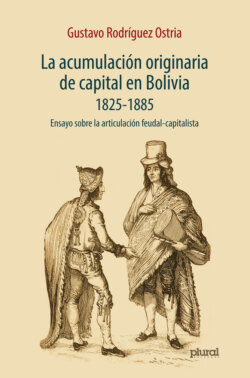Читать книгу La acumulación originaria de capital en Bolivia 1825 - 1855 - Gustavo Rodíguez Ostria - Страница 8
ОглавлениеPRÓLOGO
La historia económica boliviana y la pasión racional de Gustavo Rodríguez Ostria
Agradezco la invitación de Manuel E. Contreras para elaborar este prólogo en tiempos de pandemia. Trabajé con base en mi participación en el evento de homenaje a Gustavo, organizado por Juan Pablo de Rada, “Vida y Obra de Gustavo Rodríguez Ostria 1952-2020” el 20 de noviembre de 2020, a quien también agradezco por su invitación a participar en dicho evento. Juan Pablo y Nigel Caspa forman parte de la nueva generación de historiadores que con seguridad realizarán aportes importantes a la historiografía nacional.
El punto de partida de los trabajos relativos a la historia económica de Bolivia fue, indudablemente, su tesis de licenciatura La acumulación originaria de capital en Bolivia 1825-1885, primer estudio en relación a la construcción del capitalismo en Bolivia y con seguridad, hasta ahora, el único.
Recuerdo que me encontraba en los últimos cursos de la Carrera de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés (umsa) de La Paz y me inclinaba intuitivamente a la historia económica. Poco tiempo después, bajo la influencia del profesor Eduardo Nava Morales en la catedra de Teoría de los Ciclos Económicos, quedé impactado por el tema de las ondas largas, desarrollado por el economista ruso Nikolai Kondrátiev, y decidí que mi tesis de grado examinaría los efectos de las ondas largas en Bolivia. Por lo tanto, debía determinar el periodo de estudio y escogí 1825 a fines del siglo xx. Entonces mi tema de tesis me condujo a profundizar en el tema de las ondas largas y a lanzarme en las desconocidas aguas de la historia económica boliviana ya que solamente había leído la clásica Historia económica de Bolivia de Luis Peñaloza. Realicé mi investigación en la Biblioteca Central de la umsa, luego en la Biblioteca y Archivo Nacional de Sucre y en el Repositorio Nacional. Leía todo lo que podía encontrar, memorias oficiales, folletos, libros, tesis, artículos, ensayos, etc., relativos a la historia económica de Bolivia.
En ese contexto, en una oportunidad en la planta baja del monoblock de la umsa, advertí un anuncio en una de las aulas libres, como se denominaban, anunciando, más o menos, “Conferencia de Gustavo Rodríguez sobre la Acumulación Originaria de Capital en Bolivia”. Ingresé y fue la primera vez que vi a Gustavo exponiendo su tema. Me parece que él ya había defendido su tesis. La presentación del tema, para mí, fue sorprendente por su contenido teórico-histórico.
No pude hablar con Gustavo que salió rodeado de gente y desapareció. Mi desafío fue leer su tesis que, lamentablemente, no se encontraba en la Biblioteca Central de la umsa.
Conociendo que Gustavo había estudiado en la Universidad Mayor de San Simón (umss), viajé a Cochabamba. Me encaminé a la Carrera de Economía y me enteré que Gustavo formaba parte del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (iese), me parece que había viajado. Felizmente encontré la tesis y pude adquirirla.
Fue en la umss que me enteré también que Gustavo fue parte de una generación de destacados jóvenes economistas cochabambinos formados en San Simón, que trabajaron sus tesis y realizaron otras investigaciones, apoyados por el iese; por ejemplo, Roberto Laserna y Carlos Navia, entre varios, siendo publicadas bajo el formato de mimeógrafos. Conocer el trabajo del iese fue impactante debido a la diversidad de temas económicos abordados. Recuerdo el trabajo del profesor Roberto Baldivieso sobre la industria en Cochabamba, en el que por primera vez vi una función de producción calculada empíricamente. Indudablemente el iese fue, en su momento, un núcleo intelectual que reunió un conjunto de brillantes jóvenes de igual o mayor nivel que la generación cochabambina de las décadas de 1940 y 1950. Conozco a excelentes economistas cochabambinos, sin embargo, creo que, en términos generacionales, la generación de Gustavo no se repitió hasta el día de hoy.
Leí la tesis con avidez y por supuesto que fue muy útil para mis propósitos. Pasó el tiempo y, como me ocurrió muchas veces, presté la tesis a un amigo que nunca me la devolvió. Afortunadamente, en mi condición de coordinador de Investigaciones de la Fundación Milenio, tenía como una de mis áreas de trabajo la educación superior, así que tuve relación permanente con Gustavo que trabajaba el tema. En una oportunidad le pedí que me ayudara a obtener un ejemplar de su tesis, y lo hizo. Me obsequió una fotocopia empastada y con una dedicatoria que para mí es un recuerdo importante hasta el día de hoy.
Sostengo que la tesis de Gustavo constituye la primera investigación y, además, no creo equivocarme, la única referente al proceso de surgimiento del capitalismo en Bolivia. Posteriormente, a partir de la tesis, se derivaron dos líneas de trabajo analíticas: la formación del proletariado minero y el mercado interno.
La tesis, un documento de más de 250 páginas, bien podría constituir una memoria de doctorado, varias personas que la leyeron tienen la misma opinión, por el tema, la utilización de la teoría, la investigación histórica, utilización de fuentes primarias y su rigor. El marco teórico, obviamente marxista, está expresado en el mismo título de la tesis.
Gustavo asume que la acumulación originaria, que es como denominan los marxistas al proceso de surgimiento capitalista, en Bolivia fue un proceso interno, rebatiendo de ese modo las versiones tradicionales provenientes generalmente de la izquierda, que siempre han supuesto que el capitalismo en nuestro país fue impuesto por el imperialismo inglés; empero, él partió criticando ese planteamiento tradicional sin fundamento histórico y compartido por una gran mayoría de políticos y economistas. Sostenía que la construcción capitalista respondió a un proceso interno, en estrecho vínculo con las formas de producción preexistentes y, obviamente, también vinculada a la economía mundial. Estos son aspectos fundamentales para entender el desarrollo de la investigación y la forma cómo sintetizó los resultados en el documento.
¿Cuál es la estructura del documento? La tesis está dividida en dos partes, que ahora se reflejan en el libro. La primera contiene dos capítulos que plantean el marco conceptual utilizado en el estudio y la metodología para estudiar los mecanismos por medio de los cuales fue emergiendo el capitalismo en economías en las que no se destruyen relaciones de producción precapitalistas y, más bien, se articula con estas. El desarrollo de la investigación se encuentra en la segunda parte, dividida en cinco capítulos. Considero innecesario describir el contenido de cada uno debido a que el lector podrá encontrarlos en este libro.
Gustavo tenía una sólida formación en economía política marxista y, por el empleo que siempre realizó de la teoría, podía deducirse que se había formado estudiando las fuentes originales del marxismo, elemento que lo distingue de otros marxistas. En las universidades públicas, tomo como ejemplo la umsa, a partir de la segunda mitad de la década de 1970, y de forma clandestina, y libremente a comienzos de 1980, existía una corriente de marxistas que leyeron solamente textos de divulgación como el Manual de economía política de la Academia de Ciencias de la urss ([1960] 1975) o el manual de P. Nikitin. Los que habíamos leído El capital y otros textos, además de contribuciones de autores importantes como Maurice Dobb, Paul M. Zweezy y Ernest Mandel y varios libros de la valiosa colección Cuadernos de Pasado y Presente y discutido en sesiones interminables, denominábamos a los que solamente leyeron los manuales como “marxistas de manual”.1 Gustavo era un marxista formado en las fuentes del marxismo, lo que representaba una diferencia cualitativa significativa en términos de la comprensión de las lecturas, mientras que los “marxistas de manual” simplemente repetían aquello que encontraban en los textos de divulgación.
En Gustavo se advertía una reflexión analítica de gran envergadura que le permitió dominar no solamente las categorías fundamentales, sino, sobre todo, la estructura teórica del marxismo. Esa fue su formación teórica, hecho que le permitió construir con solvencia el marco teórico de sus tesis.
El marco conceptual tiene como fundamento el famoso capítulo xxiv del volumen I de El capital: “La llamada acumulación originaria” (Marx, [1867] 1977: 607-649), ampliado mediante un conjunto de aportes de historiadores y economistas que examinaron la constitución y las características del capitalismo en América Latina. En este ámbito se evidencia que estuvo permanentemente actualizado en la bibliografía pertinente, que no sé cómo obtenía. Además, se advierte la solvencia con la que emplea diferentes categorías marxistas, como modo de producción, formación económica-social, entre muchas otras.
Otro aspecto importante fue la metodología para examinar el proceso de surgimiento capitalista y su articulación con los modos de producción precapitalistas. Es decir, identificó que el capitalismo en Bolivia (elemento explícito en el punto de partida) había nacido vinculado a las formas de producción preexistentes, por esta razón sostiene que se forma una articulación del capitalismo con modos de producción precapitalistas, siendo el principal modo el feudal.
También analizó los proyectos proteccionista y de libre cambio, una de las grandes contradicciones de carácter económico-social en Bolivia entre 1825 y 1872, que terminará con el triunfo del liberalismo como expresión ideológica del surgimiento capitalista. Posteriormente este análisis se reprodujo en un libro publicado en homenaje merecido a don Gunnar Mendoza Loza, quien fue director del Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia entre 1944 y 1994 (cfr. Rodríguez Ostria, [1978] 2014a).
Este tema fundamental y a la vez apasionante para la historia económica en Bolivia también fue abordado por Gustavo A. Prado Robles, en vinculación al problema de la emisión de moneda feble. La investigación de Prado Robles es fundamental para comprender los efectos macroeconómicos de la emisión de feble, la evolución de la economía boliviana durante el siglo xix y como parte de la historia monetaria de Bolivia.2 Otros investigadores también abordaron la cuestión de la moneda feble: Antonio Mitre, Tristan Platt y, últimamente, Luis Antezana Ergueta.3
Luego de analizar el contenido de los proyectos proteccionista y de libre cambio, Gustavo expuso el proceso de acumulación originaria a partir de la formación de los capitales que se invertirán gradualmente en la minería argentífera. El proceso investigado y su exposición magistral sintetiza la esencia del mismo. Sostiene que los propietarios mineros de la plata, los patriarcas de la plata como los llamó Antonio Mitre, de origen latifundista, empero no solamente ellos, sino también otros mineros de importancia menor, tuvieron como denominador común que el origen de sus capitales estuvo en la generación de excedentes en las haciendas, en los latifundios. ¿Por qué razón? Por la organización del trabajo, que permitía a los hacendados apropiarse del excedente que generaban los colonos que vivían y trabajaban en cada hacienda, el mismo que era acumulado y luego invertido en la actividad comercial.
Los hacendados, no todos por supuesto, sin dejar de ser hacendados incursionaron en el comercio de importación y exportación, actividad que les permitió incrementar sus recursos que, considerando la estrechez del mercado interno y las escasas o inexistentes oportunidades de inversión en otros sectores, dirigieron a la minería argentífera. El mecanismo fue la provisión de crédito en insumos mineros esenciales a los productores, de este modo se generaron deudas que no pudieron pagar los propietarios mineros, quienes acabaron vendiendo sus propiedades a los acreedores. Como muestra Mitre, hacia la década de 1860 los yacimientos mineros relevantes se encuentran bajo control de una nueva elite empresarial que se constituirá en la burguesía minera, con Aniceto Arce dirigiendo Huanchaca, Gregorio Pacheco en Portugalete y los Aramayo con el Real Socavón, Antequera y Carguaicollo. Estos nuevos propietarios realizarán inversiones significativas, modernizando las operaciones mineras por medio de la introducción de innovaciones en las fases de extracción, beneficio, transporte y también en el ámbito administrativo. En el caso de la Compañía Huanchaca, de Aniceto Arce,4 la modernización fue posible captando inversión extranjera proveniente de Chile a cambio de la venta de participaciones accionarias (cfr. Mitre, 1981).
Una vez que realiza ese análisis, desentraña lo que denomina articulación feudal capitalista, porque el capitalismo se construyó a partir del empleo de los excedentes originados en las haciendas feudales que, en varios casos, se extienden sobre las tierras comunitarias. De este modo emerge una combinación entre el feudalismo encarnado en las haciendas y el capitalismo de enclave constituido en la minería argentífera.
En la investigación existen dos problemas. Si bien identifica el proceso de constitución de la burguesía minera (que para muchos no es en realidad burguesía sino oligarquía), no aborda dos elementos clave: la formación del proletariado minero y las características y dimensiones del mercado interno. Este último factor es comprensible considerando que el capitalismo se constituye en la minería fundamentalmente exportadora.
En varias oportunidades conversé con Gustavo respecto a la ausencia en su tesis de un tema vital: la formación del proletariado minero. Debemos comprender que teórica y empíricamente el proceso de acumulación originaria implica el examen del surgimiento de los dos polos centrales del capitalismo: la burguesía y el proletariado. Me respondía afirmando que la inexistencia se debía, recuerdo vagamente, a que le faltó material y probablemente tiempo. Sin embargo, añadía, más o menos, que no me preocupe ya que llegaría el momento en que abordaría el tema. Efectivamente su esfuerzo investigativo se orientó, a partir de mediados de la década de 1980 aproximadamente, a estudiar la formación de la clase obrera minera, por un parte, y por otra, a identificar las características y dimensiones del mercado interno.
En relación a la clase obrera desarrolló un conjunto de investigaciones que se plasmaron en publicaciones a partir de 1986. En adelante citaré aquellas que conozco, ya que existen varios artículos difundidos en revistas del exterior. Comenzó con un artículo sobre la minería del cobre en Corocoro-Chacarilla, divulgado en 1986 en la revista Historia y Cultura (1986: 151-167). Trabajo valioso en el que analizó el proceso de formación del proletariado minero en la minería del cobre. Este trabajo, si no me equivoco, sirvió de inspiración a la tesis del historiador Iván Jiménez Chávez (1987).5
Dos años más tarde, en 1988, publicó en Nueva Sociedad: “Las compañeras del mineral” (me parece que este artículo obtuvo un premio internacional). El objeto de estudio son las mujeres en labores mineras como palliris, trabajo sacrificado que podemos ver hasta el día de hoy en la minería chica en distintas operaciones mineras de mediana y pequeña escala (1988: 176-186).6
En 1989, en Historia y Cultura vio la luz otro artículo, “Los mineros: su proceso de formación (1825-1927)”, en el que incluyó a los trabajadores de la minería estañífera (1989). Es importante anotar que Manuel E. Contreras también hizo importantes aportes en relación a la mano de obra en la minería del estaño.7
A comienzos de los 90, el ildis publicó un trabajo que, desde mi perspectiva, representa una primera culminación, hasta ese momento, del esfuerzo analítico e investigativo desplegado, me refiero a El socavón y el sindicato: ensayos históricos sobre los trabajadores mineros. Siglos xix y xx (Rodríguez Ostria, 1991a). Destaca el enfoque social en términos de la organización sindical, las protestas sociales y la represión en las coyunturas de caída de los precios del estaño.
En 2014 el Centro de Investigaciones Sociales, dependiente de la Vicepresidencia, publicó Capitalismo, modernización y resistencia popular, 1825-1952, que incluye un conjunto de trabajos que representan la culminación de las investigaciones de Gustavo. Citaré los que considero tienen relación con el tema de la formación del proletariado minero.
En primer lugar destaco el capítulo i: “Capitalismo, mercado de trabajo y cultura obrera, 1825-1900”, en el que sintetiza sus investigaciones en la formación del proletariado minero, acentúa su constitución como clase, características, visión y prácticas culturales. Este último aspecto significa que Gustavo identifica la contradicción entre las formas de disciplina capitalista y las costumbres y comportamiento de los trabajadores mineros (por ejemplo, el san lunes, el Miércoles de Ceniza, etc.), y la respuesta de los empresarios orientada a disciplinar una mano de obra, “vigilando y castigando”, que a su vez responde aún por prácticas contestarías al acatamiento sumiso a la disciplina del trabajo, pero, al final, es sometida.
En el mismo libro, en el capítulo ii, como estudio de caso presenta su trabajo relativo a la Compañía Guadalupe, perteneciente a Gregorio Pacheco, que agrupaba las minas que en importancia estuvieron después de Huanchaca: “Guadalupe: Una mina-hacienda en Chichas, Bolivia, 1825-1906”. El argumento central es la relación entre la actividad minera y dos haciendas importantes que formaban parte de la propiedad de Pacheco, en la que las haciendas proveen alimentos y mano de obra para la actividad minera, además de combustible y transporte. Es el ejemplo más claro de lo que el autor denominó en su tesis de 1977: “articulación feudal-capitalista” y sus límites.
De esa forma, Gustavo, que estudió la formación de la burguesía minera en un trabajo arduo, extenso, serio, metódico y sistemático, no solamente superó la deficiencia de no haber abordado en su tesis el examen de la formación de uno de los polos fundamentales de capitalismo desde el punto de vista marxista. Aportó más identificando las características culturales de los trabajadores, los conflictos con el capital y las formas y momentos de organización sindical.
El segundo elemento que no está en la tesis es el mercado interno, debido a que el capitalismo nace en la minería de la plata vinculado con formas de producción precapitalistas y relacionado con el mercado externo, especialmente a partir de la derogación del monopsonio estatal en 1872, e incluso años antes, y que permitió la libre exportación. Posteriormente cumplió esa tarea. En este aspecto es importante considerar que partió desde un enfoque teórico-histórico con base en el libro del marxista italiano Emilio Sereni (1980), relativo a la importancia del mercado interno para una economía capitalista, reiterando en varios trabajos que, para un historiador marxista, abordar la constitución y las características del mercado interno son elementos vitales para comprender la naturaleza de ese mercado interno. De este modo relaciona, desde mi óptica, el mercado interno básicamente a dos regiones: Santa Cruz y Cochabamba, considerando el problema regional.
En 1987 publicó, en Historia Boliviana, un acercamiento sólido al tema (cfr. Rodríguez Ostria, 1987). Posteriormente, en 1993, editó un libro relativo al mercado interno en Cochabamba y Santa Cruz que incluye el examen del papel de las elites regionales. Un aspecto importante en esta línea analítica fue la contextualización del tema en la problemática regional en Bolivia, es decir, tomando en cuenta las pugnas entre las regiones occidental y oriental.8 Más adelante, en 2011, amplió el análisis, y me parece que sus trabajos en relación a los ferrocarriles se incluyen en esta trayectoria investigativa.
Finalmente, en el libro del cis, en la tercera parte que podría formar un nuevo libro, termina su investigación y reflexión relativa al mercado interno y los factores determinantes (2014c: 411-520). En el capítulo I, “La constelación regional en la formación del capitalismo en Bolivia, 1825-1899”, su análisis vincula el mercado interno, el problema regional y el papel del Estado; examina el mercado interno de Santa Cruz incluyendo el ciclo de explotación de la goma en el capítulo ii, y termina en el capítulo iii ampliando el estudio sobre el auge y la crisis de la goma, las relaciones mercantiles, el significado del Plan Bohan y los problemas del norte amazónico (ibid.).
Las líneas de investigación destacadas en el ámbito de la historia económica no se agotan con la descripción realizada. Destacan, por ejemplo, sus estudios de la industria nacional y en Cochabamba, que están relacionados al mercado interno.9
Gustavo desarrolló una permanente investigación que no solamente respondió a los vacíos de su tesis, sino que amplió y profundizó cada uno de los temas, superando cualquier expectativa al respecto. Esa labor fue realizada con pasión perseverante, es decir, con vehemencia y entusiasmo en el tiempo, pero la pasión fue racional y se expresó en la calidad de sus trabajos. Por eso ahora publicamos este libro, producto del trabajo de Manuel. E. Contreras, Nigel Caspa y Raúl Reyes, en coproducción con Plural.
Mario Napoleón Pacheco Torrico
La Paz, febrero de 2021
1 Aclaro que me formé bajo el manto de la economía neoclásica, posteriormente abrevé del keynesianismo y del enfoque del libre mercado. Las lecturas sobre Marx y otros autores de esta corriente respondían a mi curiosidad intelectual y a lecturas en el postgrado, pero no niego que en algunos aspectos me impactaron y, en su momento, y como joven, sentía algo de simpatía por ellas.
2 Cfr. Prado, 1995 y 2008; además, Barragán, Cajías y Qayum (eds.), 1997.
3 Cfr. Mitre, 1981 y 1986; Platt, 1986; Luján y Antezana, 2005; Antezana, 2014.
4 Sobre la compañía minera de Huanchaca, ver Ramos Marca, 2020. (ne)
5 Ver también Jiménez Chávez, 1997.
6 Retomó el tema de las palliris con un ingrediente profundamente social que nos lleva a no olvidar esa dramática realidad social. Ver Rodríguez Ostria, 2014b.
7 Ver Contreras, 1984, 1985, 1989, 1990 y 1994.
8 El problema de las pugnas regionales inicialmente fue planteado por el historiador José Luis Roca ([1979] 2007).
9 Ver Rodríguez Ostria, 1982, 1995a, 1998 y 1999.