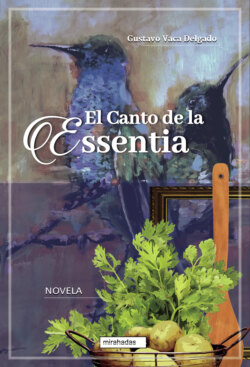Читать книгу El canto de la essentia - Gustavo Vaca Delgado - Страница 10
CAPÍTULO II ZEA MAYS
ОглавлениеEs una buena costumbre iniciar los domingos con más parsimonia que el resto de los días de la semana.
Parsimonia, en nuestro caso, significa mantener postrados los huesos hasta tarde en la cama, desayunar en ella, y perdernos en lecturas compartidas hasta que nos vence una primera siesta mañanera, un sueño mucho más reconfortante que el de la noche que lo precede. Abandonados a esta tradición, nos puede alcanzar con facilidad el mediodía, momento en el cual nos ponemos a la tarea de decidir qué almorzar ese día. Los roles los tenemos bien repartidos, equitativamente asignados dentro de una madurez que se tarda años en alcanzar: ¡Misán decide qué es lo que desea comer y yo se lo cocino! Resulta sencillo someterse a esta rutina.
El domingo que le siguió al sábado ya relatado, los antojos de Misán apuntaban hacia la comida nativa y yo, que me desvivo por complacerla porque en treinta años no había podido hacerlo, vencí de buen grado mi pereza y me fui al mercado de Iñaquito, a no excesiva distancia de casa.
Los mercados son universos que ejercen sobre mí una atracción extraordinaria, similar a lo que me ocurre con las librerías o las bibliotecas. No hay mejores lugares para pringarse uno del folclore local de una sociedad, y yo me jacto de haber visitado mercados en más de medio centenar de ciudades por medio mundo. Todos y cada uno se parecen en mucho y difieren en mucho más. Las ofertas las marcan los resultados agropecuarios de una región, las riquezas pesqueras, si es que las hubiera, y las tradiciones alimenticias de las poblaciones locales. Las capitales y grandes ciudades salen beneficiadas porque la ley de la mayor demanda causa un efecto exponencial en cuanto a la oferta y, en nuestro caso, los mercados quiteños amalgaman una vasta abundancia de productos de todo el país y parte del extranjero.
Sepa el lector no familiarizado con Ecuador, que esta es una nación más bien diminuta pero generosa en diversidad geográfica.
De izquierda a derecha, el punto sobre la «i» son las Islas Encantadas, las Galápagos, que a mil kilómetros lineales desde nuestra costa pacífica dotan al país no solo de relevancia turística, sino también científica al haber sido el edén exploratorio que llevó a Charles Darwin a afianzar su provocadora Teoría de la Evolución.
El litoral ecuatoriano, con seiscientos cuarenta kilómetros de costa bañados por un océano bravo, es de clima subtropical y jugoso, de amplias riquezas fruteras y marinas que, por desgracia, mas suelen terminar en las mesas de las naciones importadoras con mayor poder adquisitivo y de gustos angurrientos.
Ascendiendo desde la costa al cielo, se extiende la magnífica cordillera de los Andes, la que no solo nos corona a nosotros, sino también a los países vecinos. Esta serranía, o Sierra, como la llamamos, es la que en mayor grado guarda las herencias ancestrales del país, herencias que para los ignorantes se remonta únicamente a los tiempos incaicos, pero que en realidad se prolonga mucha más atrás en los tiempos, siquiera trece mil quinientos años, hacia el período del Paleoindio. La región andina nos obsequia su propia generosidad en cultivos y crianzas de animales, tesoros tan propios como la papa, o patata, que hoy en el mundo entero se devora como producto local, pero que tiene su cuna en al altiplano desde hace más de siete mil años y que, recién hace quinientos, fue llevada por los españoles hacia el continente glotón.
Desde las alturas de la Sierra uno se deja desplomar nuevamente hacia la derecha y termina por caer sobre la mullida y gigante región amazónica, la selva por excelencia, nuestra Amazonía, con flora y fauna tan variadas como caóticas y sobrecogedoras. Esta extensión, en su mayor parte salvaje, aunque ya no virgen, aporta también un generoso patrimonio de productos comestibles que determinan la idiosincrasia de nuestros mercados y de nuestras cocinas.
Sin mucha fijeza, canasto en mano como manda la ortodoxia al comprar en un mercado, vagué primero por los puestos de frutas y verduras buscando inspiración para el menú dominical. Me divertía con las sagaces insistencias de las vendedoras lengüisueltas al ofrecerme sus mercancías, pero, vista la hora, tampoco me podía distraer demasiado y opté por unas recetas de fácil preparación, pero cargadas de sabor nacional. Llevaría una generosa ración de mote con chicharrón y un corte fino de corvina para preparar un sabroso ceviche al que yo le agregaría variantes propias de autor. Hice un repaso mental a lo que había de productos en casa para únicamente comprar lo imprescindible.
Hacia el fondo del mercado se apostaban los puestos de pescados y mariscos, por costumbre abarrotados de gentío, y eso que comprar pescado y marisco en mi país se ha convertido en una especie de privilegio esporádico por su alto coste. No creo que resulte peregrino mi estupor cuando, en medio de la muchedumbre, como un obelisco que se imponía, divisé la cabeza plomiza del singular veterano del día anterior. Sorprendido, me situé en un lateral, incrédulo ante aquel imprevisto encuentro, y el gigantón me alcanzó a ver, me guiñó un ojo y se abrió paso para acercarse.
—Es una grata coincidencia —manifestó con un abrazo cordial y familiar. Maravillado, tardé unos pocos segundos en hacerle una renovada radiografía. Porque el hombre era el mismo, pero, quién lo dijera, parecía otro diferente con su reformado empaque. Muy alejado de sus pintas del día anterior, ahora vestía un presuntuoso traje de tafetán azul cobalto, de solapa de muesca y botonería dorada y bruñida. La camisa celeste la abrochaba en el cuello una magnífica pajarita nacarada con lunares azules. Los pliegues simétricos del pantalón le caían sobre unos zapatos de elegante puntera, negros alquitrán y con suela de cuero. El antagonismo con el personaje que había conocido en la librería era casi total, seguían estando las greñas, los matojos de pelo abundante, pero aunque con extravagancia por el contraste, el hombretón ahora exhibía distinción y urbanidad. No le pasó inadvertido mi escrutinio y feliz estuvo de explicarse.
—Tardé unos días, pero fui entendiendo que desentonaba. Me tenían tan absortos los libros que apenas había recorrido el resto de los almacenes. Preguntando, preguntando, me dejé asesorar. Esta vestimenta la adquirí ayer en la segunda planta.
Se pavoneó con comicidad y una vendedora de pescado con cara de congrio le premió con un atrevido piropo.
—El cambio es notable —le dije—. Aunque no estoy seguro de que yo hubiese elegido esa indumentaria para venir al mercado.
—Lleva razón, quizás deba hacerme de unos pantalones como los suyos. Parecen… robustos —añadió tras pensarlo un momento.
—¿Estos? Son vaqueros. Según de qué tipo use, son lo más incómodo que hay, aunque tienen su ventaja. Robustos es una buena manera de describirlos.
El hombre se confesó:
—Siempre he tenido mis delirios por la buena ropa. En mi época era distinta, pero este traje parece de lo más distinguido ahora. Sin embargo, no quisiera llamar la atención en exceso.
—Oh, no se preocupe por eso. Se vista como se vista lo haría. Solo cuídese de que no le cobren el triple a la hora de comprar. Tiene facha de aristócrata y las comadres de aquí huelen el dinero.
—Vine sin intenciones de comprar. ¿Cómo lo llaman? ¡Hago turismo!
Un sujeto que hacía turismo en los mercados tenía que caerme bien.
—¿Le importa que lo acompañe, signore?
—Adelante. Creo que ya es mi turno.
Seleccioné un filete de corvina limpia de dos libras y no me resistí a preguntar por los precios del camarón. Se exhibían apelotonados en bandejas plásticas raídas, ordenados por tamaños. Para mí era un juego habitual retar a los vendedores por cobrar precios demasiado elevados y amenazarlos con comprarle a la competencia de al lado. No es que se consiga mucho, pero un descuento de cincuenta centavos en cada libra sumaba un dólar si compraba dos, y yo aprecio el valor de cada moneda más allá de presumir de ser un buen regateador. Terminé por comprar aquel camarón para una inspiración posterior, y con el hombretón nos fuimos a la parte trasera del recinto donde se vende comida preparada. Aquí el buen hombre recorrió los puestos con rendida fascinación, le brillaron los ojos a la vista de los jugos recién preparados, los cerdos horneados a los que, astutamente, llamamos hornado, los caldos de gallina y guisos varios, pero lo que más suscitó su perturbación fue el mote que yo iba a comprar, el que se amontonaba en cajoneras con grasientas cristaleras.
—Aquí le confieso que no sé qué es —exclamó sorprendido y agarró la pequeña bolsa de degustación que la vendedora le extendía.
—Pruebe uno primero sin mezclar con lo demás. Es el maíz de grano grueso, pelado y cocido durante mucho tiempo.
—¡El zea mays! —bramó el otro con un pasmo cándido—. Solo lo he visto una vez en mi vida y nunca lo había probado. Desde España me trajeron unos granos, pero no sabíamos qué hacer con ellos.
—El maíz es americano, tanto o más que la patata, mi amigo. Usted parece italiano. ¡En Italia también hay maíz!
—Ahora sí —aseguró él—. Antes no.
Devoró el contenido de su funda con elegante mesura, a cucharadas, saboreando con ritualidad la mezcla del mote con cebolla, otros granos y el culantro picado, al que en otras partes llaman cilantro. La porción contenía tropezones minúsculos de chicharrón de cerdo lo que, sin embargo, no le entusiasmó.
—Nosotros también comíamos grasa de cerdo en fritura. No es buena, obstruye las arterias.
Compré varias raciones del mote con chicharrón negándome a prescindir del elemento crujiente de esta mezcla criolla y haciendo caso omiso de su advertencia. Al fin y al cabo, yo también conocía los claroscuros de la alimentación, pero defendía la teoría de que los domingos eran para concederse uno una licencia, y que no era mi culpa que muchos de los alimentos malsanos que ingerimos simplemente son los más deliciosos.
Lo invité a un jugo de alfalfa, el cual sorbió con deleite de sumiller y le evocaba con cada trago recuerdos de su niñez, del todo pintorescos, o así me sonaban sus remembranzas. Entrados en confianza, me permití una sugerencia.
—Viéndolo ahora así, trajeado y garboso, quizás un buen corte de pelo completaría la estampa.
Dando chasquidos con la lengua para arrancarle a su paladar los últimos sabores del jugo, afirmó, de nuevo con ese tambaleo lateral de la cabeza, que también lo había pensado y que a ello dedicaría la mañana del lunes.
La hermandad de compartir mesa, aunque fuese una pringosa y sucia, brindando con nuestros batidos de alfalfa, nos condujo finalmente a las presentaciones. De esta manera me fui afirmando en mis sospechas iniciales de estar tratando con una especie de lunático. Su procedencia en sí no era llamativa; venía de Francia, aunque era italiano, florentino para ser exactos, y respondía al nombre de Piero di Caterina. La locura o excentricidad se manifestaba en su manera de referirse a su procedencia —de cuna notoria y existencia bastarda—. En aquellos días, yo aún no disertaba con él sobre sus rarezas, esto vendría después, conforme se fue consolidando la confianza, al menos la mía, porque él desde un principio nunca varió su trato abierto y candoroso. El acercamiento, ya más formal, me impulsó a sugerirle que sería bienvenido en casa para el almuerzo, y no terminé de verbalizar la invitación, cuando él ya inició a bailar la cabeza hacia los lados a ritmo más acelerado, visiblemente agradecido y feliz. Me cuidé de darle un preaviso a Misán, que en estas cosas exagera una sensibilidad extrema y no es saludable sorprenderla sin advertirle de la visita de un extraño.
Con el motor del coche encendido, don Piero, que por edad y garbo me inspiraba esta forma de trato, exhaló una repentina disculpa y pidió que aún le esperase unos minutos porque no deseaba presentarse en mi casa con las manos vacías. Lo vi entrar en una de las tiendas de abarrotes del exterior y salir de nuevo, sonriente, con dos botellas de tres litros de Coca-Cola.
—Este ha sido uno de mis descubrimientos más deliciosos. Espero que a usted y a la doña también les guste.
—¿Coca-Cola?
—Así lo llaman. ¿Verdad que es una exquisitez?
Hice un esfuerzo para no sonar burlón, pero el asombro se impuso.
—¿No hay Coca-Cola en Francia? Digo… ¡por supuesto que la hay!
Don Piero carraspeó.
—Es probable, pero yo no la conocía. Espero que vaya bien con el pescado.
—De maravilla —aseguré desconcertado pero respetuoso con esta nueva extravagancia de mi invitado.
Refinamiento y galantería son algo que a la mayoría de los hombres se nos escapa. Entendemos su importancia, en ocasiones incluso nos esforzamos en darles aplicación, pero, generalmente, cuando nos jugamos una conquista o cuando sufrimos los achaques de la mala conciencia y pretendemos recuperar puntos. Digo esto con humildad y autocrítica, y lo digo, porque ni bien llegamos a casa, don Piero nos embalsamó a Misán y a mí con sus elevadas artes de elegante caballerosidad. A mí me petrificó la envidia por sus maneras y a Misán el beso de mano y las lisonjas grandilocuentes con las que alabó su hermosura. Porque Misán es hermosa, de sensualidad gatuna, rostro tostado con pómulos altos, ojos de color cocoa y labios carnudos con textura de nube. Su planta es distinguida, troyana, de curvas rumbosas. A mí me vuelve loco cuando pierdo la vista por sus magníficos collados, cuando miro su rostro primoroso centellar en medio de las ondulaciones de su melena.
Don Piero hizo su aparición de manera impecable, porque a las mujeres que se saben bellas les agrada doblemente que se lo mencionen.
Mientras yo le explicaba al don los secretos de mi ceviche, a él se le iba agrandando la mirada, suplicando porque lo dejara ayudarme en la preparación. Misán se acomodó en una de las banquetas frente a la encimera que divide nuestra cocina del salón y fue picoteando del mote con chicharrón, maridándolo con una copa de vino de la variedad Malbec. Don Piero hizo una demostración cabal de su destreza con el cuchillo, limpió y fileteó con pericia de cirujano el lomo de corvina mientras no perdía ojo de lo que yo hacía con naranjas, limones, cebolla, tomates, el ramillete de culantro y las respectivas especies. Mientras faenábamos, nos hizo un interrogatorio amable, se interesó por cada una de nuestras vidas, las separadas y la compartida, y dio muestras de ser un buen escuchador, empático y perceptivo. Confieso que tardé en relajarme conforme fui cerciorándome de que Misán se encontraba a gusto, charlona y metida en su gracia natural.
—Hacía tanto que no cocinaba —exhaló nuestro visitante mientras le daba un último meneo al preparado del ceviche antes de ponerlo por media hora en refrigeración—. Son aromas extraños pero evocadores, especialmente el de estas hierbas que no conocía.
Misán me lanzó una mirada cómplice e interrogatoria, no pudiendo imaginar que en Europa no se conociera el cilantro. Hubo muchas de estas miradas entre nosotros. Don Piero nos sorprendió con su colosal curiosidad, preguntó por uso y utilidad de cuanto artefacto de cocina veía, y eso que en nuestra cocina tenemos más bien los utensilios y aparatos comunes a una cocina cualquiera de un hogar cualquiera. Especial seducción le causaron nuestros coladores de diversos tamaños, y alabó su practicidad cuando vio el buen uso que le di a uno colando el zumo de tres tomates de árbol para preparar una salsa fina de ají. Sin refrenarse, exploró todos los rincones de nuestros cajones y armarios, preguntaba sin freno por cada nuevo descubrimiento, y más que nunca nos afirmamos en nuestro presentimiento de que el hombre llevaba demasiado tiempo alejado de la modernidad. Quizás fuera un ermitaño que daba sus primeros pasos por la civilización. Ostentaba una chifladura ingenua cuando desconocía algo, contraria a su otra apariencia de hombre cabal y bien instruido.
La curiosidad aflora en las mujeres antes que en los hombres, por lo que, tras la enésima mirada de confusión de Misán, ella le preguntó sin tapujos.
—¿A qué se dedica, don Piero?, digo, ¿en qué trabaja?
—Ya no trabajo, bella donna, dejé de hacerlo hace mucho tiempo. Pero entre otras cosas, fui ingeniero. Construía la mayor parte del tiempo.
Nos lanzamos otra mirada para coincidir, que a ambos se nos hacía inverosímil imaginar a un ingeniero desconocer el uso de una simple licuadora.
Sentados a la mesa, don Piero logró desviar nuestra atención hacia las exquisiteces que, según él, probaba por primera vez. La salsa de ají, apenas picante, al gusto de Misán, le pareció extraordinaria y la iba vertiendo a cucharadas sobre el mote blanco. Convirtió la ceremonia de abrir una botella de Coca-Cola en una liturgia festiva; encontró placer en servirla en nuestras mejores copas de vino y, tras la formalidad de un brindis solemne, bebió de la suya un trago largo y parsimonioso.
—No me explico cómo consiguen este cosquilleo tan estimulante. Parecen ser las burbujas que revientan contra mi paladar y sobre la lengua.
—Es una bebida carbonatada. —Creí oportuno ilustrarlo—. Se produce por el dióxido de carbono.
Se sirvió una segunda copa. Lentamente vertió el líquido sobre el cristal, temeroso del estallido de burbujas que pudiesen restarle potencia a lo que él llamaba cosquilleo.
—¿Seguro que no desea probar este vino? —le preguntó Misán, enemiga declarada de todo refresco carbonatado y fiel consumidora de bebidas de frutas naturales y frescas, dentro de las que, con lógica apabullante, incluía a los buenos vinos.
—He bebido vino, aunque no sé si tan bueno como este. Adormece los sentidos y yo quiero tenerlos bien despiertos para saborear estos manjares.
Ya el ceviche produjo un clímax explosivo en su fascinación. Fue desgranando aquella sopa fría en minúsculas partículas que se llevaba a la boca. Una brizna de cebolla primero, luego un dadito de tomate, una lámina del pescado, y lo remataba con una cucharilla del caldo al ras. En ese orden lo fue comiendo, excitándose cada vez más con las arrebatadoras sensaciones que se le abrían en la boca. Así nos lo fue explicando, con palabras y gestos de extrema satisfacción.
Sin más, don Piero empezó a hablarnos sobre su residencia en la ciudad de Amboise, a orillas del río Loira, en la región central de Francia. Poco habló de sus orígenes florentinos, mencionó de paso la Toscana y la región de Lombardía, pero juzgaba su migración hacia la campiña francesa como un paso relevante y necesario en su vida para —alejarse de la fanfarronería italiana y descansar con el refinamiento galo—.
—Aunque no lo crean, este es mi primer viaje de turista. A la vejez me tocó en suerte visitar esta magnífica tierra. De tantas posibilidades en el mundo, llegué a parar justamente aquí. Hay tantas discrepancias con lo que yo conozco, que a momentos pierdo el aliento, deseoso de aprender y conocer.
Misán, que es oriunda de esta ciudad, orgullosamente quiteña y patriótica, sin duda con ascendencia de nobleza inca, no desaprovechó la circunstancia para lanzar una retahíla de recomendaciones turísticas, fervientes consejos de visitas obligatorias, y una compilación de datos de interés que nuestro visitante recibió con suma gratitud y visible mareo.
Yo soy más descastado a la hora de definir un lugar como mi patria. Mis orígenes son menos arraigados. Nací como resultado de la emigración de mis padres en Alemania, doble mestizo, de padre ecuatoriano y madre española, y los trasiegos de la vida me han llevado a residir en los tres países, por lo que me considero trinacional, o tripatrio, con el corazón hecho un mosaico de añoranzas y sentidos múltiples de pertenencia. Pero admito que Ecuador tiene esencias que me enganchan, que lo distinguen de otros lugares. Su controversia en culturas, historia, realidades y geografías, las prebendas que facilita el carácter latino, pero que a su vez pone muros a la hora de un desarrollo sostenible y definitivo, la espiritualidad ancestral, aunque en vías de extinción, hacen de Ecuador un cosmos singular, un huérfano adorable que dan ganas de defender, de mimar y sacar adelante. Y aquí me reencontré con Misán, lo que le añade una guinda onírica al placer de vivir aquí.
De manera espontánea me ofrecí a acompañar a don Piero por el centro histórico de la ciudad. Quedamos para esto en vernos el martes y, con el ocaso del día, a eso de las seis y media de la tarde, despedimos al visitante, que se alojaba en el cercano Hotel Quito e insistió en su deseo de hacer el camino dando un paseo.
Misán y yo nos quedamos tertuliando un largo rato con otra botella de vino que abrimos y bajo el sofoco aún de tan extraña visita del insólito personaje.
—Parece sacado de un cuento medieval —sentencié entre risas.
Misán permaneció reflexiva hasta en algún momento añadir con un suspiro:
—Un loco renacentista. ¡Pero adorable!