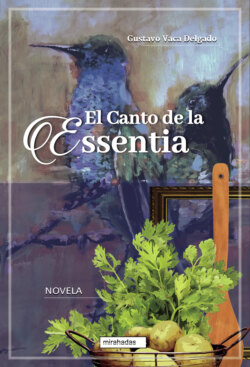Читать книгу El canto de la essentia - Gustavo Vaca Delgado - Страница 9
CAPÍTULO I MAJA SQUINADO
ОглавлениеCuatro días antes…
Existen dos circunstancias que consiguen que yo me deje arrastrar hasta un centro comercial, de los que normalmente huyo por fobia y antipatías.
La primera es por las ineludibles compras quincenales de supermercado. La otra, que en este país a las librerías con oferta variada se las encuentra casi exclusivamente en un shopping center.
Añoro mucho las librerías de barrio añejas y valientes que sobreviven en Madrid. Durante muchos años, frecuentarlas había sido mi pasatiempo favorito, pero aquí, en Quito, la modernización nos ha hecho creer que las librerías que se sitúan en los centros comerciales tienen un aire más chic, y es que en Ecuador carecemos de muchas cosas, pero no de vanidad, y en chics no nos gana nadie.
De manera que fuimos el sábado al mediodía.
Dimos cumplimiento al protocolo de la compra y después Misán se dedicó a sus rutinas de gimnasia bancaria en varias sucursales dentro del mismo complejo. Aquellos eran mis momentos de tregua y yo podía ociar un rato por la gigantesca librería de la tercera planta.
Siempre que voy, realizo mi recorrido en idéntico orden. Serpenteo primero entre las mesas y estantes de las novedades, después enfilo por el pasillo de la literatura hispanoamericana, retrocedo por el de los bestsellers internacionales, y curvo hacia la oferta de literatura gastronómica. A la segunda planta solo subo cuando me sobran en los bolsillos unos pocos dólares para gastar y que no me sobran muy a menudo. Cuando sí, hago mi rondo por el mezzanine porque ahí suelen encontrarse las colecciones y, dentro de ellas, algún que otro tesoro a mejor precio que las ediciones individuales, sobre todo las de literatura clásica. Pero ese sábado no hubo dólares que sobraran y así me centré en mi rutina de la planta baja.
No suelo reparar mucho en los desconocidos con los que me cruzo, quizás porque los extraños me dan un poco igual y, a mi edad, muchos de mis conocidos otro tanto de lo mismo. Si me fijo en alguien, tiene que haber una buena razón, y en el caso del hombretón que captó mi atención había cuatro: era enorme, desaliñado, no era en absoluto chic, y hablaba solo en voz alta. Como locos los hay de muchas condiciones, incluso peligrosos, giré hacia el lado opuesto de la estantería para poner una barrera, pero no perderlo de vista. Al fin y al cabo, tiene su aspecto fascinante eso de observar a los locos. Al amparo de dos gruesos volúmenes de chocolatería lo observé y lo escuché mascullar:
—¡Ajo, cebolla y limón… agrandan el corazón! ¡Queso, puerco y vino… enferman al intestino!
Su voz era barítona y nasal, con un deje ronco y seseante. Con un ojo escondido detrás de un tomo de bizcochos dietéticos, lo escudriñé con el otro. Su edad me resultó indescifrable, entre los cincuenta y los setenta, lo que daría sesenta de media, pero su barba de gris lunar, espinosa y abultada, podía perfectamente engañarme en la percepción de sus años. Parecía más cerca de la antigüedad que de la modernidad; su cabellera era ambarina y desgreñada, larga y aglutinada en mechones viscosos. La nariz era de gancho, sin orificios a la vista, tapados estos por la pelambrera del mostacho.
—¡Huevos, nabos y coles… apestan los peroles! —fue lo siguiente que le oí.
Vestía lo menos chic imaginable, conjuntando rayas negras en el pantalón con cuadros verdes y rosados en su camisa estilo Mao, alpargatas de hippie, y en la mano sostenía una gorra marinera que poco antes debió estar sofocándole el cráneo en sudores.
—¡Ranas y serpientes… atontan a las mentes! ¡Frutas y verduras… evitan las pavuras!
Era, al menos, una cabeza más alto que yo, pero menguaba en porte por tener el cogote doblado como de buitre apesadumbrado.
—Los pasteles son para los golosos…
Me quedé atento a la siguiente rima, pero el hombre no hizo ninguna, aunque repitió la frase con igual entonación, solo que ahora, sin estirarse, mirándome a través de la grieta que se abría entre dos tomos de técnicas de repostería para principiantes.
—Los pasteles son para los golosos. Mejor acérquese aquí y contemple estos magníficos pescados.
Carraspeé y me encogí, pero sus ojos no aflojaron la presa, que era yo, y repitió:
—¡Acérquese, signore! Admire estos salmónidos.
Había calidez en su talante, lo que me animó a salir de mi escondrijo. Normalmente no me entusiasma la gente que le habla a un desconocido por hablar, como los viejos en las filas de los bancos que martirizan al vecino con sus quejas rancias, deleitándose con el sonido de su propia voz. Pero el barbado tenía su atractivo; me envalentoné y le seguí el juego, confirmándole que yo también encontraba a esos salmones y truchas de lo más graciosos.
—¿Usted cocina, signore? —preguntó. Pasaba las yemas de los dedos por las fotografías de los crustáceos. Tenía la mano fina, dedos largos, firmes, y uñas pulcras.
—Sí —le confirmé.
—Eso es bueno. Quizás deba abrir un restaurante.
—¿Qué le hace pensar que soy tan bueno como para eso?
La sonrisa le brotó oculta tras el enjambre de pelos que le cubría casi toda la boca.
—Lo delatan su barriga de sibarita y sus ojos que miran a este maja squinado con la misma fascinación que lo hago yo.
—¿Maja squinado?
—Este centollo. ¡Una gollería excelsa! ¿Qué haría con él?
—Perfumar su carne desmenuzada con emulsión de azafrán y ñora. Poco más.
Giró los ojos en señal de disfrute.
—No se me había ocurrido, pero puedo imaginar ese sabor. ¡Crocus sativus! ¡Grandioso! —me alabó, refiriéndose al azafrán.
Debe haber sido gratitud lo que me impulsó a preguntarle si él también se dedicaba a la cocina. Arqueó las cejas y ensombreció la expresión para acentuar su exhalación resignada.
—Lo hacía mucho…, cuando era más joven…
Pausó la conversación unos segundos, pero enseguida se sacudió la melena para recuperar su actitud afable.
—¿Y entonces qué?
—¿Qué de qué? —pregunté despistado.
—¿Acerté con lo del restaurante? ¿Lo pondrá?
—Ah, eso. Es complejo. Lo del capital, ya me entiende.
Me pareció advertir que entendía, que se solidarizaba con la frustración que manifesté con mi respuesta.
—Lo de los dineros siempre es un problema —confirmó—. Yo también sufrí lo mío, pero luego todo mejoró.
—¿Tiene un restaurante? —pregunté interesado.
—No.
—¿Y entonces por qué mejoró?
—Desistí —fue la escueta afirmación con la que me dejó en ascuas. Pero no hubo pesar en su respuesta y desvió mi atención hacia un libro de técnicas de servicio.
—Ustedes son unos privilegiados con estas modernidades. En mi época éramos más rudimentarios.
Al no entender, acerqué la mirada a la página que el anciano escrutaba. Admiraba unas molduras y chirimbolos de montaje, de esos que le dan forma a las elaboraciones al disponerlas sobre el plato.
—¡Cursilerías! —determiné para darme un aire vanguardista—. Siempre han existido.
El hombre bamboleaba con la cabeza hacia los costados. Aquel gesto era parte de su lenguaje corporal, una manía que parecía surgir mientras pensaba en algo.
—Son útiles y permiten trabajar con mayor finura —dijo—. Yo las hacía de barro o madera. Estos avances son inteligentes y originales para cocinar.
No logré apreciar la originalidad a la que hacía referencia. A punto estuve de blasonar con mis propias teorías sobre el arte del emplatado. ¿Pero quién era yo para aleccionar a un vejete extravagante que, mientras más hablaba, más aparentaba haber salido de la edad de piedra? Me conmovía la delicadeza con la que avanzaba por las páginas; reposaba las yemas de los dedos sobre las fotografías como si leyese en braille y los ojos se le iban desorbitando con las imágenes de las recetas. No todas sus muecas las supe interpretar, el hombre estaba lleno de ellas; su cara medio oculta tras el pelaje era un bailoteo constante de contracciones y gestos.
—Estas láminas son prodigiosas. Recién me familiarizo con lo que llaman fotografías. No me canso de mirarlas. Desde hace una semana vengo todos los días.
Admito que no soy muy ágil en reflejos intelectuales y el sentido de su observación me pasó inadvertido. Le estaba tomando gusto al momento y mi curiosidad por el hombretón iba aumentando, pero apareció Misán, tan hermosa de cara como sombría de mirada, efecto que nos provoca casi siempre una visita a los bancos. Se relajó al verme y acogió con agrado el teatral saludo del anciano, un tanto rimbombante para mi gusto, pero sin duda galante y de buena fineza.
—Ha sido un placer —musité al despedirnos, a lo que él replicó con un confiado:
—Hasta pronto.
Misán me resumió sus batallas bancarias y yo a ella el breve encuentro con el exótico extraño, confesándole que, aún con sus excentricidades, me había resultado simpático.
—Risotto con jamón… ¡para mi corazón! —le vacilé a ella, con menos talento que el anciano para rimar, pero con irrefrenables deseos de prepararle un suculento almuerzo de sábado y, como siempre, llegar al alma de mi amada a través del infalible camino de las tripas.