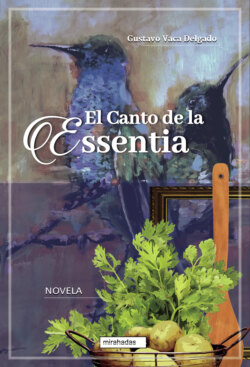Читать книгу El canto de la essentia - Gustavo Vaca Delgado - Страница 7
EXORDIO
ОглавлениеHubo una vez un hombre que, con la mirada clavada en la luna y el rostro contrito de penitencia, se aferraba con una mano a la barandilla y con la otra a su cigarrillo; lo hacía con tal vigor que los nudillos de ambas manos adquirieron una coloración mortalmente blanca, y los carpos, metacarpos y las falanges estuvieron a punto de inmolarse en polvo de huesos.
Ese hombre era yo y no hace tanto de aquel momento de furiosa vehemencia. Dos años, día arriba, día abajo. Si lo tengo tan presente, no es porque finalmente los huesos se molieran, que casi, sino porque en aquel estado caí por culpa de un evidente motivo y de aquel estado salí por culpa de una aún más evidente cabezonería.
Ya mi madre —que en paz no descanse, sino que siga juergueando sus partidas de cartas con sus amistades celestiales— lo había confirmado hace muchos años en mi más temprana infancia:
—De cabezón no te gana nadie —había dicho ella, yo replicado con inocencia que para qué desearía yo dejarme ganar, y ella replicado de nuevo con el latigazo de su mano que hábilmente sabía estrellar con puntería de madres, con su anillo de al menos mil quilates, sobre mi boca y haciéndome arrepentir de mi insolencia.
Lo que antecedió a mi descorazonado momento descrito fue una colosal bronca con Misán, una de esas riñas que de vez en cuando acontecen en todo matrimonio y que a menudo se inflaman hasta el punto de incendiar todo el bosque de emociones, aunque hubiesen originado con un único e ingenuo chispazo.
Yo trajinaba en mi hábitat natural, la cocina, y así, entre cebollas en brunoise y zanahorias en rondelles, le lancé a Misán una elocuente respuesta a su pregunta.
—¿Y por qué no? —repuse con gran facundia.
—¡Porque es una estupidez! —dijo la moza que tiene el don de la palabra y atina siempre a utilizar las correctas.
—Pues a mí no me lo parece, al fin y al cabo…, es por una buena causa.
Sentía en mi mano el sensual roce de la empuñadura de mi cuchillo de chef de cerámica aeroespacial, el último grito en herramientas culinarias para frikis como yo. El balanceo de la herramienta sosegaba mi ímpetu al igual que los relojes de péndulo arrullan a los hipnotizados.
Misán y yo vivimos en Quito, capital de Ecuador, según el oráculo ubicable sobre las coordenadas 0°13'07"S 78°30'35"O.
En promedio, la ciudad se alza a 2850 metros sobre el nivel del mar como un sarpullido en la vasta cordillera de los Andes y compuesto por más de dos millones de granitos humanoides que lo habitamos.
Acerca de Misán y nuestro feliz reencuentro escribí en su momento otro relato que, al tiempo de escribir este, aún aguarda en una cajonera. Quizás un día se publique, por lo que aquí únicamente resumiré un par de detalles que sirvan para adentrar al lector en el contexto de esta historia.
Misán en realidad se llama Sandra, nombre que reduje cómodamente a un «san» monosilábico y antecedido de un «Mi» que nada tiene que ver con el adjetivo posesivo, sino con la tercera nota musical que es mi favorita. Como una nota fresca, Misán había reaparecido en mi vida treinta años después de habernos separado en tiempos estudiantiles, con la feliz prebenda de que en aquel entonces habíamos sido cálidos amigos y, en el ahora, somos ardorosos enamorados. La alta temperatura de nuestro vínculo actual está atizada por los fuegos de los treinta años que vivimos cada uno por nuestro lado. Nuestra amistad de juventud se había interrumpido cuando egresé de bachiller, y no se habían vuelto a cruzar nuestros caminos en tres décadas. Pero, cuando nos reencontramos hace ya unos años, casual o predestinadamente, nos surgió un frenético enamoramiento con alocados tintes de pasión madura y carnosa. Coincidimos en una fiesta cumpleañera de una amiga común a la que, aunque no había preparado la jugarreta, consideramos nuestra hada hechicera por habernos abierto las puertas a tan fabuloso amor. Desde la fiesta, Misán y yo no volvimos a separarnos, y así hasta ahora, venciendo las tempestades que toda pareja que se precie enfrenta alguna vez.
La que estaba yo narrando, la que inicia esta historia, era una riña más, aunque con visos de convertirse peligrosamente en más trascendental que anteriores peloteras.
Tal como lo recuerdo, estaba yo faenándome un pimiento rojo en juliana cuando ella bramó su terrible sentencia. Decir bramar es una licencia literaria que me tomo para dotar al momento de un mayor dramatismo. Porque Misán no sabe bramar, ni falta que le hace. Ella insinúa, y con eso basta para que la tierra tiemble, al menos la mía, la que yo piso.
—Muy bien, cabezón. Haz lo que quieras. ¡Pero hazlo sin mí!
Como aprendiz de literato no estoy capacitado para encontrarle palabras medidas a las sensaciones de rugidos, rayos y metrallas que sentí. No sabría ni cómo transcribir la galopante taquicardia que me entró al escucharla decir lo que dijo. Me retemblaron las rodillas, hice un último esfuerzo para verter el pimiento en la olla, y me arrastré derrengado hasta la terraza para encaramarme a la citada barandilla y al cigarrillo.
¿Realmente sería un proyecto tan descabellado?