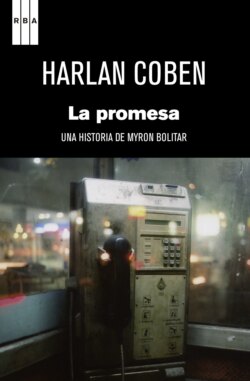Читать книгу La promesa - Харлан Кобен - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеEn el tercer piso del St. Barnabas Medical Center, condado de Essex, la investigadora Loren Muse llamó a la puerta donde decía DRA. EDNA SKYLAR, GENETISTA.
Una voz de mujer dijo:
—Adelante.
Loren giró la manilla y entró. Skylar se puso de pie. Era más alta que Loren, como la mayoría de la gente. Skylar cruzó la habitación con la mano extendida. Se estrecharon con firmeza y mirándose a los ojos. Edna Skylar le hizo un gesto de asentimiento con la cabeza al estilo hermandad. Loren lo había experimentado antes. Las dos estaban en profesiones todavía dominadas por los hombres. Eso creaba un vínculo.
—Siéntese, por favor.
Se sentaron las dos. La mesa de Edna Skylar estaba inmaculada. Había carpetas, pero estaban apiladas y sin papeles que asomaran por los bordes. La consulta era de tamaño normal y estaba presidida por una gran ventana que ofrecía una estupenda vista del aparcamiento.
La doctora Skylar miró con atención a Loren Muse. A Loren no le gustó. Esperó un momento y Skylar siguió mirándola.
—¿Algún problema? —preguntó Loren.
Edna Skylar sonrió.
—Perdone, es una mala costumbre.
—¿De qué tipo?
—Me fijo en las caras.
—Ah.
—No es importante. O puede que sí. Por ese motivo me encuentro en esta situación.
Loren quería ir al grano.
—Le dijo a mi jefe que tenía información acerca de Katie Rochester.
—¿Cómo está Ed?
—Está bien.
Ella sonrió contenta.
—Es un buen hombre.
—Sí —dijo Loren—, es genial.
—Hace tiempo que le conozco.
—Eso me dijo.
—Por eso llamé a Ed. Hablamos un buen rato sobre el caso.
—Exacto —dijo Loren—. Y por eso me ha enviado.
Edna Skylar desvió la mirada hacia la ventana. Loren intentó adivinar su edad. Sesenta y tantos probablemente, pero los llevaba bien. La doctora Skylar era una mujer guapa, con el pelo gris y corto, los pómulos altos, y sabía llevar con informalidad un traje beige sin parecer demasiado marimacho o descaradamente femenina.
—Doctora Skylar.
—¿Puede contarme algo sobre el caso?
—¿Disculpe?
—Katie Rochester. ¿Está oficialmente en la lista de personas desaparecidas?
—No entiendo por qué ha de ser relevante.
Los ojos de Edna Skylar volvieron lentamente a posarse sobre Loren Muse.
—¿Cree usted que se vio metida en algún lío?
—No puedo hablar de eso con usted.
—¿O cree que huyó? Cuando hablé con Ed, me dio a entender que había huido de casa. Sacó dinero de un cajero del centro, según dijo. Su padre es un indeseable.
—¿El fiscal Steinberg le ha contado todo eso?
—Sí.
—Entonces ¿por qué me pregunta?
—Conozco su versión —dijo ella—. Quiero conocer la suya.
Loren estaba a punto de seguir protestando, pero Edna Skylar volvía a mirarla con demasiada intensidad. Buscó fotos de familia en la mesa de Skylar. No había ninguna. No supo qué pensar y lo dejó correr. Skylar esperaba.
—Tiene dieciocho años —dijo Loren, no demasiado segura.
—Eso ya lo sé.
—Eso significa que es mayor de edad.
—Eso también lo sé. ¿Y el padre? ¿Cree que abusó de ella?
Loren no supo qué contestar a eso. La verdad era que no le caía bien el padre, desde el principio. La ley Anticorrupción y Crimen Organizado decía que Dominick Rochester estaba liado con la mafia y tal vez eso era parte del problema. Pero también había que saber interpretar la aflicción de una persona. Por otra parte, cada uno reacciona de forma diferente. Era bien cierto que no se podía decidir la culpabilidad basándose en la reacción de alguien. Algunos asesinos soltaban lagrimones que habrían dejado chiquito a Pacino. Otros eran como robots. Con los inocentes pasaba lo mismo. La cosa era así: estás con un grupo de personas, lanzan una granada en medio de una multitud, y nunca sabrás quién se lanzará a buscarla y quién se lanzará a cubierto.
Dicho esto, el padre de Katie Rochester... tenía algo falso en su aflicción. Era demasiado fluida. Era como si intentara ser diferentes personas, probando cuál resultaba mejor en público. Y la madre. Parecía realmente destrozada, pero ¿eso era producto de la aflicción o de la resignación? Era difícil decirlo.
—No tenemos pruebas de eso —dijo Loren en el tono menos comprometedor que pudo.
Edna Skylar no reaccionó.
—Estas preguntas... —siguió Loren—. Son un poco raras.
—Eso es porque todavía no estoy segura de lo que debo hacer.
—¿Sobre qué?
—Si se ha cometido un delito, quiero ayudar. Pero...
—¿Pero?
—La vi.
Loren Muse esperó un segundo, con la esperanza de que dijera algo más. No dijo nada.
—¿Ha visto a Katie Rochester?
—Sí.
—¿Cuándo?
—El sábado hará tres semanas.
—¿Y no nos lo dice hasta ahora?
Edna Skylar estaba mirando otra vez hacia el aparcamiento. El sol se ponía y los rayos penetraban a través de las persianas venecianas.
Con aquella luz parecía mayor.
—Doctora Skylar...
—Me pidió que no dijera nada. —Su mirada seguía posada en el aparcamiento.
—¿Katie?
Sin dejar de mirar hacia fuera, Edna Skylar asintió.
—¿Habló con ella?
—Un segundo tal vez.
—¿Qué le dijo?
—Que no le dijera a nadie que la había visto.
—¿Y?
—Y ya está. Acto seguido se marchó.
—¿Se marchó?
—En un metro.
Las palabras ya salían con más facilidad. Edna Skylar contó a Loren toda la historia: que estudiaba las caras mientras paseaba por Nueva York, que había identificado a la chica a pesar del cambio de aspecto, que la había seguido hasta el andén del metro y que se había desvanecido en la oscuridad.
Loren lo apuntó, pero el hecho era que aquello encajaba en lo que había creído desde el principio. La chica había huido. Como le había dicho Ed Steinberg a Skylar, había sacado dinero en un cajero del Citibank del centro, poco después de desaparecer. Loren había visto la cinta del banco. Se cubría la cara con una capucha, pero probablemente era la chica de los Rochester. No había duda de que el padre era demasiado estricto. Era siempre el caso de los chicos que huían. Los hijos de padres demasiado liberales solían engancharse a las drogas. Los de los demasiado conservadores huían y acababan metidos en temas sexuales. Dicho así puede sonar a estereotipo, pero Loren había visto pocos casos que rompieran la regla.
Hizo algunas preguntas más de seguimiento. Ya no había nada que pudieran hacer. La chica tenía dieciocho años. Con aquella descripción no había razón para sospechar juego sucio. En la tele, los federales se encargan y asignan un equipo al caso. Eso no sucede en la vida real.
Pero a Loren algo le daba mala espina. Llamémoslo intuición. No, no era la palabra. Corazonada... Tampoco. Le habría gustado saber lo que Ed Steinberg, su jefe, querría hacer. Probablemente nada. Su oficina se ocupaba con el fiscal del estado en dos casos, uno relacionado con un presunto terrorista y otro con un político corrupto de Newark.
Con recursos tan limitados como los suyos, ¿debían dedicarse a lo que parecía un caso evidente de huida? Era difícil decidirlo.
—¿Por qué no? —preguntó Loren.
—¿Qué?
—No ha dicho nada en tres semanas. ¿Qué le ha hecho cambiar de idea?
—¿Tiene hijos, investigadora Muse?
—No.
—Yo sí.
Loren volvió a mirar la mesa, el archivador, la pared. Ninguna foto de familia. Ni rastro de hijos o nietos. Skylar sonrió, como si comprendiera lo que hacía Muse.
—Fui una madre malísima.
—No sé si la entiendo.
—Era, ¿cómo le diría?, laissez-faire. Ante la duda, dejaba hacer.
Loren esperó.
—Eso —dijo Edna Skylar—, fue un gran error.
—Sigo sin entender.
—Yo tampoco. Pero esta vez... —Su voz se apagó. Tragó saliva, se miró las manos y la miró—. Sólo porque parezca que todo va bien, no tiene que ser así. Tal vez Katie Rochester necesite ayuda. Tal vez se deba hacer algo en vez de dejarlo estar.
La promesa hecha en el sótano volvió a atormentar a Myron a las 2:17 de la madrugada exactamente.
Habían pasado tres semanas. Myron seguía saliendo con Ali. Era el día de la boda de Esperanza. Ali le acompañó. Myron entregó a la novia. Tom —nombre completo Thomas James Bidwell III— era primo de Win. No había muchos invitados. Curiosamente, la familia del novio, miembros diplomados de las Hijas de la Revolución Estadounidense, no estaba encantada con la boda de Tom con Esperanza Díaz, una latina del Bronx. Quién lo iba a decir.
—Es curioso —dijo Esperanza.
—¿Qué?
—Siempre pensé que me casaría por dinero, no por amor. —Se miró al espejo—. Pero aquí me tienes, casándome por amor y consiguiendo dinero.
—La ironía no ha muerto.
—Eso es bueno. ¿Vas a ir a Miami a ver a Rex?
Rex Storton era una estrella de cine ya mayor a la que representaban.
—Cogeré un avión mañana por la tarde.
Esperanza se volvió, abrió los brazos y le dedicó una deslumbrante sonrisa.
—¿Y bien?
Estaba espectacular.
—Uau —dijo Myron.
—¿Tú crees?
—Ya lo creo.
—Pues vamos. Vamos a casarme.
—Vamos.
—Una cosa primero. —Esperanza le llevó a un lado—. Quiero que seas feliz por mí.
—Lo soy.
—No voy a dejarte.
—Lo sé.
Esperanza le miró a la cara.
—Seguimos siendo amigos íntimos —dijo ella—. ¿Está claro? Tú, yo, Win, Big Cyndi. No ha cambiado nada.
—Por supuesto que sí —dijo Myron—. Todo ha cambiado.
—Te quiero, ya lo sabes.
—Y yo te quiero a ti.
Ella volvió a sonreír. Estaba preciosa. Siempre había tenido un halo rústico alrededor. Pero ese día, con ese vestido, la palabra «luminoso» era sencillamente demasiado poco. Era tan alocada, un espíritu tan libre, había insistido tanto en que nunca sentaría la cabeza con otra persona. Pero allí estaba, con un hijo, a punto de casarse. Incluso había madurado.
—Tienes razón —dijo ella—. Pero las cosas cambian, Myron. Y a ti nunca te han gustado los cambios.
—No empieces con eso.
—Fíjate. Viviste con tus padres hasta los treinta y tantos. Te has comprado la casa de tus padres. Sigues siendo amigo de tu compañero de universidad, quien, las cosas como sean, no puede cambiar.
Él levantó una mano.
—Lo he pillado.
—Pero es curioso.
—¿Qué?
—Siempre pensé que tú serías el primero en casarte —dijo ella.
—Yo también.
—Win, bueno, francamente es mejor no entrar en eso. Pero tú siempre te has enamorado con tanta facilidad, sobre todo de esa bruja de Jessica.
—No la llames así.
—Como quieras. Tú eras perfecto para el sueño americano: casarte, tener dos coma seis hijos, invitar a los amigos a barbacoas en el patio, todo el rollo.
—Y tú nunca.
Esperanza sonrió.
—¿No fuiste tú quien me enseñó lo de Men tracht und Gott lacht?
—Vaya, me encanta cuando las profanas os ponéis a hablar yiddish.
Esperanza le cogió del brazo.
—Esto puede ser bueno.
—Lo sé.
Ella respiró hondo.
—¿Vamos?
—¿Estás nerviosa?
Esperanza le miró.
—Ni un poquito.
—Pues adelante.
Myron la llevó por el pasillo. Creía que sería halagador hacer el papel de su difunto padre, pero cuando entregó la mano de Esperanza a Tom, cuando Tom sonrió y le estrechó la mano, Myron sintió ganas de llorar. Se apartó y se sentó en la primera fila.
La boda no fue tanto una mezcla ecléctica como una fantástica colisión. Win era el padrino de Tom y Big Cyndi la dama de honor de Esperanza. Big Cyndi, la antigua compañera del equipo de lucha, medía metro noventa y pesaba más de ciento veinte kilos. Sus puños parecían jamones en lata. Había dudado mucho sobre su atuendo: un vestido clásico de dama de honor de color melocotón o un corpiño negro de piel. Se había decidido por la calle de en medio: piel de color melocotón con flecos, sin mangas, luciendo unos brazos con unas dimensiones relativas y una consistencia de columnas de mármol de una mansión georgiana. Llevaba el cabello al estilo mohawk y en malva, y en lo alto un adorno de pastel de boda.
Mientras se probaba el... traje, Big Cyndi había abierto los brazos y dio una vuelta ante Myron. Las mareas de los océanos habían cambiado de curso y los sistemas solares de sitio.
—¿Qué te parece? —preguntó.
—¿Malva y melocotón?
—Es lo último, señor Bolitar.
Siempre le llamaba «señor». A Big Cyndi le gustaba la formalidad.
Tom y Esperanza intercambiaron votos en una iglesia singular. Los bancos estaban adornados con amapolas blancas. El lado del pasillo de Tom iba vestido de blanco y negro: un mar de pingüinos. El lado de Esperanza estaba tan lleno de color que Crayola habría mandado a un explorador. Parecía el desfile de Halloween en Greenwich Village. El órgano tocó hermosos himnos. El coro cantó como los ángeles. El escenario no habría podido ser más sereno.
Sin embargo, para la recepción, Esperanza y Tom querían un cambio de ritmo. Habían alquilado un club de S&M cerca de la Onceava Avenida llamado Leather and Lust. Big Cyndi trabajaba allí de gorila y a veces, a altas horas de la noche, salía al escenario a hacer un número que los dejaba a todos alucinados.
Myron y Ali aparcaron en un espacio al salir de la West Side Highway. Pasaron frente a King David’s Slut Palace, una tienda porno abierta veinticuatro horas. Las ventanas estaban enjabonadas. Había un gran rótulo en la puerta que decía CAMBIO DE PROPIETARIOS.
—Vaya —dijo Myron señalando el rótulo—. Ya era hora.
Ali asintió.
—Hasta ahora lo han llevado fatal.
Cuando entraron en Leather and Lust, Ali se paseó como si estuviera en el Louvre, mirando las fotos de la pared, observando los aparatos, los trajes, el material para atar. Meneó la cabeza.
—Soy una ingenua sin remedio.
—Sin remedio no —dijo Myron.
—¿Qué es eso? —preguntó.
—No tengo ni idea.
—¿A ti te...?
—Oh, no.
—Lástima —dijo Ali. Y después—: Es broma. Broma broma.
Su relación progresaba, pero la realidad de salir con alguien con hijos pequeños se estaba imponiendo. No habían pasado toda una noche juntos desde aquella primera. Myron sólo había podido saludar brevemente a Erin y a Jack desde la fiesta. No estaban seguros de cuán rápidos o lentos debían avanzar en su relación, pero Ali era muy firme en cuanto a que debían proceder lentamente con los chicos.
Ali tuvo que marcharse temprano. Jack tenía que hacer un trabajo para la escuela y ella le había prometido ayudarle. Myron la acompañó fuera, y decidió quedarse a pasar la noche en la ciudad.
—¿Cuánto tiempo estarás en Miami? —preguntó Ali.
—Sólo un par de noches.
—¿Te darían ganas de vomitar si te digo que te echaré de menos?
—No muy violentamente, no.
Ella le besó suavemente. Myron la observó alejarse, con el corazón acelerado, y después volvió a la fiesta.
Como ya había decidido quedarse, se puso a beber. No era lo que se podría decir un gran bebedor —aguantaba la bebida tan bien como una niña de catorce años— pero esa noche, en aquella maravillosa aunque rara celebración, se sentía de humor para emborracharse. Win también, aunque él necesitaba más para ponerse ciego. El coñac era como leche materna para Win. Apenas se le notaba el efecto, al menos en apariencia.
Esa noche no importaba. La limusina de Win les esperaba fuera. Les llevaría de vuelta a la ciudad.
El piso de Win en el Dakota valía mil millones de dólares y tenía una decoración que recordaba a Versalles. Cuando llegaron, Win se sirvió un oporto de un precio obsceno, Quinta do Noval Nacional 1963. La botella había sido decantada varias horas antes porque, como explicó Win, debes dar al oporto vintage tiempo para respirar antes de consumirlo. Myron normalmente se tomaba un chocolate, pero su estómago no estaba de humor. Además no le daría al chocolate tiempo de respirar.
Win puso la televisión y vieron Antiques Roadshow. Una mujer esnob con un acento arrastrado llevaba un horrible busto de bronce. Le contaba al tasador la historia de que Dean Martin, en 1950, había ofrecido a su padre diez mil dólares por aquel retorcido amasijo de metal, pero su padre, dijo ella con un dedo insistente y una mueca a juego, era demasiado astuto. Aquello podía valer una fortuna. El tasador asintió pacientemente, esperó a que la mujer acabara y después bajó el martillo:
—Vale veinte dólares.
Myron y Win chocaron los cinco en silencio.
—Disfrutamos de la desgracia de los demás —dijo Win.
—Somos penosos —dijo Myron.
—Nosotros no.
—¿Ah, no?
—Es el programa —dijo Win—. Nos ilumina sobre todo lo malo de nuestra sociedad.
—¿Ah, sí?
—A la gente no le basta con que su baratija valga una fortuna. No, es mejor, mucho mejor, habérselo comprado barato a un pobre palurdo. Nadie tiene en cuenta los sentimientos del pobre infeliz que vendió su casa en el jardín, al que lo perdió.
—Bien pensado.
—Ah, pero hay más.
Myron sonrió y se acomodó para escuchar.
—Olvida la codicia un momento —siguió Win—. Lo que realmente nos fastidia es que todos, absolutamente todos, mienten en Antiques Roadshow.
Myron asintió.
—¿Te refieres a cuando el tasador pregunta: «¿Tiene idea de lo que vale?»?
—Exacto. Hace esa pregunta cada vez.
—Lo sé.
—Y el señor o la señora Córcholis se comportan como si la pregunta les pillara por sorpresa, como si nunca hubieran visto el programa.
—Es un coñazo —convino Myron.
—Y luego dicen algo como «Vaya por Dios, no lo había pensado. No tengo ni idea de lo que vale». —Win frunció el ceño—. Por favor. Arrastraste tu armario de granito de dos toneladas a no sé qué centro de convenciones impersonal e hiciste doce horas de cola, pero ¿nunca jamás, ni en tus sueños más alocados, te preguntaste cuánto podía valer?
—Mentira —convino Myron, sintiéndose colocado—. Es como lo de «Su llamada es muy importante para nosotros».
—Y por eso —dijo Win—, nos encanta que le den un buen chasco a una mujer como ésa. Las mentiras. La codicia. Por lo mismo que nos gusta el panoli de La rueda de la fortuna que sabe la solución pero siempre apuesta por el último giro y se queda sin nada.
—Es como la vida —pronunció Myron, acusando la bebida.
—Y que lo digas.
Entonces sonó el intercomunicador de la puerta.
Myron sintió que se le apretaba el estómago. Miró el reloj. Era la una y media de la madrugada. Miró a Win. Él le devolvió la mirada con placidez. Win seguía siendo guapo, demasiado guapo, pero los años, los abusos, las noches en vela por violencia o, como ésta, por sexo, empezaban a notarse un poquito.
Myron cerró los ojos.
—¿Es una de...?
—Sí.
Suspiró y se levantó.
—Ojalá me lo hubieras dicho.
—¿Por qué?
Ya habían pasado por eso antes. No había respuesta.
—Es de un sitio nuevo del Upper West Side —dijo Win.
—Sí, qué práctico.
Sin más palabras Myron se fue a su habitación. Win abrió la puerta. Aunque le deprimiera mucho, Myron echó un vistazo. La chica era joven y bonita. Dijo «hola» con una animación forzada en la voz. Win no contestó. Le hizo una señal para que le siguiera. Ella le siguió tambaleándose sobre los altos tacones. Desaparecieron en el pasillo.
Como había dicho Esperanza, hay cosas que no cambian, por mucho que te gustaría que cambiaran.
Myron cerró la puerta y se echó en la cama. La cabeza le daba vueltas por la bebida. El techo se movía. Lo dejó moverse. Se preguntó si vomitaría. Creía que no. Apartó de su cabeza los pensamientos sobre la chica. Lo consiguió más rápidamente de lo que solía, un cambio que estaba claro que no era para mejor. No oyó ningún ruido —la habitación que utilizaba Win (no su dormitorio, evidentemente) estaba insonorizada— y finalmente Myron cerró los ojos.
Recibió la llamada en su móvil.
Lo tenía en vibración. Vibró contra la mesita. Myron se despertó de su duermevela y lo cogió. Se dio la vuelta y la cabeza le dolió. Fue entonces cuando vio el reloj digital de la mesita.
Las 2:17.
No miró el identificador de llamadas y contestó.
—¿Diga? —rugió.
Primero oyó el sollozo.
—Diga —repitió.
—¿Myron? Soy Aimee.
—Aimee. —Myron se sentó—. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás?
—Dijiste que te llamara. —Otro sollozo—. A cualquier hora.
—Claro. ¿Dónde estás, Aimee?
—Necesito ayuda.
—Vale, no hay problema. Tú dime dónde estás.
—Oh, Dios...
—¿Aimee?
—No se lo dirás, ¿verdad?
Él vaciló. Pensó en Claire, la madre de Aimee. Recordó a Claire a esa edad y sintió una curiosa punzada.
—Lo prometiste. Prometiste no decírselo a mis padres.
—Lo sé. ¿Dónde estás?
—¿Me prometes que no se lo dirás?
—Te lo prometo, Aimee. Pero dime dónde estás.