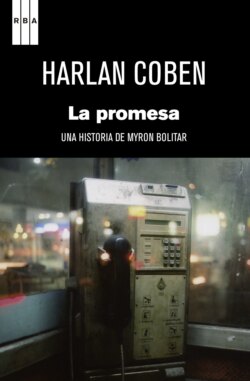Читать книгу La promesa - Харлан Кобен - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12
ОглавлениеMyron tenía dos pensamientos semicontradictorios sobre Miami. Uno, el tiempo era tan hermoso que podría haberse ido allí. Dos, el sol... Hacía demasiado sol. Todo era demasiado brillante. Incluso en el aeropuerto tuvo que entornar los ojos.
Eso no era un problema para los padres de Myron, los queridos Ellen y Al Bolitar, que llevaban enormes gafas de sol que se parecían sospechosamente a gafas de soldador, pero sin tanto estilo. Le esperaban los dos en el aeropuerto. Él les había pedido que no fueran, que ya tomaría un taxi, pero su padre había insistido: «¿No te recojo siempre en el aeropuerto? ¿Recuerdas cuando volviste de Chicago después de aquella tormenta?».
—De eso hace dieciocho años, papá.
—¿Y qué? ¿Crees que he olvidado el camino?
—Eso fue en el aeropuerto de Newark.
—Dieciocho minutos, Myron.
Myron cerró los ojos.
—Me acuerdo.
—Dieciocho minutos exactamente.
—Me acuerdo, papá.
—Eso es lo que tardé en ir de casa a la Terminal A del aeropuerto de Newark. Lo cronometré, ¿recuerdas?
—Lo recuerdo, sí.
Y ahí estaban los dos, con bronceados y manchas de vejez recientes. Cuando Myron bajó la escalera, su madre se acercó rápidamente y abrazó a su hijo como si fuera un prisionero de guerra de vuelta a casa en 1974. Su padre se quedó atrás sonriendo con satisfacción. Myron abrazó a su madre. Le pareció más pequeña. Eso era lo que sucedía en Miami. Tus padres se marchitaban y encogían y oscurecían, como cabezas menguantes gigantes.
—Vamos a por tu equipaje —dijo su madre.
—Lo tengo aquí.
—¿Eso es todo? ¿Una bolsa?
—Sólo me quedo una noche.
—Aun así.
Myron la miró a la cara y después le miró las manos. Cuando vio que el temblor era más acusado, sintió una punzada en el pecho.
—¿Qué? —dijo ella.
—Nada.
Su madre sacudió la cabeza.
—Siempre has sido un mal mentiroso. ¿Recuerdas aquella vez que Tina Ventura y tú dijisteis que no pasaba nada? ¿Crees que no lo sabía?
Primer año en el instituto. Pregunta a tus padres qué hicieron ayer y no se acordarán. Pregúntales cualquier cosa de su juventud, y es como si vieran las reposiciones por las noches.
Myron levantó las manos como si se rindiera.
—Me has pillado.
—No te hagas el listo. Y eso me recuerda...
Se acercaron al padre. Myron le besó en la mejilla. Siempre lo hacía. Nunca eres demasiado mayor para eso. La piel estaba más suelta. El aroma a Old Spice seguía allí, pero más débil de lo normal. Había algo más, otro olor, y Myron pensó que era el olor a viejo. Fueron hacia el coche.
—A ver si adivinas a quien me encontré —dijo su madre.
—¿A quién?
—A Dotte Derrick. ¿Te acuerdas de ella?
—No.
—Por supuesto que sí. Tenía aquella cosa, aquel como-se-llame, en el patio.
—Ah, sí. Ella. Con aquella cosa.
No tenía ni idea de a quién se refería, pero así era más fácil.
—Bueno, el caso es que vi a Dotte el otro día y nos pusimos a hablar. Ella y Bob se mudaron aquí hace cuatro años. Tienen una casa en Fort Lauderdale, pero Myron, es horrible. No se le ha hecho ninguna reforma. Al, ¿cómo se llama ese sitio de Dotte? Sunshine Vista, o algo así, ¿no?
—¿Qué más da? —dijo su padre.
—Gracias por la ayuda. En fin, ahí es donde vive Dotte. Y es un lugar espantoso. Está hecho polvo. Al, ¿a que la casa de Dotte está hecha polvo?
—Al grano, El —dijo su padre—. Ve al grano.
—Ya voy, ya voy. ¿Por dónde iba?
—Dotte no sé qué —dijo Myron.
—Derrick. Te acuerdas de ella, ¿no?
—Muy bien —dijo Myron.
—Bien, bien. En fin, Dotte todavía tiene primos en el norte. Los Levine. ¿Te acuerdas de ellos? No hay razón para que los hayas olvidado. En fin, uno de los primos vive en Kasselton. Sabes dónde está Kasselton, ¿no? Jugabas contra ellos en el instituto...
—Sé dónde está Kasselton.
—No te pongas así.
Su padre abrió los brazos desesperado.
—Al grano, El. Ve al grano.
—Vale, perdona. Tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Así que para abreviar...
—No, El, tú jamás has abreviado nada —dijo su padre—. Vaya, tú conviertes una historia corta en larga. Pero jamás, jamás has abreviado una historia.
—¿Puedo decir algo, Al?
—Como si alguien pudiera detenerte. Como si una ametralladora o un tanque del ejército pudieran detenerte.
Myron no pudo evitar sonreír. Señoras y señores, les presento a Ellen y Alan Bolitar, o, como solía decir mamá: «Somos El Al, ya sabes, como las líneas aéreas israelíes».
—Bueno, en fin, estaba hablando de Dotte de esto y aquello. Ya sabes, lo normal. Los Ruskin se mudaron. Gertie Schwartz tuvo piedras. Antonietta Vitale, que es una preciosidad, se casó con un millonario de Montclair. Ese tipo de cosas. Y entonces Dotte me dijo... Dotte me dijo, por cierto, no me lo dijiste tú, Dotte me dijo que estás saliendo con una mujer.
Myron cerró los ojos.
—¿Es verdad?
Él no dijo nada.
—Dotte dijo que salías con una viuda con seis hijos.
—Dos hijos —dijo Myron.
Su madre se paró y sonrió.
—¿Qué?
—Te pillé.
—¿Eh?
—Si hubiera dicho dos hijos, tú lo habrías negado. —Su madre agitó un dedo triunfal—. Pero sabía que si decía seis, reaccionarías. Así que te he pillado.
Myron miró a su padre. Él se encogió de hombros.
—Ha visto mucho a Matlock últimamente.
—¿Hijos, Myron? ¿Sales con una mujer con hijos?
—Mamá, voy a decir esto lo más amablemente posible: déjalo ya.
—Escúchame, listillo. Cuando hay niños por medio, no puedes ir a lo tuyo alegremente. Debes pensar en las repercusiones que puede tener para ellos. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
—¿Entiendes tú lo que significa «déjalo ya»?
—Bien, haz lo que te dé la gana. —Y se rindió burlonamente. A tal palo, tal astilla—. ¿Qué más me da?
Siguieron caminando: Myron en medio, su padre a la derecha, su madre a la izquierda. Siempre caminaban así. Ahora caminaban más despacio. Eso no le preocupó mucho. Estaba más que dispuesto a reducir el paso para adaptarse al de ellos.
Fueron en coche al piso y aparcaron en su plaza. Su madre cogió a propósito el camino largo junto a la piscina para poder presentar a Myron a la aturdidora variedad de propietarios de pisos. Su madre no cesaba de decir: «¿Recuerdas a mi hijo?» y Myron fingía recordarles a ellos. Algunas mujeres, muchas de más de setenta años, estaban en muy buena forma. Como advertían a Dustin Hoffman en El graduado: «Plástica». Sólo que diferente. Myron no tenía nada contra la cirugía estética, pero pasada cierta edad, por discriminatorio que fuera, le daba escalofríos.
También el piso era demasiado brillante. Se diría que con la edad deseas menos luz, pero no. Sus padres, de hecho, se dejaron las gafas de soldador puestas durante cinco minutos. Su madre le preguntó si tenía hambre. Myron fue lo bastante prudente para decir que sí. Ella ya había pedido una fuente de bocadillos calientes de ternera —la cocina de su madre sería cualificada de inhumana en Guantánamo— a un local llamado Tony’s, que era «igual que los de nuestra charcutería» en casa.
Comieron y charlaron, y su madre intentó limpiar los pedacitos de col que se pegaban a las comisuras de la boca de su padre, pero le temblaba demasiado la mano. Myron miró a su padre a los ojos. El Parkinson de su madre estaba empeorando, pero no querían hablar de ello con Myron. Se hacían viejos. Su padre llevaba un marcapasos. Su madre tenía Parkinson. Pero su primer deber seguía siendo proteger a su hijo de todo ello.
—¿A qué hora tienes que irte a tu reunión? —preguntó la madre.
Myron miró su reloj.
—Ahora.
Se despidieron, besándose y abrazándose otra vez. Cuando se marchó, se sintió como si estuviera abandonándoles, como si ellos se quedaran enfrentándose solos al enemigo mientras él se iba sano y salvo. Tener padres mayores era absorbente, pero como le había dicho Esperanza, que había perdido a ambos padres joven, era mejor que la alternativa.
Una vez en el ascensor, Myron miró su móvil. Aimee todavía no le había devuelto las llamadas. Volvió a probar a llamarla y no se sorprendió de oír el contestador. Basta, pensó. La llamaría a casa. A ver qué pasaba.
Le llegó la voz de Aimee: «Lo prometiste...»
Marcó el número de la casa de sus padres. Respondió Claire.
—Diga.
—Hola, soy Myron.
—Hola.
—¿Qué pasa?
—No mucho —dijo Claire.
—He visto a Erik esta mañana —vaya, ¿era posible que fuera esa mismo día?— y me ha dicho que habían aceptado a Aimee en Duke. Sólo quería felicitarla.
—Sí, gracias.
—¿Está aquí?
—No, ahora mismo no.
—¿Puedo llamarla después?
—Sí, claro.
Myron cambió de táctica.
—¿Va todo bien? Pareces un poco distraída.
Iba a decir algo más pero las palabras de Aimee —«Me prometiste que no se lo dirías a mis padres»— flotaban en su mente.
—Estoy bien —dijo Claire—. Mira, tengo que dejarte. Gracias por escribir la carta de recomendación.
—No fue nada.
—Fue mucho. Los chicos en el cuarto y el séptimo puesto de su clase solicitaron la admisión y los han rechazado. Supuso la diferencia.
—Lo dudo. Aimee es una gran candidata.
—Puede, pero gracias igualmente.
Se oyó un gruñido de fondo. Parecía Erik.
En su mente volvió a oír decir a Aimee: «Las cosas no van muy bien en casa ahora mismo». Myron pensó en intentar algo más, otra pregunta quizá, pero Claire colgó.
A Loren Muse le había tocado otro nuevo caso de homicidio: doble homicidio, de hecho, dos hombres muertos a tiros frente a un club de East Orange. Se decía que las muertes eran por encargo de John «El fantasma» Asselta, un famoso asesino a sueldo que había nacido y crecido en la zona. Asselta había estado tranquilo los últimos años. Si había vuelto, iban a estar muy ocupados.
Repasaba el informe de balística cuando sonó su línea privada. Lo cogió y dijo:
—Muse.
—Adivina.
Ella sonrió.
—Lance Banner, viejales. ¿Eres tú?
—Soy yo.
Banner era un policía de Livingston, Nueva Jersey, el pueblo donde los dos habían crecido.
—¿A qué debo este placer?
—¿Sigues investigando la desaparición de Katie Rochester?
—La verdad es que no —dijo ella.
—¿Por qué no?
—Primero, no hay indicios de violencia. Segundo, Katie Rochester tiene más de dieciocho años.
—Apenas.
—Ante la ley, dieciocho es como si fueran ochenta. Así que oficialmente no hay una investigación en marcha.
—¿Y extraoficialmente?
—He visto a una doctora llamada Edna Skylar.
Le contó la historia de Edna, utilizando casi las mismas palabras que había utilizado cuando se lo había contado a su jefe, el fiscal del condado Ed Steinberg. Steinberg la había escuchado un buen rato hasta que concluyó como era de prever: «No tenemos recursos para investigar algo con tan baja prioridad».
Cuando terminó, Banner preguntó:
—¿Cómo te asignaron el caso al principio?
—Como te he dicho, no había caso, en realidad. Es mayor de edad, no hay indicios de violencia, ya sabes cómo va. Así que no asignaron a nadie. También es cuestionable la jurisdicción. Pero el padre, Dominick, armó mucho jaleo con la prensa, seguramente ya lo viste, y conocía a alguien que conocía a alguien, y eso condujo a Steinberg...
—Y eso condujo hasta ti.
—Eso mismo. La palabra clave es «condujo». En pasado.
Lance Banner preguntó:
—¿Me puedes dedicar diez minutos?
—¿Has oído hablar del doble homicidio en East Orange?
—Sí.
—Lo llevo yo.
—¿Como en presente?
—Tú lo dices.
—Me lo imaginaba —dijo Banner—. Por eso sólo te pido diez minutos.
—¿Es importante? —preguntó ella.
—Digamos... —se calló, buscando la palabra— que es muy raro.
—¿Y tiene que ver con la desaparición de Katie Rochester?
—Diez minutos máximo, Loren. Sólo te pido diez minutos. Qué demonios, me conformo con cinco.
Loren miró el reloj.
—¿Cuándo?
—Estoy en el vestíbulo de tu edificio ahora mismo —dijo él—. ¿Puedes buscar una sala?
—¿Para cinco minutos? Vaya, tu esposa no bromeaba con lo de tu entusiasmo en la cama.
—Sigue soñando, Muse. ¿Oyes ese ding? Estoy subiendo al ascensor. Busca una sala ya.
Lance Banner, el detective de la policía de Livingston, llevaba un corte militar. Tenía rasgos grandes y una constitución que hacía pensar en ángulos rectos. Loren le conocía desde la escuela elemental y todavía no lograba quitarse de la cabeza esa imagen, cómo era entonces. Las personas que conociste de pequeño siempre las ves como párvulos.
Loren le vio vacilar al entrar, como si no supiera cómo saludarla: un beso en la mejilla o un apretón de manos más profesional. Ella se adelantó y se acercó a besarle en la mejilla. Estaban en una sala de interrogatorios, y los dos se dirigieron a ocupar la silla del interrogador. Banner se dio cuenta, levantó ambas manos y se sentó frente a ella.
—Tal vez deberías leerme mis derechos —dijo.
—Esperaré a tener suficiente para un arresto. ¿Qué tienes sobre Katie Rochester?
—No hay tiempo para charlas banales, ¿eh?
Ella se limitó a mirarle.
—Vale, al grano. ¿Conoces a una mujer llamada Claire Biel?
—No.
—Vive en Livingston —dijo Banner—. Se llamaba Claire Garman cuando éramos pequeños.
—No me acuerdo.
—Era mayor que nosotros. Cuatro o cinco años probablemente. —Se encogió de hombros—. Lo he comprobado.
—Ajá —dijo Loren—. Hazme un favor, Lance. Finge que soy tu esposa y ahórrame los preliminares.
—Vale, allá va. Me ha llamado esta mañana. Claire Biel. Su hija se fue anoche y no ha vuelto.
—¿Cuántos años tiene?
—Acaba de cumplir dieciocho.
—¿Algún indicio de juego sucio?
Él puso cara de estarlo pensando y después dijo:
—Todavía no.
—¿Y?
—Normalmente esperamos un tiempo. Como dijiste tú por teléfono, es mayor de edad y no hay indicios de violencia.
—Como con Katie Rochester.
—Sí.
—¿Pero?
—Conozco un poco a los padres. Claire iba a la escuela con mi hermano mayor. Viven en el mismo barrio. Están preocupados. Pero la verdad es que se imaginan que la chica está por ahí haciendo el tonto. La aceptaron en la universidad el otro día. Irá a Duke. Su primera elección. Fue a celebrarlo con unos amigos. Ya sabes a qué me refiero.
—Lo sé.
—Pero he pensado que no haría ningún daño echar un vistazo. Así que he hecho lo más fácil. Para contentar a los padres, para que sepan que su hija..., se llama Aimee, por cierto, que Aimee está bien.
—¿Y qué has hecho?
—He investigado su tarjeta de crédito para ver si había pagado algo o había utilizado un cajero.
—¿Y?
—Lo ha hecho. Sacó mil dólares, el máximo, en un cajero a las dos de la mañana.
—¿Tienes el vídeo del banco?
—Lo tengo.
Eso se conseguía al momento. Ya no se usaban las antiguas cintas. Eran vídeos digitales y se podían mandar por correo y descargar enseguida.
—Era Aimee —dijo él—. No hay ninguna duda. No intentaba ocultar su cara ni nada.
—¿Y?
—Así que crees que se ha fugado, ¿no?
—Sí.
—Una canita al aire —siguió él—. Cogió el dinero y se fue de fiesta, o lo que sea. A pegarse una buena juerga al final de su último año.
Apartó la mirada.
—Venga, Lance. ¿Cuál es el problema?
—Katie Rochester.
—¿Porque hizo lo mismo que ella? ¿Fue a un cajero antes de desaparecer?
Él inclinó la cabeza adelante y atrás en un gesto de «algo parecido». Sus ojos seguían puestos en otra parte.
—No es que hiciera lo mismo que Katie —dijo—. Es que hizo exactamente lo mismo.
—No te entiendo.
—El cajero que utilizó Aimee Biel está situado en Manhattan, más concretamente —ahora habló con más lentitud— en el Citibank de la 52 con la Sexta Avenida.
Loren sintió un estremecimiento desde la nuca hacia abajo.
—Es el mismo que utilizó Katie Rochester, ¿no? —dijo Banner.
Ella asintió y después dijo algo totalmente estúpido:
—Podría ser una coincidencia.
—Podría ser —convino él.
—¿Tienes algo más?
—Acabamos de empezar, pero hemos buscado el registro de su móvil.
—¿Y?
—Hizo una llamada justo después de sacar el dinero.
—¿A quién?
Lance Banner se echó atrás y cruzó las piernas.
—¿Te acuerdas de un chico un poco mayor que nosotros, un jugador de baloncesto, Myron Bolitar?