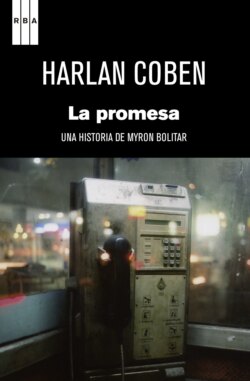Читать книгу La promesa - Харлан Кобен - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеEn los días siguientes, cuando Myron recordaba aquel momento, la forma como Aimee sonrió, le saludó y se desvaneció en la oscuridad, se preguntaba qué había sentido. ¿Había tenido una premonición, una sensación de inquietud, una punzada en la base del subconsciente, algo que le avisara, algo que no podía quitarse de encima? No lo creía. Pero era difícil acordarse.
Esperó diez minutos más en aquel callejón sin salida. No pasó nada.
Así que Myron elaboró un plan.
Tardó un rato en encontrar el camino de vuelta. Aimee le había guiado por aquel laberinto suburbano, pero tal vez Myron debería haber dejado miguitas de pan por el camino. Se abrió camino al estilo rata en un laberinto durante veinte minutos hasta que dio con Paramus Road, que le condujo por fin a una arteria principal, la Garden State Parkway.
Pero para entonces, Myron no tenía pensado volver al piso de Nueva York.
Era sábado a la noche —bueno, domingo por la mañana— y si se iba a la casa de Livingston, podría jugar al baloncesto por la mañana antes de ir al aeropuerto a coger el avión hacia Miami.
Erik, el padre de Aimee, jugaba todos los domingos sin falta.
Ese era el plan inmediato de Myron, por patético que fuera.
Así que, a primera hora de la mañana —demasiado temprano, francamente— Myron se levantó, se puso unos pantalones cortos y una camiseta, quitó el polvo a las rodilleras, y se fue al gimnasio de la Heritage Middle School. Antes de entrar, Myron llamó al móvil de Aimee. Salió inmediatamente su contestador, y su voz era alegre y al mismo tiempo muy adolescente en su «Bueno, deja un mensaje».
Estaba a punto de colgar cuando le sonó en la mano. Miró el identificador de llamadas. Nada.
—¿Diga?
—Eres un hijo de puta. —La voz sonaba sofocada y baja. Parecía un joven, pero era difícil saberlo—. ¿Me oyes, Myron? Un hijo de puta. Y pagarás por lo que has hecho.
Se cortó la llamada. Myron marcó sesenta y nueve y esperó a oír el número. Una voz mecánica se lo dio. Prefijo local, eso sí, pero por lo demás no le sonaba de nada. Paró el coche y lo apuntó. Lo buscaría más tarde.
Cuando Myron entró en la escuela, tardó un segundo en adaptarse a la luz artificial, pero, en cuanto lo hizo, aparecieron los fantasmas familiares. El gimnasio tenía el olor rancio de todos los institutos. Alguien regateó con la pelota. Algunos chicos rieron. Los sonidos eran siempre los mismos, todos contaminados con el eco.
Myron hacía meses que no jugaba porque no le gustaban aquellos partidos de guante blanco. El baloncesto, el deporte en sí, todavía significaba mucho para él. Le encantaba. Le encantaba la sensación de la pelota en los dedos, la forma como palpaban las estrías al saltar para tirar, el arco de la pelota dirigiéndose al aro, el efecto de retroceso, el posicionamiento para el rebote, el pase perfecto. Le encantaba la decisión en un instante —pasar, rebotar, tirar— las aberturas repentinas que duraban centésimas de segundo, la forma como el tiempo se detenía para escabullirse por la rendija.
Le encantaba todo eso.
Lo que no le gustaba era el machismo típico de la mediana edad. El gimnasio estaba lleno de Amos del Universo, de varones alfa en potencia que, a pesar de su gran casa y su cartera repleta y el coche deportivo compensador del pene, seguían necesitando derrotar a alguien en algo. Myron había sido competitivo de joven. Quizá demasiado. Estaba loco por ganar. Había aprendido que ésa no era siempre una buena cualidad, aunque a menudo separara a los muy buenos de los grandes, a los casi profesionales de los profesionales: el anhelo —no, la necesidad— de ser mejor que otro hombre.
Pero lo había superado. Algunos de esos hombres —una minoría seguramente, pero suficientes— no lo habían superado.
Cuando los demás vieron a Myron, el antiguo jugador de la NBA (aunque fuera por tan breve tiempo), vieron la posibilidad de demostrar lo hombres que eran. Incluso ahora. Incluso ahora que la mayoría ya pasaba de los cuarenta. Y cuando la destreza es menor pero el corazón todavía anhela la gloria, puede ser física y directamente desagradable.
Myron echó un vistazo al gimnasio y encontró su razón de haber ido allí.
Erik se estaba calentando en un rincón. Myron corrió hacia él y le llamó.
—Erik, eh, ¿cómo va?
Erik se volvió y le sonrió.
—Buenos días, Myron. Me alegro de que hayas venido.
—No soy muy madrugador normalmente —dijo Myron.
Erik le lanzó la pelota. Myron tiró. Cayó fuera del aro.
—¿Trasnochaste? —preguntó Erik.
—Mucho.
—Te he visto mejor.
—Vaya, gracias —dijo Myron—. ¿Cómo va todo?
—Bien, ¿y a ti?
—Bien.
Alguien gritó y los diez hombres corrieron al centro de la cancha. Así funcionaba. Si querías jugar en el primer grupo, tenías que ser de los diez primeros en llegar. David Rainiv, que dominaba los números y era vicepresidente de una empresa de la lista Fortune 500, siempre hacía los equipos. Tenía maña para equilibrar habilidades y formar equipos competitivos. Nadie cuestionaba sus decisiones. Eran finales y vinculantes.
Así que Rainiv dividió los equipos. A Myron le tocó jugar contra un joven que medía metro ochenta. Eso era bueno. La teoría sobre los hombres con complejo de Napoleón puede ser discutible en el mundo real, pero no en deportes de equipo. Los bajitos querían fastidiar a los altos: hacerse ver en un circo normalmente dominado por el tamaño.
Pero por desgracia, ese día la excepción demostró la regla. El chico era todo codos e ira. Era atlético y fuerte, pero no tenía habilidad para el baloncesto. Myron hizo lo que pudo para mantener la distancia. La verdad es que, a pesar de la rodilla y la edad, Myron podía puntuar a voluntad. Durante un rato eso fue lo que hizo. Le salía de forma natural. Le costaba jugar con más calma. Pero finalmente se reprimió. Necesitaba perder. Habían llegado más hombres. Sólo jugaban los ganadores. Quería salir de la cancha para hablar con Erik.
Así que, después de ganar los tres primeros partidos, Myron tiró una pelota.
Sus compañeros no se alegraron mucho cuando tropezó y falló. Tendrían que sentarse en el banquillo. Se lamentaron un poco, pero se consolaron con el hecho de que llevaban una buena racha. Como si eso importara.
Erik tenía una botella de agua, por supuesto. Sus pantalones cortos hacían juego con la camiseta. Sus zapatillas estaban perfectamente anudadas. Sus calcetines llegaban exactamente al mismo punto en ambos tobillos, y tenían la vuelta de la misma anchura. Myron bebió de la fuente de agua y se sentó a su lado.
—¿Cómo está Claire? —empezó Myron.
—Bien. Ahora hace una mezcla de Pilates y yoga.
—Ah.
Claire siempre estaba metida en algún ejercicio de moda u otro. Había pasado por el aeróbic de Jane Fonda, las patadas de Tae Bo y el Soloflex.
—Ahora se dedica a eso —dijo Erik.
—¿Está en clase?
—Sí. Durante la semana da una a las seis y media de la mañana.
—Demonios, eso es muy temprano.
—Somos madrugadores.
—Ah. —Myron vio la oportunidad y la aprovechó—. ¿Y Aimee?
—¿Qué?
—¿Ella también es madrugadora?
Erik frunció el ceño.
—Ni hablar.
—Así que tú estás aquí —dijo Myron— y Claire en clase de yoga. ¿Y Aimee?
—Anoche se quedó en casa de una amiga.
—Ah.
—Adolescentes —dijo el padre, como si eso lo explicara todo.
Tal vez fuera cierto.
—¿Problemas?
—No tienes ni idea.
—Ah.
Otra vez el «Ah».
Erik no dijo nada.
—¿De qué tipo? —preguntó Myron.
—¿Qué?
Myron deseaba decir «Ah» otra vez, pero no quería abusar demasiado.
—Problemas. ¿Qué tipo de problemas?
—No sé si te comprendo.
—¿Está malhumorada? —dijo Myron, intentando parecer despreocupado—. ¿No escucha? ¿Sale hasta tarde, hace campana, pasa demasiado tiempo en Internet o qué?
—Todo lo que has dicho —dijo Erik, pero ahora sus palabras fueron más lentas, incluso más mesuradas—. ¿Por qué lo preguntas?
Frena, pensó Myron.
—Era hablar por hablar.
Erik frunció el ceño.
—Normalmente aquí hablamos de lo malos que son los equipos locales.
—No es nada —dijo Myron—. Es sólo que...
—¿Sólo qué?
—La fiesta en mi casa.
—¿Qué pasa?
—No lo sé, al ver allí a Aimee, me puse a pensar en lo difíciles que fueron los años de adolescencia.
Los ojos de Erik se empequeñecieron. En la cancha alguien había gritado falta y otro estaba protestando.
—¡No te he tocado! —gritó un hombre con bigote y coderas.
Entonces empezaron los insultos, algo que en una cancha de baloncesto no se puede evitar ni con la edad.
Los ojos de Erik seguían en la pista.
—¿Te comentó algo Aimee? —preguntó.
—¿Como qué?
—Cualquier cosa. Recuerdo que estuvisteis en el sótano con Erin Wilder.
—Sí.
—¿De qué hablasteis?
—De nada. Se burlaron de mí por lo anticuada que era la habitación.
Erik miró a Myron. Él quería mirar a otro lado, pero no lo hizo.
—Aimee puede ser rebelde —dijo Erik.
—Como su madre.
—¿Claire? —Erik parpadeó—. ¿Rebelde?
Vaya por Dios, cuándo aprendería a tener la boca cerrada.
—¿De qué forma?
Myron recurrió a la respuesta del político.
—Supongo que depende de lo que signifique para ti rebelde.
Pero Erik no lo dejó pasar.
—¿A qué te referías tú?
—Nada. Es algo bueno. En Claire había tensión.
—¿Tensión?
Calla, Myron.
—Ya sabes a qué me refiero. Tensión. Buena tensión. Cuando viste a Claire la primera vez, ese segundo, ¿qué te atrajo de ella?
—Muchas cosas —dijo él—. Pero la tensión no fue una de ellas. Había conocido a muchas chicas, Myron. Hay unas con las que quieres casarte y otras con las que sólo quieres... ya sabes.
Myron asintió.
—Claire era de las que quieres para casarte. Eso fue lo primero que pensé cuando la vi. Y sí, sé como suena. Pero tú eras amigo suyo. Ya sabes a qué me refiero.
Myron intentó parecer despreocupado.
—La quería mucho.
La quería, pensó Myron, sin decir palabra esta vez. Había dicho «la quería», no «la quiero».
Como si le leyera el pensamiento, Erik añadió:
—Aún la quiero. Tal vez más que antes.
Myron esperó el «pero».
Erik sonrió.
—Supongo que ya sabes la buena noticia.
—¿Cuál?
—Aimee. De hecho te estamos muy agradecidos.
—¿Eso por qué?
—La han aceptado en Duke.
—Eh, es estupendo.
—Nos enteramos hace dos días.
—Felicidades.
—Tu carta de recomendación —dijo—. Creo que ha sido el empujón definitivo.
—No —dijo Myron, aunque probablemente Erik tenía bastante más razón de la que creía. No sólo había escrito la carta, sino que había llamado a uno de sus antiguos compañeros, que ahora trabajaba en admisiones.
—No, en serio —siguió Erik—. Hay tanta competencia para entrar en buenas universidades. Tu recomendación tuvo mucho peso, estoy seguro. O sea que gracias.
—Es una buena chica. Fue un placer.
Se acabó el partido y Erik se levantó.
—¿Listo?
—Creo que ya tengo suficiente —dijo Myron.
—¿Te duele?
—Un poco.
—Nos hacemos mayores, Myron.
—Lo sé.
—Tenemos más dolores y achaques ahora.
Myron asintió.
—A mí me parece que, cuando duele, tienes dos posibilidades —dijo Erik—. O te sientas, o sigues jugando con dolor.
Erik se fue corriendo y dejó a Myron preguntándose si se referiría al baloncesto.