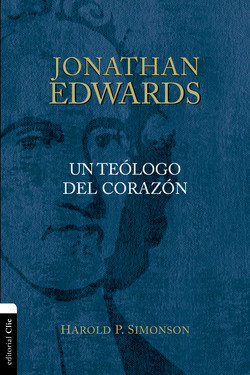Читать книгу Jonathan Edwards - Harold P. Simonson - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPREFACIO
a la edición de 2009
Si el teólogo Jonathan Edwards (1703-1758) hubiera vivido cien años antes, habría disfrutado de relaciones sociales con personas con quienes se habría avenido bien: los calvinistas estadounidenses Thomas Hooker, Thomas Shepard, John Cottton, personas carentes de todo rival en su predicación y su erudición. Edwards, que nació solo tres años antes que Benjamin Franklin (1706-1790), se enfrentó al arminianismo herético y a todo tipo de disensiones religiosas: una democracia política incipiente, no una sagrada Confederación; el deísmo y el ingenio yanqui en lugar del santo visible que da testimonio de su experiencia de redención.
En 1759, el laicado liberal expulsó a Edwards de su púlpito en Northampton, que había ocupado durante veintitrés años. Sospechando lo que le aguardaba, Edwards había compartido sus inquietudes mediante una dilatada correspondencia con determinados ministros escoceses, como John Erskine de Edimburgo, William McCulloch de Cambuslang, John MacLaurin de Glasgow, James Robe de Kilsyth, Thomas Gillespie de Carnoch y John Willison de Dundee, que se veían muy apurados para mantener sus propios fundamentos calvinistas. Con unas palabras tremendamente personales, Edwards expresó su angustia a esos ministros escoceses. Lamentablemente, se mudó con su familia a Stockbridge, y durante siete años fue el pastor de esta reducida congregación fronteriza y sirvió como misionero entre los indios mohicanos. Al año siguiente, el colegio universitario de Nueva Jersey (hoy día Universidad de Princeton) le confirió el cargo de presidente, el tercero de esa institución; tres semanas más tarde, ese mismo año, murió a consecuencia de una vacuna contra la viruela.
La llamada “tragedia de Northampton” que le envió al “desierto” se achacó frecuentemente a una teología exhausta que admitía la faceta oscura de la condición humana, la mancha intensa del pecado y sus consecuencias eternas a menos que el individuo recibiera el nuevo nacimiento por medio de la gracia amorosa de Dios. En una época temprana, tanto en su Diario como en sus Resoluciones, obras escritas antes de cumplir los veinte años, Edwards ya había empezado a sondear sus propios abismos genuinos, lugares en que la vida se vuelve compleja y melancólica. Llegó incluso más abajo en su Narrativa personal, escrita cuando sobrepasaba los cuarenta años. Como el poeta Robert Frost, que escribió “Me he familiarizado con la noche”, Edwards no se vio exento del inframundo de la vida, que incluyó experiencias de miedo —de terror incluso— así como una especie de “temor y temblor” propios de Kierkegaard.
Sin embargo, la convicción de pecado precede necesariamente al gozo “inefable y glorioso”, palabras que Edwards citaba de 1 Pedro 1:8 como prólogo a su monumental Tratado relativo a los afectos religiosos (1746). Su tema principal fue siempre el gozo de la salvación. Lo definió como el propósito último de Dios cuando creó el mundo; es decir, la emanación y la transmisión de Su plenitud infinita y, por consiguiente, la meta final del creyente sería el reencuentro con esta plenitud.
Los sermones de Edwards, sus majestuosos estilos teológico y filosófico, unidos al propio autoexamen al que se sometía y a sus visiones sobre otros, le incluyen en el panteón más elevado de los pensadores religiosos estadounidenses. Su prosa revela una mente compleja. Los lectores consideran que sus ideas son profundas, a veces difíciles, pero su estilo siempre es lúcido si lo seguimos de cerca. De hecho, la cadencia, las imágenes y las metáforas de su prosa hacen que a menudo esta se remonte al ámbito de la poesía más excelsa. Cabe destacar que en los estudios universitarios modernos sobre la literatura americana del siglo XVIII, Franklin y Edwards destacan en claro contraste mutuo. El primero, en su Autobiografía, define su credo personal con una abstracción concisa, usando el menor número de palabras, que cabrían en un sello de correos, mientras que el corpus literario de Edwards lo forman veinticinco imponentes volúmenes.
Los dos volúmenes del historiador Perry Miller, The New England Mind (1939, 1953), suscitaron una renovación del interés por el pensamiento puritano y sus repercusiones en el siglo posterior. Desde entonces, se ha producido un despertar de impresionante erudición e interpretación crítica, que ha exigido la atención pública tal como lo hiciera el resurgir de Herman Melville entre los eruditos de Yale a finales de la década de 1940. Para los especialistas en Edwards, un volumen primordial es el de las Obras, que se concluyó recientemente y que ha publicado Yale University Press. Como escritor cuya mirada penetrante en la condición humana se interna tanto en el territorio psicológico como en el religioso, donde operan los grandes artistas de la literatura, solo Melville, Nathaniel Hawthorne, Emily Dickinson, Henry James y William Faulkner están a la altura de Edwards.
Dos textos especialmente conmovedores son los dos “sermones de despedida” de Edwards, uno cuando se fue de Northampton y el otro al abandonar Stockbridge. Para el primero eligió el tema del “juicio”: el juicio de la congregación sobre él, el suyo sobre ellos y, por último, el juicio de Dios sobre todos. El segundo sermón, que Wilson H. Kimnach describe como “muy breve, como un esbozo”, consiste en un pasaje bíblico (“Velad, pues, en todo tiempo, orando”, Lc. 21:36), seguido de cinco proposiciones (que suelen ser frases individuales) con subtítulos, acompañadas de algunas aplicaciones a modo de conclusión. Kimnach considera que las breves palabras de Edwards son “emotivamente premonitorias, una triste despedida”.
En Los afectos religiosos Edwards escribió “que nunca se ha producido ningún cambio considerable en el pensamiento o en la conversación de ninguna persona, mediante cualquier factor de naturaleza religiosa… que no haya conmovido a sus afectos”, entre ellos el “temor, la esperanza, el odio, el deseo, el gozo, la tristeza, la gratitud, la compasión y el celo”. Esta sucinta afirmación permea Jonathan Edwards: Un teólogo del corazón. Este volumen evidencia mi interés constante por Søren Kierkegaard, Blaise Pascal, retrocediendo hasta san Agustín, y llegando por último hasta el apóstol Pablo. Todos ellos procuraron comprender la naturaleza de la experiencia religiosa, no solo en abstracciones sino mediante el conocimiento existencial del corazón, el corazón redimido y santificado donde Edwards proclamó que residen las verdades más profundas.
Harold P. Simonson
Universidad de Washington
Abril de 2009