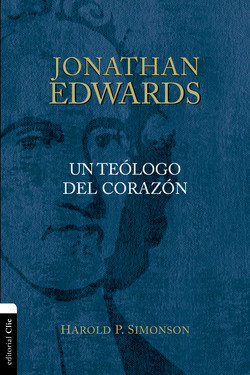Читать книгу Jonathan Edwards - Harold P. Simonson - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO DOS
Edwards y el Gran Despertar
1. Vislumbres
Aunque empezó con Locke, Edwards no siguió la ancha calzada que conducía a David Hume, los utilitarios y Herbert Spencer. El motivo, como dijo Perry Miller, fue que era “demasiado profundo o demasiado sencillo”.1 Quizá por este mismo curioso motivo no siguió la ruta de los deístas ingleses, a pesar de que su maestro intelectual, Locke, había señalado claramente el camino en Racionabilidad del cristianismo en 1695, y John Toland lo había ampliado el año siguiente con su obra Christianity Not Mysterious (“El cristianismo no es misterioso”). Edwards se vio atraído más bien por los primeros platónicos de Cambridge, incluyendo a hombres como John Smith, John Owen y Richard Sibbes, quienes, mientras predicaban la racionabilidad de la religión, también conferían importancia al misterio que subyace en el corazón de la fe cristiana. Su idealismo se vio influenciado por su deuda con el misticismo racional de Plotino, que postulaba la existencia de un universo “palpitante de espíritu”.2
El motivo por el que Edwards no cayó en la estela de los epistemólogos británicos que vinieron después de Locke es un misterio que escapa a la razonabilidad de la fe cristiana. Así, Haroutunian afirma que el interés que sintió Edwards por la especulación filosófica “desapareció a la par que su juventud”, sustituido por una visión cada vez más profunda de la santidad (“un sentido de la gloria del Ser divino”, como escribió Edwards en su Narración personal), que se convertiría en el tema de sus obras de madurez.3 Miller, por otro lado, especula menos plausiblemente que fue el aislamiento del valle del Connecticut el que “protegió” a Edwards de Hume y de pensadores afines,4 aunque Miller añade que Edwards había recibido de antemano “determinados conceptos procedentes de su naturaleza religiosa”.5 Estos conceptos pertenecían nada menos que al misterio de la Escritura y al sentido de la gloria divina inspirado en el interior de Edwards.
Si Edwards hubiera estado menos curiosamente alterado, disponía de muchísimas oportunidades de haber adoptado un rumbo teológico distinto incluso dentro del protegido valle del Connecticut. Por toda Nueva Inglaterra se extendía un vigoroso liberalismo que surgía de lo que Herbet W. Schneider llama “una pérdida del sentido del pecado”.6 El gobierno teocrático se había visto minado por todo tipo de influencia social, política y económica, entre las que destacaba el fenómeno pernicioso llamado “prosperidad yanqui”. El lujo y la seguridad que proporcionaban las ciudades más grandes libraron a las generaciones posteriores de los rigores que habían fortalecido la vida comunitaria anterior. En el ámbito eclesial, el estricto Pacto de la gracia que constituía el fundamento incuestionado y profeso de la membresía visible en la Iglesia se había visto gravemente perjudicado, primero debido a la Plataforma de Cambridge de 1948, que permitía bautizar a los hijos de los miembros regenerados (niños que no habían hecho profesión de fe), y luego por el Pacto del Camino Intermedio de 1662, que permitía bautizar incluso a los hijos de los miembros que no habían profesado su fe. Aunque la normativa de 1662 no permitió que estos miembros participasen de la Santa Cena, el propio Solomon Stoddard, del valle del Connecticut, se deshizo de esta restricción mediante la publicación de La doctrina de las iglesias instituidas (1700), con el propósito de demostrar que ese sacramento no era un privilegio reservado para los regenerados, sino más bien un medio de salvación abierto a los no regenerados. Después del golpe de gracia de Stoddard no hacía falta nada más para obtener el triunfo completo del liberalismo que los argumentos revolucionarios relativos al gobierno democrático de la Iglesia, que propuso John Wise en su influyente obra Justificación del gobierno de las iglesias de Nueva Inglaterra (1717). Wise afirmaba que la sociedad civil ya no debía adoptar como modelo los principios teocráticos de la Iglesia. Había que dar un vuelco a todo ese asunto, invertir la filosofía puritana de la Holy Commonwealth*, de modo que la Iglesia se viera obligada a seguir el modelo democrático de la sociedad civil. La consecuencia que tuvo esta victoria para el laicado y para la democracia secular, dice Schneider, fue nada menos que “el destronamiento de Dios”.7 En unos términos que aplaudía el próspero bostoniano y que aborrecía Edwards el calvinista, la sociedad rechazaba el sentido del corazón sustituyéndolo por el del dinero.
A pesar del aislamiento que le proporcionaba su naturaleza fronteriza, Northampton no ofreció a Edwards ninguna protección frente a estas condiciones. La comunidad no solo era una de las más grandes y prósperas de la colonia —orgullosa además de su moral, su reputación y su cultura— sino que desde el mismo púlpito que ocupaba ahora el “jovenzuelo enfermizo y estudioso”8 llegaba el mensaje de liberalismo de Stoddard, que durante veinte años se propagó por todo el campo. El camino más evidente que podía seguir Edwards era el que había trazado Stoddard. Aun el igualmente venerable Cotton Mather, que murió el año antes que Stoddard, proporcionó alternativas sutiles al tortuoso calvinismo que propugnaba Edwards. Ya antes Mather se había opuesto al concepto comprometido de la Cena del Señor como “medio eficiente” de salvación, pero en años posteriores expuso su propio liberalismo evidente en obras como La religión razonable (1700), Bonifacio, o ensayos para hacer el bien (1710), La razón satisfecha y la fe establecida (1712), y El filósofo cristiano (1721). De una u otra manera todas estas obras iluminaron la avenida cada vez más amplia del pensamiento estadounidense del siglo XVIII. Por lo tanto, no existía “seguridad” para el calvinista dieciochesco, ni siquiera para quien conocía la obra de Locke y de Newton. Tampoco hay explicación pragmática para la compulsión que sentía Edwards a viajar por el otro camino, que se vería marcado por experiencias desconocidas aun para las personas que le eran más cercanas.
La seguridad de Edwards provenía de un calvinismo que su propia hambre espiritual, su ansiedad y su gozo habían autentificado y que, a su vez, había proporcionado el fundamento doctrinal para su teología del corazón. Entre sus dogmas principales se contaba el de la soberanía absoluta de Dios. Edwards no sentía simpatía alguna por la opinión popular de que Dios y el ser humano estaban, por así decirlo, montados en un subibaja: cuando Dios sube con su sentido común y su inventiva, Dios debe bajar en consecuencia. Pero lo cierto es que era al revés. Sin embargo, la auténtica verdad no radicaba en semejante imagen, en absoluto. Dios es infinito, el hombre es finito, y por lo tanto la diferencia entre ambos es infinita. La única mediación se encuentra en Cristo. El hombre depende por entero del Hijo de Dios para recibir toda su sabiduría, justicia y redención. Que todos los hombres que parecen “eminentes en santidad y abundantes en buenas obras” escuchen la verdad: existe “una dependencia absoluta y universal de Dios por parte de los redimidos para obtener todos los beneficios de que disfrutan” y, por consiguiente, Dios “se exalta y se glorifica en la obra de la redención” (II, 7, 2-3).
Edwards predicó estas palabras en Boston el 8 de julio de 1731, exactamente diez años antes del día en que pronunció su famoso sermón en Enfield sobre pecadores en manos de un Dios airado. En este sermón de Boston, “Dios glorificado en la dependencia humana”, Edwards no pudo ser más explícito para identificar a su público. Eligió un pasaje de la carta del apóstol Pablo a los corintios, quienes, reflexionó Edwards, vivían a poca distancia de Atenas, “que durante muchos años fue la sede más famosa de la filosofía y el conocimiento de todo el mundo”. Aquellas personas que estaban sentadas frente a Edwards, ¿no pensaban que Harvard era más o menos así? Edwards no tuvo que formular la pregunta. ¿Acaso las doctrinas de la soberanía absoluta de Dios y la dependencia completa del hombre no parecían absurdas al clero liberal de Harvard? Una vez más, Edwards no tenía que hacer esta pregunta. A pesar de todo lo que no dijo, el sermón fue claramente “una incitación a la batalla, un reto para combatir”; trajo consigo un “nuevo fervor en la predicación”; fue “muy significativo para la vida de Edwards y para la historia de la teología de Nueva Inglaterra, como cuando Schleiermacher predicó su sermón sobre el mismo tema, que señala la fecha de la reacción eclesiástica del siglo XIX”.9 Lo que Edwards dijo en realidad fue: “Que no quepa duda sobre la postura que adoptaré en lo sucesivo. Las doctrinas que predicaré son vivas y embriagadoras porque surgen del conocimiento experiencial. Entre estas doctrinas la más importante es la que afirma una Deidad inescrutable e inmutable a la que hemos de adorar, no solo especular sobre ella. Nunca olvidemos que nuestra relación con la Deidad, que no tiene ninguna obligación para con nosotros, es, como mucho, una relación de dependencia, independientemente de lo que digan nuestras obras y nuestra razón para contradecirlo”.
Durante todo un siglo Estados Unidos no volvería a tener un portavoz dotado de la visión de Edwards o, dicho con más exactitud, un vidente que plasmara las consecuencias plenas y terribles que llegan cuando el ser humano olvida la naturaleza de esa relación. Tampoco habría nadie más indicado para describir la austera responsabilidad que tiene el ministro calvinista de predicar esta verdad que la persona de Herman Melville, cuyo Padre Mapple, un personaje ficticio, concebía su deber clerical en unos términos tan resueltos como los de Edwards cuando se puso delante de su público bostoniano:
¡Ay de aquel [dijo el Padre Mapple] a quien este mundo aparta del deber del evangelio! ¡Ay de aquel que quiere verter aceite sobre las aguas cuando Dios las ha sacudido y convertido en tempestad! ¡Ay de quien pretende complacer en lugar de conmover! ¡Ay de quien valora más su buen nombre que la bondad! ¡Ay de aquel que, en este mundo, no invita a que otros le deshonren! ¡Ay de quien no quiere ser veraz aun cuando mentir suponga la salvación! Sí, ¡ay de aquel que, como dijo el gran piloto Pablo, aun predicando a otros acaba siendo rechazado! (Moby Dick, cap. 8)
Al cabo de un mes, el sermón de Edwards —que fue su primera obra publicada— se imprimió para que lo leyese toda Nueva Inglaterra. Como prefacio incluyó una “Advertencia para el lector”, escrita por el reverendo William Cooper y Thomas Prince, Jr., quienes, con motivos comprensibles, expresaban su entusiasmo por haber visto cómo un predicador tan joven “abordase un tema tan noble”; aquí, dijeron, “apreciamos el alma misma de la piedad” (II, 2). Ciertamente fue así. Pero poco imaginaban que aquel sermón era el preludio de una gran batalla, que a pesar de todos los sufrimientos que acarrearía a Edwards nunca lanzaría sobre su persona el dolor que destroza el alma y al que se refería el Padre Mapple de Melville. Las creencias de Edwards, cada vez más profundas, eran demasiado firmes como para eso.
Antes de que se desencadenara la tormenta, Edwards pronunció otros dos sermones que, doctrinalmente, fueron tan importantes para su religión del corazón como el sermón que dio en Boston sobre la soberanía de Dios. Uno se llamaba “Una luz divina y sobrenatural”, predicado en el verano de 1733 y publicado al año siguiente. El otro, una serie de dos sermones predicados en 1734, se titulaba “Justificación solo por la fe”, ampliado y publicado cuatro años después como uno de los tratados que componen Cinco discursos sobre temas importantes. Ningún otro sermón contiene doctrinas tan esenciales para Edwards como “Una luz divina y sobrenatural”. Perry Miller no exagera cuando dice que en este sermón “se encuentra en miniatura todo el sistema de Edwards”.10 El otro discurso, sobre la justificación por la fe, reforzó todavía más su postura doctrinal.
En el sermón de 1733, Edwards exponía dos ideas esenciales. Una tenía que ver con la diferencia entre el hombre natural y el regenerado; la otra se refería a la luz divina y sobrenatural, una metáfora de la gracia y de la realidad divina. Estas ideas se combinaron en el célebre postulado de Edwards sobre el tema del conocimiento religioso. Edwards, claramente distinto a Locke, afirmó que el conocimiento religioso pertenecía a un orden distinto al conocimiento consistente en datos sensoriales que se plasman en la mente del hombre natural. Edwards no descartaba la posibilidad de que tales “impresiones” sensoriales incitasen curiosamente la imaginación. De hecho, al igual que Calvino, aceptaba la importancia de otras capacidades naturales, entre ellas la consciencia y la razón.11 Pero contrariamente a lo que decía Locke, Edwards presupuso que en todo conocimiento —incluyendo el religioso— las facultades naturales “no son meramente pasivas, sino activas” (II, 15). Dentro del conocimiento religioso el hombre lo hace todo, responde totalmente; sin embargo, lo que hace no es nada comparado con la iniciativa de Dios, que es indispensable y absoluta.
Hay una diferencia radical y cualitativa que separa al hombre natural del regenerado. Esta diferencia no consiste en la ampliación cuantitativa del conocimiento del hombre natural, sino en el abismo que separa ese conocimiento de lo que Edwards llamaba “un sentido y una aprehensión reales de la excelencia divina… la convicción espiritual y salvífica de la verdad y de la realidad de tales cosas” (II, 14). Dado que el hombre natural conoce a Dios solo como objeto, no tiene aprehensión, no tiene sentido de la gloria divina. Por medio de la razón puede erigir pruebas de la existencia de Dios y llamarlas teología natural. Como ha sugerido más recientemente Emil Brunner, el hombre puede postular la excelencia divina como una realidad objetiva dentro de la posibilidad humana de conocer (excepto por los límites que impone el pecado); y entonces, si se produce semejante conocimiento, llamarlo revelación general.12 Pero, a diferencia de Brunner y más en consonancia con Karl Barth, Edwards insistía no solo en que esta luz de la gracia y de la realidad divina es especial, en tanto en cuanto viene mediada solo por Jesucristo, sino también que es una luz personal y salvadora. Para Edwards Dios es un Dios vivo y personal; el hombre es una personalidad única, y por medio de la gracia el hombre regenerado sabe que esta relación divino-humana es “salvífica”.
Surge la pregunta de si esta diferencia radical entre el hombre natural, que mantiene una relación distante e impersonal con un Dios objetivo, y el hombre regenerado, que tiene un sentido de Dios en su corazón, significa que esta luz divina lo es todo, que el antiguo Pablo dejó de existir cuando nació el nuevo en el camino a Damasco, que el hombre natural no solo es débil sino que está muerto. La pregunta es tan radical como la diferencia entre la vida y la muerte. Edwards no mitigaba la importancia del nuevo nacimiento. Al contrario, llevaba la paradoja hasta su extremo ofensivo al insistir en el concepto de inmediatez: que una luz espiritual y divina “impartida de inmediato al alma por Dios” es distinta a cualquier otra obtenida por medios naturales (II, 13, las cursivas son mías). Al principio, los términos “de inmediato” pueden sugerir solo un punto del tiempo, un instante. Así, durante los grandes avivamientos que pronto invadirían el valle del Connecticut, las personas dieron testimonio de experiencias inmediatas de salvación, como si en un abrir y cerrar de ojos hubieran nacido de nuevo, de alguna manera. Edwards se esforzó mucho para minimizar la experiencia de los entusiastas, que propugnaban esa regeneración instantánea. En “Una luz divina y sobrenatural” advirtió que el sentimiento o la emoción por sí solos no son evidencia de la luz verdadera. Dijo que el hecho de que muchas personas se vieran “grandemente afectadas” por las cosas de la religión no era un indicador fiable de que siguieron siendo otra cosa que seres “sin gracia ninguna”. Sin embargo, Edwards defendía el poderoso drama de la conversión, y luchó con fuerza para distinguirlo de su contrapartida fraudulenta.
Cuando Edwards dijo que la luz divina se impartía “de inmediato”, se refería primero a la naturaleza cualitativa de esta luz, y segundo a la manifestación del suceso dentro del tiempo. En resumen: a Edwards le interesaba más la epistemología que la cronología. Es decir, que el significado primario de la inmediatez se plasma en la distinción radical entre (1) el conocimiento natural y el espiritual, y (2) entre los medios especulativos e intuitivos que conducen a él. El conocimiento natural carece de revelación especial. Que este conocimiento natural pueda representar una consciencia primordial o un nivel de razón inmensamente superior no implica un proceso evolutivo ulterior que conduzca por último a la verdad religiosa. A pesar de una facultad especulativa muy bien aguzada, el hombre natural no puede “alcanzar” el conocimiento espiritual, por la razón profundamente sencilla de que este conocimiento, en lugar de ser algo que alcanza el ser humano, es dado, impartido, revelado por Dios. El hombre natural no lo comprende en última instancia, como si fuera la recompensa que aguarda al final de una reflexión agotadora o de una vida moralmente recta. En lugar de alcanzarlo, el hombre regenerado se ve alcanzado por él. Además, si podemos decir que en ese momento el alma recibe un impacto, no es el de la verdad natural, como el que experimentamos cuando descubrimos la ley de la gravedad o E=MC2. No, es el impacto de una verdad divina revelada que inunda el corazón y fomenta el compromiso.
A pesar de que la lucha espiritual acompañó las conclusiones de Edwards, que tanto le costó obtener, nunca retrató el drama de la conversión de ningún otro modo que para que subrayase el papel de Dios como iniciador divino de la revelación y de la gracia. Solo después de que Edwards enunciase la soberanía del papel de Dios pasó a tratar la condición humana. Como veremos en un capítulo posterior, describió la condición del hombre en términos muy dramáticos, ninguno de los cuales es más eficaz que el sustantivo “inmediatez”. Hemos dicho que el término significaba la yuxtaposición inmediata de la naturaleza y de la gracia, la oscuridad y la luz. Las instituciones intermediarias, como las iglesias y las universidades, no podían difuminar esta distinción inequívoca. Ningún maestro ni sacerdote, ni la razón ni los sistemas filosóficos, los principados y las potestades, podrían interponerse para modificar estas condiciones existenciales separadas. Pero el término también significaba el ahora inmediato, ese momento existencial para cada hombre en el que se encuentra en un estado de “oscuridad y engaño” o de “santidad y gracia” (II, 14). Con una agudeza sorprendente, Edwards dramatizó el cielo o el infierno como una condición de este momento, y ni la distancia ni el tiempo separaban al hombre de su urgencia coercitiva. A pesar de todo el estudio preparatorio, la reflexión, la filantropía y la oración a las que se dedica el ser humano, “esa obra de la gracia sobre el alma mediante la cual la persona es tomada de un estado de corrupción y depravación totales para interesarse en Cristo y convertirse en un hijo de Dios, se produce en un momento”.13 De la misma manera que la verdad del temor y temblor de Abraham se convirtieron en algo real para Kierkegaard solo en el momento inmediato en que los experimentó en su corazón, Edwards solo asimiló la verdad de la iluminación divina cuando se convirtió en un suceso inmediato en su corazón. No esperaba menos de sus parroquianos de Northampton.
En un instante así, la razón también se santifica. Las objeciones a las ofensas que el sentido común encuentra implícitas en los misterios cristianos quedan superadas. La luz divina “ayuda positivamente a la razón” para que acepte la razonabilidad de la luz y su inmediatez soberana, salvadora (II, 14). La razón no santificada, o natural, que solo tiene la capacidad de inferir partiendo del argumento y de la proposición, no puede percibir esta luz. Esta percepción solo puede darse dentro de los confines del corazón. Cuando la razón se lleva a estos confines totalmente integradores, permite al individuo captar la excelencia de aquellas doctrinas que constituyen la materia de esta luz o este conocimiento. La razón santificada penetra llegando a la congruencia divina frente a la cual el hombre natural se encuentra ciego.
La actitud rebelde frente a un absurdo aparente se convierte en confianza, en lo que ahora la razón santificada interpreta como una orden de Dios. Esta confianza es una apertura completa a la voluntad razonable de Dios en la que, dijo Edwards, hallamos nuestra paz. Antes que él, Dante y luego T. S. Eliot dijeron lo mismo. Sus parroquianos de Nueva Inglaterra, no. Semejante idea contradecía vagamente lo que alboreaba en la consciencia estadounidense como una independencia y una identidad cultural atrayentes. Ya entonces los albores del liberalismo conformaban una personalidad estadounidense emergente, que no encontraría su expresión en la teología de Edwards ni en la sombría capacidad artística de Melville, sino en Emerson y Whitman, cuyas visiones de las posibilidades ilimitadas del ser humano propugnaban la confianza en uno mismo por encima de todo lo demás.
2. La justificación solo por fe
Los primeros indicios del problema se presentaron con los sermones de Edwards sobre la justificación. Después de todo, su sermón previo en Boston solo había sido la actuación única de un ministro joven, y el otro sobre “Una luz divina y sobrenatural”, por medio de su elocuencia, había vuelto agradable una doctrina que revestía cierto peligro. Pero no cupo duda alguna de que mediante la incesante severidad de esta doctrina de la justificación Edwards se metía en faena. Era evidente que empezaba a marcar un ritmo que resultaría ser demasiado exigente para su congregación, y a predicar sobre una autoridad divina que encajaba cada vez menos con el concepto estadounidense de la independencia.
Edwards era consciente de la dificultad de este texto, Romanos 4:5: “mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia”. Traducida a sus propias palabras, la doctrina se cernía imponente sobre el oyente: “Que somos justificados por la fe en Cristo, y no por ninguna virtud o bondad que poseamos” (I, 622). Reconocía que muchos de su congregación pensarían que esa afirmación era “absurda”, hallando en ella “un elevado grado de ignorancia” y mucha “incoherencia” (I, 622). Al pedir “la paciencia de todos” para escuchar su argumento, sabía con total certeza —como escribiría más adelante en el Prefacio— que con ella ponía en peligro las enseñanzas que muchos habían recibido desde que eran pequeños, a saber, que las buenas obras, la obediencia y la virtud les cualificaban para recibir una recompensa. La doctrina opuesta de Edwards provocó “una inquietud inusual”, y él admitió honestamente que le habían “reprochado intensamente” haberla predicado, y que había padecido “ofensas flagrantes”. Pero ni la complejidad de la doctrina ni sus arduas consecuencias iban a hacerle cambiar de postura. Además, esta doctrina era “el mismísimo cimiento” de su argumento contra el liberalismo (I, 646). Que los arminianos se contentasen con las simplificaciones y convirtiesen las verdades crudas en dogmas inocuos y cómodos. Es cierto que las doctrinas cristianas pueden contener “algo fácil”; sin embargo, decía Edwards, “también contienen grandes misterios”, dignos de la más aguda diligencia intelectual, de precisión y de distinciones, así como de la confrontación más sincera a la par que dolorosa. Una vez más, Edwards echaba sobre los miembros de su iglesia las mismas exigencias que cargaba sobre sus espaldas. Estaba convencido de que si la religión significaba algo, debía significarlo todo.
La propia doctrina de la justificación no planteaba dificultades. Su significado era, simplemente, que mediante la justificación (1) somos aprobados por Dios como libres de la culpa del pecado y de su castigo, y (2) que somos bendecidos con esa justicia que nos hace entrar en comunión con todos los creyentes. La justificación supone la remisión del pecado (la liberación del infierno), y la herencia de la vida eterna (la entrada al cielo). La dificultad estriba en la preposición “por”: la justificación solo por fe. ¿Es la fe el requisito previo de esa justificación que presuntamente viene después? ¿Es la fe un instrumento que usa Dios para realizar el acto de la justificación? ¿Es Cristo la condición única para nuestra justificación y nuestra salvación? ¿Hay otras condiciones o cualificaciones para ella, como amar a nuestros hermanos y perdonarles sus ofensas? ¿Cuál es la diferencia entre la justificación por la fe y por la ley? Admitiendo estos problemas, Edwards dejó claro algo ya desde el principio: para nosotros, Cristo “compró la justificación mediante su sangre” (I, 624). La centralidad que confería Edwards a Cristo nunca es tan enfática como en este punto, y constituye el fundamento para el concepto que tenía Edwards de la fe.
Edwards afirmó que la fe cristiana consiste en la respuesta total a Cristo por parte del ser humano. “Tener” fe es estar en Cristo, como los miembros están vinculados con la cabeza y las ramas al tronco. La fe es unión. Edwards sostenía que solo cuando nos unamos primero con Cristo seremos justificados por Dios. La secuencia es trascendental: “Que estemos en él es el fundamento para ser aceptados [justificados]” (I, 625). La justificación por la fe es lo mismo que la justificación porque estamos en Cristo. La unión en Cristo no es la recompensa de la fe; la unión es la fe. Además, el ser humano se entrega activamente a esta unión. Edwards sostenía que la fe “es la unión activa del alma con Cristo”; Cristo, que antes se hizo hombre, trata ahora al hombre como un ser “capaz de actuar y de decidir”, esperando que venga a él. Calvino dijo: “Esta fe no se limita a creer cosas sobre Cristo; le abraza con toda el alma”.14
El meollo de la doctrina especifica que la unión con Cristo no es la recompensa por la fe, sino la fe misma, y que somos justificados solo por fe. Suponer, por ejemplo, que Dios proporciona esta relación con Cristo como recompensa por las buenas obras es incoherente con el hecho de que estamos bajo la condenación hasta que él entra en esa relación. Es la misma incoherencia que se produce cuando una persona espera ser justificada antes de unirse a Cristo. En ambos casos, Edwards atacó enfáticamente cualquier idea que elevase el mérito humano como condición previa a la actuación de Dios. Conforme al tenor del Pacto de las Obras, una persona debía ser aceptada y recompensada solo en función de sus obras; pero en el Pacto de la Gracia, la obra se acepta y se recompensa solo por amor a la persona. Al insuflar nueva vida a este Pacto de la Gracia no legalista, Edwards afectó los fundamentos de la teología del pacto de Nueva Inglaterra, que durante generaciones había favorecido la lógica de las obras, hasta el punto de que en la época de Edwards esa lógica prácticamente exigía que Dios recompensara solo las obras.15
Perry Miller intenta demostrar que la interpretación que hizo Edwards de la justificación por la fe debía mucho a su “lectura inspirada de Newton”.16 Miller, que está decidido a considerar a Edwards un empirista (lockiano o newtoniano), arguye que la raíz de la doctrina de la justificación es el concepto newtoniano “de un antecedente a un subsiguiente, en el que el subsiguiente, cuando sucede, demuestra ser lo que sea por sí mismo y en sí mismo, sin la determinación del precedente”. Miller sigue diciendo: “Por consiguiente, todos los efectos deben tener sus causas, pero ningún efecto es un «resultado» de lo que ha pasado antes”.17 El argumento teológico de Edwards, que decía que el merecimiento de una recompensa a cambio de las buenas obras no antecede a la justificación sino que se debe a ella es, supuestamente, análogo a la idea de Newton. Sin que importe lo que Edwards debiese a Newton, su deuda era aún mayor con Pablo, al que citó prolíficamente a lo largo de su tratado, en ningún caso con un efecto más revelador que cuando citó Gálatas 2:20: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (I, 642).
Miller considera que la doctrina de la justificación provoca esencialmente un temor reverente, estableciendo un vínculo interno de causa y efecto que es “misterioso y aterrador”, un poder oculto parecido al que, en la naturaleza, sostiene a los átomos cohesionados y opera en la fuerza de la gravedad. Pero Miller lleva su analogía newtoniana más allá de sus límites metafóricos, permitiendo que, por así decirlo, Newton borre a Edwards del mapa. A diferencia de Edwards, Miller no tiene en cuenta el amor esencial. Para Miller, las “fuerzas tenebrosas de la naturaleza” ocultas a gran profundidad tras la fachada de racionalismo de Newton son más misteriosas que cualquier cosa que proporcione la teología cristiana. Su analogía entre esas “fuerzas tenebrosas” y el Dios que viola la lógica humana mediante el acto de la justificación se viene abajo cuando Miller afirma que esas fuerzas naturales eclipsan “el fulgor deslumbrante” de la predestinación calvinista. En resumen: el máximo poder pertenece a la naturaleza, no a Dios, una conclusión que ignora la esencia misma del pensamiento de Edwards. Porque este siempre sostuvo que era Dios, como “ser sabio” supremo, quien “se deleita en el orden” y cuya justificación del hombre en Cristo fue “un testimonio de su amor por ese orden”, quien era el “primer fundamento” de toda realidad (I, 627). Además, fue Dios como amor quien, bajo el punto de vista ortodoxo de Edwards, trajo al ser humano a la coherencia divina, por medio de la fe. Las obras del hombre no sirven como pacto legalista que promete recompensas por la obediencia, sino más bien “son obras de esa fe que obra por amor; y cada uno de esos actos de obediencia, siempre que sea interno y un acto del alma, es solo un acto nuevo y eficaz de recepción de Cristo y de adhesión al glorioso Salvador” (I, 642).
La importancia que tenía esta doctrina para lo que se cernía sobre el panorama de Nueva Inglaterra no recibió mejor testimonio que el propio Prefacio de Edwards, escrito en 1738. A pesar de los ataques que recibió por predicar los sermones sobre la justificación, declaró su exculpación, porque poco después, en otoño de 1734, escribió: “La obra de Dios se manifestó de forma maravillosa entre nosotros, y las almas comenzaron a acudir a Cristo como el Salvador en cuya justicia única esperaban ser justificadas” (I, 620). Había comenzado el Gran Despertar, y el pensamiento y la práctica religiosos de Estados Unidos ya no volverían a ser los mismos. Según la opinión de Frank Hugh Foster, el movimiento teológico que empezó Edwards cuando predicó esos sermones concretos “adquirió una importancia para toda la civilización cristiana cuando se convirtió en la fuerza que moldeó buena parte de la obra religiosa constructiva que se hizo en los Estados Unidos de América”.18 Si este juicio parece exagerado, hallamos una sólida validez en la propia declaración de Edwards de que “esta fue la doctrina sobre la que se fundamentó al principio esta obra [el Gran Despertar], siendo también el cimiento sobre el que se afirmó todo el proceso posterior” (I, 620).
3. El brillante valle del Connecticut
La doctrina de la justificación sola fide señala hacia la gran doctrina de la predestinación. Lo que enseña la primera sobre la relación entre Dios y la persona de Cristo se aplica también a lo que enseña la segunda sobre la relación entre Dios y su pueblo. La primera tiene que ver con el individuo, la segunda con la historia. Ambas tienen que ver con la obra redentora de Dios. Ambas presuponen a un Dios soberano, un Dios de poder, gracia y amor, y conocerle es recibir los frutos espirituales del gozo y de la paz. Sin embargo, ambas doctrinas también enseñan que los actos de Dios, aunque se pueden aprehender, nunca se pueden comprender del todo. No existe una explicación globalizadora de los actos divinos en la justificación, porque las obras anteriores del hombre no sirven de nada. Tampoco existe una lógica determinista, una causa y un efecto, que explique la actuación de Dios en la historia. A pesar de todo, en la esencia de ambas doctrinas hallamos la certidumbre de que nada de lo que hace Dios es fortuito; misterioso sí, pero nunca escapa a la intención divina. A esta certidumbre llegamos cuando fijamos nuestro corazón y nuestra mente en la Escritura, en Cristo y en la historia del pueblo de Dios. Edwards predicó estas cosas con su habitual fijación inmutable.
La experiencia religiosa se hizo con individuos y con comunidades por igual. Hacia 1735 todo Northampton estaba inmerso en lo que Edwards consideraba la obra redentora de Dios. Al año siguiente el avivamiento se había extendido a South Hadley, Suffield, Sunderland, Deerfield, Hatfield, West Springfield, Long Meadow, Enfield, Westfield, Northfield, East Windsor, Coventry, Stratford, Ripton, Tolland, Hebron, Bolton, Woodbury. Sin duda, Dios se movía de maneras extrañas, misteriosas y veloces. Por lo que respecta a Northampton, donde durante varios años tras la muerte de Stoddard se había asentado cierto “embotamiento religioso” —incluyendo más de un caso de “paseos nocturnos, frecuentación de las tabernas y prácticas lujuriosas” (NF, 146)19— en un solo año acudieron a Cristo aproximadamente trescientas almas.
Estos fueron los hechos que Edwards plasmó en Fiel narración de la obra sorprendente de Dios en la conversión de muchos cientos de almas en Northampton y las ciudades y pueblos vecinos (1737). Pero este relato, una ampliación de la “Narración sobre conversiones sorprendentes” que Edwards había enviado un año antes al reverendo Benjamin Colman en Boston, es mucho más que una mera relación de hechos. Escrita dentro del contexto de su propia conversión personal y anticipando en muchos sentidos su Narración personal, este documento de 1737 señala la primera vez que Edwards se enfrentó al fenómeno de la experiencia religiosa a gran escala. Si ya era deudor a la psicología lockiana, ahora se consideraba un testigo clínico de la obra de Dios en la conversión de otros. Además, fue testigo de una corroboración dramática de la justificación doctrinal, así como de algunos indicios de que el propio avivamiento no era más que un episodio en una esfera suprahistórica que los elegidos conocerían como “la historia de la salvación”. La crítica llama la atención frecuentemente sobre las características extravagantes de lo que sucedió en Northampton. En escritos posteriores, Edwards intentó corregir esta impresión sin repudiar la Narración fiel. Estaba convencido de que aquellas conversiones (repentinas, espectaculares, inexplicables) estaban relacionadas con “la obra peculiar e inmediata” de Dios en esta ciudad elegida (NF, 210). Por el momento se contentó con describirlas. Más tarde intentó volverlas comprensibles teológicamente. Esta labor exigió su máxima capacidad. Resulta irónico que también echase los cimientos para su tragedia personal, porque la vindicación intelectual que estructuró desmentía el sentido del corazón, que singularmente se justificaba a sí mismo. El intento de hacer visible, sea en tratados o en instituciones, lo que es invisible está condenado al fracaso, sobre todo cuando lo visible adopta formas con perfiles duros y rígidos.
Como descripción del avivamiento de Northampton, la Narración fiel posee una forma dramática impresionante, que ayuda a explicar el hecho de que durante la vida de Edwards se imprimiese en su totalidad por lo menos sesenta veces, diez de ellas en cinco países y en tres idiomas.20 En la sección introductoria Edwards proporciona el escenario, observando que los habitantes de Northampton eran tan “sobrios, metódicos y buenos” como cualquier otra persona de Nueva Inglaterra, y añadiendo que “son tan racionales y comprensivos como como pocos de los que he conocido” (NF, 144-145). Sin embargo, lo que a Edwards le desconcertaba era la suficiencia que sentían respecto a su religión. Lo que les hizo recuperar súbitamente la sobriedad fueron dos muertes que se produjeron en un lugar cercano, Pascommuck, en abril de 1734; una de las víctimas fue un joven que murió de pleuresía tras dos días de delirio y, la otra, una joven que antes de morir “estaba muy inquieta” por el estado de su alma. Incitados por estos sucesos solemnes, unidos a un amenazante arminianismo que algunos interpretaron como la señal de que Dios se estaba alejando de aquella tierra, los ciudadanos se sintieron aún más conmocionados en diciembre cuando se convirtieron diversas personas, sobre todo una joven considerada una “de las más descocadas de toda la ciudad” (NF, 149). Dios le había dado “un nuevo corazón, realmente quebrantado y santificado” (NF, 149). Pronto hubo otros que se vieron igual de afectados, hasta que en primavera y verano de 1735 “la ciudad parecía estar llena de la presencia de Dios: nunca estuvo tan llena de amor ni de gozo y, sin embargo y al mismo tiempo, tan llena de inquietud, como lo estuvo entonces” (NF, 151). Los padres se regocijaban cuando sus hijos nacían de nuevo, los maridos por sus esposas y estas por sus cónyuges. Cuando los aldeanos de pueblos vecinos se acercaron para ver qué estaba sucediendo, también se vieron afectados. El valle había adquirido una gran vida espiritual, y solo dentro de Northampton, una población de unas doscientas familias, se salvaron en torno a trescientas almas.
Tras describir estos casos iniciales y más generales, Edwards se concentra en las manifestaciones específicas de las experiencias de conversión. Lo que se ve incitado a comprender es la relación entre el acto invisible del espíritu de Dios y los efectos visibles. Su certeza de que existía una relación intensificaba todo el dramatismo de la salvación.
Al observar a sus feligreses recién despertados, Edwards detectó, primero, la gran tristeza que sentían por lo que consideraban su condición de pecado. Escribió: “sus conciencias han sido afectadas como si una flecha hubiera atravesado sus corazones” (NF, 160). Convencidos de su pecado, a veces experimentaban “terribles aprensiones” sobre el verdadero grado de corrupción en el que vivían, temiendo en ocasiones que sus pecados fueran imperdonables, y teniendo siempre “una sensación aterradora” de su condición total. La segunda fase vino acompañada de la convicción de que Dios era justo al condenarles. Frente a esto solo podían exclamar “¡Es justo, es justo!” (NF, 170). La tercera fase fue de calma, posterior a su aceptación de la gracia que es suficiente. Ahora fijaban sus pensamientos en Dios y en sus “dulces y gloriosos atributos” (NF, 171). Anhelaban tener comunión con Cristo. En ellos se había producido “un santo reposo del alma”, les había invadido un sentido del corazón nuevo y vivificante (NF, 173). Las personas más confundidas eran los intelectuales de la ciudad, que se convirtieron en “meros bebés” que no sabían nada. Para todos la experiencia fue “nueva y extraña”, acompañada a veces de la risa, las lágrimas o los sollozos. Para todos ellos la obra de Dios sobre el alma fue como la luz del amanecer:
Para algunos, la luz de la conversión es como una brillantez gloriosa que reluce súbitamente sobre la persona y a su alrededor: de un modo notable la saca de las tinieblas llevándola a la luz maravillosa. En muchos otros casos ha sido como el alba, cuando al principio aparece solo una escasa luz, y puede ser que esté envuelta en nubes; y entonces reaparece y brilla con un poco más de fuerza, que aumenta gradualmente, intercalándose con la oscuridad, hasta que al final, quizá, destella con mayor claridad desde detrás de las nubes (NF, 177-178).
Con gran fervor, Edwards llevó su relato a un punto álgido describiendo casi día por día la conversión de Abigail Hutchinson, seguido de la conversión espectacular de la pequeña Phebe Bartlet, de cuatro años. El primer esbozo es el más conmovedor, e incluso posee tintes de sentimentalismo. En este esbozo, Edwards relata los siete últimos meses de la vida de Abigail, empezando cuando determinado el lunes, en diciembre de 1734, la hermana de esta mujer le comunicó que la joven “cortesana” se había convertido a Dios. Edwards sigue la vida de Abigail, soltera y enfermiza, a lo largo de los tres estadios mencionados antes, acabando con la convergencia entre visión religiosa y muerte. Por otro lado, la pequeña Phebe vivió hasta una edad muy avanzada. El relato que hace Edwards de su conversión durante la infancia se volvió famosa en toda Nueva Inglaterra,21 sobre todo la parte que describe las largas horas que pasó en el armario, donde oraba a Dios pidiendo salvación y donde, supuestamente, tuvo todo tipo de visiones impactantes. Sin que le afectasen los esfuerzos de su madre para tranquilizarla y sujeta a tremendos episodios de llanto, la pequeña Phebe confesó llorosa: “¡Sí, tengo miedo de ir al infierno!” (NF, 200). Cuando salió del mismo armario un tiempo después, exclamó: “Ahora puedo encontrar a Dios… Amo a Dios… Ahora no iré [al infierno]” (NF, 200-201).
Por fácil que resulte no tomar en consideración la historia de Phebe, ofrece, como el relato de Abigail, una pista para detectar la dimensión trascendental con la que Edwards interpretó estos episodios. Si, como él creía, el avivamiento de Northampton formaba parte de la obra redentora de Dios en la historia, más amplia, el drama de estas dos almas adquiere una importancia muy superior a la de los estudios de casos individuales. Estos dos episodios revelan también la sensibilidad de Edwards por las consecuencias psicológicas de la experiencia religiosa, incluso entre los niños. La pequeña Phebe se convirtió en prototipo para determinados niños de la ficción estadounidense del siglo XIX, cuya inteligencia roza el ámbito amedrentador y prohibido de lo sobrenatural, para bien o para mal. Según F. O. Matthiessen, el retrato que hace Nathaniel Hawthorne de Pearl en La letra escarlata refleja en parte la “terrible precocidad” que reveló la dialéctica de Edwards en niños sometidos a la presión emocional del Gran Despertar.22 Algunos de los niños ficticios de Henry James llevan también la huella de una herencia parecida.
La intensidad religiosa en Northampton no se podía mantener indefinidamente. Lo que la sumió en un sombrío apaciguamiento fue el caso del tío de Edwards, Joseph Hawley, cuya lucha espiritual le había llevado a una desesperada melancolía. Según Edwards, el diablo pronto aprovechó esta situación para conducir a Hawley a “pensamientos cada vez más desoladores”, que le llevaron al insomnio, al delirio y por último al suicidio el 1 de junio de 1735. Por amor al bienestar de otros ciudadanos, afortunadamente prevaleció ese apaciguamiento, aunque inmediatamente después de que Hawley se hubiera cortado el cuello otros habitantes del pueblo se sintieron lo bastante afectados como para afirmar que oyeron voces que les incitaban: “¡Córtate el cuello! ¡Ahora es una buena oportunidad! Ahora, ¡AHORA!” (NF, 207) Sin embargo, semejante histeria no disuadió en modo alguno a Edwards de su creencia de que Dios había visitado de verdad a aquella comunidad. Escribió que, como consecuencia de ello, Dios había convertido a los habitantes de Northampton en un “pueblo nuevo” por medio de “la gran y maravillosa obra de la conversión y la santificación” (NF, 209). Haciéndose eco de las palabras que dijera cien años antes el bostoniano John Winthrop, ahora Edwards consideraba Northampton la ciudad “situada sobre una colina” (FN, 210).
Por muy débiles que ardiesen los fuegos del avivamiento tras el incidente de Hawley, la Narración fiel de Edwards sirvió como manual popular para mantenerlos vivos en otros lugares. Por lo que respecta a la parroquia de Edwards, no podríamos decir ni mucho menos que retomó su “embotamiento” anterior. En 1736 se empezó a construir una nueva iglesia que Edwards dedicó el día de Navidad del año siguiente. En 1730 predicó una serie de sermones importantes sobre la teología de la historia, publicados póstumamente en Edimburgo y titulados Historia de la obra de la redención (1774). En 1740 el avivamentador británico George Whitefield visitó Northampton y otras ciudades y pueblos y, una vez más, se avivó el fervor, esta vez acompañado de manifestaciones incluso más extravagantes que las anteriores. Entre los muros austeros de las iglesias de Nueva Inglaterra las congregaciones lamentaban en voz alta sus pecados y gemían de temor y de arrepentimiento. La marcha de Whitefield después de realizar un itinerario de un solo mes dejó mucho sitio a “nuevas luces” como James Davenport, Samuel Hopkins, Samuel Buell, Gilbert Tennent y el alumno de Edwards, Joseph Bellamy, que mantuvieron a la vista de los creyentes los fuegos infernales. El propio sermón que pronunció Edwards en Enfield en 1741, el más famoso que predicó y el más celebrado en toda la historia de Estados Unidos, perteneció a este breve clímax del Gran Despertar.
En medio de esa furia religiosa, Edwards no solo escribió su autobiografía, profundamente espiritual, la Narración personal, sino que procuró mantener la objetividad respecto al tumulto que le rodeaba. Tan alarmado por las denuncias como por los excesos públicos, escribió dos tratados con la esperanza de que ambos pudieran responder a las “antiguas luces” (los racionalistas y los liberales que denunciaban el avivamiento), y también para templar a los entusiastas que distorsionaban sus señales visibles. El primer tratado apareció en 1741 con el título Las marcas distintivas de una obra del Espíritu de Dios, aplicadas a la infrecuente operación que se ha manifestado últimamente en las mentes de muchos de los habitantes de estas tierras. Con anterioridad ese mismo año esta obra había aparecido en una versión más breve como sermón dirigido a los profesores y a los alumnos del Yale College. El segundo tratado, digno de ser considerado una obra notable, se publicó en marzo de 1743. Llevaba por título Reflexiones sobre el avivamiento actual de la religión en Nueva Inglaterra, y el modo en que debería reconocerse y fomentarse.