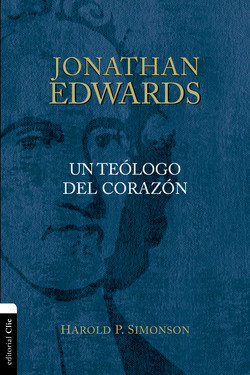Читать книгу Jonathan Edwards - Harold P. Simonson - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO UNO
La historia de la conversión de Edwards
1. El corazón que despierta
Lo que sabemos de la primera época en la vida de Edwards, concretamente de sus emociones religiosas, antes de que fuera ordenado en Northampton en 1727, a los 23 años de edad, procede sobre todo de tres breves escritos que él nunca destinó a la lectura pública. Uno es su Narración personal, escrita en algún momento después de 1739, seguramente cuando Edwards contaba 40 años más o menos. Esta obra suele admitirse, justificadamente, como una de las mejores autobiografías de la literatura estadounidense. Dos terceras partes de la misma se centran en esos primeros años de la vida de Edwards, vistos desde una perspectiva que mejora gracias a muchos más años de reflexión madura. El segundo documento es un Diario que Edwards empezó el 18 de diciembre de 1722, cuando tenía 19 años, y que concluyó unos cuatro años más tarde, aunque, para ser exactos, hemos de decir que Edwards añadió una única entrada breve en 1728, otra en 1734 y tres en 1735. La tercera obra es lo que Edwards bautizó como Resoluciones, que son setenta, todas escritas antes de cumplir los veinte años. Tomadas en conjunto, estas tres obras abarcan los seis años en que Edwards fue estudiante universitario y posteriormente graduado de teología en Yale (hasta 1722); los ocho meses que dedicó al cargo ministerial en una iglesia presbiteriana escocesa en Nueva York (desde agosto de 1722 hasta abril de 1723); y el periodo anterior a su elección como tutor en Yale, los dos años que pasó en ese cargo y los pocos meses antes de su ordenación en Northampton el 15 de febrero de 1727. Esta fue la ocasión, según dijo su nieto y biógrafo Sereno Dwight, la ocasión en que Edwards “entró en la empresa de la vida”.1
Al examinar la teología del corazón de Edwards y su fundamento en la experiencia redentora de la religión, es necesario contemplar esos primeros años debido a lo que nos revelan sobre su propia vida religiosa. Partiendo de estos tres documentos hay algo seguro: desde edad muy temprana a Edwards le interesó persistentemente el mundo misterioso de la religión. En primer lugar, su familia y su entorno alimentaron ese interés. Su padre, Timothy Edwards, fue ministro durante 64 años en East Windsor, el pueblo natal de Jonathan, y permaneció en el púlpito hasta su muerte en 1758, a la edad de 89 años, justo dos meses antes de la muerte de su hijo. Además, el abuelo materno de Jonathan era el venerable Solomon Stoddard, que fue durante décadas el ministro más influyente en todo el valle del Connecticut. La abuela materna de Jonathan, Esther Warham Mather, era la hija de John Warham, primer ministro de la colonia de Connecticut, y nieta de Thomas Hooker, el más poderoso de toda la primera generación de predicadores puritanos en Estados Unidos. Sin embargo, el linaje nunca explica satisfactoriamente el genio, ni tampoco explica del todo las predilecciones infantiles, como la práctica de Edwards: cuando contaba solo siete u ocho años se retiraba a una “cabaña” secreta que había levantado en los bosques pantanosos a las afueras de East Windsor, donde, junto con varios compañeros de colegio, oraba y “dedicaba mucho tiempo a conversaciones religiosas”. En su Narración personal escribió que, incluso a aquella edad temprana, antes de formar parte de la “Escuela colegiada” de Connecticut (el nombre originario de Yale) a los trece años, sus afectos parecían “ser vivaces y muy sensibles”, y que cuando se dedicaba a alguna “tarea religiosa” parecía encontrarse en su ambiente (I, liv).
Quien quiera seguir estos años, anteriores al momento en que Edwards comenzó su obra monumental en Northampton, deberá iniciar, por así decirlo, un peregrinaje de gracia que, como muchas características de la vida de Edwards, tuvo su inicio en un momento notablemente temprano. Escribió esos documentos sumido en la agonía y en el júbilo de la presencia sentida de Dios. Esas páginas manifiestan una intensidad como si, desde muy temprano en su vida, Edwards supiera que el propósito realmente fundamental de la vida tiene que ver con la religión. A pesar de la solidez de sus convicciones, también era consciente de que ese peregrinaje incluye profundas experiencias de temor e incluso terror. Así, descubrimos una y otra vez que las resoluciones de Edwards para encontrar la salvación y para hacer lo que es propio de la gloria divina se vieron acosadas por la melancolía, la rebelión y la desesperanza. Incluso cuando parecía “plenamente satisfecho” en lo tocante a las doctrinas de la soberanía, el juicio y la elección de Dios, se inquietaba cuando su mente “descansaba” en ellas. El hecho de que las palabras de 1 Timoteo 1:17 (“Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos”) le manifestaran una nueva sensación de la gloria divina, una sensación radicalmente distinta a todo lo que hubiera experimentado antes, también le inducía a intentar con afán comprender la naturaleza salvífica de la experiencia y, en ocasiones, le paralizaba por su temible poder. La Narración personal nos presenta a un joven Edwards totalmente integrado en la dinámica de la fe, lo cual incluye necesariamente la paz y el desespero. Pero no sospechemos que Edwards, escribiendo este documento a una edad madura, creó conscientemente un mero personaje que representase en unos términos dramáticos la universalidad de su experiencia; una mera comparación con el Diario y las Resoluciones nos revela que, de hecho, recordaba sinceramente su adolescencia como una época de titánicas luchas internas, terriblemente privadas y subjetivas.
El 12 de enero de 1723 se produjo una confluencia notable de estos tres documentos, hasta tal punto que podemos precisar la ocasión de la conversión religiosa de Edwards. En esta época Edwards tenía 19 años; había estudiado seis años en Yale y estaba ya mediado su breve ministerio en Nueva York. Unos veinte años después, en su Narración personal, escribió acerca de este día: “Hice votos solemnes de consagrarme a Dios, y los anoté; entregué a Dios mi persona y todo lo que tenía; en el futuro ya no me pertenecería; actuaría como alguien que no tenía ningún derecho sobre su vida” (I, lvi). En sus Resoluciones para el mismo día escribió: “Resuelto a no tener otro fin que la religión influya sobre todos mis actos; y que ningún acto será, en la más mínima de las circunstancias, nada que no vaya destinado al propósito religioso” (I, lxii). Y en su Diario de ese mismo sábado aparece una entrada de más de 900 palabras, que es con mucho la más larga de todo el documento. Escrita en diversos momentos a lo largo del día, registra la experiencia de la mañana: “He estado delante de Dios y me he entregado, todo lo que soy y lo que tengo, en sus manos” (I, lxvii). Por la tarde se planteó la pregunta de si después de su compromiso se permitiría “el deleite o la satisfacción” de los amigos, los alimentos y “los espíritus animales [naturales]”. Su respuesta afirmativa destacaba que esas alegrías deberían “contribuir a la religión”.
Otro tema que le interesaba mucho era hasta qué punto le parecía que debía dedicarse a sus actividades religiosas, aun al precio de su salud. Tenía motivos sobrados para preocuparse, porque nunca gozó de una salud física equiparable a la espiritual. Según Dwight, era “tierno y débil” incluso a una edad típicamente saludable como son los 23 años, y conservó su salud tolerable solo gracias a “cuidados incesantes” (I, lxxviii). Cabe destacar que su enfermedad prolongada interrumpió su trabajo como tutor en Yale, y otra enfermedad hizo que postergase durante varios meses su trabajo pleno en Northampton después de que la muerte de Stoddard en febrero de 1729 hubiera dejado vacante el púlpito para su joven sucesor. Por consiguiente, es comprensible la inquietud que manifestó Edwards ese día importante de 1723. Sin embargo, con una severidad implacable cuestionó si su deseo de disfrutar de algún reposo ocasional nacía de cierto tipo de cansancio engañoso que ocultaba su pereza y no de un agotamiento genuino. Independientemente de su origen, él decidió que el cansancio físico no le impediría dedicarse a su trabajo, a sus oraciones, estudio, redacción y memorización de sermones. La nota que escribió esa tarde lo deja claro: “Me da lo mismo lo cansado y cargado que me siento” (I, lxvii). Es evidente que Edwards concebía su compromiso religioso como una actividad que abarcaba todo su ser, cuerpo, mente y espíritu.
Pero, tal como sabía el peregrino de John Bunyan, incluso frente a las mismas puertas de la gloria hay un camino que lleva al abismo. Para Edwards el abismo se abrió casi de inmediato. Solo tres días más tarde se lamentaba: “Ayer, antes de ayer y el sábado me pareció que siempre retendría las mismas resoluciones y con la misma intensidad. Pero, ¡ay!, ¡cuán rápidamente fracaso! ¡Qué débil, qué impotente, qué incapaz de hacer nada por mí mismo! ¡Qué pobre ser incoherente! ¡Qué desdichado miserable sin la asistencia del Espíritu de Dios!” (I, lxviii). Dos días más tarde, el 17 de enero, escribió que estaba “sofocado por la melancolía” (I, lxviii). Esta batalla de fe no implica necesariamente que el tormento de Edwards fuese fruto de la incredulidad. Dicho claramente, sus dudas nacían de lo que él consideraba su relación incierta con Dios. Ahora, por primera vez, en su interior surgió el sentimiento de una verdadera dependencia, que le informó dolorosamente que, a pesar de todas sus resoluciones, seguía siendo una criatura dependiente de la asistencia divina. Lo que admitió, además, fue su propia incoherencia: la verdad impactante de que no era capaz de hacer lo que se había comprometido a hacer. Eso fue lo que detectó también Pablo y expresó en su lamento de Romanos 7: “¡Miserable de mí!” Tal como sabía el apóstol, el problema no radicaba en la voluntad. Escribió: “Y yo sé que… el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo” (7:18). A pesar de los muchos esfuerzos internos que le costó a Pablo escribir Romanos 8, afirmó que el cómo hacerlo dependía de la gracia divina enmarcada en la relación de la dependencia de Dios que tiene el ser humano. Esta verdad estaba tan profundamente grabada en el corazón de Edwards que, ocho años más tarde, en 1731, cuando tuvo el honor de predicar ante la élite eclesiástica de Boston, eligió el mismo tema, “Dios glorificado en la dependencia humana”, un sermón que dejó inequívocamente clara su postura frente a los agitados arminianos que estaban sentados entre el público.
Fue durante esos últimos meses en Nueva York cuando Edwards experimentó no solo las primicias del Espíritu, sino también el coste que estas suponen. En términos paulinos: todo su ser gemía en su sufrimiento, a pesar de que, como esperanzador contrapunto, siguió redactando más resoluciones. Su diario, sobre todo mientras fue tutor en Yale, revela una mente muy reflexiva y melancólica. Una explicación parcial surge de los problemas que seguían conmocionando al colegio universitario desde la insurrección de 1722, cuando el rector Timothy Cutler —que era tutor— y dos ministros vecinos renunciaron al congregacionalismo y, como lealtad al gobierno legal, se declararon episcopales. Cuando Edwards asumió sus deberes en mayo de 1724 el colegio seguía sin contar con un director. Aparte de los fideicomisarios que, alternadamente, ocuparon el cargo de vicerrector, solo tres tutores, incluyendo a Edwards, componían el personal docente. Por consiguiente, sobre ellos recaían todas las tareas administrativas y educativas cotidianas. Después de estar atrapado en estas circunstancias durante un mes, Edwards ya hablaba de “desaliento, temor, perplejidad, multitud de cuitas y distracciones de la mente” (I, lxxvii). Y tres meses más tarde: “Las cruces de la naturaleza que he encontrado esta semana me hicieron caer bastante por debajo de los consuelos de la religión” (I, lxvii). El siguiente junio escribió que estaba tan “apático” que lo único que le proporcionaba algún consuelo eran las conversaciones o el ejercicio físico. Su única entrada para el año 1726 resumió todo ese periodo complicado: “Ha sido un lapso de tres años en el que me he visto preso, en su mayor parte, en un estado y una condición de abatimiento, miserablemente insensible, frente a lo que yo solía ser en lo tocante a las cosas espirituales” (I, lxxviii).
Estos años evidencian que la conversión de Edwards no fue un suceso instantáneo, sino más bien una sucesión de perturbaciones cada vez más profundas que, implacablemente, produjeron en su ser una consciencia de su debilidad natural, incluso su impotencia, junto con el sentido de la gracia divina. Raras veces conoció la tranquilidad o lo que él más tarde llamó “dulce complacencia en Dios”, sin ser consciente también de temblores inquietantes en su alma. Su Narración personal se vuelve de lo más dramática cuando describe no solo su deseo de verse tan absorbido en Cristo, sino también su sensación omnipresente de indignidad. Ni siquiera su llegada a Northampton en 1727 para ocupar el púlpito junto a su ilustre abuelo ni su matrimonio con Sara Pierrepont, ese mismo año, disolvieron esos sentimientos antitéticos. En lugar de eso, su consciencia creciente de las “dulces y gloriosas” doctrinas del evangelio evidenciaba, en contraste, la sensación de su “maldad infinita”. La importancia de esta sensación doble se derivaba de la naturaleza de la madurez religiosa. Por supuesto, no es que Edwards se hubiera vuelto más malvado, sino que su conciencia profundizada le permitía verse con mayor transparencia. Como en el caso de Pablo, que aun regenerado se consideraba “el mayor de los pecadores”, Edwards, que se consideraba bendecido por “la dulce gracia y el amor” de Dios, se veía también como alguien que merecía “el lugar más profundo del infierno”. En ambos casos la conversión supuso una nueva forma de entenderse a sí mismo en relación con Dios.
Aunque es importante admitir que la juventud de Edwards fue un momento de ferviente despertar religioso, es incluso más crucial recordar que las experiencias religiosas de Edwards, tanto si conllevaban una carga de pecado como de santidad, constituyeron el fundamento de su vida. No entender esto supone ignorar el significado esencial de todo lo que escribió más adelante en su vida. En la historia intelectual de Estados Unidos ha habido pocas personas que enraizasen más profundamente que Edwards sus escritos en la experiencia privada. Para él, se trataba de una experiencia cristiana. Como ingredientes de esa realidad tenía las doctrinas del pecado y la salvación, el juicio, la gracia y la elección. Las defendía porque experimentaba esa realidad, no porque quisiera defender el calvinismo per se. Lo que Edwards definió repetidamente como “un sentido del corazón” nacía de ese sentido personal, empírico.
Por supuesto, podemos argumentar que la fuerza subyacente en los tratados principales de Edwards fue también polémica, y que esas obras iban destinadas a hombres y cuestiones teológicas concretas de su época. Así, por ejemplo, su Tratado sobre los afectos religiosos fue una respuesta a los racionalistas; su Humilde estudio sobre las cualificaciones de la comunión respondía a aquellas personas, incluso dentro de su propia congregación, que respaldaban la postura de Stoddard y el Pacto del Camino Intermedio*; su Libre albedrío buscaba el blanco claro de los arminianos; y su Doctrina sobre el pecado original fue una respuesta directa al reverendo John Taylor.
Sin embargo, debemos reiterar la idea de que Edwards quiso que sus grandes tratados intelectuales quedasen corroborados por el corazón humano. Sus propios afectos religiosos fueron el motor de esa redacción. Un rasgo distintivo implícito en su teología general, incluso cuando se mostraba fríamente polémica, es la centralidad que otorga al ser humano y a la condición de su corazón… siempre en relación con Dios. Si, tal como sugiere John MacQuarrie, una teología existencial presupone al hombre como un “yo” único distinto a la naturaleza y personalmente responsable ante Dios, entonces a Edwards se le puede llamar existencialista.2 Edwards se veía a sí mismo bajo esta luz existencial, y creía que solamente al separar al ser humano de la naturaleza puede este conocer su verdadero ser y su unicidad. Así, alcanza su destino no al perderse en la naturaleza, ni al conservar su condición caída dentro de ella, sino solo cuando recibe gracia para vivir aparte de ella y en relación con un Dios personal de la historia; un Dios iracundo, lleno de gracia, viviente. Este Dios no es nunca un mero Emprendedor Inmóvil, una Primera Causa, un Absoluto Intemporal. Tampoco es el Dios de la especulación y el entendimiento filosóficos. Haciéndose eco de Pascal, Edwards declaró que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob; de hecho, el Dios soberano del ministro y teólogo más destacado de Northampton.
2. Locke y el empirismo
Los dos factores básicos en la psicología de Edwards eran (1) lo especulativo o conceptual y (2) lo intuitivo. Al primero también lo llamaba “entendimiento”, y al segundo “voluntad”, “inclinación”, “afecto” o “sentido del corazón”. En este estudio nos ocuparemos sobre todo de este último, y ya hemos destacado que los primeros escritos de Edwards, su Diario y sus Resoluciones, así como su obra maestra autobiográfica, Narración personal, derivan todo su tono de esta faceta afectiva de su experiencia. Si tenemos en cuenta que esos escritos expresan tan íntimamente sus experiencias durante su época en Yale, no nos sorprenderá descubrir que en estas tres obras no alude a ningún otro libro que no sea la Escritura. Este hecho sugiere la primacía, así como la privacidad, con la que consideraba sus convicciones religiosas cada vez más profundas.
Sin embargo, sabemos que el currículo de Yale incluía el latín, el griego, el hebreo, la teórica ramista y la lógica, y que entre sus materiales habituales figuraban las Medulla y las Tesis y casos teológicos, de William Ames. Basándonos en el tratado sobre los arcoíris que escribió Edwards antes de entrar en Yale podemos aventurar que había leído la Óptica de sir Isaac Newton, y cuando era estudiante universitario devoró la obra de John Locke Ensayo sobre el entendimiento humano. En su último año de carrera pidió a su padre que le enviase “la Geometría de Alstead y la Astronomía de Gassendus”, además de El arte de pensar, de Antoine Arnauld y Pierre Nicolet.3 Cuanto más examinamos estos años formativos, más evidente es que junto a la creciente consciencia religiosa de Edwards se iba forjando un impresionante recorrido intelectual. Es cierto que ambas facetas no se pueden separar arbitrariamente, pero Edwards insistía en una naturaleza doble del conocimiento, y durante sus años como estudiante formuló lo que se parecía superficialmente a esta división de categorías. La idea incluso más importante sugiere que en esta época Edwards intentaba comprender todo el fenómeno de la propia mente, un fenómeno que verificaba diariamente en su propia vida emocional e intelectual. Resulta instructivo observar el modo en que realizaba Edwards esta tarea.
Cuando tenía 16 años y cursaba el último año de Yale, escribió lo que se ha llamado “uno de los documentos más emocionantes de toda la historia intelectual estadounidense”.4 Con el título de Notas sobre la mente, la obra consiste en 72 entradas, algunas de ellas con solo unas frases, y otras con párrafos extensos. Dentro de las Notas figuran dos entradas que podríamos calificar de ensayos: “Sobre la existencia” y “Los prejuicios de la imaginación”, y al final de las Notas hallamos un esbozo que, aparentemente, él quería usar como un tratado sobre la mente, que ya había proyectado pero no había escrito. Este documento, admirablemente reconstruido por el profesor Leon Howard, revela el despertar intelectual del Edwards que se convertiría en la mente más destacada de los Estados Unidos del siglo XVIII. Podríamos remontarnos aún más en las obras “intelectuales” de Edwards llegando a aquellas composiciones breves pero notables que redactó antes de entrar en Yale: ensayos sobre el alma, las arañas voladoras y los arcoíris. Pero es dentro de las Notas donde hallamos la primera indicación sólida de que aquí tenemos a un joven con una agudeza intelectual impresionante.
El hecho de que John Locke fuese una fuerza poderosa para su crecimiento no minimiza ni por un instante la afirmación de que Edwards, incluso de joven, fue un pensador independiente. Para el estudiante universitario, el Ensayo de Locke fue un verdadero tesoro (como “puñados de plata y de oro”, dijo Samuel Hopkins, un amigo personal de Edwards y su primer biógrafo5), donde encontró serenas especulaciones sobre la mente y sobre su percepción de la realidad. Aunque cautivado por las ideas de Locke, Edwards siguió estando inquieto, deseando en todo momento trascender a Locke y buscando más de lo que este podía darle. El joven Edwards consideraba atractivo el concepto de causa natural y efecto de Locke porque implicaba un diseño universal, pero también especuló más sobre la naturaleza de ese diseño. Le atribuía las cualidades teleológicas de igualdad, correspondencia, simetría y regularidad. Pensaba en él en términos de armonía y de proporción. Se aventuró incluso más hacia la postura idealista de considerar que toda la materia y las proporciones eran “sombras” del ser supremo en una proporción unitaria.
Dilucidar si a estas alturas leyó o no a George Berkeley es menos importante que el hecho de que la propia reflexión de Edwards, notablemente meticulosa, le llevó a un idealismo temprano.6 En él participaba un Creador o Mente divina en quien todas las cosas confluyen con una armonía perfecta. La esencia de esta armonía es el amor divino. La analogía de Edwards es concreta: “Cuando una cosa armoniza dulcemente con otra, como las notas en la música, las notas están conformadas de tal manera, y mantienen semejante proporción unas con otras, que parecen respetarse mutuamente, como si se amaran unas a otras. De modo que la belleza de las figuras y de los movimientos es… muy semejante a la imagen del amor”. La “dulce armonía” entre las numerosas partes del universo se convierte en la imagen del “amor mutuo”. Lo que Locke había concebido como la ley natural era para Edwards un universo en el que todas las cosas consienten al todo con amor. En este consentimiento se hallaba el Ser verdadero o, usando uno de los grandes términos de Edwards, la auténtica “excelencia”. Aquí Edwards luchaba contra un concepto mediante el cual intentaba reconciliar el ser finito y el infinito. Él pensaba que esta reconciliación se produce cuando el uno consiente al otro. En resumen: la excelencia es esa apoteosis en que el ser consiente al Ser. La naturaleza de este consentimiento es el amor: “La excelencia espiritual se resuelve en amor”.7
Estas son ideas majestuosas para cualquier persona tenga la edad que tenga, pero Edwards, a sus dieciséis años, acababa de empezar. Había establecido al Creador como un Ser infinito y como la perfección de la excelencia. Había argumentado que toda la materia, incluyendo el mundo natural del ser humano, subsiste dentro del Ser infinito y por medio de él. Además, había demostrado que la verdadera excelencia consiste en el acto de consentir con amor. Estos son conceptos que en obras posteriores refinaría y daría lustre.
Las Notas demuestran que al joven Edwards le preocupaban otras cuestiones intelectuales allá en New Haven. Parecía dispuesto a aceptar el concepto lockiano de la sensación como fuente del conocimiento para la mente. Para Locke, todo conocimiento dependía de ideas forjadas por la experiencia sensorial. Sin embargo Edwards se planteaba la verdadera fuente de esas sensaciones que son transmitidas a la mente. Las sensaciones, ¿“reflejan la apariencia” de un Ser supremo, volitivo? Aparte de esto, ¿la mente es pasiva al recibirlas, como sostenía Locke? A Edwards la mente la parecía “abundantemente activa”. La memoria, la imaginación, el juicio, eran facultades mentales subsistentes en la actividad. Edwards afirmaba, por ejemplo, que incluso en los momentos de descanso la imaginación dispone “marcas o manchas en el suelo o en la pared” formando “conjuntos y figuras regulares”.8 Obviamente, no todas las preguntas que planteaba sobre la naturaleza de la experiencia sensorial y sobre el entendimiento se podían responder por medio de la sensación lockiana.
Edwards también bregaba con el problema de la voluntad, la fuente o impulso de los actos humanos. Este tema le preocupó durante el resto de su vida. Él preguntaba qué determinaba nuestros actos. Por sugerente que fuese, Locke tampoco podía proporcionar explicaciones idóneas. El concepto lockiano de que nos impulsa la mera intranquilidad no explicaba lo que Edwards creía que era la señal distintiva de la consciencia humana, es decir, la capacidad de reflexionar sobre lo que sucede dentro de la propia mente. Él decía que mientras que el animal solo tiene una “consciencia directa”, o una consciencia meramente pasiva, involuntaria, el ser humano puede observarse contemplativamente; fue “creado para los ejercicios y los placeres espirituales, y por consiguiente tiene la capacidad, mediante la reflexión, de ver y contemplar las cosas espirituales”. Por consiguiente, prosigue Edwards, “el hombre es capaz de tener religión”.9
La idea a destacar en este caso es que, ya desde el principio, Edwards vinculó inexorablemente la religión con la voluntad. O, planteando la cuestión de otra manera, fue más allá de la psicología lockiana para llegar a la religión. La gran contribución de Edwards a la epistemología —una contribución que desarrollaría plenamente en su Tratado sobre los afectos religiosos, publicado casi treinta años más tarde— hunde sus raíces en esta insistencia temprana en que la contemplación de las cosas del espíritu determina en cierto sentido quiénes somos y qué hacemos. Por el contrario, la ecuación lockiana prescribía que la percepción por medio de la sensación gobierna nuestro pensamiento y nuestra acción. A su vez, Edwards argüía que el acto nace de la voluntad, que por sí misma está determinada por “ejercicios y placeres espirituales” antecedentes. Sin decir nada todavía sobre el pecado original o sobre aquellos motivos que daban como consecuencia el amor por uno mismo, afirmó que el más sublime de tales ejercicios es la contemplación (la “existencia mental”) del Bien, sin asociar con ella necesariamente ninguna sensación lockiana. Conformó esta idea llamando a esta existencia mental “la percepción del Bien que tiene la mente” o, un paso más allá, “el máximo grado de aprehensión, o percepción, o idea” del Bien. Entonces, ¿qué determina la voluntad, que más tarde él llamaría “los afectos religiosos”? Sostuvo que es la “profundidad” de este sentido, “la claridad, vivacidad y sensibilidad del bien, o la intensidad de la huella que deja en la mente”.10 Los términos son lockianos, pero el concepto no lo es; porque lo que Edwards intentaba describir por medio del lenguaje de la sensación es una dimensión de la existencia que trasciende la propia sensación.
Por primera vez se enfrentó a las limitaciones del lenguaje. Esa frustración le acompañaría en los años venideros; su solución fue su gloria literaria. Interesado ahora por esta sensación profundizada del Bien que determina la voluntad, formuló una distinción clave entre dos tipos de conocimiento del bien. Dijo que era como la diferencia entre la persona “que acaba de gustar la miel [y] tiene una idea clara de sus beneficios” y la persona “que nunca la gustó, aunque también cree plenamente que es muy dulce, tan dulce como lo es”.11 La distinción se traza entre un conocimiento intuitivo determinante y un conocimiento racional o especulativo. El primero permite que el individuo experimente el poder iluminador de la excelencia divina; el segundo le confina al mundo natural de la sustancia y la lógica. La diferencia concierne al sentido del corazón como algo distinto a la comprensión especulativa.
Lo que convierte a las Notas en una lectura tan extraordinariamente emocionante es la aparición de determinados patrones y estrategias, reiteradas en sus “Miscelánea”, que se pueden considerar indicadores de los éxitos que obtendría Edwards en su madurez.12 Un elemento central en su desarrollo es esta distinción entre un entendimiento de la verdad puramente inteligible y una apreciación de la excelencia sobrenatural. La distinción refuerza el argumento del profesor Howard, quien sostiene que “es evidente que la mente [de Edwards] no funcionaba como la de Locke”. Con consecuencias de gran envergadura, Edwards percibía el peligro de depender excesivamente de la racionalización. Advertía que ir demasiado lejos en las abstracciones suponía poner en peligro la claridad: “Es mejor que nos quedemos a uno o dos pasos de hacerlo… Si no, es probable que caigamos en el error y confundamos nuestras mentes”. Detectaba la futilidad de depender de abstracciones estrictamente lógicas como vía para definir la verdad. No era simplemente antojadizo cuando reflexionó que “si tuviéramos ideas perfectas de todas las cosas de inmediato, es decir, si pudiéramos abarcarlo todo de un solo vistazo, conoceríamos toda la verdad en el mismo instante, y no existiría la racionalización ni el descubrimiento de la verdad”.13
Las últimas entradas de las Notas indican que Edwards se aproximaba cada vez más a un “momento” semejante en su propia experiencia. En sus escritos autobiográficos plasma el hecho de que esto sucediera en 1723. Puede que la teoría del profesor Howard tenga mérito cuando sostiene que al escribir las Notas el autor preparaba el camino hacia su propia conversión. Parece seguro que cuando dejó a un lado el manuscrito se sintió aferrado por una nueva fuerza que, según su Narrativa personal, condujo a “una maravillosa alternativa” en su mente. Como él dijo, fue “una dulce quemazón en mi corazón”, un “arrebato”, una “dulce complacencia” en la soberanía de Dios, una aceptación de las “dulces y gloriosas” doctrinas calvinistas (I, lxxxviii).
La tarea que se propuso Edwards en un principio fue comprender este arrebato en términos lockianos. Nadie ha sostenido con mayor autoridad que Perry Miller la influencia crucial que tuvo Locke en el desarrollo intelectual de Edwards. Según Miller, leer el Ensayo de Locke fue “el suceso central y decisivo”.14 Este juicio resultó ser crucial y decisivo para la interpretación de Edwards que hizo el propio Miller. Independientemente de las cuestiones intelectuales que demuestran que Edwards no fue más que un lockiano estricto, Miller insiste en que Edwards adoptó la psicología lockiana de la sensación “con la coherencia que aventaja al «behaviorista» moderno”.15 En consecuencia, Edwards fue “el primero y más radical” de los empíricos estadounidenses.16
Tanto si estamos de acuerdo con esta opinión como si no, y con la aseveración adicional de Miller de que Edwards leía a Locke “extasiado”,17 no cabe duda que hubo influencia. Lo que le interesaba sobre todo a Edwards era la epistemología lockiana. Podemos imaginar la seguridad inicial de Edwards cuando, a la luz de su esfuerzo por alcanzar la verdad religiosa, se encontró con la respuesta que dio Locke a la pregunta “¿De dónde proceden todos los «materiales» de la razón y del conocimiento?” “A esto respondo, con una sola palabra, que de la EXPERIENCIA”18, es decir, de la experiencia tal como se registra en la mente, no como algo perteneciente de forma inherente a ella. Aunque Edwards pronto manifestó determinadas reservas sobre esta teoría no minimiza su impacto inicial. Así, las ideas se entendían como inseparables de la experiencia sensorial. Eran cosas que se daban a conocer por medio de las sensaciones. Como había dicho Locke: “Esta gran fuente de la mayoría de las ideas que tenemos, que dependen plenamente de nuestros sentidos, y que se desprenden de ellos para nuestra comprensión, la llamo SENSACIÓN”.19
Era evidente la relevancia que tiene esto para la epistemología cristiana. A menos que una persona experimente el amor de Dios como un poder externo que se plasme en su mente, no podemos decir que conozca el concepto del amor divino. Las ideas se validan solo mediante la experiencia. Por supuesto, Locke pasó a afirmar que la mente es pasiva al recibir las impresiones.20 El rechazo que hizo Edwards de este concepto se percibe en toda su obra, al estar como está fundado en la gran paradoja de que Dios lo hace todo y el ser humano también.21 El amor de Dios es real cuando la respuesta humana es total. Locke también presupuso que el fenómeno de la causa (la sensación) y el efecto (la idea) es conforme a la naturaleza. Pero Edwards nunca pensó que la experiencia religiosa fuera causada por la “naturaleza”. Para él, Dios no era ni natural ni causa natural. Era un Ser infinito, un Dios de amor ontológicamente radical. Sin embargo, a pesar de las importantes diferencias entre sus paradigmas, Edwards encontró en el Ensayo de Locke los términos que necesitaba para describir la experiencia religiosa.
Decir esto no supone afirmar, como hace Miller, que Edwards era empírico. Es cierto que le interesaba especular sobre la naturaleza de la experiencia religiosa y que el sensacionalismo lockiano contribuía a explicarla, pero sugerir que leía a Locke “extasiado” confirma el énfasis desproporcionado que pone Miller sobre la influencia lockiana. Aún es más importante el hecho de que Edwards leía extasiado 1 Timoteo 1:17, predicando y escribiendo toda su vida usando un lenguaje bíblico y calvinista. Miller estira peligrosamente su argumento cuando afirma que la ciencia empírica conformó el método y el punto de vista esenciales de Edwards. Esta afirmación llevó a Joseph Haroutunian, en su crítica de Jonathan Edwards (1949), de Miller, a decir que: “El profesor Miller no ha hecho justicia a Edwards como pensador cristiano, como un hombre que, correctamente o no, se consideraba expositor de una vida conforme a «la excelencia de Cristo»”.22 Haroutunian afirma —con razón— que Miller pasa por alto la “pasión suprema” de Edwards, es decir, conocer la virtud y la santidad verdaderas por medio de Cristo.
La naturaleza del propio empirismo deja claro que Edwards no era un empirista exhaustivo. Surge la pregunta de si el empirismo puede tratar de forma correcta la religión. El empirismo como método científico exige cierto escepticismo, despego, neutralidad. El empirista se mantiene fuera de su tema para observarlo desapasionadamente. Tanto si el objeto de su observación es el fenómeno del viento y las mareas o el de la experiencia religiosa, su método requiere una objetividad constante. Edwards no era empírico, excepto como lo es un niño que observa las arañas voladoras y los colores del arcoíris. A pesar de que su obra monumental Tratado sobre los afectos religiosos pretende ser un estudio psicológico de la religión, no se le puede considerar científico (empirista) en este campo. El hecho trascendental es que sus observaciones se integraban dentro de la categoría más amplia de la conversión religiosa. Este es el hecho esencial que no logra calar en el análisis de Miller, que por lo demás es excelente. Es el mismo elemento que brilla por su ausencia en las Varieties of Religious Experience, de William James, escrita unos 150 años después del gran estudio de Edwards y que, ostensiblemente, aborda el mismo tema.
En esas conferencias Gifford, pronunciadas en Edimburgo en 1901-1902, James anunció que este estudio de la experiencia religiosa descansaría sobre observaciones empíricas. Lo que le llevó a ese estudio fue la afirmación singular de que “las propensiones religiosas del hombre deben ser por lo menos tan interesantes como cualquier otro de los hechos relativos a su constitución mental”.23 James pretendía que su obra fuera una “panorámica descriptiva” basada en lo que él llamaba un punto de vista “existencial”. Pero con este término no se refería ni a lo que significa este hoy ni a lo que implica acerca de Edwards. James quería decir simplemente que, cuando uno indaga en la existencia de una cosa, la respuesta se expresa en “un juicio o una proposición existencial”, no mediante un juicio evaluativo. Para él, el fenómeno de la religión existía como hecho crudo y, por consiguiente, sus observaciones sobre este fenómeno serían existenciales solo en términos de este hecho, sin una relación necesaria con la existencia privada de la persona. James afirmaba que todo fenómeno religioso “tiene su historia y son un subproducto de antecedentes naturales”.24
Para James, este patrón se aplicaba a todas las religiones, ya fuera el budismo, el cristianismo o el islam. James dijo que estudiaría los fenómenos religiosos “biológica y psicológicamente”, aunque confesaba que su verdadero interés recaía en las características patológicas que se asocian con los “genios” religiosos. Con una determinación única comparable a cualquiera de los artistas y científicos ficticios de Nathaniel Hawthorne, James se concentró en aquellas personas, incluyendo a Edwards, que en medio de su actividad religiosa habían manifestado una “fiebre aguda”, “síntomas de inestabilidad nerviosa”, “visiones psíquicas anómalas”, “sensibilidad emocional exacerbada” y todo tipo de “exageraciones y perversiones”.25 Declaró: “Dada nuestra voluntad de estudiar las condiciones existenciales de la religión, no podemos ignorar estos aspectos patológicos del tema. Debemos describirlos y nombrarlos tal como si se produjesen en hombres irreligiosos”.26 Entonces, anunciando su postura empírica plena, aun a riesgo de herir la sensibilidad de su público, siguió diciendo:
Es cierto que, instintivamente, nos repele ver cómo el intelecto trata a un objeto al que se encuentran vinculadas nuestras emociones y nuestros afectos como trata a cualquier otra cosa. Lo primero que hace el intelecto con un objeto es clasificarlo junto a algo más. Pero cualquier objeto que tenga un valor incalculable para nosotros, que despierte nuestra devoción, nos hace creer que es sui generis e único. Seguramente a un cangrejo le ofendería mucho oírnos clasificarlo sin disculpa alguna como un crustáceo, olvidándonos así de él. «No soy tal cosa», diría. «Soy YO MISMO, YO MISMO y nadie más»”.27
Este es exactamente el clamor expresado con la voz de Edwards, como lo expresaron las voces de los profetas hebreos, Pablo, Agustín, Pascal y Kierkegaard. John E. Smith, editor del Tratado sobre los afectos religiosos de Edwards, afirma que Edwards no era existencialista “ni siquiera forzando la imaginación”, presumiblemente en el sentido en que lo fueron esas otras grandes voces. Sin embargo, Smith admite que Edwards reconocía que un concepto de la religión que excluya la experiencia en primera persona “está condenado a perderse en las abstracciones y a perder su relevancia para la religión”.28
No tenemos que detenernos en las definiciones del existencialismo. Este término es tan difuso que apenas se lo puede abordar. Sin embargo, si usamos el término no como una filosofía sino como una manera de filosofar, vemos su aplicabilidad a Edwards, cuya forma de conocer, distinguida en función de su modo hebraico en vez de griego, refuerza la opinión de que el hombre no es una mera parte de una unidad cósmica serena ni, como declara la ciencia moderna, parte de la naturaleza, sino un ser único cuya manifestación más característica es, sin duda, “YO MISMO, YO MISMO y nadie más”. El clamor del ser humano que está solo ante Dios reverbera por todos los escritos de Edwards. Se vuelve explícito cuando, como pasaje base para uno de sus sermones, citó Ezequiel 22:14: “¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti?”29
Es decir, que en contraste a William James, que fijó su punto de vista fuera de la actividad que observaba, Edwards se mantuvo bien firme dentro de ella, dentro del círculo teológico de la fe. Desde el principio, James siguió los métodos de Spinoza, al que citaba respetuosamente: “Analizaré los actos y los apetitos de los hombres como si se trataran de una cuestión de líneas, planos y sólidos”.30 Por otro lado, Edwards comenzó su Tratado sobre los afectos religiosos citando no a Locke, sino 1 Pedro 1:8: “a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso”. Los verbos describen la propia actitud de Edwards. Él era un pensador cristiano, y el adjetivo supone toda la diferencia. Escribió desde dentro del sentido pleno del corazón. Su fe era como una gran catedral. Desde fuera uno no percibe ninguna gloria, ni siquiera puede imaginarla; dentro, cada rayo de luz revela una armonía de esplendores inefables. Esta metáfora, que pertenece a Hawthorne, quien la usa en El fauno de mármol (cap. 33), capta la esencia de la epistemología de Edwards. El lugar donde se hallaba determinó lo que veía y lo que conocía.
1. The Works of Jonathan Edwards, con una Memoria de Sereno E. Dwight, ed. Edward Hickman, 2 vols. (Londres: F. Wesley y A. H. Davis, 1834), I, lxxviii. A partir de este momento, las referencias a este volumen se incluirán en el texto situándolas entre paréntesis.
* (N. del T.) El Pacto del Camino Intermedio fue un estilo de membresía condicionada que adoptaron las iglesias congregacionales de la Nueva Inglaterra colonial en la década de 1660s. Estas iglesias, controladas por los puritanos, demandaban evidencia de una experiencia de conversión personal antes de conceder a una persona la membresía de la iglesia y el derecho a bautizar a sus hijos.
2. John Macquarrie, An Existentialist Theology: A Comparison of Heidegger and Bultmann (Londres: SCM Press, 1955), pp. 18-20.
3. Leon Howard, “The Mind” of Jonathan Edwards: A Reconstructed Text (Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 1963), pp. 6-7.
4. Ibíd., p. 4.
5. Samuel Hopkins, The Life of President Edwards, en The Works of President Edwards, 8 vols. (Leeds, Inglaterra: Edward Baines, 1806-1811), I, 11.
6. Ola Elizabeth Winslow, Jonathan Edwards, 1703-1758 (Nueva York: The Macmillan Company, 1940), pp. 63-64.
7. Edwards, en Howard, pp. 36, 64, 73.
8. Ibíd., p. 45.
9. Ibíd., p. 82.
10. Ibíd., pp. 83, 84.
11. Ibíd. , p. 84 (cursivas mías).
12. The Philosophy of Jnoathan Edwards from His Private Notebooks, ed. Harvey G. Townsend (Eugene: University of Oregon Press, 1955). Para un análisis destacado del Item nº 72 de las “Misceláneas” (“IDEAS, SENTIDO DEL CORAZÓN, CONOCIMIENTO O CONVICCIÓN ESPIRITUAL, FE”), véase Perry Miller, “Jonathan Edwards on the Sense of the Heart”, Harvard Theological Review, XLI (abril de 1948), 123-145.
13. Howard, p. x; Edwards, en Howard, pp. 50, 52.
14. Perry Miller, Jonathan Edwards (Cleveland: World Publishing Company, 1959), p. 52.
15. Miller, “Jonathan Edwards on the Sense of the Heart”, Harvard Theological Review, XLI (abril de 1948), 124.
16. Ibíd.
17. Miller, Jonathan Edwards, p. 55.
18. John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 2 vols. (Londres: G. Offar et al., 1819), libro II, cap. I, sección 2.
19. Ibíd., II, i, 4.
20. Ibíd., II, xii, 1.
21. “En la gracia eficaz no somos meramente pasivos, pero tampoco es que Dios haga algo y nosotros el resto. Dios lo hace todo y nosotros también. Dios produce todo, y nosotros lo actuamos todo. Dios es el único autor y la única fuente; nosotros somos los actores indicados. Somos, en diversos aspectos, totalmente pasivos y totalmente activos”, Concerning Efficacious Grace, en The Works of President Edwards, 4 vols. (Nueva York: Robert Carter and Brothers, 1869), II, 581.
22. Joseph Haroutunian, revisión de Perry Miller, Jonathan Edwards, en Theology Today, VIII (enero de 1951), II, 581.
23. William James, The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature (Londres: Longmans, Green, and Co., 1902), p. 2.
24. Ibíd., p. 4.
25. Ibíd., pp. 6, 22.
26. Ibíd., p. 9.
27. Ibíd.
28. John Smith, ed., Jonathan Edwards, A Treatise Concerning Religious Affections (New Haven: Yale University Press, 1959), p.46.
29. “The Future Punishment of the Wicked Unavoidable and Intolerable”, en Works, ed. Hickman, II, 78.
30. James, p. 9.