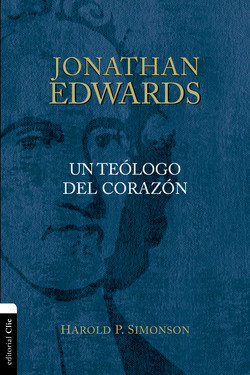Читать книгу Jonathan Edwards - Harold P. Simonson - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
En su libro Temor y temblor, Søren Kierkegaard relata la historia de Abraham e Isaac, repitiéndola literalmente una y otra vez, y en cada una de esas ocasiones aprecia en ella una riqueza, una complejidad y una fuerza adicionales. Su repetición del episodio pretende sugerir la manera en que él mismo regresó a esta historia después de haberla leído por vez primera siendo niño. Había algo en el relato que le indujo a hacerlo, y durante varios años sus lecturas reiteradas fueron acrecentando su sospecha de que esa narrativa contenía un enigma —el enigma de la fe religiosa— que exigía toda su atención. La fe de Abraham atraía irresistiblemente a Kierkegaard a grados de entendimiento cada vez más profundos, y fue precisamente en esas profundidades donde escribió esa obra.
Aunque estos dos pensadores se encuentran separados por un siglo y por un océano, el pensamiento de Jonathan Edwards se vio dominado por esta misma profunda sensación de urgencia. También él despertó en un momento temprano de su vida al misterio de la religión, y se había visto igual de impactado por el poder sobrenatural de las palabras de la Biblia. En su caso, fueron las de san Pablo: “Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos” (1Ti. 1:17). En su Narración personal escribió: “Para mí, ningún otro mensaje de la Escritura se asemejó a estas palabras”. Dijo que se infiltró en su alma “una sensación de la gloria del Ser divino; una nueva sensación, muy distinta a cualquier otra cosa que hubiese experimentado antes”. A lo largo de los años amplió estas palabras creando una colección literaria magnífica en la que propugnó el tema de la gloria de Dios y su percepción por parte del corazón humano. Edwards experimentó esta refulgencia en un grado superior al de Kierkegaard; a pesar de ello, en ambos escritores se hizo patente una pasión religiosa que dominó sus vidas, y un atisbo del corazón que destilaban sus palabras, hasta el punto de que el lector moderno se siente curiosamente motivado a leer una y otra vez sus obras.
En este estudio he analizado el concepto del corazón que tiene Edwards. He decidido hacerlo porque, en primer lugar, este tratamiento no ha desempeñado un papel preponderante en las obras sobre Edwards. Perry Miller, el más destacado intérprete moderno de Edwards, enfatiza una epistemología lockiana, y al hacerlo no logra dar el lustre necesario al sincero pietismo que constituyó el cimiento de la vida y del pensamiento de Edwards. El segundo motivo para llamar la atención sobre lo que se puede definir como una epistemología de la conversión religiosa es que incide en toda la teología de Edwards. El propio Edwards no permitió jamás que la ciencia empírica definiese la naturaleza de la experiencia religiosa; William James haría lo mismo un siglo y medio después, y Miller fundamenta su interpretación de Edwards en proposiciones similares. Independientemente de las influencias de los siglos XVII y XVIII que tuvieron efecto sobre Edwards, las esenciales se remontan a Juan Calvino, incluso más atrás a San Agustín, y por último a San Pablo. La idea central tiene que ver con la conversión religiosa, con el hecho irrazonable, ofensivo y radical de la gracia divina. Según Edwards, de esto nace todo conocimiento ulterior. O, por decirlo de otro modo, todo lo que no pertenezca al corazón redimido no debe considerarse, en última instancia, como conocimiento real. Al adoptar esta postura, vemos que Edwards se coloca junto a Kierkegaard que, en La enfermedad mortal, reiteró la doctrina paulina de que lo que no es de la fe es pecado. En términos epistemológicos: lo que sabemos depende de lo que somos. Edwards se pasó la vida declarando que lo que somos depende del corazón, del corazón redimido y santificado.
Con objeto de preparar el terreno para la teoría del corazón que tenía Edwards, dedico los dos primeros capítulos al hecho de la experiencia religiosa en su relación, primero, con la biografía de Edwards, y luego con su época en Nueva Inglaterra. Sus primeros años como alumno de Yale y como ministro novel en Northampton, Massachusetts; su lectura de John Locke; sus inquietudes teológicas que fueron evidenciando cada vez más la influencia de Calvino a la par que la de Locke… todas estas cosas se entienden como hitos importantes precedentes de sus afirmaciones radicales, en 1731 y 1734 respectivamente, sobre la soberanía de Dios y la justificación por la fe. Estos pronunciamientos importantes que establecieron su postura calvinista dieron pie a debates teológicos que conformaron toda su carrera. Estas doctrinas, representativas de su oposición arrolladora al liberalismo arminiano, fueron también el fundamento del reavivamiento religioso que, hacia 1735, se había extendido por el valle del río Connecticut.
No fue la intrépida defensa que hizo Edwards del calvinismo per se lo que dio relevancia especial a su liderazgo durante el Despertar; fue más bien su profunda convicción de que la teología calvinista era cierta en la experiencia humana. Estaba convencido de que la experiencia humana corrobora los paradigmas calvinistas. Edwards insistió en que, a menos que la teología se enraizase en la experiencia, no podía ser otra cosa que especulación intelectual. Al trascender la teoría de la sensación de Locke, Edwards insufló vida a las doctrinas del pecado original, la justificación por la gracia, la elección y la salvación, y proporcionó el tono espiritual para todo el Despertar.
Para conseguir que el reavivamiento fuera convincente desde el punto de vista teológico, Edwards tuvo que distinguir entre el emocionalismo y los afectos religiosos genuinos. Los ministros revivalistas eran criticados (a veces con motivo) por no saber distinguir entre ambas cosas, y el propio Edwards les advirtió sobre la importancia de hacerlo. Entre sus primeros escritos sobre el tema destacan Marcas distintivas de la obra del Espíritu de Dios (1741) y Algunos pensamientos sobre el avivamiento presente de la religión en Nueva Inglaterra (1743), obras que los lectores contemporáneos, independientemente de su postura teológica, reconocieron como tratados notables por propio derecho. Cuando en 1746 se publicó el Tratado sobre los afectos religiosos, no cupo ninguna duda de que había surgido una voz importante entre ellos. A pesar de que esta obra apareció cuando ya se había producido el Gran Despertar, clarificó de una vez por todas la postura esencial de su autor. Él afirmaba que la religión no consiste solamente en una comprensión especulativa, sino en la voluntad, la inclinación, el apego. La religión concierne a un afecto genuino que induce al corazón a apartarse del egocentrismo y a centrarse en Dios. El tema que desarrolló Edwards durante toda su vida fue qué supone esto cuando se traduce a la experiencia humana.
En los dos capítulos siguientes (3 y 4) analizaré cuáles son las consecuencias importantes de la experiencia religiosa según la teología de Edwards. Voy a centrarme concretamente en la imaginación (visión) y el idioma. Estos capítulos más especulativos del libro hablan de lo que Edwards explicitó solo de vez en cuando, pero que fue un elemento subyacente en su gran predicación sobre el pecado y la salvación. Edwards creía que el conocimiento depende del conocedor, y que todo conocimiento cristiano se basa en la experiencia de la conversión. Esto quería decir que la imaginación, como concesión hecha al hombre natural, no incluye nada espiritual hasta que el alma (el corazón) acepta a Dios por la fe. En resumen: el ser humano cree primero para poder imaginar, percibir y ver de verdad. Según Edwards, la imaginación santificada permite captar lo que es invisible e incognoscible para el hombre natural. Por consiguiente, el individuo lo percibe todo como imágenes o sombras de las cosas divinas y existentes dentro de la unidad del sentido divino. Cuando se contempla desde dentro del círculo de la fe cristiana, todo es una emanación divina. Solo dentro de este contexto, que Edwards identificó como la revelación cristiana, es digna de confianza la imaginación humana. Solo cuando el alma “se une” a Cristo y la gracia ilumina el corazón, la visión estética se vuelve cristiana y el artista se convierte en santo.
El idioma religioso es el idioma de la fe. Al adoptar este paradigma, Edwards se desvió mucho de Locke, quien concebía las palabras como señales arbitrarias impuestas a las ideas, que no tenían ninguna conexión inseparable con ellas. Para Locke, las palabras vienen después de las ideas y solo tienen una relación arbitraria con ellas. Por otro lado, Edwards vinculó las palabras con las ideas reales (una idea real, bajo el punto de vista de Edwards, fue siempre una experiencia que participase de la emoción además del conocimiento), de modo que las palabras sirven para salvar el vacío entre el conocimiento y el ser, la cognición y la aprehensión. Fue un paso más lejos, intentando relacionar las palabras con la experiencia religiosa. Por supuesto que no lo consiguió, y él era consciente de que así sería. Conocía las limitaciones del lenguaje religioso, aunque no eran tan restrictivas como las de la estética. Edwards dijo que el lenguaje religioso nunca puede expresar plenamente el sentido del corazón. Tampoco puede ser el medio definitivo de la gracia. Las palabras son la causa “ocasional”, nunca la “suficiente”; preparan el corazón induciendo una disposición emocional para la aprehensión de la verdad religiosa, pero nunca son los medios suficientes para transmitirla.
En su calidad de predicador y escritor, Edwards utilizó las palabras como medios para preparar el corazón del oyente y del lector. En los dos últimos capítulos (5 y 6) analizo las maneras en que Edwards hizo esto, sobre todo cuando dio expresión a las grandes doctrinas cristianas del pecado y la salvación. Por lo que respecta a su tratamiento del pecado, presto una atención especial a “Pecadores en manos de un Dios airado”, el sermón más famoso que haya nadie predicado en Estados Unidos. Debato las ideas de Edwards relativas tanto a la salvación personal como a la historia de la salvación, incluyendo sus ideas sobre la creación y la escatología, aunque el comentario sobre ellas exige necesariamente un examen de la teología subyacente que estableció Edwards en determinadas obras no homiléticas. En este sentido, tienen una importancia especial obras como El pecado original (1758), La naturaleza de la verdadera virtud (1765) y Sobre el fin que tuvo Dios al crear el mundo (1765).
El énfasis de este libro recae sobre lo que Edwards definió como el sentido del corazón, la capacidad que trasciende el sensacionalismo de Locke, la racionalización, la especulación y la “comprensión”, la visión estética; es decir, la capacidad de experimentar por fin, por medio de la fe, la gloria de Dios y concebirla como el fin último y el propósito de su creación.