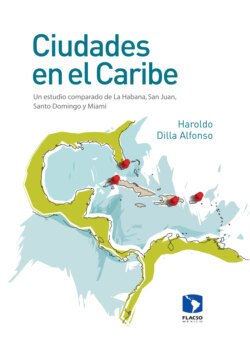Читать книгу Ciudades en el Caribe - Haroldo Dilla Alfonso - Страница 8
Para una tipología histórica: ciudades enclaves, desarrollistas y de servicios
ОглавлениеEn un libro delicioso, José Luis Romero (2001) ha hablado de nuestras ciudades como implantaciones funcionales; “…se les implantó —escribía— para que cumplieran una función establecida” (: 48). Esa función fue, en sus inicios, garantizar la soberanía europea sobre territorios expropiados a las sociedades indígenas. “Se fundaba —continúa Romero— sobre una naturaleza que se desconocía, sobre una sociedad que se aniquilaba, sobre una cultura que se daba como inexistente” (: 65). Y luego, lograda la invisibilización, se trataba de discutir poderes a intrusos anatematizados: herejes, anticristos, luteranos, judíos, holandeses...
Y en consecuencia las ciudades —y en particular las que señalizaban el asiento del poder imperial— fueron concebidas como enclaves, cuyas vinculaciones y razones de ser se relacionaban más estrechamente con las metrópolis y sus circuitos de poder que con las sociedades locales que comenzaban a gestarse en sus territorios, de las que les separaban murallas y revellines.
Fuera de los muros siempre existió un mundo. En el Caribe —donde la población indígena fue diezmada y los negros cimarrones podían importunar caminos, pero no sitiar ciudades— ese mundo se componía de una infinidad de pobladitos y habitantes que vivieron a expensas de la relación fronteriza con los espacios “hostiles” mediante el contrabando.
Se trata de una historia que aún no está escrita, pero que nos habla de focos comerciales en lugares lejanos de los centros burocráticos, como fueron los casos de Bayamo y Puerto Príncipe en el centro/oriente cubano, de las villas radicadas en el occidente de La Española y luego en la frontera con la colonia francesa, y de los descendientes de los ásperos habitantes de San Germán en Puerto Rico. Pero, sea por la propia debilidad económica de estos lugares o por el celo burocrático, fueron siempre experiencias marginales, con espacios menores de acumulación y expuestas a la incertidumbre y a la agresión, sea de socios poco confiables o de las autoridades españolas.
Esta forma de vinculación “espuria” constituyó una de las primeras formas de resistencia de los “implantados”. Dio lugar a muchos motivos de recordación. En ocasiones la resistencia fue quebrada, como sucedió en La Española en 1607, lo que finalmente condujo a la concentración de la población en un triángulo cercano a Santo Domingo y también a la pérdida de un tercio del territorio insular. Pero en otros casos la represión fue burlada, como sucedió en Cuba en la misma época, y que legó a la historia literaria nacional un primer poema: una pieza tan larga como aburrida y cínica, escrita por un canario avecindado en el oriente de la isla. Pero nadie consiguió solamente por esta vía un despegue urbano efectivo y sostenido.
La clave del desarrollo urbano residía en la inserción en otra dimensión de la intermediación, como goznes de articulación de la economía metropolitana (que a su vez era un componente subordinado pero crucial de la economía mundo en formación) con la economía colonial continental. Es decir, como pasillo que ponía en contacto las inmensas riquezas de los virreinatos con los comerciantes monopolistas de Sevilla y la burocracia parasitaria de Madrid. Y que, de paso, cobijaba los manejos comerciales ilegales más voluminosos y rentables.
Romero hace una distinción muy pertinente: se podía sobrevivir como fortalezas o prosperar como emporios,
-Las primeras tuvieron que contentarse con las murallas, las guarniciones y los situados. Eran garitas fronterizas, diseñadas para cerrar puertas. Los casos más patéticos fueron los de los fortines de La Florida —y en particular San Agustín— que nunca pudieron rebasar el estatus de campamentos militares subsidiados. Pero también aquí se incluye San Juan, una pieza clave del control geopolítico del Caribe Oriental, y sobre el cual confluyeron, en son de conquista, holandeses e ingleses. Los subsidios mexicanos salvaron a San Juan de la ruina y la miseria, pero fueron insuficientes para levantarla del estado de mediocridad urbana que le caracterizó por varios siglos.
-Las ciudades “emporios” indicaban otra realidad. Eran ciudades portuarias, ciudades almacenes que enlazaban de diferentes maneras las rutas comerciales imperiales. Estaban diseñadas para abrir puertas. La primera de ellas fue indudablemente Santo Domingo, pero por muy poco tiempo. Las ciudades/emporios típicas del Gran Caribe fueron La Habana, Cartagena y Veracruz. Pero de las tres solo las dos primeras tuvieron un realce urbano consistente. Y sólo La Habana pudo dejar atrás la etapa inicial de ciudad/enclave para avanzar sin solución de continuidad hacia una nueva fase de su evolución urbana que aquí denomino desarrollista.
El sistema comercial del imperio español tenía muchas modalidades —navíos aislados, flotillas auxiliares, etc.— pero su columna vertebral eran las flotas que componían la Carrera de Indias. Y desde las flotas se construyeron los ejes urbanos principales de la región.
Desde principios del siglo XVI fue evidente la necesidad de convoyes protegidos militarmente para disuadir los ataques crecientes de naves hostiles, inicialmente congregadas en un triángulo formado por las islas Azores, las Canarias y la península, y posteriormente en el Caribe. Tras diversos experimentos, las flotas quedaron definitivamente establecidas a partir de 1561-1563 y funcionaron por más de dos siglos. Para hacerlo utilizaron con gran eficiencia todo el dispositivo natural y ambiental que les permitieron aprovechar a su favor las épocas propicias del año, los vientos alisios y las corrientes marinas. Habían cimentado, sin lugar a dudas, un sistema colosal de carga y transporte que contribuía decisivamente a la formación de una economía atlántica, en uno de cuyos extremos figuraba el llamado Nuevo Mundo y en el otro el naciente sistema económico mundial, con los comerciantes castellanos y andaluces como celosos intermediarios.
Desde sus inicios, las flotas tenían dos destinos principales: Nueva España y Perú. Ambos destinos eran suplidos por sus respectivas flotas, que con el paso del tiempo fueron diferenciándose y haciéndose autónomas, incluso en aquellos casos aislados en que hicieron juntas el viaje a América. Ambas salían, regularmente cada año, de Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir. Y ambas hacían una escala de aprovisionamiento en Canarias, principalmente en la isla La Gomera, y se internaban en el Atlántico aprovechando los vientos alisios. También en el Caribe hacían una escala de aprovisionamiento en la isla de Dominica:
-La llamada Flota de Nueva España zarpaba entre abril y junio y al llegar al Caribe sufría algunos desprendimientos de buques que abastecían San Juan, Santo Domingo, Santiago de Cuba, La Habana y Honduras. Fondeaba en Veracruz, desde donde la mercancía era transportada por tierra hacia varios puntos de la geografía mexicana. Esto incluía Acapulco, puerto del que salía una flotilla de dos o tres buques hacia Filipinas, el llamado galeón de Manila, y que retornaban puntualmente cargados de mercancías chinas aprovechando la corriente del Kuro Siwo.
-La llamada Flota de Tierra Firme o de los Galeones, que salía en julio/agosto. Tenía como principal paradero la feria de Nombre de Dios y posteriormente de Portobelo (en la actual Panamá), según Ward (1993: 67) “…la más grande feria comercial del periodo moderno temprano”. Las mercancías eran descargadas y atravesaban el Istmo de Panamá, a través del río Chagres hasta Venta de Cruces y desde allí sobre mulas hasta la incipiente ciudad de Panamá. Previamente, varios buques abastecían los puertos venezolanos y la flota realizaba una estancia de dos semanas en Cartagena, con el objetivo de descargar toda la mercancía dirigida a Bogotá. Eventualmente, Cartagena servía además —debido a su ubicación natural y sus impecables fortalezas— como punto de abastecimiento y protección para la totalidad de la flota.
Al terminar sus recorridos de ida, y cargadas con las mercancías de los virreinatos —impuestos reales incluidos— las flotas se reunían en La Habana a la altura de febrero/marzo, donde normalmente pasaban un par de meses, comprando abastecimientos y completando las cargas. Pero diferentes tipos de demoras podían alargar las estadías por varios meses e incluso por un año.
Desde La Habana se dirigían al Canal de Bahamas, donde tomaban la corriente del Golfo hasta el Atlántico norte. En las Azores la flota era usualmente recibida por buques de guerra españoles que incrementaban el poder militar del convoy previniendo ataques enemigos. Finalmente, entraban por el Guadalquivir hasta la ciudad de Sevilla, donde se registraba todo el cargamento.
El recorrido total podía durar entre un año y año y medio, según las vicisitudes climáticas, la rapidez de los despachos y otros factores que podían demorar las partidas, en perjuicio de comerciantes y armadores y en beneficio de las ciudades huéspedes.
Como antes anotaba, las virtudes y las fortunas iniciales de las ciudades caribeñas dependieron de sus roles respecto a la frontera imperial y a los flujos de mercancías y valores en el sistema de flotas. Y ello estaba determinado por la posesión de condiciones físicas favorables, y en particular por la ubicación geográfica en los derroteros de las caravanas.
Los poblados más favorecidos eran inobjetablemente aquellos que servían como lugares de transacciones de diversos tipos en torno a las flotas, las ciudades “emporios” de Romero. Eran espacios de intensos trajines comerciales donde el límite entre lo legal y lo ilegal se hacía indistinguible. Y donde se abrían los mayores (y más redituables) agujeros al monopolio comercial andaluz,[2] al lado de los cuales el contrabando de los pequeños poblados marginales era simple raqueterismo.
Como antes decía, dos ciudades tenían roles muy importantes como puertas de entrada al continente —Cartagena y Veracruz— y otra como abrigo y sala de espera de las flotas en su regreso a España: La Habana. Fue esta —apodada La Llave del Nuevo Mundo— la que logró los mayores niveles de acumulación y el más brillante despegue, hasta llegar a ser por dos siglos la indiscutible metrópoli urbana de la región y una de las ciudades más importantes del continente.
La relación con el trayecto de las flotas tenía otra ventaja. Durante mucho tiempo España discutió sobre la mejor manera de proteger su comercio imperial. Una tendencia apuntaba al reforzamiento de las flotas militares, y de hecho predominó en los primeros años. De aquí surgieron verdaderas instituciones militares marineras como las flotas de la Mar Océano, de la Carrera de Indias, de Barlovento y todo un sistema de flotillas guardacostas que absorbieron la mayor parte del presupuesto. Y sólo marginalmente se emprendieron fortificaciones en tierra, como lo fueron las tempranas Torre del Homenaje en Santo Domingo, La Fortaleza en San Juan y la Fuerza en La Habana, todas las cuales aún siguen en pie.
Pero con el incremento de la piratería y la erosión de la supremacía marítima española, los estrategas imperiales —encabezados por Pedro Menéndez de Avilés— enfatizaron más en una combinación del patrullaje marítimo con la fortificación terrestre selectiva. Ello inevitablemente suponía transferencias de fondos mayores para pagar fortificaciones y guarniciones militares llamadas a proteger los enclaves coloniales de corsarios, piratas y atacantes de todo tipo. Y en todos los casos a actuar como declaraciones de intenciones de un poder colonial tan exclusivista como corrupto.
Estos gastos eran fuertemente apoyados por un sistema de transferencias desde Nueva España que ha sido conocido con el nombre de situados. Constituyó uno de los sistemas de subsidios intercoloniales más fuertes y longevos de la historia. Entre 1582 —cuando se inician— y 1814 —cuando concluyen por fuerza de la independencia mexicana— los situados traspasaron cientos de millones de pesos. Marichal y Souto (1994) han argumentado que la descapitalización de Nueva España por los situados fue una de las causas del descontento que condujo a la independencia. Entre 1729 y 1799 las transferencias hacia lo que llamaban “los nódulos críticos” de la Carrera de Indias ascendieron a 216.6 millones de pesos (una fortuna colosal para la época), lo que representó el 65% del total de transferencias del virreinato.
Desde 1584 La Habana se convirtió en el centro de recepción y distribución del situado a lugares tan distantes como La Florida, Santiago de Cuba, Jamaica hasta su conquista por los ingleses, Santo Domingo y San Juan. Según Pérez Guzmán (1997), entre 1700 y 1750, La Habana recibió 11.5 millones de pesos, cinco veces más que Santiago de Cuba y San Juan, y algo más del doble de Santo Domingo. Los informes procesados por Marichal y Souto (1994), por otro lado, indican que en la segunda mitad del siglo XVIII La Habana recibió sumas anuales promedios de entre 1.4 millones de pesos y 5.2 millones; mientras Santo Domingo y San Juan solo se beneficiaban de partidas oscilantes entre 100 mil y algo menos de 400 mil pesos anuales cada una. Grafenstein (1993), por su parte, afirma que entre 1779 y 1783 (la época de las reformas borbónicas) los envíos promediaron 8 millones de pesos anuales, la mitad de los cuales iban hacia la capital cubana.
La erosión de las arcas mexicanas fue la salvación de las capitanías generales insulares. Las colonias pobres tenían a los situados como el principal ingreso fiscal y en ocasiones, virtualmente el único. Y su llegada era objeto de algarabías y fiestas populares, que en San Juan, por ejemplo, implicaban procesiones y desfiles con animales engalanados que han sido narrados con detalles por los cronistas de la época. Una parte significativa era destinada a pagar salarios de burócratas y soldados, lo que generaba una inmediata reanimación de los mercados locales. También tenían fines fomentalistas, cuando se consideraba que el desarrollo de una actividad económica atañía a la seguridad. Estos fueron los casos, por ejemplo, de los astilleros y de los cultivos tabacaleros de La Habana, de los asentamientos canarios en Santo Domingo que dieron lugar al animado barrio de San Carlos, y de otras inversiones económicas en Luisiana durante el tiempo que este territorio estuvo bajo la corona española.
Pero sobre todo, los situados se hacen visibles en el tiempo por sus incidencias en las construcciones militares. Como antes discutía, desde sus orígenes, las ciudades caribeñas tuvieron una voluntad de amurallamiento y fortificación. Unas, las portuarias, lo hicieron cavando fosos y fortificando caminos a falta de otros recursos mayores. Otras, simplemente se mudaron tierra adentro, haciendo de los bosques y los ríos sus muros naturales.
A lo largo de siglos las murallas y fortines sirvieron para proteger a las ciudades —en cuanto nodos económicos y políticos imperiales— de invasores ingleses, franceses y holandeses. En unos casos combatieron de manera cruenta y en otros evitaron hacerlo, desalentando a los salteadores. Fueron piezas claves de la geopolítica de la época. Pero si hacemos un balance de los ataques militares —proyectados o efectivos— y los comparamos con los rumorados contactos económicos con herejes y luteranos, no tenemos más remedio que repetir, junto a Bauman (2002), que la mayor parte del tiempo las empalizadas sólo eran “una declaración de intenciones”.
Las murallas fueron también un hecho cultural, un símbolo de fuerza para ser aprendido por quienes estaban afuera de ella, para preservar de forma exclusiva la territorialidad del poder colonial frente a los desafectos no solo de ultramar, sino también de las ruralías. Sea respecto a los bayameses puestos en jaque por el gobernador habanero Pedro Valdés (miembro de la dinastía Menéndez Avilés y activo contrabandista), respecto a los habitantes del oeste de la Española reprimidos por el tozudo gobernador Osorio, en relación con los huidizos colonos de la ruralía puertorriqueña, o con los negros cimarrones que pululaban en las tres islas, las murallas fueron un símbolo del poder inapelable ante la pretendida libertad de los insumisos extramuros que habitaban un entorno devaluado, el interior, la isla.
Pero al mismo tiempo, las murallas protegían aquello que Bauman (2002) llamaba “la privacidad que liberaba de toda interferencia de ese poder” (: 114). Al final, era dentro de las propias murallas donde se ventilaban los más animados torneos entre el poder territorializado —con sus militares, burócratas y curas— y el poder basado en los flujos de mercancías, dinero y personas. Era dentro de ellas donde chocaban con más fuerza los imperativos exclusivistas del imperio con las tentaciones de la economía/mundo. Y fuera de ellas, a pesar de las apariencias, no quedaba el reino de la libertad y de la fragua de las nacionalidades —como ha sido presentado por nuestra historiografía romántica— sino una desidia heroica.
Con el avance de la sociedad criolla, las murallas devinieron blancos de la crítica, no solo desde las apetencias mercantiles de los incipientes promotores del suelo urbano sino desde la propia legalidad. Y es que toda la legislación urbanística colonial desde 1542 en adelante reconoció la existencia de terrenos ejidales de usos comunitarios y que garantizaban la expansión futura de los poblados. Mientras las ciudades eran pequeñas aglomeraciones que solo ocupaban partes de las zonas intramuros, nada de ello fue un tema de preocupación, como, por ejemplo, nunca lo fue para Santo Domingo. Pero cuando las ciudades tocaron el borde y comenzaron a saltarlo, los glacis de las murallas —es decir el terreno público que les antecedía y que tenía funciones militares defensivos— devinieron temas recurrentes de las luchas políticas y legales.
Cada ciudad hizo con sus murallas lo que permitía la correlación interna de fuerzas entre los pobladores, las burguesías citadinas, las autoridades locales y los poderes centrales. Y lo que aconsejaban las geografías específicas. Así, Santo Domingo, atrofiado, se olvidó de sus murallas inútiles. La Habana las brincó para luego convertirlas en uno de los negocios inmobiliarios más lucrativos de la época. San Juan cargó con ellas demasiado tiempo y estuvo a punto de sucumbir asfixiada por los muros. Y luego rescató sus cortinas que miraban al mar para construir esa marca de lugar colonial romántico que embelesa a los cientos de miles de turistas que la visitan en busca de emociones.
Pero esta última conversión corresponde a otro momento en la historia urbana que comparamos: la ciudad desarrollista. Se trata de ciudades, desgajadas por diversas razones de la telaraña mercantilista española (y eventualmente también de su soberanía), que comienzan a intermediar entre el mercado mundial y sus espacios nacionales/coloniales, y a subordinar económicamente a estos espacios, convirtiéndolos (in latus sensus) en hinterlands extendidos. Si las ciudades enclaves eran pivotes de un sistema dado al nivel del imperio español —en detrimento de sus vínculos con los poblados del “interior”— las ciudades desarrollistas producen un vuelco hacia dentro de sus espacios nacionales/coloniales y se constituyen en centros de sistemas urbanos, con entornos que regulan y subordinan, y con los que intercambian en condiciones desiguales, tal y como han conceptualizado Aiken et al. (1987). De cierta manera, aquí sucede lo que Luhmann (1997) hubiera denominado un proceso de descomposición y diferenciación de sistemas. Y que para el caso de las tres ciudades que nos ocupan implicó, desde el siglo XIX, un proceso de divergencia que aún no concluye. Del origen común ha quedado, no obstante, una planta cultural compartida y una idiosincrasia particular que forman parte del arsenal de nuestra historia de larga duración.
Es un período en que ocurre lo que Morín (2010) hubiera llamado una metamorfosis, una transformación radical con apego a cada historia particular, un giro de rupturas y realineamientos. Mediante estas metamorfosis, las ciudades rebasan sus condiciones de enclaves comerciales y estratégicos para devenir entidades articuladoras del crecimiento industrial, principalmente en su modalidad agroexportadora aunque también mediante el surgimiento de parques manufactureros destinados inicialmente a satisfacer los mercados internos y posteriormente a la exportación.
Las ciudades desarrollistas crecen demográfica y geográficamente, y son dotadas de infraestructuras modernas —viales, servicios de acueductos y alcantarillas, alumbrado público, espacios de socialización, así como de instalaciones que dan cuenta de los servicios económicos requeridos por la acumulación capitalista—. Y aunque es difícil encontrar en las ciudades caribeñas la noción de “comunidad” (gemeischaft) en los términos clásicos planteados por Tönnies, la ciudad desarrollista fue escenario de importantes transformaciones culturales, lo que implicó la definitiva consolidación de la sociedad urbana capitalista (gessellschaft) caracterizada por el cosmopolitismo, la racionalidad utilitaria y el contrato.
Debe, sin embargo, señalarse que esta intermediación urbana sobre todo el territorio se basó en notables desequilibrios regionales que se agudizaron cuando se establecieron modelos de sustitución de importaciones financiados por las agroexportaciones. Ello condujo a polarizaciones espaciales dramáticas, uno de cuyos extremos estuvo representado por las macrocefalias capitalinas y por la aparición de la pobreza urbana extendida. Las barriadas miserables —las mismas que según Bordieu tenían sobre todo en común su “común excomunión” que redobla la iniquidad— se convirtieron en paisajes inseparables de las ciudades. Pero también serán partes de ellas las esperanzas de integración y de erradicación de la marginalidad que alimentaron los numerosos proyectos de viviendas populares y remodelaciones comunitarias en las tres ciudades.
Por otra parte, si las ciudades enclaves fueron consustanciales al sistema imperial español, lo que aquí llamamos la ciudad desarrollista creció bajo la sombra de la hegemonía norteamericana. Esta hegemonía fue, en un primer plano, económica, pues fue el contacto con la economía de los Estados Unidos lo que permitió el despegue agroexportador de las islas y desde allí la modernización capitalista. Pero tuvo también, como antes mencionaba, un sello político/militar muy fuerte, que se materializó en largas ocupaciones militares de Cuba, República Dominicana y Haití (de hecho las tres funcionaron por décadas como virtuales protectorados), y la ocupación definitiva de Puerto Rico.
En consecuencia, si la primacía habanera en la etapa precedente estuvo apoyada en mecanismos financieros y de control burocráticos en el marco de un sistema imperial, a partir de este momento esa centralidad tendrá un sello recreacional, cultural y de servicios. Por décadas, La Habana —con sus teatros, sus prostíbulos, sus tiendas por departamentos y sus noches interminables— será el anhelo lúdico y consumista de muchos caribeños, pero los centros financieros estarán radicados en Boston y Nueva York, y el centro político irremediablemente en Washington.
No existe una sincronía exacta de esta fase en las ciudades bajo estudio. La Habana, beneficiada por la acumulación comercial y por la expansión azucarera en la llanura occidental, la inicia a fines del siglo XVIII, todo ello cuando era formalmente una colonia política española pero en la práctica una dependencia de los Estados Unidos. San Juan se incorpora a esta dinámica con el siglo XX, de la mano de la ocupación norteamericana y a una velocidad tal que da la idea de una ciudad que quiere desquitarse la modorra de una época precedente en que evitó la miseria a cambio del aletargamiento. Santo Domingo tuvo que esperar mucho más para incorporarse, de la mano de regímenes autoritarios que han dejado sus huellas megalómanas en feos e inservibles monumentos.
Finalmente, agotados los modelos desarrollistas como vehículos de inserción a la economía mundial y regional, estas ciudades se han transformado en lo que aquí llamamos ciudades de servicios. Y como tal, al mismo tiempo que refuerzan sus relaciones con espacios particularmente activos de la economía capitalista emergente, vuelven a tomar distancias de sus espacios nacionales, o al menos de aquellos segmentos espaciales inservibles para las nuevas modalidades de acumulación. De esta manera las ciudades devienen partes del proceso de exclusión e inclusión selectivas del mercado mundial, y al mismo tiempo recrudecen la segregación espacial a sus interiores, donde conviven barrios marginales fuera de casi todo, y zonas exclusivas de negocios intensamente conectados a los nuevos circuitos de acumulación.
La ciudad caribeña de los servicios expresa muchos rasgos de los analizados por Wacquant (2007) tales como la erosión del salario como vector de la seguridad social debido a su insuficiencia y a su vinculación a empleos precarios; las estigmatizaciones de los espacios populares (devenidos auténticos cour des miracles) y la disolución de los lugares tradicionales del capital social urbano. Si en la época desarrollista las políticas —reformistas o revolucionarias— intentaron la inclusión, en las ciudades de servicios se limitan a administrar la pobreza y a jugar retóricamente con ella. Y debido a que son situaciones que se muestran desconectadas de los ciclos económicos, la marginalidad avanzada deviene marginalidad estructural.
Cuando las ciudades se dieron cuenta de que habían perdido la batalla por la integración social, se limitaron a manipular la pobreza. Y a tono con ello, cada ciudad ha hecho con sus pobres lo que ha podido: Santo Domingo los despliega en zonas devaluadas y poco visibles, San Juan los maquilla y los expone como logro, y La Habana, tras un éxito inicial sobre bases irreales, ha preferido esconderlos en sus pliegues.
En buena medida esta marginalidad estructural es condicionada por la situación migratoria. Dos de las ciudades analizadas (San Juan y Santo Domingo) son expulsoras y receptoras de migrantes. De manera que al mismo tiempo que cientos de miles de sanjuaneros y dominicanos residen en diversas ciudades estadounidenses (en particular Nueva York y Miami), ellas albergan a cantidades similares de dominicanos y haitianos, respectivamente. Y a su interior se incuban guetos subnacionales sin que existan políticas urbanas multiculturales que den cuenta de esta diversidad. La Habana, por su parte, es una emisora neta de población hacia varios destinos, pero sobre todo hacia Miami, al mismo tiempo que capta nuevos contingentes de migrantes internos que deben afrontar a la capital en condiciones de ilegalidad. Mientras que Miami es una de las receptoras más importantes de migrantes hemisféricos, entre los que se destacan los habaneros.
Desde aquí se generan factores estructurantes de nuevas configuraciones clasistas y culturales, y en particular la emergencia de estas ciudades como polos de espacios transnacionales que, siguiendo a Bobes (2011: 193), subvierte las nociones tradicionales de espacio y “supone una imbricación de relaciones intersujetivas que implica no sólo una gran variedad de lazos… sino una intensa modificación del ámbito simbólico, cultural e identitario”. Cualquiera de las ciudades sometidas aquí a estudio muestra un variado acomodamiento de campos sociales transnacionales que constituyen “…un conjunto de múltiples redes entrelazadas de relaciones sociales a través de las cuales se intercambian de manera desigual, se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y los recursos” (Levitt y Glick, 2006: 230). Estos son probablemente los rasgos más importantes de estas ciudades en este nuevo siglo, y también una de las omisiones —más por falta de tiempo que de buena voluntad— más marcadas de este libro.
Tampoco aquí existe sincronía. Santo Domingo comienza a transitar hacia una ciudad de servicios desde los ochenta. La Habana —tras abandonar su experimentación alternativa iniciada en 1959— lo hace muy tardíamente, casi en el nuevo milenio, en medio de una crisis urbana sin precedentes en la historia nacional y que en algunos momentos recuerda la ruralización de la ciudad primada en el siglo XVII. San Juan lo hizo antes, de hecho comienza a moverse en esta dirección desde los setenta, alentada por los efímeros incentivos fiscales, y entre las tres ciudades es la que ha logrado una mayor cohesión en cuanto tal, lo que se refleja en la constitución del primer centro financiero en el Caribe y de un entorno de consumismo sofisticado, condensado en la llamada Milla de Oro.
Pero la ciudad que lidera esta nueva realidad no es San Juan —acogotada por sus graves problemas internos y por la carencia de una voluntad política— sino Miami. La ciudad mágica —como se le conoce desde aquellos primeros días en que Julia Tuttle envió a Henry Flagger un canasto de naranjas perfectas en medio de una helada que arrasó con la agricultura de Florida— no sólo ha dominado el mundo financiero y económico del Caribe, sino también su imaginario. Y ha producido en su interior una amalgama cultural sin precedentes en la historia de la región. Es lo que Portes y Steppick (1993) llamaron “aculturación en reversa” y que determina que las naturalezas transnacionales de La Habana, San Juan y Santo Domingo tengan siempre un punto de referencia en Miami. Pero el costo ha sido la fragmentación de su espacio urbano hasta niveles poco usuales en el continente y la proliferación de empalizadas simbólicas y culturales que revelan las intenciones (y a veces la realización) de las segregaciones y subordinaciones sociales que señalizan el mapa de la ciudad.
Miami es sin lugar a dudas una ciudad admirable en muchos aspectos y detestable en otros. Se trata de puntos de vista, que al final son siempre vistas desde un punto. La pregunta que siempre nos hacemos es si el final del largo recorrido cultural de nuestra historia urbana compartida está predestinada a terminar entre las lentejuelas de Ocean Drive. O si hay algo más allá.