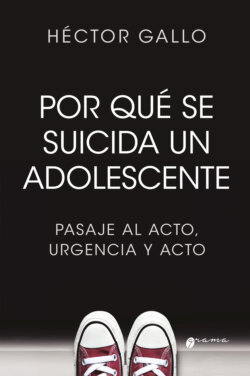Читать книгу Por qué se suicida un adolescente - Héctor Gallo - Страница 12
Hacia una clínica del suicidio
ОглавлениеLas epidemias de suicidios que en la actualidad se producen, pues ya no se trata de casos aislados, son testimonio de una especie de nuevo malestar en la civilización, y es algo que no debemos minimizar acudiendo a inútiles diagnósticos de trastorno mental, que, por aportar poco o nada a nivel explicativo, trivializan un fenómeno subjetivo y social tan enigmático como lo es el suicidio.
El suicido es transclínico, pues no es propio de ninguna estructura clínica en particular. Lo puede llevar a cabo tanto un psicótico como un sujeto obsesivo o histérico. La estructura en la que hay mayor facilitación subjetiva para que se realice un acto suicida es la melancolía, que hoy suele ser confundida por los psiquiatras con la llamada “depresión profunda” y el denominado “trastorno bipolar”. Este trastorno está de moda, a tal punto que, en la actualidad, es aplicado a no pocos casos de histeria y obsesión, vía por la cual no pocas mujeres y hombres que no deberían ser medicados se encuentran consumiendo antipsicóticos y antidepresivos.
“La melancolía se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones y la disminución de amor propio”. (23) La llamada “disminución del amor propio”, concomitante a un sentimiento de pérdida, tiene en la melancolía la particularidad de que no se sabe “qué es lo que el sujeto ha perdido”. (24)
Cuando el amor propio se encuentra aporreado o ha desaparecido, la posición subjetiva que define la relación con el otro se caracteriza por la indignidad. Esta implica el sentimiento de no merecer ni siquiera el aire que se respira, hasta el punto de que, en algunos casos, puede conducir, como dice Freud, “a una delirante espera de castigo”. (25) El empobrecimiento del “yo”, que produce esta espera patológica de castigo, lo deja sumido en una condición indigna “de toda estimación, incapaz de rendimiento valioso alguno y moralmente condenable. Se dirige amargos reproches, se insulta y espera la repulsa y el castigo”. (26)
El suicidio melancólico corresponde, entonces, a una venganza del sujeto contra sí mismo, por haberse vuelto su peor enemigo, al juzgarse a sí mismo alguien fallido para la vida y sus retos. Después del sujeto humillarse ante sí mismo y ante los demás, se suicida para librar a los más íntimos del estigma que representa para ellos. El suicidio melancólico se acompaña de una sensación de empequeñecimiento, disminución y desprecio de sí, y este devoramiento no cede por más que se le trate de mostrar al sujeto que su “yo” en nada se parece al que recibe la crítica. Este empecinamiento del sujeto en presentarse como el ser más despreciable del mundo da cuenta de que sin duda encuentra una enorme satisfacción en la destrucción de sí mismo, abrumándose con sus críticas y engrandeciendo “sus propios defectos”. (27)
Entrevistas a personas que a pesar de no considerarse melancólicas han intentado suicidarse alguna vez, han tenido ideas suicidas o también han sido testigos del suicidio o intento de suicidio de vecinos, amigos o familiares, o que han estado encargados, específicamente en un pueblo del departamento de Antioquia, Colombia, de recibir los reportes de suicidio dentro del sistema de salud, dan cuenta de la circulación, en el discurso cotidiano, de una serie de significantes propios del sentido común que aparecen referidos a un mal de vida que se actualiza cuando empiezan a insistir, en la consciencia, ideas suicidas. Las personas entrevistadas (28) coinciden en asociar el suicidio con un estado de disminución personal, un ensombrecimiento, soledad, falta de quién escuche y, en general, una sin salida que evoca impotencia absoluta.
Entre las expresiones que suelen asociarse con el instante en que alguien decide suicidarse, empieza a planear el suicidio o a ser invadido por ideas suicidas, tenemos las siguientes: “uno cree que se le cierra el mundo”, “que ya no hay solución para nada”. Objetivamente, el mundo no está cerrado para nadie, y lo poco o mucho que ofrece la vida que se lleva está ahí para que cada quien se sirva de lo que esté a su alcance. Sin embargo, dado que para disfrutar la vida no basta con tenerla, sino que hay que autorizarse íntimamente para lograrlo, y que la realidad no es como es, sino tal como nos la representamos a nivel imaginario y simbólico, el hecho de vivirla como una entidad que ha perdido su sabor es suficiente para que se convierta en invivible.
En boca de quienes se han intentado suicidar aparecen expresiones como estas: “uno ya no le encuentra gusto a nada”, “se va alejando de las cosas, de la gente y de lo que le gusta”, “ya no le gusta estar con nadie”, “a uno todo le estorba”, “nada lo motiva”, “uno se queda solo y solo le trabaja y le trabaja la mente”. Tal progresión manifiesta deja ver que “cuando una persona va a atentar seriamente contra su vida, lo hace sin decir, sin amenazar, se queda callada y cuando menos piensa, se suicidó”. (29) Esto quiere decir que antes del suicidio o del intento real de suicidio, ya se ha producido una especie de suicidio subjetivo, una muerte simbólica, pues el sujeto empieza por cortar con los vínculos que le sirven de sostén, se va alejando del mundo y por esta vía todo se va volviendo oscuro, cada amanecer se vuelve un día más de tortura psíquica y como poco importan los logros alcanzados, se pasa a soltar todo, como si le fuera retirado valor afectivo a la mayoría de las cosas.
Entre las soluciones que se les ocurren a las personas en calidad de consejo para que la gente no se suicide, tenemos estás: “la comunicación en la casa, con los vecinos, con los amigos, expresar lo que se siente”, pues “uno traga y traga, y es ahí donde toma malas decisiones, hay que hablar”. Sin duda, no hay que quedarse callado, hay que buscar ayuda, pero no en cualquiera, pues a veces no es suficiente hablar con los padres, la pareja, un amigo, un consejero espiritual. Lo más adecuado, aunque tampoco es garantía de salvación, es dirigirse a alguien que se ha formado en la escucha de personas en quienes, por haberse debilitado su relación con la vida, aparecen de manera recurrente ideas suicidas, a veces acompañadas de pasajes al acto contra sí mismo, cuestión que requiere haberse escuchado a sí mismo mediante un análisis o alguna modalidad de terapia relacional.
Cuando un psicólogo recibe a un adolescente en busca de ser escuchado porque está sufriendo y parte de este sufrimiento tiene que ver con que ha perdido el sabor de vivir, si aquel no cuenta con la garantía de una formación suficiente en la escucha de la relación del sujeto con la existencia y con su parte autodestructiva, puede suceder que experimente angustia por no saber de antemano cómo responder en estos casos. Por otro lado, si trabaja en una institución de salud, ha de remitir al psiquiatra; y si es educativa o pedagógica, hay la recomendación expresa de activar inmediatamente lo que se denomina la “ruta de atención en salud” establecida no solo para estos casos, sino también para el abuso sexual y el acoso. Esto quiere decir que institucionalmente se considera al psicólogo inhabilitado profesionalmente para atender estos casos de urgencia subjetiva, así que, de no seguir el protocolo establecido para tal efecto, se expondrá a sanciones éticas y jurídicas por mala práctica, cuestión que puede dar al traste con el ejercicio de su profesión.
En cuanto al psiquiatra de orientación biológica y que interviene teniendo como soporte de su acto médico la química farmacéutica, por contar con la potestad de hacer uso de la camisa de fuerza química para aquietar el cuerpo, puede sentirse más seguro, porque al obrar de acuerdo con un protocolo, se pone a salvo de posibles demandas por mala práctica. Sin embargo, queda la interrogación sobre su posición ética en cuanto al uso que hace del medicamento, sobre todo cuando después se produce un pasaje al acto suicida en la persona que fue atendida.
Ahora bien, dado que las causas del suicidio son psíquicas y no genética, ni cerebrales, las investigaciones cuantitativas al respecto no pasarán de una descripción general del fenómeno.
Se suicidan niños, adolescentes, jóvenes adultos, adultos maduros, ancianos –hombres y mujeres–. Los distintos entrevistados coinciden en que esto sucede porque ya no hay conversación y en los hogares hay poca comunicación. Uno de los entrevistados dice al respecto lo siguiente: los unos viven
[…] pegados del celular, los otros de la televisión, se habla con los amigos y la familia por las redes sociales y no hay conversaciones constructivas, ni proyectos comunes y a veces no hay tampoco quien esté pendiente de esos muchachos. (30)
Los jóvenes entrevistados piensan que no basta con que la madre y el padre quieran escucharlos, “pues a uno lo escuchan más fácil los de afuera; un vecino y el amigo”. (31)
La falta de comunicación, dicen los entrevistados,
[…] contribuye para que niños de 8 y 9 años se suiciden, pues si todos habláramos sacaríamos esas cosas que nos ahogan, y si hubiera bastante apoyo se evitarían muchas cosas malas. En los colegios hay un psicólogo para muchos alumnos; a él va a contar muchas cosas el adolescente, que no es capaz de decir en la casa. (32)
La pregunta que, en estos casos, hay que dejar planteada es la siguiente: aparte de activar el protocolo correspondiente a la ruta de atención en salud o de denunciar ante las instancias directivas del colegio si se trata de algo relacionado con violencia sexual, física o psíquica, ¿qué otra cosa se autoriza a hacer el psicólogo de la institución educativa con aquello que van a contarle los niños y que en no pocos ocasiones y por distintas razones, esperan que se guarde confidencialidad? No basta con que las directivas de un colegio digan que ahí se escucha a los niños, adolescentes y jóvenes que hacen parte de la institución y que allí se conducen como si todos formaran parte de una familia –amistad, cuidado, acompañamiento, solidaridad, respeto–, valores que constituyen la familia imaginaria que todos quisiéramos tener; también hay que formarse profesionalmente para saber hacer con eso que se escucha y dicha formación no la dispensa la universidad.
Las ideas espontáneas de la gente del común sobre un fenómeno tan enigmático como lo es el suicidio, si bien no lo explican, sí dan cuenta de la importancia de que en las instituciones de salud, en las instituciones educativas, públicas y privadas, se implementen, de manera decidida, dispositivos de escucha, en donde les sea dada en serio la palabra a los niños para que ellos y los adolescentes que sufren aprendan a escucharse a sí mismos. En las instituciones públicas de salud, lo común es contentarse con tener a una persona que, entre otras cosas, se encargue de los indicadores de suicidio, con dar cuando más tres citas al año de psicología y con ordenarle al psicólogo remitir al adolescente deprimido al psiquiatra, para que su vida sea medicada.
Una joven entrevistada, encargada de recibir los reportes de suicidio o de intentos de suicidio en un hospital y que luego le fue encomendada la labor de manejar los indicadores del mismo fenómeno en una alcaldía, dice lo siguiente: “acá, a la Alcaldía, no me llega sino como el número; pero cuando trabajaba en el hospital, sí me tocaba hasta reportarlos, y leerlos”. Pasa de reportar los suicidios y de leer el informe, a recibir un número, o sea que el tratamiento dado al suicidio a nivel oficial es bastante frío. Cada suicida simplemente pasa a hacer parte de una cifra que engrosa las estadísticas y de este modo se termina banalizando el fenómeno o, como dicen los investigadores sociales, naturalizándolo y haciéndolo parte de una epidemia que habrá que ver cómo se erradica o al menos se disminuye porcentualmente.
Cuando se trata de un fenómeno psíquico y social como lo es el suicidio, el problema es que no hay vacuna para erradicarlo, y si para prevenirlo se empieza a hablar en todos lados del fenómeno, en lugar de disminuir, aumentará. Esto fue lo que sucedió en Medellín, con unas campañas preventivas contra la anorexia de las adolescentes. La respuesta fue: no pocas de las niñas de la ciudad, cuyos padres gozaban de buenos ingresos, pasaron a ser diagnosticadas como anoréxicas; de este modo, las cifras aumentaron de manera alarmante y con ello también la consulta por anorexia: todas anoréxicas, pues la identificación histérica produce epidemias, sobre todo entre adolescentes, y ser anoréxica puede dar una identidad. No es gratuito que, en esa época, no pocas jóvenes ingresaron a grupos de anoréxicas por redes sociales para intercambiar alrededor de este significante.
Alguna vez recibí a un adolescente con un empuje bastante fuerte al suicidio, pero mi hipótesis es que no pasaba al acto porque se volvió el líder, por internet, de un grupo de adolescentes suicidas. Solo vino a verme tres veces, pero de acuerdo con sus allegados, al parecer había logrado que el grupo quedara muy diezmado, en tanto la mayoría se había ya suicidado con su eficaz orientación. Me quedó la pregunta qué iría a pasar con él si en algún momento, por sustracción de materia, perdía esta nominación que se había inventado: ser el que sabe cómo orientar hacia el suicidio a otros adolescentes o a hacerse daño en el cuerpo.
La joven entrevistada a la que hice alusión hace un momento dice que hubo un caso que le pareció muy impresionante y difícil de superar:
Dos muchachitos, como de 15 o 16 años, que a cada uno lo dejó la novia, se tomaron un frasco de formol. Uno murió y otro estaba mal, pero alcanzó a pedir ayuda y lograron llegar. A él le preguntaban: “¿usted por qué se arrepintió?”. Y decía que porque le dolía ver su amigo así. (33)
Ver al amigo agonizando operó como un límite que lo detuvo, le impidió permanecer en silencio, y de este modo rompió el silencio con respecto al Otro, silencio que es propio del pasaje al acto, pues la pulsión autodestructiva encuentra, en el pasaje al acto suicida, su momento más esplendoroso para ponerse en escena en forma silenciosa.
El hecho de que los dos adolescentes hubieran intentado acabar con su vida a partir de una ruptura amorosa reactivó en la joven entrevistada un episodio semejante, que con anterioridad la había dejado en una condición psíquica que interpretó como similar a la de los adolescentes. Ella, igual que los adolescentes, tuvo una desilusión amorosa, estuvo mal psíquicamente y debió tomar antidepresivos, pero en lugar de pasar al acto suicida, se conformó solo con pensarlo.
La joven considera que la causa de la tragedia fue que seguramente no tenían quién los apoyara: “¡ay, no!, yo pienso que si usted tiene quien lo apoye, quien lo escuche, quien lo anime a salir adelante, uno no se encierra y no toma esas decisiones”. (34) “Apoyo” evoca sostén, algo que sirve de soporte en un momento dado para no caer, es una especie de salvavidas en momentos de urgencia.
A la desilusión amorosa de la joven entrevistada también se sumó, en el pasado, el intento de suicidio de un familiar. Al parecer, se tomó unas pastillas porque estaba aburrido e igualmente intentó ahorcarse. En este caso, ella se explica el acto aduciendo que “tenía como una tristeza por aburrimiento”. (35)
Dice haber escuchado que su familiar
[…] se había intentado quitar la vida porque había peleado con la esposa, que era su único apoyo. Perdido el apoyo, le tocó irse para la finca porque la esposa le había dicho que no quería vivir más con él; era también la soledad. Entonces yo también pienso que es la falta de apoyo de él, de la familia. (36)
En este caso, más que de un pasaje al acto suicida, se trata es de un acting-out, es decir, de algo dirigido al Otro, de un llamado a su familia, de tal manera que el cálculo suicida fue hecho inconscientemente para que el acto no fuera letal.
La joven dice que al familiar le encontraron “algo de base psicológica”, pero que afortunadamente la esposa vino y lo rescató, y ya vive con ella y cuenta con el apoyo de los hijos. Alguien se intenta suicidar o se suicida, cuando supone que ya no hay quien lo rescate. En este caso, el convencimiento del desamparo no era absoluto, pues su intento de suicido fue un acting-out que se constituyó en un llamado al Otro para ser rescatado. El llamado fue escuchado, pues “ya están más pendientes de él, se lo llevan para donde un hijo, después para donde el otro”. (37) El sujeto se hizo ver empleando una vía extrema y le dio a entender a la familia lo fundamental que era para él.
Aparte de las explicaciones ya dadas por la joven entrevistada acerca de por qué se suicida una persona, tenemos estas otras que me parecen dicientes. Refiere que si una persona
[…] no mira muy bien lo que tiene, se gana la espalda de todo el mundo, y esto lleva a tener que llamar la atención con un intento de suicidio o haciendo algo para que le den a uno el cuidado que uno espera o merezca o quisiera, pues a quien le dan la espalda es porque seguramente tampoco siembra mucho amor. (38)
Esta sabiduría popular indica que uno recibe lo que siembra y que en este sentido es plenamente responsable de lo que cosecha.
La joven entrevistada también se refirió a un niño de 13 o 14 años, que llevaban mucho al hospital porque siempre se tomaba alguna cosa, e igualmente había personas de mayor edad que hacían lo mismo.
Unos tomaban Límpido [un blanquedor], otros pastillas, veneno, y ellos mismos a veces buscaban el servicio de urgencias. Entre los intentos de suicidio de señores de la tercera edad, hubo uno que hace mucho tiempo había tenido un accidente, y no movía mucha parte del cuerpo, pero si se valía por sí solito, y vivía en una finca, y se tomó un tarro de veneno que porque él ya era un estorbo para la familia. (39)
La joven piensa del suicidio
[…] que no todos tenemos la misma capacidad de solucionar los problemas, pero suicidarse es muy duro, nunca se sabe qué pudo haber llevado a la persona hasta allá. Debe tratarse de alguien que se siente muy poquito y que a la vez es muy decidido, no le da miedo de las cosas que duelen. (40)
El suicida decidido, como sucede con el drogadicto o el adicto al juego, difícilmente toma la decisión ética de oponerse seriamente a su empuje autodestructivo. Para ilustrar lo decidido que es un suicida, la joven se refiere, por ejemplo, a los que se ahorcan:
[…] uno mismo coger la cuerda; si a uno le da miedo que le pongan una inyección, ahora uno buscar una cuerda para uno mismo ahorcarse o tomarse unas pastillas. El muchacho del formol decía que eso le había dolido demasiado; entonces, si es algo que le duele a uno, no se entiende por qué se busca. (41)
La razón por la que se buscan ciertas formas de suicidio, aunque duelan, podemos explicarla hipotéticamente del siguiente modo: que la satisfacción ligada a la pulsión de muerte ha llegado a ser tan intensa, que obnubila, en el sujeto, la posibilidad de representarse, en la vida, de un modo distinto a como se siente en el momento en que está pensando en que no vale la pena seguir aquí en el mudo de los vivos. Si no seguir aquí llegara a convertirse en una certeza imposible de matizar con alguna duda o con algo simbólico –un hijo, una mujer, una madre, un amigo– que sirva de límite, el pasaje al acto es seguro que se precipitará.
Por otro lado, la joven entrevistada considera que
[…] para alguien sentirse un estorbo o que se lo digan y lo hagan a un lado, es porque tiene una mala condición de vida, o en su familia no tiene una red de apoyo o fracasa en todo lo que hace, pues es normal que todo mundo se sienta solo. (42)
O sea que nadie se suicida por sentirse solo, pero la soledad es mucho más fuerte cuando no se cuenta con apoyo.
El apoyo simbólico más protector de la vida y más preventivo del daño de sí es el cultivo de una pasión deseante, pues, de lo contrario, el sentimiento de frustración será más o menos constante, no solo por no ser lo que uno quiere, porque las cosas no salen como uno quiere, o porque por más que quiera salir adelante, no le funciona.
De todas maneras, dice la joven entrevistada,
[…] suicidarse es llegar a un lugar muy extremo, es también ser muy tonto, pues vivir es muy bueno por más líos que uno tenga. Hasta que tuve la depresión, yo pensaba que definitivamente la gente que intenta suicidarse es porque no le ve salida a la vida. (43)
De nuevo aparece el sentimiento de sin salida.
Un intento de suicidio, uno no lo hace porque está contento, sino porque está muy triste o ya no puede con lo que tiene, o con la carga que tiene, o con el estado de ánimo que tiene, y eso es una depresión como tal. (44)
De la depresión se sale
[…] buscando mucho apoyo, si usted la vive solo no es capaz, así usted quiera. Ahí no vale decir “¡ah!, es que yo soy capaz”; uno no es capaz, uno se queda solo y empieza a pensar maricadas, a echarse la culpa de las cosas. Nunca pensé en quitarme la vida cuando estaba deprimida, quizás porque tenía a Juan [su hijo] y la vida es muy bonita. (45)
Pero si me ponía a pensar: yo que hice mal, cómo voy a seguir mi vida, en qué estoy fallando. Son muchas cosas que uno se pregunta, uno les encuentra los 80 mil peros a las cosas, viendo que quizás a la final uno no tuvo la culpa, ni tuvo nada que ver y que de uno mismo depende que las cosas se mejoren. Hay gente que se quita la vida por dinero o por amor. Lo primero se consigue todos los días y lo segundo en todas partes, simplemente que nos apegamos a una cosa o a una persona, o bebida. (46)
No hay enamoramiento de un objeto o de la vida, sin apego; así que considerar que hay que vivir desapegado como una opción para no sufrir o no suicidarse, es algo tan absurdo como afirmar que mejor no nacer porque, si uno nace, se puede apegar a la vida y esto hace que sea más dura la muerte natural o que pueda llegar a suicidarse antes de que dicha muerte llegue. El llamado “apego” no es más que un efecto de la concentración de la libido en un objeto que se ha vuelto significativo y con respecto al cual se han construido fantasías, ilusiones y esperanzas.
Hacer que el sujeto se desapegue del objeto mediante una decisión racional en el momento en el que él mismo se pierde no es el objetivo buscado en la clínica psicoanalítica cuando hay duelo por pérdida, sino orientar, bajo transferencia, a la realización de un trabajo de duelo que permita la elaboración de la pérdida, es decir, la integración de la misma como parte de la historia, cuestión que se logra por la invención de un nuevo modo de vivir y de relacionarse con el otro.
A manera de conclusión de este capítulo, extraemos como enseñanza de las palabras espontáneas de la joven entrevistada lo siguiente: angustia, tristeza, desesperación, impotencia y sentimiento de caída ocupan lugar central en el pasaje al acto suicida. La angustia, que en el campo psiquiátrico no aparece como un aspecto esencial del problema del suicidio ni del pasaje al acto, ocupa lugar central en el psicoanálisis para explicar clínicamente las causas psíquicas del pasaje al acto.
En cuanto a su recurrente alusión al hecho de lo importante que es dirigirse a Otro cuando alguien se siente mal psíquicamente o se da cuenta de que las cosas no andan como se quisiera o se esperaba, podemos hacer algunas consideraciones al respecto. Lo que lleva a un sujeto a querer ser escuchado es “un significante al que se le supone una significación: puede ser un síntoma, un afecto, un sueño recurrente, una inhibición […]”, (47) una preocupación.
La cuestión es que ese significante con el cual el sujeto se presenta a su destinatario no entiende qué sentido tiene, pero supone que algo debe significar, algo debe querer decir y, por ende, quisiera que alguien descifrara su contenido, así lo juzgue, por ejemplo, absurdo. El destinatario de ese enigma es variado: puede llevarlo a su pareja, al amigo, al novio, al pastor (si se trata de alguien que es cristiano), al consejero espiritual, al psicólogo del colegio, de la dependencia de Bienestar Universitario de una entidad de educación superior o de la institución prestadora del servicio de salud,
[…] a su mamá, a su confesor, al chamán, al psiquiatra, que probablemente le dirá que no significa nada y que se quita con antidepresivos. Puede llevar también su enigma a un terapeuta cognitivo-conductual, que le diseñará un programa de desensibilización. Así, el enigma que se produce de un lado requiere de Otro que se lo legitime como enigma. Solo así se convierte en significante de la transferencia. (48)
En conclusión, si cuando un sujeto sufre se dirige a alguien que no está en condiciones de aceptar jugar el juego en el sentido de alentarlo a orientarse hacia la búsqueda de la causa inconsciente de eso extraño y a la vez íntimo que lo acosa, no habrá posibilidad de una revelación que sea importante subjetivamente. Hay que buscar a alguien, no digamos que sepa lo que el enigma significa, sino que esté en condiciones de alojar y acoger dicho enigma, y que, además, intervenga, no tanto como persona, sino en calidad “de un significante cualquiera, pero tiene que ser alguien que responda y la significación es un saber en reserva que irá generándose y creando la falsa idea de que estaba ahí para ser descubierto…”. (49)
En el capítulo siguiente examinamos la cuestión del pasaje al acto en relación con lo llamado por Lacan “deseo perverso”. En esta estructura, el pasaje al acto se diferencia del pasaje al acto en la neurosis, ilustrado a partir de escenas muy bien descritas por Freud en dos de sus casos clínicos –el caso Dora y la joven homosexual–, escenas que Lacan privilegia porque son bastante representativas para dar cuenta de en qué consiste la estructura del pasaje al acto, cuáles son los rasgos que lo caracterizan, cómo se define, qué implicaciones trae para el sujeto y el Otro, y qué rendimientos clínicos nos ofrece para explicar y comprender por qué se produce un pasaje al acto, sin mayores consecuencias aparentes o, por ejemplo, violento, suicida o criminal. También nos sirven ambos casos para ilustrar en qué consiste el acting-out y su diferencia con el pasaje al acto.
1- Pablo Muñoz, “El pasaje al acto como ruptura del lazo social”, en: Teoría y testimonios. Vol. 3, Desamarrados. De la clínica con niños y jóvenes, Buenos Aires, Asociación Civil Proyecto Asistir, Grama ediciones, 2011, p. 34.
2- Ibid., p. 35.
3- Ibid.
4- Ibid.
5- Ibid., pp. 35-36.
6- Sigmund Freud, Psicopatología de la vida cotidiana, Madrid, Biblioteca Nueva, p. 868.
7- Ibid., p. 869.
8- Ibid.
9- Ibid., p. 869.
10- Sigmund Freud, Contribuciones al simposio sobre el suicidio, vol. 5, Madrid, Biblioteca Nueva, 1972, pp. 1636-1637.
11- Bernard-Henri Lévy, “France Télécom, mode d’emploi”, Bloc-Notes, París, 15 de octubre de 2009. Recuperado de http://www.bernard-henri-levy.com/france-telecom-mode-d%e2%80%99emploi-le-point-du-15102009-2984.html
12- Ibid., p. 1636.
13- Lévy, “France Télécom, mode d’emploi”, op. cit.
14- Freud, Contribuciones al simposio sobre el suicidio, op. cit., p. 1636.
15- Lévy, “France Télécom, mode d’emploi”, op. cit.
16- Ibid.
17- Ibid.
18- Ibid.
19- Ibid.
20- Ibid.
21- Ibid.
22- Byung-Chul Han (s. f.). Byung-Chul Han Quotes. Goodreads. https://www.goodreads.com/author/quotes/970747.Byung_Chul_Han
23- Sigmund Freud, Duelo y melancolía, vol. 6, Madrid, Biblioteca Nueva, 1972, p. 2091.
24- Ibid., p. 2092.
25- Ibid., p. 2091.
26- Ibid., p. 2093.
27- Ibid.
28- Entrevistas realizadas por Ana María Arcila y Jennifer Roxana Pérez, estudiantes de la Maestría en Psicología y Salud Mental de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, alumnas del autor de este libro, quien también les dirigió su trabajo de grado referido al suicidio. El material me fue facilitado por ellas con el fin de profundizar en la reflexión que hago aquí sobre el tema tratado. El material de las entrevistas es amplio; las estudiantes se sirvieron de una parte del mismo para la escritura de su artículo de investigación para optar al título de magíster en Psicología y Salud Mental. Por mi parte, hago un uso analítico de algunos aspectos de las entrevistas que son de utilidad en la reflexión desarrollada en este libro, y el tratamiento del material es completamente distinto al que hacen las estudiantes. El artículo escrito por las estudiantes bajo mi dirección aún es inédito.
29- Ibid.
30- Ibid.
31- Ibid.
32- Ibid.
33- Ibid.
34- Ibid.
35- Ibid.
36- Ibid.
37- Ibid.
38- Ibid.
39- Ibid.
40- Ibid.
41- Ibid.
42- Ibid.
43- Ibid.
44- Ibid.
45- Ibid.
46- Ibid.
47- Graciela Brodsky, “La transferencia según el Seminario 10 de Jacques Lacan”, en: La angustia en Freud y Lacan: cuerpo, significante y afecto, Bogotá, Nueva Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, 2010, p. 163.
48- Entrevistas… op. cit.
49- Ibid., p. 164.