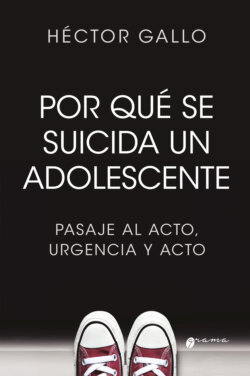Читать книгу Por qué se suicida un adolescente - Héctor Gallo - Страница 8
Pasaje al acto, acting-out, acto y subjetividad. Aproximaciones preliminares
ОглавлениеTanto el pasaje al acto, que no siempre es suicida, como el acto de suicidarse y el acting-out son el desenlace de un conflicto psíquico, o de un estado pasional, por ejemplo, la cólera, y también lo son aquellos daños que las mismas personas suelen infligirse como forma singular de dirigirse al Otro. El pasaje al acto no sería una manera de dirigirse al Otro, sino de hacerse uno con el otro especular, fundiéndose así con él.
Jacques Lacan se refiere al acting-out desde el Seminario 1; lo considera una acción que siempre se presenta en un contexto de palabra y, por ende, transferencial.
Se califica como acting-out cualquier cosa que ocurra en el tratamiento. Y no sin razón. Si muchos sujetos se precipitan durante el análisis a realizar múltiples y variadas acciones eróticas, como, por ejemplo, casarse, evidentemente es por acting-out. Si actúan lo hacen dirigiéndose a su analista. (1)
Recomienda entonces hacer un análisis tanto del acting-out como de la transferencia, “es decir, encontrar en un acto su sentido de palabra”. (2)
Sigmund Freud, por su parte, nos presenta una acción que ocurre por fuera de un análisis, pero no de la palabra ni de la transferencia. Se trata de su hijo de 11 años, de quien afirma tenía un temperamento vivaz y por ello era común que opusiera “dificultades al cuidado que se le debe dispensar cuando enferma, […]”. (3) Así, ante la sugerencia de “guardar cama durante la mañana, tuvo cierto día un ataque de cólera […] y amenazó con suicidarse, posibilidad de la cual tenía noticia por los periódicos”. (4)
Llegada la noche, el chico le mostró a Freud “un moretón que el choque con un picaporte le había producido en un costado del pecho”. (5) La pregunta irónica que Freud acostumbraba hacerles a sus pacientes en casos semejantes y que no se abstuvo de dirigir a su hijo, era la siguiente: “por qué lo hizo y que buscaba con ello”. A esta pregunta, que sin duda es una interpretación anticipada, el joven respondió, “como por súbita iluminación: fue mi intento de suicidio con el que amenace hoy temprano”. (6)
La respuesta del chico dada al padre sin duda fue iluminada, pues con su acción semideliberada nos anticipa, como lo vemos más adelante, la definición que nos da Lacan del acting-out: que “es el esbozo de la transferencia”; (7) en este caso, del hijo con el padre, pues en ello hay una provocación o una mezcla de venganza y de advertencia dirigida a la familia, en relación con lo que podría ser capaz de hacer si fuese contrariado. Desde este momento, Freud nos da a entender que el acting-out es interpretable, mientras que la transferencia puede llegar a establecerse o a ser causada, como sucede con el hijo de Freud, sin que sea necesario estar en análisis.
El acting-out, como lo ampliamos más adelante, es solidario del síntoma como formación del inconsciente en cuanto a la posibilidad de interpretación, pero a este mismo nivel, dicho síntoma no es como al acting-out, por el hecho de que no se ofrece al Otro para ser interpretado, pues si en su misma naturaleza está que el objetivo del síntoma es transportar goce, en sí mismo es satisfacción inconsciente. Es en este sentido que, como lo señalamos más adelante –cuando nos ocupemos del problema del pasaje al acto y el acting-out, como los trata Lacan en el capítulo 9 del Seminario La angustia–, (8) el síntoma no necesita del analista, pues hay algo en su misma naturaleza del orden del no querer saber por el hecho de bastarse a sí mismo, cuestión que no sucede con el acting-out, que sí necesita del Otro, que llama a la interpretación, “pero la cuestión es saber, si ésta es posible. Les mostraré que sí, pero plantea dudas, tanto en la práctica como en la teoría analítica”. (9)
No hay duda entonces que tanto el acting-out como el síntoma son interpretables, pero en el caso del segundo hay una condición que no es necesaria en el primero: “que la transferencia esté establecida”. (10) “Establecida” quiere decir que es indispensable la “operación analítica que debe instalar la transferencia para que el síntoma pueda devenir interpretable”, (11) cuestión que no es necesaria tratándose del acting-out. O sea que el síntoma, contrario al acting-out, no es en sí mismo interpretable, porque no está en su “naturaleza” dirigirse al Otro, cuestión que nos indica que es como si su estado previo al de la instalación de la transferencia fuera el de un estado de encapsulamiento autista.
Con respecto a esa alusión al síntoma por fuera de la referencia al Otro formulada por Lacan en el Seminario 10, dice Graciela Brodsky que Lacan “curiosamente adelanta la doctrina del síntoma tal como […] la va a formular recién en los años 70”. (12) Hasta el Seminario 10, el síntoma siempre fue formulado por Lacan
[…] como mensaje que hay que descifrar y que es dirigido al Otro, o el síntoma como palabra censurada que busca hacerse reconocer […], o el síntoma como fenómeno de lenguaje, como metáfora, […]. Son todos desarrollos donde el síntoma está puesto en su articulación con el Otro. (13)
Vemos que eso que hasta antes del Seminario 10 definió para el síntoma, es aplicado ahora punto por punto al acting-out, mientras en este seminario nos dice del síntoma todo lo contrario a lo que había sostenido: que “en su ʻnaturalezaʼ prescinde del Otro”. (14)
En cuanto al “pasaje al acto”, digamos que es la expresión más contundente del momento en que un sujeto prescinde del Otro. Sin embargo, su manera de prescindir no es igual a la del síntoma, que al menos deja todavía abierta la posibilidad de la interpretación, siempre que sea bajo ciertas condiciones.
“Pasaje al acto” es un término que Lacan toma de la psiquiatría francesa de su época “y lo convierte en un concepto clínico psicoanalítico absolutamente original”. (15) El “acto” es asociado, en la psiquiatría clásica, con una conducta que no se inscribe en la forma corriente del sujeto conducirse. Esto hace que dicha conducta sea considerada más regida por un impulso súbito que por el juicio racional, cuestión que es atribuida a una anomalía de carácter o de la afectividad.
Sin embargo, así esos actos desusados den cuenta de cierto desorden psíquico, no se reconoce clínicamente que exista ninguna alteración de la capacidad intelectiva. Pero hay que tener en cuenta que llevar a cabo un acto, por ejemplo, un delito no inscrito como antecedente en el sujeto, “puede constituir la primera manifestación de un desorden mental hasta entonces completamente ignorado”. (16)
Al momento de la valoración criminológica, psiquiátrica o psicológica de un acto, se recomienda tener en cuenta los antecedentes de quien lo comete, “su conducta anterior, el ambiente en el que se ha educado y ha vivido, y, en definitiva, todas aquellas condiciones capaces de modificar en uno o en otro sentido su significación”. (17) También habrá que contar con “las circunstancias en las que se ha producido el acto sospechoso, los posibles móviles y la falta de proporción ente la causa aparente y el efecto, el grado de consciencia lógica, espontaneidad, impulsividad, mímica y expresión verbal concomitante”. (18)
El afán de objetividad en el examen de lo ocurrido hace que la evaluación psiquiátrica en muy poco se distinga de la pesquisa legal propia del discurso jurídico. En ambos casos, se deja por fuera la pregunta por el lugar desde el cual actúa el sujeto allí donde lleva a cabo un acto inusual en su modo corriente de conducirse. El sujeto es interrogado con el ánimo de verificar o desmentir una serie de preceptos ya establecidos de antemano y, de este modo, el acto presumiblemente clínico del psiquiatra o del psicólogo forense se torna un acto mecánico, que deja por fuera el uno por uno de la clínica.
El mecanicismo de los protocolos psiquiátricos y psicológicos convierte la experiencia clínica en la puesta en funcionamiento de una serie de prejuicios que están destinados a viciar la escucha clínica, pues impiden deducir, a partir de la palabra del mismo sujeto, por ejemplo, en qué lo concierne lo llevado a cabo, qué desencadenó de parte del Otro el impulso a actuar; qué palabra, gesto, mirada o detalle de una escena desencadena el acto. La peritación forense se reduce, en estos casos, a llegar a “conocer la participación morbosa que existe en un acto desusado: simples desequilibrios, alucinaciones, trastornos afectivos, demencias, ideas delirantes diversas, etc.” (19)
En psiquiatría, el acto que implica la puesta en juego de la impulsividad se considera desusado y se entiende como una alteración del carácter o de la afectividad, que no necesariamente ha de calificarse como “trastorno mental”, pero “su valor como elemento diagnóstico es incuestionable, y a veces es el único que el médico tiene a su alcance, en especial cuando se enfrenta con ciertos enfermos reticentes que no se prestan al interrogatorio”. (20) Esto quiere decir que bastará con seguir los pasos establecidos para que sin necesidad de escuchar al sujeto sea posible determinar si su acto es o no signo de una patología que trastornó su juicio.
Para la psiquiatría clásica, un acto es inusual cuando no es gobernado por el pensamiento, sino por un impulso. “Acto” e “impulso”, “impulsión” o “impulsividad” se encuentran en una relación íntima. La impulsión se define, en psiquiatría, como “un deseo imperioso, y a menudo irresistible, que surge bruscamente en ciertos sujetos y los empuja a la comisión de actos infundados, muchas veces brutales o peligrosos”. (21) Decir “deseo imperioso” implica asociarlo con lo incontrolable por parte de la consciencia, rasgo que el psicoanálisis asocia más bien con la pulsión.
En psiquiatría, el pasaje al acto es entonces asociado con lo brutal y peligroso, puede ser el efecto de una impulsión
[…] espontánea cuando se produce fuera de toda causa exterior: traduce entonces una pulsión interior: satisfacción de un instinto, de una necesidad o de un deseo. Es refleja cuando constituye una respuesta desproporcionada en rapidez e intensidad a la excitación causal. (22)
En cuanto a la impulsividad, no se asocia con lo imperioso, con el estallido en sí, sino con una “disposición habitual”, constitucional o adquirida, “a presentar impulsiones”. (23)
La impulsión da cuenta de eso que en cada uno es más fuerte que su razón y su “poder de determinación”, mientras que la impulsividad sería eso que facilita la puesta en acto de la impulsión. Lo que describe la psiquiatría como impulsión, corresponde a lo que Freud denomina “moción pulsional”, término con el cual se define la pulsión en acto, su puesta en escena en estado puro y sin regulación alguna. Allí donde Freud dice “pulsión en acto”, la psiquiatría clásica dirá “acto impulsivo” por exaltación de “las tendencias instinto-afectivas”. (24)
Para la psiquiatría, uno de los estados que más expone a la ejecución de actos impulsivos es la melancolía, pues al caracterizarse por una “frecuente ansiedad y por su carácter habitualmente explosivo, empuja a los enfermos al suicidio para escapar al dolor moral que los tortura o a la impotencia a que se sienten condenados”. (25) Otros estados favorables a los estallidos de la impulsión son los llamados “pasionales”, como celos, cólera, evitación erótica, etc.
La pasión de los celos también empuja al pasaje al acto, cuando son ciegos y conducen a matar al rival o a suicidarse. Lo que básicamente se propone, en psiquiatría, como tratamiento de la impulsividad, para así moderarla, son “los sedantes –barbitúricos, neurolépticos, bromuros– […]”. (26) También está el aislamiento, los electrochoques frecuentes, la psicocirugía. Los impulsivos son seres ansiosos y se les asume como peligrosos a nivel social, debido a la irritabilidad que los caracteriza.
Las impulsividades han sido estudiadas “según su objeto: impulsiones sexuales, impulsiones sanguinarias o criminales, impulsiones destructivas, impulsiones de automutilación o de suicidio, impulsiones de fuga (dromomanía), de robo (cleptomanía), de incendio (piromanía), de los toxicómanos (dipsomanía)”. (27) En los casos de ansiedad, cuando hay una psicosis de base, se habla de “actos bruscos al estallar; automutilaciones o crímenes místicos, suicidio de los ansiosos graves”. (28)
En todos los casos clasificados por la psiquiatría en la categoría de “impulsiones”, se evocan significantes como “imperioso, “irresistible”, “emergencia brusca”, “intensidad”, “brutalidad”, “peligrosidad”, “desproporción”. Estos significantes aluden a que en todos los casos hay disolución de la voluntad, sobre todo cuando se trata de descargas motoras incoercibles, atribuidas más que todo a los epilépticos, delirantes, paranoicos, melancólicos, ansiosos, “el celoso que se ciega y mata a un rival”, (29) los obsesivos, “oligofrénicos (idiotas, imbéciles y débiles mentales) […]”. (30) Estos seres son presentados a nivel psiquiátrico como el paradigma de lo que sería vivir expuesto al movimiento irrefrenable de la pasión, pues se considera que suelen golpear, romper y producir “descargas paroxísticas”, bien sea de forma intermitente o continua. (31)
En la enseñanza de Lacan, el lugar en donde el pasaje al acto adquiere la mayor consistencia teórica y clínica es en el texto El Seminario, Libro 10, La angustia. Desde un comienzo y hasta el final de su enseñanza, el pasaje al acto evoca, para Lacan, ruptura, sea con la personalidad, con la palabra como mediación, con el lazo social y con el Otro de la ley; de ahí que se articule con fenómenos como el suicidio, en donde la transferencia al Otro simbólico y, por la misma razón, su llamado, queda clausurado “y el sujeto resulta arrojado al vacío […]”. (32) Esto acontece a nivel simbólico, pero en el pasaje al acto este ser arrojado puede ser puesto en escena en lo real, asumiendo el sujeto la forma de un objeto que se arroja al tren, por una ventana, un balcón, un despeñadero.
1- Jacques Lacan, El Seminario, Libro 1, Los escritos técnicos de Freud, Buenos Aires, Paidós, 2004, p. 356.
2- Ibid.
3- Sigmund Freud, Psicopatología de la vida cotidiana [1901], vol. 6, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, p. 177.
4- Ibid.
5- Ibid.
6- Ibid.
7- Jacques Lacan, El Seminario, Libro 10, La angustia, Buenos Aires, Paidós, 2006, p. 139.
8- Véase ibid., ١٢٧-١٤٤.
9- Ibid., p. 139.
10- Ibid.
11- Graciela Brodsky, “La transferencia según el Seminario 10 de Jacques Lacan”, en: La angustia en Freud y Lacan: cuerpo, significante y afecto, Bogotá, Nueva Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, 2010, p. 160.
12- Ibid., p. 161.
13- Ibid., p. 160.
14- Ibid.
15- Pablo Muñoz, “El pasaje al acto como ruptura del lazo social”, en: Teoría y testimonios. Vol. 3, Desamarrados. De la clínica con niños y jóvenes, Buenos Aires, Asociación Civil Proyecto Asistir, Grama ediciones, 2011, pp. 33-39.
16- Antoine Porot, Diccionario de psiquiatría clínica y terapéutica, Barcelona, Labor S. A., 1967, p. 10.
17- Ibid.
18- Ibid.
19- Ibid.
20- Ibid.
21- Ibid., p. 326.
22- Ibid.
23- Ibid.
24- Ibid.
25- Ibid., p. 327.
26- Ibid.
27- Ibid., p. 326.
28- Ibid., p. 327.
29- Porot, Diccionario de psiquiatría clínica y terapéutica, op. cit., p. 326.
30- Ibid., p. 327.
31- Véase ibid.
32- Muñoz, “El pasaje al acto como ruptura del lazo social”, op. cit., p. 34.