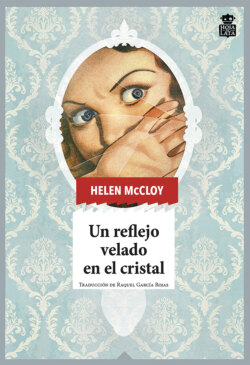Читать книгу Un reflejo velado en el cristal - Helen McCloy - Страница 6
CAPÍTULO DOS
Оглавление¿Qué víboras acudían a mudar la piel,
qué obscenas sierpes enroscadas
alargaban el suave cuello
para acariciar a Faustina?
Faustina entró en la habitación de la que acababa de salir Arlene. Una alfombra de piel blanca cubría el suelo de color caramelo. Blancas cortinas enmarcaban la ventana. La cómoda estaba pintada de amarillo narciso. Sobre la blanca repisa de la chimenea había varios candelabros de latón con colgantes de cristal y velas de arrayán, de cera verde y aromática. La butaca orejera y el banco de la ventana estaban forrados de cretona color crema con un estampado de flores violetas y hojas verdes. Los colores eran alegres como una mañana de primavera, pero… la cama estaba sin hacer, la papelera sin vaciar y el cenicero a rebosar de ceniza y de colillas.
Faustina cerró y cruzó la habitación hacia el banco de la ventana, donde yacía un libro abierto. Empezó a pasar las páginas con una urgencia frenética. Entonces llamaron a la puerta. Cerró el libro y lo escondió detrás de un cojín, que luego compuso de nuevo para que no se notase que lo habían movido.
—¡Adelante!
La joven del umbral parecía salida de un manuscrito iluminado con caligrafía cúfica, donde aún puede verse a esas damas persas —muertas hace dos mil años— a lomos de unas yeguas con los ojos tan negros, la piel tan blanca, tan ligeras y esbeltas como ellas. Podría haber llevado sus mismos brocados dorados y rosas con elegancia, pero el clima de Estados Unidos y el siglo veinte la habían vestido con una pulcra falda de franela gris y un suéter verde pino.
—Faustina, los trajes griegos… —Pero enseguida se detuvo—. ¿Qué ocurre?
—Por favor, entra y siéntate —contestó Faustina—. Quiero preguntarte una cosa.
La otra obedeció en silencio y optó por el banco de la ventana en lugar del sillón.
—¿Un cigarrillo?
—Gracias.
Despacio, meticulosamente, Faustina colocó la cigarrera de nuevo sobre la mesa.
—Gisela, ¿qué pasa conmigo?
Esta respondió con prudencia.
—¿A qué te refieres?
—¡Sabes de sobra a qué me refiero! —Faustina hablaba con voz seca y cascada—. Tienes que haber oído rumores sobre mí. ¿Qué es lo que dicen?
Unas pestañas largas y negras son tan prácticas como un abanico para ocultar los ojos. Cuando Gisela alzó otra vez las suyas, tenía una mirada ambigua. Hizo un leve gesto con la mano, que arrastró el humo del cigarrillo, hacia el cojín que tenía al lado.
—Siéntate y no te alteres, Faustina. No creerás de verdad que tengo ocasión de oír rumores, ¿no? Soy extranjera y vine aquí como refugiada. Nadie confía nunca en los extranjeros, sobre todo en los refugiados. Demasiados se han mostrado desagradecidos e incapaces de adaptarse. Yo no tengo amigas íntimas aquí. La escuela me tolera porque mi alemán es correcto y mi acento vienés resulta más agradable a vuestros oídos que la forma de hablar de los berlineses. Pero mi nombre, Gisela von Hohenems, tiene aún connotaciones desagradables con la guerra tan reciente. Así que… —Se encogió de hombros—. Paso muy poco tiempo tomando el té o charlando con un cóctel en la mano.
—Estás evitando la pregunta. —Faustina se sentó, pero sin relajarse—. No puedo ser más directa: ¿has oído algún rumor sobre mí?
El bello contorno de la boca de Gisela se deformó con esa expresión que nuestros amigos denominan «carácter» y nuestros enemigos «tozudez».
—No —contestó cortante.
Faustina suspiró.
—¡Ojalá los hubieras oído!
—¿Por qué? ¿Quieres que la gente chismorree sobre ti?
—No. Pero ya que lo hacen, me gustaría que chismorreasen contigo porque eres la única persona a la que puedo preguntar. La única que podría contarme lo que se va diciendo por ahí y quién lo dice. La única amiga de verdad que he hecho aquí. —Entonces, con una repentina timidez, se sonrojó—. ¿Puedo considerarte mi amiga?
—Por supuesto. Soy tu amiga y espero que tú la mía. Pero sigo perdida con todo esto. ¿Qué te hace pensar que circulan rumores sobre ti?
Faustina aplastó con cuidado el cigarrillo en el cenicero.
—Me han despedido. Así, sin más.
Gisela se quedó boquiabierta.
—Pero ¿por qué?
—No lo sé. La señora Lightfoot no ha querido explicármelo. A menos que pueda llamarse explicación lo que no ha sido sino un cúmulo de tópicos imprecisos sobre mi falta de adecuación al modelo de Brereton. Me voy mañana. —Faustina se atragantó con la última palabra.
Gisela se inclinó hacia delante para cogerle la mano. Fue un error. Las facciones de Faustina se retorcieron. Los ojos se le llenaron de lágrimas como si una mano invisible y cruel quisiera sacárselos de las órbitas.
—Y eso no es lo peor.
—¿Qué es lo peor?
—Está pasando algo a mi alrededor. —Las palabras le salían a borbotones, como si ya no pudiera contenerlas ni un segundo más—. Hace tiempo que me doy cuenta, pero no sé qué es. Hay todo tipo de indicios. Detalles.
—¿Como cuáles?
—¡Mira mi habitación! —Faustina hizo un gesto de amargura—. Las chicas del servicio no hacen aquí lo que pueden hacer por ti o por las otras profesoras. Nunca me abren la cama por la noche y la mitad de los días ni siquiera está hecha. Jamás tengo agua fresca en el termo ni limpian el polvo. He de vaciar la papelera y el cenicero yo misma. Una vez, la ventana se quedó abierta todo el día y, cuando fui a acostarme, esto estaba helado.
—¿Por qué no te has quejado a la señora Lightfoot o al ama de llaves?
—Lo pensé, pero soy nueva aquí y este trabajo era muy importante para mí. Además, no quería meter a Arlene en un lío. Es ella la que tendría que arreglar mi habitación y siempre me ha dado pena, con lo torpe y tímida que parece. Al final hablé yo misma con ella, pero fue como hablar con una sordomuda.
—¿No te oía?
—Me oía perfectamente, pero no escuchaba. Había una obstinación y una resistencia ocultas tras esa apariencia inexpresiva que no fui capaz de vencer. —Faustina se encendió otro cigarrillo, demasiado absorta para ofrecerle el estuche a Gisela—. La muchacha no se mostró insolente ni huraña, solo… retraída. Masculló algo así como que no se había dado cuenta de que mi cuarto se había descuidado, prometió encargarse de ello en el futuro y luego siguió sin hacerlo. Hace un rato me ha evitado casi como si me tuviese miedo, pero eso es absurdo, por supuesto. ¿Quién iba a tener miedo de un ratón de biblioteca como yo?
—¿Y te basas solo en la actitud de Arlene?
—¡No! Todo el mundo me rehúye.
—Yo no.
—Gisela, de verdad, tú eres la única excepción. Si propongo a cualquiera de las demás profesoras ir a tomar un té al pueblo o una copa a Nueva York, se niegan. No una vez ni dos, siempre. No solo dos o tres profesoras, todas ellas… Menos tú. Y se niegan con un reparo muy extraño, como si yo tuviese algo de malo. La semana pasada, en Nueva York, me crucé con Alice Aitchison en la Quinta Avenida, frente a la biblioteca. Yo hice por sonreír, pero desvió la mirada y fingió no haberme visto, aunque estoy segura de que me vio. Fue muy evidente, en realidad. Y luego está lo de las niñas en clase.
—¿Son insubordinadas?
—No, no es eso. Hacen todo lo que les digo. Incluso me plantean preguntas inteligentes sobre las lecciones, pero…
—Pero ¿qué?
—Me observan.
Gisela se echó a reír.
—Ojalá mis alumnas me observasen a mí. Sobre todo cuando estoy explicando algo en la pizarra.
—No es solo cuando estoy explicando algo —le aclaró Faustina—. Me observan constantemente. Dentro y fuera del aula, sus miradas me persiguen. Es algo… antinatural.
—¡Sobre todo en clase!
—No te burles —protestó Faustina—. Es muy serio. Siempre están como al acecho y, aun así…, a veces tengo la extraña sensación de que no me están observando a mí.
—No te entiendo.
—No puedo explicarlo bien porque ni yo misma lo comprendo, pero… —En ese momento se le ahogó la voz—. Parece que observan y escuchan como si esperasen que ocurriera algo. Algo de lo que yo no soy consciente.
—¿Quieres decir como si esperaran que te desmayases o que te pusieras histérica?
—Tal vez, no lo sé. Algo así. Pero no me he desmayado ni me he puesto histérica en la vida. Y aún hay más. Para empezar, son demasiado amables conmigo. Por otra parte, cuando me las cruzo en el camino de la entrada o en el pasillo, tienen una mirada entre curiosa y cómplice. Como si supieran más de mí misma que yo. Y es muy frecuente que se echen a reír en cuanto me doy la vuelta. No con esa risita alegre de las colegialas normales, sino con una risa nerviosa que suena como si fuera a convertirse en llanto o en gritos en cualquier momento.
—¿Qué actitud tenía la señora Lightfoot cuando te ha pedido que te marcharas?
—Fría, al principio, y luego… casi parecía apenada por mí.
Gisela sonrió con ironía.
—Eso es lo más raro que has dicho hasta ahora. La señora Lightfoot parece muy dura y egocéntrica.
—Tiene que haber alguna razón para lo que ha hecho —prosiguió Faustina—. Despedirme a mitad del trimestre va a costarle a la escuela seis meses de salarios no devengados y perder una profesora de arte muy competente que será difícil sustituir con el curso tan avanzado. Pero se ha mostrado inflexible. Ni siquiera está dispuesta a darme referencias si busco empleo en otro colegio.
—Tienes derecho a una explicación —reflexionó Gisela—. ¿Por qué no contratas a un abogado para que hable con ella?
—No lo soportaría. Se correría la voz. Nadie querría contratar a una profesora que llama a su abogado al menor indicio de problemas.
—Sí que te ha puesto entre la espada y la pared, ¿no?
Gisela suspiró y se recostó en el cojín que tenía a la espalda. Estaba más duro de lo que esperaba. Cambió de postura y el cojín cayó hacia un lado. Al darse la vuelta para colocarlo, vio que por detrás asomaba la esquina de un libro: un libro viejo, encuadernado en piel de vaquetilla y con gofrados en oro, de cantos deteriorados.
—¡Ay! Lo siento muchísimo. —Faustina cogió el libro a toda prisa y se abrazó a él. Gisela no pudo ver el título—. ¡Habrás estado muy incómoda!
—En absoluto. Acabo de darme cuenta de que estaba ahí. —Gisela se levantó con un ágil movimiento y la flexible elegancia de un gatito. En su voz se hizo patente una sombra de frialdad—. Siento no poder ayudarte más. —Se dirigía a la puerta, pero al cabo de unos pasos se detuvo y se giró—. Casi se me olvida a qué había venido. Iba a preguntarte si tendrías los diseños de los trajes para la obra listos mañana, aunque supongo que ya no te molestarás.
Faustina seguía de pie junto al banco de la ventana, aferrada con fuerza al libro.
—Ya están terminados y la señora Lightfoot quiere que se los pase al comité antes de irme.
—Está bien, pues nos reuniremos en mi habitación, ya sabes. A las cuatro.
Gisela cruzó el pasillo en dirección a su cuarto. Cuando entró y cerró la puerta, se quedó unos segundos inmóvil, con el ceño fruncido. Luego fue a su escritorio y abrió la puerta de cristal de la librería. Los libros estaban colocados con esmero en tres baldas y sin un solo hueco, pero los del estante inferior parecían más holgados de lo habitual. Fue recorriendo los lomos con la vista hasta llegar a una colección de varios volúmenes, encuadernados en piel de vaquetilla y con gofrados en oro, de cantos deteriorados. Faltaba el primero.
Aún algo ceñuda, se sentó. Había cuatro hojas de papel de carta extendidas sobre el tablero abatible, tres de ellas ya cubiertas con su letra y la cuarta en blanco. Se la acercó y empezó a escribir:
P. D. ¿Por casualidad has leído las Memorias de Goethe? Yo tengo la edición francesa, traducida por madame Carlowitz, y Faustina Crayle me ha cogido prestado el primer volumen sin cumplir con la formalidad de pedir permiso. Me he enterado por azar, ahora mismo, mientras intentaba ocultármelo. No tengo ni idea de para qué lo querrá y tampoco le daría la menor importancia si no fuera por el modo que tiene todo el mundo aquí de tratar a la pobre Faustina, como ya te he comentado. Algo debe de haberle llegado a la señora Lightfoot, porque la propia Faustina me ha dicho que la ha despedido.
Hay algo siniestro en todo este asunto y, si te soy sincera, empiezo a asustarme un poco. Ojalá ahora, más que nunca, estuvieras en Nueva York. Sé que tú encontrarías una explicación razonable. Pero no estás aquí, así que… Soy incapaz de salir al pasillo después de las diez, cuando la lamparita de noche azul es la única luz que hay encendida, sin mirar a mi espalda y esperar ver… No sé muy bien qué, pero algo sin duda extraño y desagradable.
Gisela dejó la pluma y, con aire indeciso, leyó lo que había escrito. Sin darse tiempo para cambiar de opinión, dobló las cuatro hojas, las metió en un sobre, lo cerró y le puso un sello. Cogió de nuevo la pluma y escribió en el anverso:
Doctor Basil Willing
Park Avenue, 18-A
Nueva York
Remítase al destinatario
Se puso el abrigo y bajó corriendo las escaleras con la carta.
Fuera, el viento helado de aquel anochecer de noviembre le cortaba las mejillas y le enredaba el pelo. Las nubes, grises pero aún levemente iluminadas, se hacían jirones con el vendaval. Avanzó a paso ligero sobre un manto crujiente de hojas caídas y recorrió los ochocientos metros que había hasta la verja en pocos minutos.
Vio a otra joven junto al buzón que daba a la carretera.
—Hola, Alice —la saludó—. ¿Ya han recogido el correo de la tarde?
—No. Por ahí llega ahora mismo el cartero.
Alice Aitchison aparentaba unos diecinueve años, pero cierta firmeza e independencia la delataban como profesora joven más que como alumna veterana. Era una belleza madura y otoñal, con ojos brillantes color avellana, piel dorada como la miel y labios carnosos pintados de un rojo afrutado. Llevaba un conjunto de color castaño, igual que su pelo, y una bufanda naranja oscuro que le tapaba el escote de la chaqueta. Sonrió cuando el viejo Ford se acercó traqueteando hasta detenerse junto a ellas y un hombre enfundado en una chaqueta impermeable de cuadros y con botas reforzadas se bajó del coche.
—¡Dos cartas más en el último momento! —Alice cogió la de Gisela y se la dio junto con la suya.
—Muy bien. —El cartero las metió en la saca—. Sí que tienen correspondencia las mujeres de este sitio. Novios, supongo —añadió luego con un simpático guiño.
El Ford ya se alejaba chirriando de nuevo cuando ellas dos se dieron la vuelta para regresar a la escuela.
—¿Tu novio es médico? —preguntó Alice.
Gisela la miró sorprendida. Alice era bastante tosca en su manera de hablar y de comportarse cuando las profesoras mayores no estaban delante, pero la suponía una chica bien educada, no de las que leen las direcciones escritas en las cartas de los demás.
—Sí, psiquiatra. ¿Por qué lo preguntas?
—Creo que ya he visto ese nombre en algún sitio: Basil Willing.
Ahora Gisela la miró divertida.
—Es bastante conocido. Y una vez resuelta tu duda, me gustaría preguntarte una cosa.
—Dispara.
—Tú llevas aquí más que yo —empezó— y…
—¡No me lo recuerdes! —la interrumpió Alice con amargura—. ¡Cinco años seguidos en este mundo sin hombres! Es como vivir en un convento o en una prisión para mujeres.
—¿Cinco? Creía que este también era tu primer año en Brereton.
—Antes estuve cuatro años en Maidstone. No como profesora, solo como alumna. Lo único que quería era acabar y graduarme. ¡Qué vida tan salvaje me esperaba después! Te sorprenderías si te contara los planes que hacía por entonces. —Su mirada se perdió más allá de Gisela, plomiza y melancólica—. Quedaban solo tres semanas para la graduación cuando mi padre se pegó un tiro.
—Vaya. —Gisela se había quedado sin palabras—. Lo siento, no lo sabía.
—Solo ha pasado un año, pero ya nadie se acuerda. —Alice la miró desafiante—. Otro especulador más de Wall Street que apostó al caballo que no debía y no pudo soportarlo. Me quedé sin nada. Oí que la señora Lightfoot buscaba una profesora de arte dramático, así que le pedí a la señorita Maidstone que me recomendase. Creía que Brereton sería una mejora respecto a Maidstone, pero qué va. Estoy hartísima de todo. Quiero un trabajo en Nueva York, donde pueda vivir como un ser humano.
—¿Maidstone era igual que esto?
—El mismo principio, aunque con distinta aplicación. Se supone que Maidstone es una escuela más moderna y saludable. Las chicas beben leche, salen de caminata y duermen sobre fardos de heno. Vida sencilla a precio de lujo. Solo se permiten visitas los domingos por la tarde y siempre con supervisión. Mi pobre padre creyó que sería bueno para mí, pero acabé con más ganas que nunca de salir al mundo real.
—Te guste o no te guste Brereton, aquí estás más en casa que yo —continuó Gisela—. Tu trabajo te permite tener una relación más cercana con las chicas y no eres mucho mayor que ellas. Supongo que hablarían contigo de cosas de las que no hablarían conmigo.
Alice la miró con recelo.
—¿De qué?
—Faustina Crayle.
—No sé a qué te refieres.
—Yo creo que sí —replicó Gisela—. Me he dado cuenta de cómo la miras a veces, con una curiosidad hostil, como si pensaras que tiene algo raro.
—Memeces —contestó Alice con grosería—. Faustina Crayle no es más que una mentecata. Eso no tiene nada de raro. Al contrario, es bastante habitual. Es endeble y apocada, sosa y siempre está desesperada por agradar a los demás. No tiene sentido del humor ni habilidad para hacer amigos. Una futura solterona. Una víctima nata. La señorita Faustina Pusilánime. Esa clase de persona que siempre está tomando vitaminas sin que le hagan el menor efecto. Habrás reparado en el frasquito de riboflavina y no sé qué más junto a su plato a la hora de la cena, ¿no? Con gente así no se puede hacer nada, su carácter es su perdición. Nació para ser el blanco de todas las burlas y de todos los perdonavidas, y la Vieja Percherona es bastante perdonavidas.
—¿Vieja Percherona? —repitió Gisela sin entender esa nueva expresión.
Alice esbozó una mueca burlona.
—Es como llaman las chicas a la señora Lightfoot.
—Entonces —continuó Gisela pensativa—, si Faustina perdiese su empleo, ¿podría ser simplemente porque no tiene el carácter necesario para ser una buena profesora?
—Tal vez. —Alice la observaba haciendo cábalas—. ¿Ha perdido su empleo?
—Eso no es asunto mío, ni tuyo tampoco. —Gisela se apresuró a cambiar de tema—. ¿Crees que podría recuperar la carta que acabo de enviar si telefoneo al jefe de correos en el pueblo y le explico que necesito que me la devuelvan?
Alice soltó una estridente carcajada.
—Querida, tu carta está ahora en manos del servicio postal del Tío Sam. Tendrías que abrirte paso a machetazos por una jungla de papeleo y rellenar cincuenta formularios por quintuplicado. E incluso así dudo que te la devolvieran. ¿Por qué quieres recuperarla? ¿Demasiado ardiente?
—Pues claro que no. —Gisela estaba molesta.
—¿Entonces qué?
—He escrito una posdata por impulso y ahora me arrepiento, pero, en fin, supongo que sería lo que aquí llamáis «perseguir berenjenales».
—¿Te refieres a «meterse en un arcoíris»? —replicó la otra con malicia.
Habían llegado a la puerta principal. Alice giró el pomo y empujó.
—Qué raro, han echado el pestillo.
Gisela tocó el timbre. Se quedaron allí tiritando en medio de la ventisca mientras la última luz del día se apagaba y la oscuridad crecía a su alrededor.
—¡Al diablo! —exclamó Alice—. Vamos por la puerta de atrás, siempre está abierta.
Gisela asintió, aunque sospechaba que a la señora Lightfoot no le harían gracia esas informalidades.
Fueron arrastrando los pies por el camino que rodeaba el edificio, con las cabezas desnudas agachadas contra el viento y las manos sin guantes metidas en los bolsillos. Las ventanas del salón estaban a oscuras, pero cuando dieron la vuelta a la esquina, la luz que salía de la cocina atravesaba hospitalaria la penumbra. Alice abrió la puerta de servicio y Gisela entró tras ella.
En esa antigua casona de campo, la cocina era más grande que el salón de un piso corriente en Nueva York. Una cocina diseñada en la época en que había cocineras de sobra y los salarios eran exiguos, de modo que nadie se preocupaba de cuántas manos hacían falta para preparar una comida. Los aparatos y pertrechos modernos —la cocina de gas, la pila de acero inoxidable y el frigorífico eléctrico— parecían fuera de lugar en esa enorme estancia con su ristra de ventanas encortinadas y su suelo de tablones de roble que se fregaba y se enceraba todos los días.
La cocinera estaba en la pila, pelando y lavando coles de Bruselas. Del horno salía un aroma a castañas asadas. La mesa del centro estaba repleta de hojas y flores otoñales: crisantemos, flores de amelo, hojas de roble y de zumaque. Faustina las estaba colocando en un enorme jarrón de cristal Steuben, tarea habitual de las profesoras de menor antigüedad en Brereton. Iba vestida como para salir a la calle, con un abrigo azul y un sombrero de fieltro marrón.
Alice se detuvo y le preguntó:
—¿Acabas de entrar?
—Sí. —Faustina la miró con un vago aire de sorpresa. En ese momento se abrió la puerta de la escalera de servicio y Arlene entró en la cocina. Llevaba una bandejita de té en una mano—. He estado media hora cortando flores en el jardín. —La respuesta parecía más vehemente de lo que requería una pregunta tan casual—. ¿Por qué lo dices?
—Ah, por nada. —Alice arqueó una ceja y torció el gesto en una perfecta mezcla de desdén e incredulidad—. Creí que te había visto asomada a una de las ventanas de arriba ahora mismo, cuando veníamos por el camino de la entrada.
Un estruendo de cristal y porcelana haciéndose añicos siguió a sus palabras. La bandeja de Arlene se había caído al suelo.
—¿Es que no puedes ir con más cuidado, Arlene? —le gritó con aspereza la cocinera—. ¡Otras dos tazas perdidas! Cuando yo era joven, nos enseñaban a cuidar la porcelana buena, pero hoy en día sois todas unas atropellaplatos. ¿Qué pasa? ¿Enamoriscada?
Arlene estaba inmóvil, mirando a Faustina con ojos aterrorizados.
—Ve a por la escoba y el cogedor y limpia este desastre —siguió la cocinera—. Le diré a la señora Lightfoot que te lo descuente del sueldo.
—¡Déjenme pagarlo a mí! —repuso Faustina en un impulso—. Al fin y al cabo, soy yo quien la ha sobresaltado.
Alice había observado la escena con ferviente interés.
—¡No seas boba, Faustina! —terció entonces—. Tú no has hecho nada. ¿O sí? —añadió volviéndose hacia Gisela.
—No —convino esta última algo reacia—. Nada que yo haya visto.
Aquella respuesta pareció alterar a Alice, pero la joven no dijo nada más hasta que Gisela y ella estuvieron de nuevo solas, cruzando el comedor en dirección al vestíbulo.
—Imagino que eres consciente de que han sacado a cinco chicas de la escuela desde que empezó el curso.
—No. Sabía que se habían marchado tres, no pensaba que fueran tantas como cinco.
—Y dos de las doncellas se despidieron de forma muy repentina. —Alice miró a su compañera. La luz que entraba desde la puerta del pasillo realzaba su expresión: tenía los ojos brillantes y los labios rojos curvados en una mueca socarrona y despectiva—. Voy a decirte una cosa, Gisela von Hohenems. Si le has hablado a tu novio psiquiatra de Faustina Crayle, ¡lo lamentarás!