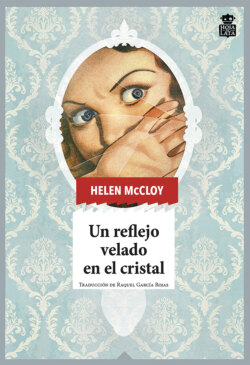Читать книгу Un reflejo velado en el cristal - Helen McCloy - Страница 7
CAPÍTULO TRES
ОглавлениеVino y veneno lujurioso, leche y sangre,
en ti mezclados…
Gisela continuó con esa sensación de inquietud todo el día siguiente, bastante desproporcionada teniendo en cuenta lo poco que sabía de Faustina. Sin embargo, cierto eco de una situación similar parecía agazaparse en el umbral de su memoria consciente. Emociones asociadas a esos otros hechos olvidados estaban alcanzando la esfera del discernimiento transformadas en una impresión perturbadora y funesta. Era como el hombre que padece neurosis de guerra y se encoge de miedo al oír una explosión sin saber por qué lo hace. Una vez más, se daba cuenta de que las emociones circulan con más libertad que los hechos o los conceptos por los diversos planos de la consciencia.
Tenía pocas esperanzas de recibir una respuesta inmediata de Basil Willing. Su última carta le había llegado desde Japón. Por lo que sabía, aún podía estar en el extranjero con la Marina. Le había escrito, en gran parte, porque no tenía nadie más a quien confiarse.
No volvió a ver a Faustina hasta la reunión del comité para la obra de teatro griega. Alice fue la primera en llegar, con un cigarrillo colgando de la comisura de los labios.
—¿Qué es todo eso de que han despedido a Faustina? —le preguntó con perezosa insolencia al tiempo que se acurrucaba en el banco de la ventana.
—Yo no sé más —repuso Gisela—. Solo que se va.
—¿Por qué? —insistió la otra.
—No lo sé.
Ninguna de las dos oyó la puerta al abrirse, pero ahora Faustina estaba en el umbral con una carpeta de bocetos bajo el brazo.
—He llamado —aseguró tímidamente—. Supongo que no me habéis oído. Como oía voces, he entrado.
Alice la miró burlona.
—No te apures tanto por tus modales. Estoy segura de que has actuado con total corrección.
A Faustina le temblaba la mano mientras abría la carpeta.
—No quería que pensarais que escuchaba a escondidas.
—¿Y por qué íbamos a pensar una cosa así? —replicó Alice.
Faustina desplegó los bocetos sobre la mesa. Luego la miró con toda intención.
—No sé por qué, Alice, pero siempre parece que sospecháis algo parecido de mí.
La otra se echó a reír.
—¡Menudos humos! A ver si controlas ese genio.
Faustina se estremeció.
—¿Por qué me hablas así?
Gisela cogió un boceto a la acuarela de una mujer ataviada con un antiguo vestido griego.
—¿Este es para Medea?
—Sí. —Su amiga pareció alegrarse de que cambiara de tema—. Me pasé una mañana entera documentándome solo para este traje. Le he dibujado el peplo sobre la cabeza porque así es como lo llevaban las mujeres cuando estaban de luto. Medea vive en estado de duelo desde el principio de la obra. Los pliegues tendrían que colocarse con el máximo cuidado posible. Un peplo desaliñado era señal de provincialismo.
—Entonces, Medea debería llevarlo así —interrumpió Alice—. ¿No era una bárbara?
—Una bárbara que llevaba muchos años en Grecia —la corrigió Gisela—. Y princesa, además.
—Habría que coser algo pequeño pero que pese en las puntas —siguió Faustina—. Como los plomos que nuestras abuelas llevaban en el dobladillo de la falda.
—¿Qué es lo otro que tiene en la cabeza? —le preguntó Alice—. Parece un canasto.
—¡Es una antigua mitra griega! —exclamó Faustina—. La corona en forma de modius de Deméter. Muchas mujeres griegas se ceñían el cabello con una cinta así.
—Medea no se habría vestido a imagen de una maestra de economía doméstica con pretensiones como Deméter. Era una feminista y una hechicera.
—No estoy tan segura —intervino Gisela—. Las mujeres de la Antigüedad estaban orgullosas de su asociación con la elaboración del pan. La propia palabra lady significa «dadora de pan».
—¿Preferirías que llevase una tiara? —ofreció Faustina—. ¿Como Hera y Afrodita?
—Lo preferiría, sí, con mucho —porfió Alice.
—No es difícil cambiar la mitra por una tiara. ¿Y el calzado? ¿Os gustan las sandalias con flores bordadas?
—¡Ojalá tuviera yo un par así! —dijo enseguida Gisela—. Son una maravilla.
Alice, sin embargo, las miraba con desagrado.
—Demasiado convencionales. ¿Por qué no unos zapatos de cordones forrados con piel de gato, con el hocico y las garras como adorno? Las mujeres griegas los llevaban ¡y pensad en lo que nos íbamos a divertir matando y desollando un gato! O dos gatos. Uno para cada zapato.
—¿Y por qué no despellejar al gato vivo, ya que estás? —ironizó Gisela—. Seguro que disfrutabas.
Alice ni se inmutó.
—Creerás que soy una salvaje, pero lo cierto es que me aburre la vida que llevo aquí, nada más. Haría lo que fuera por un poco de emoción.
—¿Qué os parecen Jasón y Creonte? —Faustina había sacado otros dos bocetos.
—Me gustan —repuso Gisela—. Jasón tiene esa cara de soldado profesional guapo y tonto y has convertido a Creonte en presidente del Club Rotario local, pero al estilo griego.
De pronto, Alice dejó escapar una estridente carcajada.
—¡Faustina, eres desternillante! ¿No te das cuenta de que has dibujado a Medea como una ramera?
—¿Por qué lo dices? —preguntó esta avergonzada.
—Por la túnica y el manto. Son azul jacinto, el color reservado a las prostitutas.
—Ah… —Faustina apeló a Gisela—: ¿Es verdad?
—Me temo que sí —admitió su amiga—, aunque yo no había caído en ello.
—Pues claro que es verdad —espetó Alice con arrogancia—. ¿Nunca has leído nada sobre el Cerámico, el barrio de los prostíbulos de Atenas? Si un hombre llamado Teseo deseaba a una mujer en particular llamada Melita, cogía un trozo de tiza y escribía en la pared: «Teseo quiere a Melita». Si ella aceptaba, escribía debajo: «Melita quiere a Teseo» y lo esperaba allí con una ramita de mirto entre los dientes.
—Pero ¿no sería solo en Atenas? —objetó Faustina—. La obra se desarrolla en Corinto.
—¡Entonces tendrás que dedicar otra mañana entera a investigar cómo vestían las rameras en Corinto! —A Alice parecía divertirle la perspectiva de cargar con más trabajo a Faustina—. Aunque tal vez ya lo sabes. Supongo que conoces bastante bien las tradiciones de las prostitutas. ¿Has oído hablar de Rosa Diamond?
El rostro de Faustina se encendió con un tono carmesí malsano.
—No. Y en cualquier caso no puedo hacer otro boceto porque me voy esta tarde. Para siempre.
—¡Qué suerte la tuya!
—No es ninguna suerte. Yo no quiero irme.
—¿Y entonces, por qué te vas?
Gisela intervino de nuevo:
—No hay necesidad de hacer otro boceto para el traje de Medea. Será fácil cambiar el color cuando elijamos la tela. ¿Qué tal un amarillo pálido? Iría igual de bien que el jacinto con las sandalias de flores.
—Como queráis —aceptó Alice indiferente. Luego cogió otro boceto—. ¿Qué es esto? Parece un chal de cachemira de imitación comprado en Hoboken.
Faustina miró desesperada a Gisela.
—Es el manto envenenado que Medea le regala a la prometida de Jasón. En el texto se dice varias veces que es «multicolor». He copiado el diseño de la fotografía de un jarrón griego de la época de Eurípides, solo que, en lugar de las violetas del modelo original, le he puesto hojas de dedalera porque es una planta venenosa.
—¿Y Medea iba a descubrir sus cartas así? —objetó Alice—. Si alguien me enviase a mí un manto bordado con hojas de dedalera, sospecharía. Como cualquier lector de novelas policiacas.
—Pero la hija de Creonte no leía novelas policiacas —repuso Gisela—. Es un buen toque de simbolismo. Justo lo que haría alguien que creyese en la magia, como Medea.
—¿Y esos colores? —siguió Alice—. A mí me parecen persas.
—Los persas y los griegos se influyeron unos a otros —se defendió Faustina—. Esa es una de las cosas interesantes que he descubierto. Cuando uno se pone a buscar algo, siempre aprende muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver. ¿Sabíais que los sibaritas enviaban las invitaciones a sus fiestas con un año de antelación para tener tiempo suficiente de planificar la comida y el atuendo con el máximo lujo? ¿Y que los griegos jugaban al tenis? Era un deporte espartano y jugaban desnudos.
—¡Enhorabuena, Faustina! Qué investigación tan meticulosa. —Alice se lo estaba pasando en grande—. La próxima vez que baje a la pista de tenis, iré completamente desnuda. Y cuando la señora Lightfoot proteste, le diré: «Fue idea de Faustina Crayle. Me dijo que los griegos siempre jugaban desnudos y que sin duda alguna debería probarlo».
—¡Pero yo no he dicho que debas probarlo! —Faustina estaba al borde de las lágrimas—. ¡Por favor, no hagas eso, Alice!
—Sí, ya lo creo que sí. —En los ojos de la joven bullía la malicia.
—No, ya lo creo que no —terció Gisela—. No dejes que te tome el pelo con tanta facilidad, Faustina.
—Ah… Es una broma. —Faustina se había quedado pálida de nuevo y muy seria—. Si ya hemos terminado, os dejo estos bocetos y me llevo solo el de Medea para cambiar la mitra esta tarde antes de irme.
Cuando la puerta se cerró a su espalda, hubo un breve silencio. Luego Alice voceó desafiante:
—¡No me mires así! No soporto a la gente como ella. Tiene que espabilar.
—¿Ah, sí? Has sido muy cruel, Alice. Y era algo innecesario, ahora que se marcha.
—Eres una blandengue. —Alice aplastó el último de los muchos cigarrillos que se había fumado y se levantó—. Alguien debería enseñar a Faustina a defenderse.
—¿Apaleándola hasta dejarla casi sin sentido? Porque eso es lo que has hecho, psicológicamente.
Alice se detuvo en el umbral de la puerta. Su belleza morena y madura nunca había parecido tan seductora. Hizo amago de hablar otra vez, pero luego solo murmuró: «¡Al diablo!» y se fue sin decir ni una palabra más.
Cuando Gisela terminó sus clases, salió a dar un paseo por los jardines con la esperanza de que el ejercicio físico purgase su mente de los fantasmas del subconsciente.
Era uno de esos días de otoño engañosos, cuando la clara luz del sol parece cálida y se nota fría. Un camino que serpenteaba entre árboles la llevó hasta el riachuelo que limitaba los terrenos de Brereton. Para volver cogió otro y salió de la arboleda a una pradera que subía en pendiente desde el arroyo hasta la escuela. Se detuvo al ver a alguien dibujando detrás de un caballete en medio del claro.
Era Faustina.
Llevaba de nuevo su abrigo azul, pero esta vez tenía la cabeza descubierta. Los alargados rayos del sol vespertino doraban el pálido halo de su cabello y le daban a su rostro un fulgor desacostumbrado. De espaldas a la casa, esbozaba las vistas desde la pradera: una fila de sauces bordeando el riachuelo y, al otro lado, una colina con unos cuantos árboles dispersos, de hojas inmóviles en aquel día sin viento, recortados contra un cielo brillante y azul. A sus pies había una caja de pinturas y con la mano izquierda sostenía una pequeña paleta. Manejaba el pincel con trazos hábiles y rápidos, tan absorta en lo que hacía que no pareció advertir la presencia de Gisela.
Sin hacer ruido —llevaba zapatos con suela de goma—, esta se acercó un poco más para echar un vistazo al dibujo sin molestar a Faustina. Entonces ocurrió algo; algo tan inexplicable que Gisela se paró en seco.
Faustina seguía ensimismada en su boceto. La mano que sujetaba el pincel aún se movía con destreza y precisión, pero había perdido velocidad. De pronto, cada gesto que hacía era lánguido y pesado, como los movimientos de los personajes en una película a cámara lenta.
En esa tarde mansa y soleada, el propio tiempo parecía ralentizarse, como un reloj al que hay que dar cuerda. El universo no estallaba, como afirman algunos físicos modernos: expiraba lentamente de puro agotamiento… Entonces se levantó la brisa y agitó las ramas de los árboles. Se movían con un tempo normal. Solo Faustina Crayle parecía cada vez más y más somnolienta, como si el pincel se le fuera a caer de entre los lánguidos dedos en cualquier instante. Había algo aterrador en ese repentino desvanecimiento de su impulso vital. Parecía una máquina que se apagaba porque la electricidad se hubiera derivado para algún otro propósito…
Cuánto tiempo estuvo allí de pie, nunca llegaría a saberlo. La sacó de ese estado un grito que le hizo olvidar todo lo demás. Venía de una de las ventanas abiertas detrás de Faustina.
Gisela corrió hacia la que tenía más cerca. Era la biblioteca. Estaba vacía y, salvo por una cortina que se estremecía con la brisa, allí nada se movía. Reinaba la penumbra, pues las oscuras persianas estaban medio bajadas y bloqueaban las doradas lanzas del sol crepuscular. La puerta del pasillo estaba cerrada. Había otra puerta entreabierta. De aquella rendija salía una voz aguda sacudida por los sollozos:
—¡Beth, no! ¡Por favor! ¿Qué hago?
Gisela dio la vuelta y entró corriendo en aquella estancia más pequeña y amueblada con varios escritorios. Allí las cortinas volaban descontroladas, pues tanto la puerta que daba al pasillo como las ventanas, enfrente, estaban abiertas. Meg Vining estaba en cuclillas en el suelo. Su rostro, por lo general tan sonrosado y hermoso, parecía ahora casi desagradable…, lívido y tenso. A su lado yacía Beth Chase, mustia, inconsciente. Sus pecas ya no resultaban cómicas. Destacaban, marrones como manchas de tinta antiguas, en un semblante que se había vuelto casi cadavérico.
Gisela se arrodilló enseguida y frotó las manos heladas de la muchacha. Tenía el pulso tan débil que le costó varios intentos encontrárselo.
—Una conmoción. —Su voz firme acalló los lamentos de Meg—. Dile al ama de llaves que traiga mantas y botellas de agua caliente.
—¿Qué ha pasado?
La voz temblorosa era de Faustina. Estaba fuera, al otro lado de una puerta ventana, con los ojos abiertos como platos. Aún tenía el pincel mojado en la mano. A su espalda quedaba el paisaje que había estado dibujando: la pradera que bajaba hasta el arroyo y la colina alzándose hasta encontrarse con el cielo. Dio un paso adelante para cruzar el umbral.
Meg Vining gritó:
—¡No! ¡No te acerques a mí!
—¡Margaret! Contrólate. —Gisela se sorprendió de la aspereza de su propio tono—. Faustina, ve a buscar al ama de llaves, por favor. Dile que traiga mantas y botellas de agua caliente. Beth Chase se ha desmayado. Deprisa.
—Por supuesto. —Faustina salió por la puerta del pasillo.
Gisela se quitó la chaqueta, envolvió con ella a Beth y meció a la chiquilla en sus brazos.
—¿Qué ha pasado? —le preguntó a Meg sin apartar la vista del pálido rostro de Beth.
—No lo sé.
Entonces se volvió hacia ella.
—¿Cómo que no lo sabes? Algo habrá pasado.
Un rosa intenso inundó las mejillas de Meg. El labio inferior formaba una mueca obstinada.
—No sé por qué se ha desmayado, señorita Von Hohenems. Será por algo que haya visto. O a lo mejor está enferma. Ha gritado y se ha caído redonda sin más.
Gisela oyó unos pasos que se acercaban a toda prisa por el pasillo. Apenas le quedaban unos segundos a solas con Meg. Intentó aprovechar ese momento.
—Esto es muy serio, Margaret. Dime la verdad. ¿Qué ha ocurrido?
—Le he dicho la verdad, señorita Von Hohenems. —Ahora los ojos de la muchacha brillaban fríos como diamantes azules, pero se le quebraba la voz.
—Me parece que no.
Antes de que pudiera continuar, sin embargo, la señora Lightfoot irrumpió en la habitación seguida por Faustina y el ama de llaves, que iba cargada de mantas.
Fue la señora Lightfoot la que subió a Beth al piso de arriba. Gisela nunca había visto esa faceta de su carácter, una ternura maternal contenida que encontraba desahogo en el cuidado de los hijos de los demás. No pensaba en sí misma ni en la escuela cuando acomodó a Beth en su propia cama y suspiró aliviada de corazón cuando el color fue volviendo poco a poco a aquellas pálidas y demacradas mejillas y un leve sudor le oscureció el claro cabello castaño de las sienes.
Al fin, Beth alzó las rubias pestañas y recorrió con la mirada esa habitación desconocida.
—¿Qué…? ¿Dónde…?
—No te muevas e intenta descansar —le dijo con dulzura la señora Lightfoot—. El ama de llaves se quedará aquí contigo y te traerá lo que necesites. —Luego la directora se levantó y miró a las demás—. Gracias, señorita Von Hohenems, por actuar con tanta prontitud. Margaret, acompáñame a mi despacho.
—Sí, señora Lightfoot.
El rostro de Meg se veía de nuevo terso y sonrosado cuando salió tras ella de la habitación.
Mientras se dirigía por el pasillo a su propio dormitorio, Gisela oyó unos pasos apresurados. Faustina la alcanzó y se puso a su lado, con la respiración entrecortada.
—¿Por qué la señora Lightfoot no me ha dicho nada? Es mi último día. Un taxi viene a recogerme dentro de una hora. ¿No podría haber sido un poco más amable?
—¿Tienes idea de por qué se ha desmayado Beth? —repuso Gisela.
—No, ¿y tú?
—Estaba de espaldas a la casa.
Faustina se detuvo cuando llegaron a la puerta de su cuarto.
—Yo llevaba unos veinte minutos allí, pintando. Luego he oído a una niña gritar. Ha sido tal el sobresalto que me ha costado un poco reponerme. Ya sabes lo que es concentrarse en una tarea como dibujar o escribir. Al darme la vuelta, no he visto a nadie, pero las ventanas estaban abiertas y he supuesto que el grito vendría de allí. He ido corriendo a la que tenía más cerca, la de la sala de escritura.
—¿Me has visto a mí correr hacia la biblioteca? —le preguntó Gisela.
—No. Debes de haber reaccionado más rápido que yo. Para cuando he llegado, ya estabas allí, de rodillas en el suelo junto a Beth.
—Yo he ido a la sala de escritura por la biblioteca y tú directamente desde la pradera del jardín, y aun así has tardado más.
—Me he quedado de piedra. —Los ojos de Faustina suplicaban perdón—. Y no ando tan rápido como tú.
—Estabas en la ventana que queda justo enfrente de la puerta del pasillo. Esa puerta estaba abierta. ¿Has visto a alguien allí?
—No. No… —Faustina fruncía el ceño y parecía vacilar—. No puedo decir que haya visto a nadie…
—¿Pero has visto algo? —insistió impaciente Gisela.
—Ahora que lo dices, sí que me ha dado la impresión de que algo se movía en el pasillo. Pero estaba oscuro, con las persianas venecianas medio bajadas, y en realidad no prestaba atención a eso. Os miraba a ti y a Beth.
—Te he visto pintando —continuó la otra—, cuando subía por el sendero desde el arroyo. Ya en ese momento te movías despacio, más de lo habitual. ¿Te encontrabas mal?
—Mal no, solo me notaba somnolienta. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Ha sido ese grito tan espantoso lo que me ha espabilado. ¿Sabes que el miedo puede despertarte de golpe? Incluso si estás profundamente dormida, una pesadilla te despierta.
—Entonces, ¿te has asustado?
—Sí. ¿Tú no?
—Supongo que sí, pero no lo suficiente para no reaccionar. ¿Ahora estás bien?
—Sí. —Faustina suspiró y luego esbozó una débil sonrisa—. Solo un poco cansada.
—Te ayudaré con el equipaje —se ofreció Gisela.
—¿De verdad? Eres muy amable. Aunque ya no hay mucho que hacer, lo he preparado casi todo esta mañana. Tengo muy pocas cosas.
Cuando las últimas dos maletas, bastante desvencijadas, estuvieron cerradas y aseguradas con las correas, Faustina cogió un libro de la mesita de noche: un libro viejo, encuadernado en piel de vaquetilla y con gofrados en oro, de cantos deteriorados.
—Es tuyo —dijo con un atisbo de vergüenza—. El primer volumen de tus Memorias de Goethe. Me tomé la libertad de cogerlo prestado un día que no estabas. Quería buscar una cosa.
—Gracias.
Al cogerlo, Gisela miró de reojo las guardas. Con tinta ya vieja, de un marrón claro desvaído, alguien había escrito en letra muy fina e inclinada: Amalie de Boissy Neuwelcke, 1858. Una vez más, algo pareció revolverse en los confines de su mente, a un paso del alcance de la memoria…
—Ven a mi habitación y tómate una taza de té antes de irte —le sugirió—. Aún quedan unos minutos para que llegue tu taxi.
La luz del día se apagaba cuando entraron en el cuarto de Gisela y esta encendió una lámpara con pantalla de seda ambarina. Preparó el té en una anticuada tetera de plata, con un quemador de alcohol para calentar el agua, y lo sirvió con limón.
—¡Por tu futuro! —Gisela alzó su taza con cortesía, como si fuera una copa de vino—. Que tu próximo trabajo sea mejor.
Pero Faustina no estaba para galanterías. Dejó la taza después del primer sorbo.
—No tengo futuro —dijo inexpresiva.
—Tonterías. Bébete el té antes de que se enfríe. Te reconfortará.
Obediente, Faustina bebió. Siempre era así de conformista. ¿O sería más apropiado decir «sugestionable»?
—Gracias. —Esta vez dejó la taza vacía—. Me voy ya. No puedo tener al taxi esperando y no quiero perder el tren de Nueva York.
—Te acompaño a la puerta. Y no olvides escribirme en cuanto tengas una dirección fija.
Salieron al pasillo. Faustina parecía una figura insignificante y triste: se marchaba para siempre de la escuela una fría noche de otoño con su fino abrigo azul de primavera y una sola persona, de todas las que vivían en Brereton, dispuesta a acompañarla a la puerta y despedirse de ella.
Caminaba unos pasos por delante de Gisela cuando doblaron la esquina y llegaron a las escaleras. La luz de un par de apliques de pared en el pasillo llegaba hasta el primer rellano. Más allá, los escalones se hundían en las sombras, pues aún no había ninguna lámpara encendida en la planta baja.
En ese primer rellano, iluminada de lleno, estaba la señora Lightfoot, inmóvil. Tenía una mano apoyada en la barandilla y miraba hacia abajo, a la oscuridad del vestíbulo. Iba recién peinada, con el cabello blondo escarchado acomodado en suaves rizos, y ya vestida de noche con tonos de camafeo: llevaba un chal de terciopelo color topo, que le caía en pesados pliegues hasta los tobillos y apenas dejaba ver una falda de gasa y la puntera de unos zapatos de satén, todo de la misma tonalidad, con toques de blanco en el cuello —armiñado y gardenias—, un destello de las perlas. Las mangas le llegaban hasta los codos y se había puesto unos guantes largos plisados de un blanco inmaculado. Aún seguía con los ojos clavados en las sombras del vestíbulo cuando su voz se alzó cortante:
—¡Señorita Crayle!
—¿Sí, señora Lightfoot?
Faustina contestó desde lo alto de la escalera. La señora Lightfoot se sobresaltó y se volvió para mirar hacia arriba. Hubo un momento de silencio casi opresivo, roto por la propia Faustina.
—¿Me ha llamado?
La señora Lightfoot habló de nuevo, pero sin el aplomo que solía caracterizarla.
—¿Cuánto tiempo lleva ahí parada?
—Apenas unos segundos. —Faustina sonrió vacilante—. Tenía tanta prisa que he sentido el impulso de bajar y adelantarla, pero no he querido hacerlo, desde luego. Habría sido una tremenda descortesía.
—Sí, lo habría sido. —La señora Lightfoot apretó los labios—. Puesto que lleva tanta prisa, no quisiera retrasarla, señorita Crayle. Buenas noches.
La directora empezó a bajar las escaleras, elegante figura envuelta en fluido terciopelo con la espalda recta y la cabeza alta, como habían enseñado a las mujeres de su generación. Faustina y Gisela la siguieron a una distancia prudencial.
La señora Lightfoot ya había llegado al último escalón cuando Arlene, con vestido negro y delantal blanco, salió del salón y encendió la lámpara del vestíbulo. El súbito resplandor reveló un espacio vacío y con el mismo aspecto de siempre. No había pista alguna que diese a entender qué había atraído la mirada de la señora Lightfoot cuando estaba en el rellano del primer piso.
—Vas con retraso, Arlene —le recriminó malhumorada—. Deberías encender esta luz antes de que la escalera se quede a oscuras. Alguien podría caerse.
—Sí, señora —contestó huraña la muchacha.
La señora Lightfoot se estiró uno de los guantes con elaborada despreocupación.
—¿Has visto a alguien hace un instante, en el vestíbulo? ¿O en el comedor cuando salías de la despensa?
—No, señora. No he visto ni un alma. —Una especie de malicia le torció el gesto—. ¿Y usted?
—¡Por supuesto que no!
Sin embargo, la voz de la directora había perdido autoridad.
El timbre del teléfono hizo añicos la calma. La señora Lightfoot se sobresaltó como si aquel repentino estruendo fuera más de lo que podían soportar sus nervios. Gisela se dio cuenta, con la intensidad de una revelación, de que algo o alguien había asustado a la señora Lightfoot casi tanto como a Beth Chase…
Arlene fue a la extensión que había junto al armario de la escalera.
—Escuela Brereton. ¿Con quién? Un momento. Es para usted, señorita Von Hohenems. Conferencia de larga distancia, persona a persona, del doctor Basil Willing.