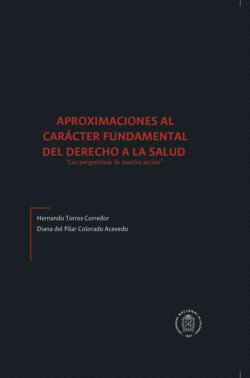Читать книгу Aproximaciones al carácter fundamental del derecho a la salud "las perspectivas de nuestra acción" - Hernando Torres Corredor - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Generalidades sobre la Ley Estatutaria
ОглавлениеSeguramente la Ley 1751 de 2015, “por la cual se regula el derecho fundamental a la salud”, suscitará muchas y muy cuidadas reflexiones. Lo que sigue es una somera presentación de algunos aspectos que podrían, de modo introductorio, hacer parte de ese ejercicio. Se aludirá inicialmente a algunas generalidades derivadas del carácter estatutario de la Ley, y posteriormente, se considerarán algunas especificidades de su contenido.
La Ley Estatutaria que regula el derecho fundamental a la salud, como cualquier ley estatutaria, se soporta en unos consensos mayoritarios que son diferentes a los requeridos para una ley ordinaria, teniendo la particularidad de que sus contenidos gozan de una suerte de blindaje especial: un refuerzo exclusivo. Caracterizada por la mayoría reforzada, la reforma de los contenidos estatutarios de esta ley requiere de unos consensos calificados, no basta con un acto de voluntad absolutamente efímero y transitorio para pretender modificar lo que allí se estipule; de ahí que sea relevante y se constituya en un elemento de sustento de la figura especial de la Ley Estatutaria.
Sin embargo, ese refuerzo especial supone una dificultad, porque de advertirse puntos que requieran modificaciones urgentes para el logro del efectivo desarrollo del derecho fundamental a la salud, estas últimas no podrán ser efectuadas con la celeridad del caso.
Adicionalmente, la condición de Ley Estatutaria supone para sus contenidos un lugar importante en la jerarquía normativa, no se trata de cualquier tipo de ley, sino de un tipo de ley que, en relación con otras normas, goza de un beneficio adicional, de un peso específico. Casi que, recordando la metáfora de Dworkin, a propósito de los derechos, al igual que si fuese un juego de cartas, quien tenga de su lado la Ley Estatutaria gana: la ley opera como una carta de triunfo, una suerte de comodín; seguramente, no será como contar con la Constitución de su lado, pero tener en el haber y en favor del derecho a la salud la Ley Estatutaria siempre será mejor que contar con un decreto o con una resolución de la administración. Ese lugar de la ley en la jerarquía normativa supone una bondad que debe ser vista y tenida en cuenta por parte de quien haya de invocarla o considerarla, ya sea como académico, operador del sistema de salud, funcionario de un ente gubernamental o como funcionario judicial.
Otra generalidad que se debe tener en cuenta es que la presencia de la Ley Estatutaria que regula el derecho fundamental a la salud no es suficiente para la realización del derecho, pero sí necesaria. Sabido es que la ley per se no logra la transformación de la sociedad, pero ese hecho no la hace innecesaria; al contrario, la existencia de la ley es determinante porque muchas demandas en salud, sin el vigor de la ley, no pasan de ser un anhelo, un simple deseo. Con la ley, esas aspiraciones son derechos.
Aproximándose al positivismo kelseniano, cabe decir que la ley en ese sentido tiene una virtud y es que la hace exigible ante un estrado judicial. No es lo mismo reclamar una prestación o un derecho en salud fundado en un querer o una necesidad, que reclamarlo con fundamento en un precepto con carácter vinculante y que permite acudir ante una autoridad administrativa o judicial y forzar el cumplimiento de lo que ese mandato prescribe.
Como generalidad adicional, ha de destacarse el origen y la recepción del texto legislativo en la sociedad civil. Me refiero a que en ella se evidencian unos consensos sociales significativos, susceptibles de ser calificados como consensos mayoritarios, es decir, durante su formación en el Congreso, la ley estatutaria requiere de unas mayorías especiales, lo cual puede significar que un grueso sector de la sociedad está interesado en que tal ley vea la luz; no se trata de una mayoría ordinaria, sino de unas mayorías específicas que reflejan en su expreso asentimiento un mayor grado de voluntad en favor de las disposiciones legales.
El origen de la Ley Estatutaria en Salud, como es de público conocimiento, se debe en mucho a las organizaciones médicas, un sector importante de la sociedad, que en este caso ha mostrado un gran compromiso con el resto de los asociados.
A parte de su origen y de su alto grado de aprobación en el Congreso, también se advierte el respaldo de sectores de la sociedad civil. Los múltiples escritos de participación en el control de constitucionalidad, con diversas lecturas, algunas críticas y otras avalando la ley, muestran un cuerpo legislativo que supone y supondrá un importante interés y cierto asentimiento por parte de la sociedad. Además, los diversos reclamos de algunos sectores de la sociedad civil para que se firmara con prontitud por parte del presidente de la República y se iniciara su vigencia —en lo que fue un dificultoso proceso de sanción— evidencian esa atención y asentimiento ciudadano.
En mi parecer, las generalidades anotadas no se pueden perder de vista. La Ley Estatutaria en cita, seguramente no tiene todo lo que se desea respecto al derecho a la salud, pero, como se ha sugerido y se precisará más adelante, es un punto de partida. Como cualquier norma jurídica, tal como lo enseña el profesor H. L. A. Hart, tiene una cierta indeterminación, que evidencia una relativa imposibilidad del legislador de prever todos los eventos futuros que habrían de ser regidos por la ley, lo cual la hace perfectible (Hart, 1963); en esa medida las críticas sobre esos contenidos legales, serán más bien reclamos para que sea mejorada.
Habrá, pues, que distinguir entre lo que tiene de negativo y lo que probablemente merezca ser discutido y eventualmente modificado. Igualmente, habrá que advertir lo que no tiene. Eso no tornaría la ley en inaceptable, sino a lo sumo, la haría incompleta, cosas conceptualmente diferentes y que requieren soluciones distintas: lo negativo supondría una modificación o retiro; lo faltante exige un complemento, pero no la censura de lo existente.
Como asuntos específicos que se destacan en la Ley 1751 de 2015 y su control previo de constitucionalidad por vía de la Sentencia C-313 de 2014, se tienen los siguientes:
La declaración del derecho a la salud como derecho fundamental es un logro importante, cierra la difícil situación para el juez constitucional de estar tratando de tejer argumentativamente en cada caso concreto si se está frente a un derecho fundamental (pues ello le permite impartir órdenes de amparo) o no se trata de tal tipo de derecho (caso en el cual el juez de tutela se abstendrá de proteger).
En este sentido, simplemente la salud es un derecho fundamental, por lo que no hay que acudir a lo que se denominó como criterio de conexidad, es decir, cuando había necesidad de preguntar ¿está en riesgo la vida u otro derecho fundamental como la integridad física? Allí surgía el primer problema: preguntarle a los médicos si era así o no, constituyendo un asunto no tan pacífico, porque el oído del juez a veces no tiene el entrenamiento para recibir el mensaje del galeno y a veces porque el galeno tampoco tiene la facilidad para orientar a ese lego juez.
Así mismo, se reconoce que la titularidad del derecho fundamental a la salud está en cabeza de todas las personas por el simple, pero trascendental hecho, de ser humanos. En esa medida, la universalización del concepto contribuye a que deje de ser una consideración de un tribunal constitucional y se convierte en una manifestación de voluntad del legislador que, además, realmente hace eco de un reclamo social importante.
Por otra parte, se debe rescatar la preservación del mecanismo de tutela. ¿Qué significa esto? Significa que ninguna de las disposiciones sobre el derecho fundamental a la salud en la Ley Estatutaria da pie para reducir el ámbito de la acción de tutela o para disminuir el uso y la potencial efectividad de este mecanismo.
Desde el artículo 1° de la Ley Estatutaria del Derecho Fundamental a la Salud, y como se refleja en el artículo 15 tal vez más que en alguna otra disposición, las consideraciones específicas de la Corte indican que no cabe una lectura que suponga una reducción o un menoscabo del mecanismo de tutela como medio de protección al derecho a la salud.
Y ¿por qué la preservación del mecanismo de tutela? Porque si bien es cierto que la ley debe ser cumplida, de cara al riesgo del eventual incumplimiento por razones de diversa naturaleza, desde la falibilidad y la arbitrariedad humana, hasta cosas tan absolutamente pragmáticas como la ausencia de los recursos, la imposibilidad material de realizar ese derecho o lo difícil que puede ser en un caso determinar si un procedimiento corresponde a la garantía del derecho a la salud o si es meramente estético; resulta importante tener la posibilidad de acudir al juez de tutela para proteger ese derecho fundamental.
En el punto relativo al mecanismo de la acción de tutela se aprecia una vehemente declaración de la Corte Constitucional, en los postulados de su sentencia de control previo de constitucionalidad, donde no es posible suponer la reducción, afectación o menoscabo de la acción de tutela.
Merece también reconocimiento la estipulación de un catálogo de principios, entre los cuales están la universalidad, la oportunidad, la progresividad y la prevalencia de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. En este punto cabe preguntarse ¿cuál es, en términos específicos, la importancia de un catálogo de principios en una ley? Los principios tienen la virtud de suplir los vacíos, de llenar aquellos lugares en los que el legislador seguramente —debido a los motivos a los que nos referíamos previamente— tuvo la imposibilidad de prever todo lo que se demandaba de la ley. Acudir a un principio puede ser la solución a la dificultad planteada al juez, al funcionario, al responsable del diseño de las políticas públicas, al litigante, al académico, etc.
Los principios, como es sabido, tienen lo que se denomina fuerza expansiva y cuentan con la potencialidad de ir colmando espacios en los casos concretos en los cuales una regla específica no da respuestas satisfactorias. En no pocas ocasiones, el juez o el funcionario de la administración están ante reglas puntuales, lo que hace que estos tengan dudas sobre si debe ordenarse o suministrarse el tratamiento o el medicamento, cuando lo que debe orientar el asunto es la presencia de un principio; con la aplicación de este tipo de norma se logra en muchos casos satisfacer las expectativas de demanda en materia de salud. Por ello, puede coadyuvar a materializar ese derecho fundamental la lectura y la asunción de esos principios por parte de quienes están vinculados a la prestación del derecho, así como por los ciudadanos, que seguramente son los más interesados en los casos concretos y en que su anhelo y su necesidad sean realizados por parte de quien tiene la obligación constitucional.
Otro asunto de suma importancia es el de la cobertura del plan de servicios. Acorde con lo expuesto en la Sentencia C-313 de 2014, la lectura de la Corte establece la cobertura como regla general y a la exclusión como excepción; ello se puede apreciar particularmente en los considerandos sobre el artículo 15. Respecto de esta valoración seguramente se harán numerosas observaciones, algunas la calificarán de ambiciosa o desmedida, otras posiblemente reconozcan su trascendencia en la realización del derecho fundamental a la salud.
En defensa del postulado de la cobertura como regla, no fueron pocas las manifestaciones que se incorporaron en el debate legislativo, varias de las cuales quedaron referidas en la sentencia. Algunas evidenciaban la intención del legislador de lograr una eliminación progresiva de las exclusiones hoy vigentes conocidas como servicios no POS. Otras, advertían que no se requería la existencia de un plan, sino que todo lo necesario para poder gozar del derecho fundamental a la salud se entiende cubierto, a menos que se encuentre dentro del listado de exclusiones. Otra, precisaba que la filosofía de la ley es la cobertura de bienes y servicios que en materia de salud requiera un individuo, a menos que se trate de aquellos a los cuales se alude como exclusiones en algunos artículos de la ponencia.
El establecimiento de los límites determinados a las exclusiones legales contenidas en el artículo 15 manifiesta la intención de eliminar la denominada “zona gris”, la cual se evidencia ante la pregunta ¿qué medicamento, tratamiento o suministro está cubierto y cuál no? Con ello se elimina la discusión problemática que sirvió de caballo de batalla para negar la prestación de servicios.
La cobertura como regla puede considerarse como una bondad, que seguramente habrá de ser confrontada desde otra perspectiva con los estudios de los economistas y los expertos sobre el gasto público, quienes precisarán aspectos problemáticos en este punto.
Otro aspecto importante es la consideración en la Ley Estatutaria del tema de las urgencias, asunto que fue modulado por la Corte en el fallo. Las urgencias están mediadas por una necesidad humana agobiante, es decir, se tratan de demandas de auxilio inmediato. Si bien es cierto que la ley se ocupó del tema, la Corte entendió que la forma de abordar esa preocupación no era precisamente la adecuada.
La atención de urgencias tiene una diversa condición, no solo implica la inicial. Luego de esa atención inicial —y no solo las de esta índole— merecen un tratamiento prioritario; así lo expuso el juez constitucional.
En las varias discusiones que surgieron también fue recurrente el argumento según el cual las urgencias no pueden estar mediadas por decisiones de orden administrativo. En la sentencia se apuntan aspectos tan puntuales como la importancia de la presencia en cada hospital, pues lo necesario es que quien determine si se está frente a una urgencia no sea la funcionaria de la ventanilla que revisa un listado, ni el empleado de seguridad. No puede ocurrir que el portero del centro médico sea quien inspeccione a la persona para establecer si se trata de una urgencia, tampoco se puede deferir dicha función a la enfermera en el triage, por calificada que ella sea, sino que la definición de la situación debe reposar exclusivamente en cabeza del médico, pues será este el llamado a pronunciarse con suficiencia, a determinar si un síntoma es en realidad el inicio de un proceso verdaderamente crítico al que hay que darle un tratamiento pronto.
Otra materia relevante del contenido legal y a la cual se refiere la Corte es la que entiende la salud más allá de lo meramente curativo, con lo que se abre un espacio para la salud preventiva y los tratamientos paliativos que se presentan cuando prácticamente la medicina no puede restaurar la condición de salud del enfermo, de manera que por lo menos se logre preservar la calidad de vida en aras de la dignidad humana del paciente.
Un renglón importante hace referencia a los factores determinantes en salud, los cuales han estado tradicionalmente fuera del debate en materia de sanidad: se trata de temas tan vitales como la dificultad de acceso al agua potable y a la vivienda digna, cuyo déficit perturba la salud de manera importante. Así, por ejemplo, el alojamiento en una vivienda inadecuada y expuesta a inundaciones, expone a los habitantes del inmueble a problemas respiratorios y de piel que comprometen la salud e incluso la integridad y la vida de los más vulnerables.
Se evidencia aquí la conexión de la salud con otra serie de factores que a veces se suelen olvidar. La Sentencia C-313 de 2014, refleja en este punto el peso de numerosos informes de la Organización Mundial de la Salud, los cuales sirvieron de insumo en el ejercicio de sustanciación y pusieron de manifiesto la trascendencia que tienen la seguridad alimentaria, la administración hospitalaria y la capacitación de los profesionales, entre otros factores, que inciden en el goce efectivo del derecho a la salud.
Un aspecto ligado al inmediatamente examinado es el de la cualificación de los profesionales y la existencia de condiciones laborales dignas para estos, asuntos que son contemplados en el artículo 18 de la Ley y que tienen una incidencia importante en la realización del derecho fundamental a la salud.
Finalmente, se destaca la regulación concerniente a la autonomía médica. En el artículo 17 se pretende que sea el galeno (es decir, quien tiene el conocimiento) y no el administrador en salud, quien defina lo que requiere el paciente, porque es posible que esa percepción del administrador no esté exactamente signada por la necesidad de restaurar la salud del paciente, sino por otras motivaciones que pudiesen constituirse en obstáculos para la realización de ese derecho.
No puedo concluir sin reconocer que ejercicios como los que se desarrollan en este escenario del Centro de Pensamiento se constituyen en presupuestos de la formulación de futuras políticas públicas de carácter gubernamental para lo que pudiese ser la implementación de esta Ley Estatutaria del Derecho Fundamental a la Salud.