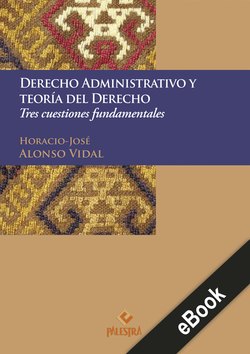Читать книгу Derecho administrativo y teoría del Derecho - Horacio-José Alonso-Vidal - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo I
REGLAS, RAZONES SUBYACENTES Y
DERROTABILIDAD
1. INTRODUCCIÓN
No existe una única aceptación compartida del concepto de derrotabilidad, sino que esta expresión se utiliza con diversos significados20. En este capítulo introductorio me voy a ocupar de una de las acepciones posibles, examinando el problema de la derrotabilidad de las reglas en función de sus razones subyacentes.
En primer lugar, describo dos conocidos modelos de razonamiento jurídico, los elaborados por Schauer y por Atienza-Ruiz Manero, basados ambos en la admisión de la existencia de tales razones subyacentes a las reglas. A continuación, expondré, asimismo, varios argumentos esgrimidos para impugnar la idea de razones subyacentes defendida por Schauer y por Atienza-Ruiz Manero. Finalmente, expondré mi propio criterio favorable a la utilización del concepto de razón o justificación subyacente como un mecanismo que nos permite una mejor comprensión de nuestras prácticas jurídicas.
En segundo lugar, trato el problema de la justificación de los juicios de derrotabilidad, analizando diversos criterios que se han propuesto al respecto.
En tercer lugar, defiendo la tesis consistente en que no todas las reglas serían igualmente derrotables en función del juego de las razones subyacentes, sosteniendo que las reglas cuyas justificaciones subyacentes son institucionales —a las que denomino intrínsecas al propio derecho— son más opacas que aquellas otras cuyas razones subyacentes son sustantivas —extrínsecas al derecho—.
En cuarto lugar, planteo, siguiendo a la escuela genovesa de la interpretación y, especialmente, a Guastini, que la determinación de las razones subyacentes a una regla es el resultado de una operación interpretativa, aunque ello no tiene por qué significar que dicha operación sea arbitraria por parte del intérprete.
Por último, abordo el recurrente problema de la conexión entre derecho y moral desde la perspectiva de las razones subyacentes. Mi posición al respecto es la siguiente: a pesar de algunas invitaciones recientes a abandonar el positivismo jurídico, la tesis clásica de la relación contingente entre derecho y moral sigue siendo aplicable, aun cuando reconozcamos la importancia de las justificaciones subyacentes en el razonamiento jurídico.
2. JUSTIFICACIONES SUBYACENTES A LAS REGLAS
2.1. El modelo de Schauer
Según Schauer21, cada regla tiene una justificación subyacente —también llamada su «razón»—, que es el fin que se pretende satisfacer con ella. Así, una característica propia de las reglas es que su formulación normativa —lo que prohíbe, ordena o permite la regla en cuestión— tiene autonomía semántica respecto a su justificación subyacente, esto es, normalmente no necesitamos recurrir a las razones subyacentes a estas prescripciones para atribuirles significado. Ello implica que, en muchos casos, puedan producirse fenómenos de sobre e infrainclusión de las formulaciones normativas con respecto a las consecuencias elegidas como relevantes por la regla. Por ejemplo, una regla de tráfico que prohíbe superar los 120 kilómetros por hora, y que posee como razón subyacente la seguridad de conductores y ciudadanos en general, será sobreincluyente en el caso de una ambulancia que necesita transportar a un herido a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora para que llegue vivo al hospital y será infraincluyente en el caso de aquellos que respeten ese límite de velocidad, pero sean conductores inexpertos que igualmente pongan en riesgo la seguridad del tráfico.
Es importante señalar que Schauer ha variado su posición sobre si la posibilidad de sobre e infrainclusión es una característica constitutiva, estructural o endémica de un sistema de reglas jurídicas que pretende guiar el comportamiento de otros. En efecto, mientras en un principio respondió afirmativamente a esta cuestión, pues la sobre o infrainclusión —siguiendo a Hart— sería una consecuencia inevitable de la generalidad de las reglas, más recientemente22 sostiene, en cambio, que no sería una característica de las reglas en absoluto, sino de cómo los enunciados jurídicos son interpretados.
Por tanto, la posibilidad de evitar la tensión potencial o actual que se suscita entre razones subyacentes y consecuencias previstas por una regla no dependerá, en todo caso, de la existencia o no de razones subyacentes —ya que en hipótesis toda regla cuenta con razones subyacentes que la justifican—, sino de la actitud que se decida adoptar frente a esta tensión. Básicamente, puede optarse, usando la terminología de Regan, por: (a) un modelo opaco de las reglas con respecto a sus razones subyacentes (modelo atrincherado de las reglas o basado en reglas); (b) un modelo permeable o transparente con respecto a las razones subyacentes (modelo no atrincherado o particularista).
En todo caso, dice Schauer, el aplicador puede tomar las reglas como si fueran opacas con respecto a las razones subyacentes. La elección por uno u otro modelo, por tanto, no es impuesta por la ausencia de razones subyacentes —lo cual impondría tomar solo las reglas y sus consecuencias con independencia de toda otra consideración—, sino por la postura o decisión que se tome con respecto a qué modelo sería más conveniente adoptar en un Estado de derecho. Es decir, dado que se generará una tensión al decidir tomar un modelo basado en reglas o uno particularista, Schauer dice que habrá que sopesar las razones que cada modelo aduce en su favor.
La adopción del primer modelo —atrincherado u opaco con respecto a las razones subyacentes— posee una ventaja y una desventaja. La ventaja consiste en que el legislador elige un preciso estado de cosas —no viajar a más de 120 kilómetros por hora— que concuerda, pero no se superpone completamente, con las razones subyacentes e impide que se reabra, en el momento de la aplicación del derecho, el balance de razones sobre los estados de cosas que maximizarían la satisfacción de las razones subyacentes. En este sentido, se clausura la posibilidad de decisión discrecional del juez y se impide que un órgano no elegido democráticamente decida sobre cuestiones privativas del Poder Legislativo. Las ventajas políticas, en este sentido, consisten en que, en primer lugar, se evita la delegación de poder legislativo, clausurando la reapertura del balance de razones por parte del juez. En segundo lugar, se refuerza el ideal de certeza o seguridad jurídica. Mediante reglas claras y precisas se favorece que el ciudadano conozca de antemano de forma exhaustiva cuál es el estado de cosas que debería evitar o al cual debe ajustar su conducta.
La desventaja consiste precisamente en el fenómeno de la sobre e infrainclusión. Siempre podrán suscitarse casos —experiencias recalcitrantes— en los que resulte costoso adoptar un sistema de reglas atrincherado. En el caso de la sobreinclusión porque se estima que existe un estado de cosas que debería ser excluido del alcance de la norma; en el caso de la infrainclusión porque se estima que algo que no cae bajo el alcance de la norma debería —de acuerdo a sus razones subyacentes— estar incluido en ella. La desventaja precisamente consiste en que existen estados de cosas que se querrían favorecer o desalentar, pero que, dada la técnica de atrincheramiento y opacidad, no son regulados de forma óptima.
Por el contrario, el segundo modelo —no atrincherado o no focalizado en decisiones con base en reglas— puede considerar que la satisfacción de las razones subyacentes es un valor supremo, por lo cual, se justifica adoptar fórmulas legislativas que, en vez de precisar un estado de cosas de forma exhaustiva, se limite a expresar más o menos claramente las razones o valores que se quieren favorecer. Así, por ejemplo, se puede optar por cambiar la técnica legislativa, abandonando el modelo de las reglas y formulando un principio que —en nuestro ejemplo— tendría el siguiente contenido: «deben sancionarse los actos que pongan en peligro o efectivamente dañen a transeúntes y conductores en el tráfico» o «debe maximizarse la seguridad en el tráfico». La adopción del segundo modelo también posee un grupo claro de ventajas y un grupo claro de desventajas.
La ventaja consiste en que se elimina el efecto de sobre e infrainclusión toda vez que una fórmula con una amplitud tal está en condiciones de lidiar o solucionar correctamente los casos extravagantes, incluyendo casos como el de las personas con problemas de salud que no deberían conducir —que en el modelo anterior quedaban fuera del alcance de la regla— y excluyendo casos como el de la ambulancia —que en el modelo anterior eran alcanzados por la regla—.
Por su parte, la desventaja consiste, precisamente, en la negación de las dos ventajas del modelo anterior. En primer lugar, se delega en un órgano no legislativo la posibilidad de decidir cuál sería el estado de cosas que corresponde a una fórmula amplia como «maximizar la seguridad en el tráfico». En segundo lugar, se compromete seriamente la seguridad jurídica o certeza, ya que no es posible conocer ex ante y de forma precisa cuáles serían los estados de cosas que el ciudadano debería perseguir o evitar. Por último, y como consecuencia de lo anterior, se compromete seriamente la autonomía individual de las personas, ya que no se les informa previamente de las reglas y condiciones a partir de las cuales podrían diseñar un cierto plan de vida.
2.2. El modelo de Atienza-Ruiz Manero
Por su parte, Atienza y Ruiz Manero distinguen dos tipos de normas regulativas23: las reglas y los principios. Las reglas, a su vez, son subdivididas en dos tipos: las reglas de acción y las de fin. Las reglas de acción son pautas específicas de conducta que establecen mandatos o permisiones y tienen la siguiente estructura: un antecedente o condición de aplicación, que contiene un conjunto cerrado de propiedades —en el ejemplo anterior «prohibido circular a más de 120 kilómetros por hora»— y un consecuente o solución normativa con dos elementos, una acción o clase de acciones y su calificación deóntica —v. g.: «obligatorio sancionar con multa de 500 a 1.000 euros»—. Las reglas de fin, por su parte, no prevén como solución o consecuencia normativa la realización de una acción —castigar, sancionar, etc.—, sino la consecución de un cierto estado de cosas.
En cambio, los principios son definidos, por oposición a las reglas, como normas que tienen por rasgo característico24:
«[Q]ue su antecedente o condición de aplicación no contiene otra cosa sino la propiedad de que haya una oportunidad de realizar la conducta prescripta en el consecuente; y en este último se contiene una prohibición, un deber o permisión prima facie de realizar una cierta acción (en el caso de los principios en sentido estricto) o de dar lugar a un cierto estado de cosas en la mayor medida posible (en el caso de las directrices o normas programáticas) […] De esta forma, los principios —a diferencia de las reglas— no pretenden excluir la deliberación del destinatario como base de la determinación de la conducta a seguir sino que, bien al contrario, exigen tal deliberación […]».
Para Atienza y Ruiz Manero, la diferencia central entre reglas y principios radica en que en el antecedente de la regla figuran condiciones cerradas, mientras en los principios figuran condiciones abiertas de aplicación que conllevan de suyo la deliberación sobre el estado de cosas que se correspondería con el propósito del principio. Como segunda diferencia, mientras que las reglas estipulan la acción que se sigue como consecuencia de la verificación de las condiciones de aplicación —por ejemplo: la consecuencia de sancionar, castigar, etc.—, los principios estipulan consecuencias que tienen el peso o valor de deberes o calificaciones deónticas prima facie, es decir, que se aplican en ausencia de otros principios que derroten al principio en cuestión.
Por otra parte, Atienza y Ruiz Manero, al igual que con las reglas, distinguen dos subcategorías entre los principios: principios en sentido estricto y principios como directrices o normas programáticas. Así, los principios en sentido estricto y las directrices tienen como función fundamental la de brindar la justificación subyacente a las reglas. De este modo, a la regla que dispone un límite máximo a la velocidad de circulación subyacería una directriz que le otorgaría justificación, según la cual «es valioso maximizar la seguridad en el tráfico». En definitiva, para Atienza y Ruiz Manero, la función primordial de los principios es otorgar la justificación subyacente a las reglas, de tal suerte que habría que distinguir entre el elemento propiamente directivo de las normas, su función de dirigir la conducta, y el elemento justificativo, lo que hace que la conducta prohibida aparezca como disvaliosa, la obligatoria como valiosa y la permitida como indiferente. Hay, pues, una relación intrínseca entre las normas y los valores, puesto que el establecer, por ejemplo, la obligatoriedad de una acción implica necesariamente atribuir a esa acción un valor positivo. Por ello, Atienza y Ruiz Manero consideran que no se puede descartar la posibilidad de que, en un determinado supuesto, lo que ordena —o permite— la regla difiera de lo ordenado o permitido por su justificación subyacente —el principio o los principios de los cuales la regla es una especificación—.
En conclusión, al igual que Schauer, Atienza y Ruiz Manero consideran que toda regla es susceptible de ser analizada en función de sus razones subyacentes, las cuales pueden expresar un juicio de desaprobación —si son prohibitivas—, de aprobación —si son obligatorias— o de indiferencia —si son permisivas—.
No obstante lo anterior, en mi opinión, esta tesis no debe considerarse una suerte de ontología de las normas jurídicas, en la que la «derrotabilidad» formaría parte de la «naturaleza» de las normas jurídicas, sino que, por el contrario, debe considerarse como una tesis metodológica, una forma de aproximarse al estudio del razonamiento jurídico, para la cual la «derrotabilidad» sería un fenómeno que se produce en el momento en el que las normas son aplicadas y, por lo tanto, una cuestión de interpretación o argumentación, como expondré más adelante.
2.3. Argumentos en contra de justificaciones o razones subyacentes a las reglas
A pesar de lo dicho arriba, a la idea de que a toda regla subyace una razón que la justifica y la dota de sentido en el momento de su aplicación no le faltan detractores. Así, Bouvier plantea las siguientes objeciones25:
En primer lugar, los partidarios de la necesidad de presuponer razones o de la necesidad de encontrar razones subyacentes a las reglas en el razonamiento jurídico habrían incurrido en un non sequitur con respecto a los puntos teóricos de partida, al que denomina non sequitur interpretativo. Bouvier sostiene que este salto injustificado se produciría porque los partidarios de la existencia de razones subyacentes a las reglas han confundido la noción de razón necesaria para interpretar un lenguaje —razón conceptual— con la idea de razón práctica —razón evaluativa—, todo ello por una mala interpretación de nociones fundamentales de la teoría del lenguaje —paradigmáticamente, de la teoría de Donald Davidson—.
En segundo lugar, la defensa de la existencia de razones subyacentes a las reglas supone recuperar una antigua presuposición contraria al espíritu del iuspositivismo clásico: la idea del legislador racional, lo que jugaría un cierto rol ideológico en la medida en que atribuye a los procesos de decisión colectivos —como los de sanción de una ley— una propiedad de racionalidad de la cual ellos carecen o pueden carecer, poniendo en riesgo la posibilidad de detectar y denunciar el paso de premisas descriptivas a prescriptivas —del ser al deber ser—. La subestimación o el olvido de la guillotina de Hume no solo impide la actividad teórica de quienes —como en el caso de los iuspositivistas exclusivos, o iuspositivistas a secas— consideran como un valor la posibilidad de describir fenómenos sociales, sino también de quienes creen —como en el caso de los filósofos críticos del derecho— que lo importante es contar con herramientas a partir de las cuales detectar cuándo se encubren ciertas prácticas de poder bajo el eufemismo de la racionalidad. Expondré a continuación cómo Bouvier desarrolla cada uno de estos argumentos.
Respecto a la primera objeción, el punto de partida de Bouvier es la filosofía del lenguaje de Donald Davidson. Según este último, no es posible intentar interpretar un lenguaje —jurídico o práctico en general— si no se parte de ciertos supuestos o atribuciones en las intenciones del hablante. Retomando la noción del Principio de Caridad utilizada por Quine, Davidson sostiene que se deben asumir ciertos presupuestos conceptuales o lógicos en el hablante interpretado. En especial, el principio de caridad incluye la atribución en el hablante de ciertas categorías, a las que Bouvier denomina conceptuales. De acuerdo a ellas, debemos suponer que el hablante utiliza el principio de no contradicción y tercero excluido como lo hacemos nosotros, y que la información que da sobre el mundo es verídica —es decir, no padece de alucinaciones ni pretende, en general, engañarnos sobre las cosas a las cuales refiere o sobre las cosas en presencia de las cuales emite un sonido, señala, nombra o juzga—. Por último, debemos interpretar el lenguaje de forma teleológica o intencional, es decir, en términos de qué quiso hacer la persona a la que se pretende interpretar.
Aquí, sostiene Bouvier, surgen dos posibilidades: o atribuimos al hablante la intención o actitud proposicional de describir el mundo —esto es, la expresión de una creencia— o atribuimos al hablante la intención o actitud proposicional de que cierto estado del mundo cambie en determinado aspecto —esto es, la expresión de un deseo—. Así, siguiendo el ejemplo anterior, si el hablante expresa que no desea que los automóviles circulen a más de 120 kilómetros por hora debemos presuponer al menos —y esto luego puede ser refutado dependiendo de otras pruebas empíricas— que cuando dijo automóvil no se refería a vehículos de juguete —principio de identidad—, que no está de acuerdo al mismo tiempo con que se circule y no se circule a más de 120 kilómetros por hora —principio de no contradicción—, que no ha intentado engañarnos, y que desea que el mundo cambie en ese aspecto. Es decir, que su expresión o acción se explica por su voluntad de que los vehículos no alcancen esa velocidad, y no por, por ejemplo, otra creencia mítica o irrazonable.
En conclusión, si no pudiésemos partir del presupuesto de que el hablante identifica mínimamente el mundo como lo hace el intérprete y tampoco pudiésemos atribuir a sus deseos una cierta explicación en términos de lo que el sujeto quería y no quería que sucediese, sería imposible embarcarse en cualquier actividad teórica de interpretación. Digamos que es necesario atribuir al hablante —o conjunto de hablantes— un mínimum de racionalidad sin el cual no puede comenzarse la traducción. Bouvier denomina a este conjunto de precompromisos conceptuales razones conceptuales o lógicas, que constituyen una serie de presupuestos epistemológicos a partir de los cuales elucidar qué significan —qué contenido tienen— las palabras o textos de otros. Estas razones o presupuestos conceptuales, a su vez, pueden utilizarse solo bajo ciertas restricciones. En especial, las restricciones se refieren a qué o cuánto es admisible atribuir o presuponer en el hablante a la hora de interpretarlo. Si simplemente se presupusieran en el hablante todas nuestras categorías, creencias y convicciones, la línea entre descripción e invención desaparecería. No habría, en definitiva, distinción entre creencias y mundo, entre hipótesis y realidad. En este sentido, Bouvier considera que:
«Si bien es cierto que se deben atribuir razones de un cierto tipo a la persona que expresa sus deseos en un lenguaje, esas razones no tienen por qué ir (aunque de hecho puedan ir) más allá de lo mínimo necesario para comprender en qué aspecto este individuo pretende que cambie el mundo. Se parte del presupuesto que el hablante cuando dice lo que dice cree que es conveniente que el mundo se adapte a ese deseo, pero de ello no se sigue necesariamente que el individuo posea una concepción sobre cuáles son los hechos o razones subyacentes a sus deseos. Su deseo se explica en virtud de que atribuimos cierta intención pero de ello no se sigue que esa intención, a su vez, pueda ser racionalizada necesariamente en una concepción más amplia sobre qué considera valioso sobre el mundo o sobre el tráfico. No necesitamos más que presuponer, en orden a comenzar a interpretar su lenguaje, razones de tipo conceptuales que indican qué quiso decir lo que dijo y qué quiere que el mundo cambie exactamente con respecto al estado de cosas que ha expresado».
Es, por tanto, una cuestión de hecho, innecesaria a la hora de comenzar una actividad interpretativa, si el hablante tiene más razones que las que expresa su profirencia interpretada bajo razones de tipo conceptual. Es cierto que de hecho el individuo puede concebir su deseo como enmarcado en una teoría más amplia sobre el bienestar social, pero la existencia de esta concepción subyacente a sus deseos es una cuestión de hecho que no necesita presuponerse para poder iniciar la traducción de su lenguaje.
Sin embargo, según Bouvier, autores como Schauer, Atienza y Ruiz Manero habrían ido más allá de la consideración de la idea de razones o justificaciones subyacentes como criterios o precompromisos epistemológicos que debemos presuponer para que sea posible comenzar a interpretar el lenguaje jurídico, sin considerar que las razones conceptuales que deben presuponerse para que sea lógica o teóricamente posible comenzar una interpretación no incluyen necesariamente la existencia de valores o razones subyacentes. Así:
«Es perfectamente posible iniciar la interpretación de un lenguaje presuponiendo solo razones conceptuales sin presuponer lo que aquí querría llamar razones evaluativas (i. e.: razones que incluyen una cierta concepción sobre qué estado de cosas constituiría un mundo valioso, bueno, bello o correcto). Y, lo que es más importante, es posible que el resultado o conclusión de la interpretación arroje un resultado desconcertante: que el hablante no tenía en mente nada más que su deseo de que el mundo cambie en ese y solo en ese aspecto. Por tanto, la atribución de razones evaluativas no es ni lógicamente necesaria en el comienzo de una interpretación, ni empíricamente necesaria en el final de la investigación lingüística, lo que supondría el non sequitur interpretativo antes aludido».
En conclusión, según Bouvier, enfoques como los de Schauer y Atienza-Ruiz Manero mezclan injustificadamente estas máximas iuspositivistas con ciertas nociones iusnaturalistas y asumen que las decisiones humanas —las normas promulgadas— tienen necesariamente un cierto contenido —razones subyacentes—. Sin embargo, si asumimos que los deberes son un producto humano —fuentes sociales— y que, por tanto, el contenido de ese deber creado depende de lo que ese grupo humano realmente tenía en mente al momento de dictarlo —y no aquello que idealmente deberían tener en cuenta al momento de legislar— se puede concluir que no es cierto que siempre tras el dictado de una norma —tras la decisión prescriptivista— existan razones subyacentes —entendidas en sentido evaluativo—. La guillotina de Hume en conjunción con el prescriptivismo muestra que los deberes tienen el contenido que tienen dependiendo de lo que quiso o no el grupo de sujetos que los promulga y no el contenido que deberían tener de acuerdo a otros sistemas de valores. En todo caso, sostiene Bouvier, la adecuación entre los deberes existentes —dictados por la autoridad— y cierto sistema de valores es un aspecto contingente, pues no solo puede ser cierto que el poder legislativo tenga en cuenta una base axiológica distinta a la que poseemos nosotros —caso de discordancia entre dos esquemas axiológicos—, sino que puede ser también cierto que la autoridad no tenga en cuenta ninguno. Asumir que el legislador en cada promulgación de una norma tiene en cuenta al menos una base axiológica o justificante a partir de la cual decide lo que decide es precisamente asumir lo que un iuspositivista debería negar. Siempre y cuando se pretenda conservar la posibilidad de distinguir entre lo que el derecho de hecho es y lo que debería ser. Un iuspositivista, en su opinión, traiciona sus puntos de partida metodológicos no solo cuando colapsa el sistema axiológico utilizado por el legislador en su propio sistema de valores, sino también cuando asume que, sea cual sea el caso, el legislador siempre tiene al menos un sistema de valores que pretende favorecer o desalentar.
Vayamos ahora a la segunda objeción, que Bouvier opone a la tesis de que a toda regla subyace una razón que la justifica y la dota de sentido. Recordemos que Bouvier criticaba esta idea señalando que suponía la recuperación de la idea del legislador racional. Pues bien, Bouvier sostiene que la conjunción de estas herramientas metodológicas —diferenciación entre hecho y valor, inderivabilidad del ser del deber ser, guillotina de Hume, normas como producto de decisiones humanas, prescriptivismo, etc.— no solo constituye una herramienta de análisis fundamental para quien, como el iuspositivista, decide limitarse a describir los aspectos estructurales o conceptuales de un sistema jurídico, sino también para quien decide describirlos y someterlos a crítica —apelando a la historia, la economía, la sociología, la política, etc.—, sin que haya por qué pensar que el proceso de legislación se reduzca necesariamente a promulgar normas teniendo en cuenta el mejor estado de cosas posible para una determinada comunidad.
En todo caso, defiende Bouvier, la existencia tras la regla de una concepción de cómo debería ser el mundo o qué cosa maximizaría el bienestar de un grupo es un aspecto contingente, que dependerá de la calidad y legitimación de cada órgano legislativo en particular, pues no es para nada obvio que las normas emanadas de la legislatura posean siempre esa carga de racionalidad que le pretenden atribuir enfoques como los que incurren en el non sequitur interpretativo.
2.4. Balance: Defensa de la idea de razón subyacente
En mi opinión, las críticas formuladas por Bouvier a los planteamientos de Schauer y Atienza-Ruiz Manero son claramente refutables. Respecto a la primera objeción, esto es, que dichos autores incurren en un non sequitur interpretativo, considero que es fruto de una interpretación restrictiva de conceptos procedentes de la filosofía del lenguaje, cuando Schauer y Atienza-Ruiz Manero fundamentan sus modelos teóricos más bien en la teoría de las reglas como razones para la acción. En este sentido, siguiendo, precisamente, al propio Davidson26, cada acción de un individuo se encuentra estrechamente ligada con la razón que le condujo a realizarla. Para este autor:
«Una razón racionaliza una acción solo si nos lleva a ver algo que el agente vio, o pensó ver, en su acción —alguna característica, consecuencia o aspecto de la acción que el agente quiso, deseó, apreció, que le pareció atractivo, que consideró su deber, benéfico, obligatorio, o agradable—. No podemos explicar por qué alguien hizo lo que hizo diciendo simplemente que esa acción particular le pareció atractiva; debemos señalar qué fue lo que le pareció atractivo de la acción. Por lo tanto, siempre que alguien hace algo por una razón puede caracterizársele: a) como si tuviera algún tipo de actitud favorable hacia acciones de una clase determinada, y b) como si creyera —o supiera, percibiera, notara, recordara— que su acción es de esa clase».
Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, es posible decir que las razones que tiene un individuo para realizar una acción están compuestas por una actitud favorable hacia cierto tipo de acciones, y por una creencia del agente de que la acción que va a realizar pertenece a dicha clase. Así, la teoría clásica de las razones argumenta que27: «una razón es un estado mental, un estado mental de dos componentes: una creencia y un deseo».
En relación con lo establecido por la teoría clásica de las razones, Schick sostiene que, si bien es cierto que los individuos tienen una razón para la elección que realizan en cuanto a la acción, es necesario ampliar el concepto bidimensional que se maneja de las razones. Para este autor, las razones que motivan una acción incluyen también las interpretaciones que conducen al individuo a querer realizar la acción. Por tanto, un componente evaluativo siempre está presente cuando ajustamos nuestro comportamiento a lo dictado por la formulación normativa de la regla en cuestión —lo que ordena, prohíbe o faculta—, lo que iría más allá de la mera aceptación de ciertos precompromisos epistemológicos, como el Principio de Caridad al que hace referencia Bouvier.
En cuanto a la segunda objeción, que Bouvier opone a los planteamientos de Schauer y Atienza-Ruiz Manero, no creo en absoluto que el concepto de razones o justificaciones subyacentes implique la recuperación de la figura del legislador racional, al menos como lo entendía la escuela de la exégesis. Y ello, por los siguientes motivos: En primer lugar, porque, a diferencia de lo que parece sostener Bouvier, la presuposición de que toda regla tiene una razón o justificación subyacente no equivale a la asunción acrítica de su bondad, eximiéndola de toda crítica. En mi opinión, aquí Bouvier sí que comete un non sequitur, por no reparar en que el fenómeno de la derrotabilidad también puede producirse en el nivel de las justificaciones subyacentes a las reglas. En efecto, siguiendo el análisis de la derrotabilidad que realiza Ródenas28 cabría distinguir entre varios niveles de derrotabilidad. En primer lugar, tenemos la derrotabilidad en el nivel de las prescripciones contenidas en las formulaciones de las reglas (D1), que se produciría cuando las principales razones en favor de la regla no son aplicables al caso (sobreinclusión), o bien a que —aun cuando sean de aplicación— hay otras razones presentes que no han sido consideradas en el balance de razones que la regla contempla (infrainclusión). En este primer sentido, dice Ródenas, la derrotabilidad se predica de la prescripción contenida en la formulación normativa mediante la cual la regla se expresa, pero no del balance de razones subyacentes a la misma. Sin embargo, también podríamos distinguir un segundo nivel de derrotabilidad (D2), que se produciría en el nivel de las justificaciones subyacentes, esto es, cuando a la luz de otros compromisos o juicios de prevalencia entre razones que se hallan implícitos o explícitos en otras normas jerárquica o axiológicamente superiores del sistema jurídico y que son de aplicación al caso en cuestión, se aprecia un error del propio compromiso entre razones que opera como justificación subyacente de la regla, lo cual no debe de extrañarnos porque es precisamente lo que hace el Tribunal Constitucional cuando anula una disposición legal por ser contraria a la Constitución o, incluso, cuando un juez de instancia plantea una cuestión de inconstitucionalidad.
En suma, el manejo de la noción de razones o justificaciones subyacentes a las reglas no solo no conduce a la idea del legislador racional, pues en muchas ocasiones es el propio balance de razones realizado por el legislador el sometido a escrutinio, sino que constituye una herramienta teórica que nos permite reconstruir y comprender mejor prácticas jurídicas tan relevantes como los juicios de anticonstitucionalidad.
A mayor abundamiento, también considero, como decía, que presuponer cierta racionalidad en los actos legislativos no equivale a la asunción ideológica de su corrección. Así, siguiendo a Elster29, podemos considerar que las decisiones son racionales en la medida en que surgen cuando el individuo se enfrenta a varios cursos de acción y este elige seguir aquel que probablemente tendrá el mejor resultado. De esta forma, es posible decir que una acción es racional si cumple con tres condiciones de optimización:
1) Debe ser la mejor forma de satisfacer el deseo del agente, de acuerdo con sus creencias sobre las opciones disponibles y sus consecuencias. En los modelos económicos, esto se expresa diciendo que el agente maximiza la utilidad esperada.
2) Las creencias deben ser las mejores que pueda formarse el agente, por ejemplo, tener la mayor probabilidad de ser verdad, dada la información disponible. A pesar de que la racionalidad no implica actuar con base en creencias verdaderas, esto significa actuar con base en creencias formadas por la información disponible y los mecanismos de procesamiento de información, los cuales, a largo plazo y en promedio, tienen la mayor probabilidad de producir las verdaderas creencias.
3) La cantidad de información que posee el agente debe ser el resultado de una inversión óptima en la adquisición de la información.
En definitiva, la asunción de que un sujeto actúa racionalmente no implica que el curso de acción que efectivamente emprenda sea racional, por lo que es posible evaluar el mismo con base en estos parámetros u otros muchos que han sido propuestos.
3. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS JUICIOS DE DERROTABILIDAD
3.1. Criterios de justificación de los juicios de derrotabilidad
En el anterior apartado he sostenido que la idea de razón subyacente, defendida, entre otros, por Schauer, así como por Atienza y Ruiz Manero, resulta útil para reconstruir nuestras prácticas jurídicas. Ahora bien, una cosa es reconocer el valor epistemológico de este concepto y otra cosa distinta es la elaboración de una teoría que nos permita justificar la inaplicación de lo que prescribe una regla por el juego de las razones subyacentes. Respecto a esta cuestión, Schauer30 señala que:
«No existe una respuesta uniforme para la pregunta sobre si, y cuándo las palabras de una regla deberían ceder, o lo harán, a favor del objetivo de alcanzar una la mejor solución en el caso particular. El Derecho tampoco ofrece siempre la misma respuesta cuando existe un conflicto entre la solución a la cual daría la justificación subyacente de la regla y la derivada del significado literal de sus palabras».
Por su parte, el modelo de Atienza y Ruiz Manero31 sí que trata de dar a una respuesta a esta cuestión —la justificación de la derrotabilidad de una regla— desde la relación que, a su juicio, existe entre tipos de normas y tipos de valores. Para estos autores, las razones subyacentes a las reglas se enuncian mediante un tipo de normas, los principios, cuyos enunciados a su vez expresan juicios de valor que les sirven de fundamento. Por ello, los principios, así como el resto de normas del ordenamiento jurídico, no contienen únicamente un elemento directivo —o normativo en sentido estricto—, sino también uno valorativo, como he señalado anteriormente. Pues bien, un elemento muy importante de la teoría de estos autores es que el elemento valorativo o axiológico tiene prioridad sobre el elemento directivo, lo que explican de la siguiente forma32:
«Partamos de los siguientes enunciados:
“La vida es un bien”.
“No se debe matar”.
“Está prohibido matar, a no ser que concurra una causa de justificación”.
“El juez debe condenar a la pena de reclusión menor a quien haya matado a otra persona, si no ha concurrido alguna causa de justificación y si el autor es un sujeto a quien se puede reprochar su acción”.
De manera provisional, cabría decir que (1) es un enunciado que expresa un juicio de valor. (2) Es un enunciado de principio (una norma de principio). Y (3) y (4) son reglas de mandato, que tienen destinatarios distintos: los de (3) los ciudadanos en general, y los de (4) los jueces. Pero veamos las cosas más de cerca. Decir que (1) es un juicio de valor no es, desde luego, lo mismo que expresar un deseo. De acuerdo con Rescher diríamos que ese juicio de valor, para quien lo suscribe, implica que él en principio (supongamos que no se está afirmando que la vida constituye un —o el— valor absoluto) considera justificadas las acciones u omisiones encaminadas a mantener a la gente (supongamos de nuevo que el enunciado se refiere únicamente a las personas) con vida e injustificadas las que producen la muerte y que él está dispuesto a realizar o que espera de los demás que realicen (también en principio) las acciones u omisiones encaminadas a preservar la vida. Ahora bien, (2) no parece ser algo muy distinto a (1). Aceptar (2) como un principio de conducta significa también que se está dispuesto a preservar la vida de los demás y que, llegado al caso, encontrarían justificadas las acciones consistentes con ese principio, e injustificadas, criticables, las que se le oponen. Cada uno de estos enunciados resalta más uno u otro de ambos lados, pero, por lo demás, vienen a decir lo mismo. Además, tanto en (1) como en (2), el lado axiológico tiene, por así decirlo, prioridad sobre el directivo: tiene sentido decir que no se debe matar porque la vida es un bien o valor, pero no que la vida es un valor porque no se debe matar. Si aceptamos la convención de que en un juicio de valor (como en [1]) se destaca sobre todo el elemento valorativo, y en una norma —un principio— como (2) el directivo, entonces podrá decirse que (1), los juicios de valor, tiene una prioridad justificativa sobre (2), los principios».
En resumen, ya tenemos un primer criterio, consistente en que el elemento valorativo de la norma —su justificación o razón subyacente— primaría sobre su elemento directivo —lo prescrito por la formulación normativa—. Por lo tanto, de acuerdo a la distinción entre los dos niveles de derrotabilidad, a los que he aludido anteriormente, los supuestos de derrotabilidad en el nivel de las prescripciones contenidas en las formulaciones de las reglas tendrían que ser resueltos dando prioridad al elemento axiológico. En este sentido, Atienza y Ruiz Manero33 han estudiado tres instituciones: el abuso de derecho, el fraude de ley y la desviación de poder como mecanismos que permiten dejar de lado prescripciones permisivas de las reglas. Estas tres figuras, que forman parte de la categoría general de los ilícitos atípicos, tienen los siguientes elementos en común: (a) la existencia prima facie de una acción permitida por una regla; (b) la producción de un daño como consecuencia, intencional o no, de esa acción; (c) el carácter injustificado de ese daño a la luz de consideraciones basadas en juicios de valor; (d) la generación, a partir de ese balance, de una nueva regla que limita el alcance de la primera, al calificar como prohibidas conductas que, de acuerdo con aquella, aparecían como permitidas.
Asimismo, Ródenas enumera una serie de mecanismos usualmente utilizados por los juristas para corregir el alcance de las reglas que establecen prohibiciones a la luz de sus razones subyacentes, tales como la interpretación restrictiva34.
Sin embargo, este criterio, el de la prioridad del elemento axiológico sobre el directivo de las normas, no nos sirve cuando el conflicto se produce en el nivel de las justificaciones subyacentes, porque en estos casos no se cuestiona el ajuste de la formulación normativa —el elemento directivo— a su justificación subyacente —el elemento axiológico—, sino el propio balance de razones que ha llevado a la determinación de esa justificación subyacente.
Para estos casos, Atienza y Ruiz Manero, así como Ródenas35 han propuesto un segundo criterio, el de coherencia valorativa o justificativa, de modo que solo cabría considerar como inválido el compromiso entre justificaciones subyacentes —enunciadas como principios— a una regla oponiendo la prevalencia para el mismo caso genérico de otros compromisos entre principios, que se hallan implícitos o explícitos en otras partes del sistema. El problema estriba, entonces, en determinar por qué ha de prevalecer una justificación subyacente sobre otra, y es aquí donde aparece la técnica de la ponderación, a la que dedicaré el siguiente apartado.
3.2. La ponderación
La ponderación es el mecanismo propio de resolución de conflictos entre principios que, como he señalado, es el tipo de norma que representaría las justificaciones subyacentes a las reglas. El proceso de ponderación se suele explicar mediante la metáfora de «pesar» los principios; esto es, se trataría de determinar, cuando dos principios prima facie entran en conflicto —un conflicto de obligaciones de imposible cumplimiento simultáneo—, cuál principio es el que más pesa.
No obstante, autores como Beauchamp y Childress36 advierten que esta metáfora sugiere erróneamente que la ponderación es meramente intuitiva o subjetiva, por lo que señalan que para ponderar justificadamente es necesario aportar buenas razones que apoyen el juicio de ponderación. En la misma línea argumentativa, es bien conocido que Alexy defiende también la racionalidad de la ponderación, proponiendo incluso un método aritmético de asignación de pesos relativos a los principios en conflicto.
A mayor abundamiento, Beauchamp y Childress sostienen que los principios, al establecer obligaciones prima facie, requieren, para que sea posible resolver concretos problemas morales a partir de ellos, no solo de ponderación, sino también de especificación. Estos autores entienden que especificación y ponderación son dos operaciones diferentes. La especificación es un proceso para reducir la indeterminación de normas abstractas y dotarlas de un contenido para guiar la conducta. No obstante, advierten que la especificación es una estrategia atractiva solo en la medida en que pueda justificarse. Algunos casos no podrán ser solucionados por medio de una especificación y, en general, en el modelo de la especificación no hay nada que indique que no se llevan a cabo juicios de ponderación entre diferentes principios y reglas en el acto mismo de especificar. De ahí que afirmen que los principios, reglas y derechos requieren tanto de ponderación como de especificación. Por lo tanto, ambos métodos, la especificación y la ponderación, serían complementarios, pues estarían dirigidos a un aspecto distinto de los principios: el alcance y ámbito, en el caso de la especificación, y el peso o la fuerza relativa, en el caso de la ponderación. Beauchamp y Childress —de forma no muy distinta al planteamiento de Alexy— proponen las siguientes condiciones para considerar una ponderación como justificada:
1) Se pueden dar mejores razones para actuar de acuerdo con la norma que prevalece que con la norma que ha sido vencida.
2) Deben existir posibilidades realistas de alcanzar el objetivo moral que justifica la infracción.
3) La infracción es necesaria en la medida en que no existen acciones alternativas moralmente preferibles.
4) La infracción seleccionada debe ser la más leve, proporcional al objetivo principal del acto.
5) El agente debe intentar minimizar los efectos negativos de la infracción.
6) El agente debe actuar imparcialmente con respecto a todos los afectados, es decir, la decisión del agente no debe ser influida por información moralmente irrelevante sobre alguna de las partes.
Sin embargo, la racionalidad de la ponderación es una de las cuestiones más discutidas en la filosofía no solo del derecho, sino de cualquier ámbito en el que se ha propuesto un razonamiento con base a principios (como la bioética, campo en el que trabajan los citados Beauchamp y Childress). Abordar con profundidad esta cuestión desbordaría el objeto de este trabajo, por lo que me limitaré a exponer, sucintamente, una serie de críticas generales que se han dirigido contra la racionalidad de la ponderación37.
Habermas38 afirma que con la teoría de la ponderación el derecho es sacado del ámbito de lo válido y lo inválido, de lo correcto e incorrecto y de lo justificado; y se trasplanta a uno que sería definido por representaciones ideales como las de una mayor o menor adecuación, y conceptos como el de discrecionalidad, lo que no sucede cuando se aplica la subsunción.
En la misma línea, García Amado39 ha señalado también que la ponderación no tiene autonomía, pues su resultado depende de la interpretación de las normas constitucionales o legales que vengan al caso y que cuando los tribunales constitucionales dicen que ponderan:
«Siguen aplicando el tradicional método interpretativo/subsuntivo, pero cambiando la terminología y con menor rigor argumentativo, porque en realidad lo que estarían haciendo es introducir una preferencia por un determinado valor, lo que convierte en realidad a la ponderación no en un método sino en una concesión a la discrecionalidad absoluta del intérprete».
Por el contrario, Atienza40 ha defendido la racionalidad de la ponderación ante estas críticas, señalando que efectivamente no se puede ponderar sin interpretar y también que la ponderación no excluye la subsunción, pues la ponderación sería un procedimiento argumentativo que consta de dos fases: en la primera —la ponderación en sentido estricto— se pasa del nivel de los principios al de las reglas, esto es, se crea una nueva regla. Luego, en el segundo paso, se parte de la regla y se subsume en la misma el caso a resolver. Para Atienza, las reglas producto de la ponderación sí que serían racionales, por los siguientes motivos:
«No serían un mero conjunto de opiniones más o menos arbitrarias y subjetivas, sino que obedecerían a una idea de racionalidad que podría caracterizarse así: las decisiones mantienen entre sí un considerable grado de coherencia (de ahí la defensa de una jurisprudencia constitucional); se fundamentan en criterios que pretenden ser universalizables; producen consecuencias socialmente aceptables; y no contradicen ningún extremo constitucional».
Asimismo, sostiene Atienza que:
«En la medida en que no constituían simplemente soluciones para un caso, sino que pretendían servir como pautas para el futuro, proporcionaban también un mecanismo —imperfecto— de previsión. Finalmente, al tratarse de decisiones fundamentadas, esto es, de decisiones a favor de las cuales se aducían razones que pretendían ser intersubjetivamente válidas (al menos, para quien aceptara los anteriores requisitos de coherencia, universalidad, bondad de las consecuencias y respeto de la Constitución), las mismas podían también ser (racionalmente) criticadas y, llegado el caso, modificadas».
Otro tipo de crítica a la ponderación es la formulada por Ferrajoli41. Para este autor, los conflictos en abstracto entre principios no son conflictos en sentido propio que requieran ponderaciones. Por el contrario, se tratarían más bien de límites impuestos por algunos de ellos al ejercicio de otros, implícitos en la estructura de los mismos principios, a veces explicitados por las propias normas constitucionales. Por tanto, no serían límites dictados por opciones morales o ideológicas, sino límites de carácter lógico o conceptual. Ferrajoli identifica dos límites. Un primer límite surge de las relaciones entre inmunidades fundamentales y los demás derechos fundamentales, de modo que las inmunidades fundamentales —como la inmunidad frente a las torturas— están en el vértice de la jerarquía, pues, al no poder limitar o interferir derechos o libertades ajenos —porque consisten en expectativas pasivas y carecen de modalidades activas—, son un límite al ejercicio de todos los demás derechos y no son limitables por el ejercicio de ningún derecho. Un segundo límite deriva de las relaciones entre todos los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales y los derechos de libertad, y los derechos fundamentales de autonomía civil, que son además poderes, puesto que su ejercicio consiste en actos jurídicos productores de efectos jurídicos en la esfera jurídica de otros. En este sentido, aunque todos estos derechos sean de un rango constitucional equivalente, los derechos fundamentales de autonomía civil —como los contractuales— se hallan, en la estructura de grados del ordenamiento, en un nivel más bajo que el constitucional, al que pertenecen todos los derechos fundamentales, ninguno de los cuales puede ser derogado por ellos. A veces, este límite está establecido por las propias normas constitucionales, como el artículo 41 de la Constitución italiana que dispone que: «la iniciativa económica es libre», pero «no puede desarrollarse en contra de la utilidad social o de modo que cause daño a la seguridad, a la libertad y a la dignidad humana». De este modo, según la jerarquía propuesta por Ferrajoli, tenemos tres clases de derechos fundamentales: las simples inmunidades fundamentales, los derechos activos de libertad y los derechos-poderes de autonomía; las primeras están supraordenada al ejercicio de todos los demás, mientras el ejercicio de las últimas está subordinado, en la estructura gradual del ordenamiento, al respeto de todos los demás.
En cuanto a las soluciones de los casos concretos de conflicto, Ferrajoli considera que, más que ponderación, lo que se produce es una confusión entre hechos y normas, pues en concreto lo que cambia no son las normas, que son siempre iguales, sino los casos juzgados, que, aunque subsumibles en las mismas normas, son diversos unos y otros. Por eso, en estos casos, lo que se pondera no son las normas aplicables —los principios o derechos constitucionales—, sino los rasgos singulares y propios de los hechos sometidos a enjuiciamiento.
En definitiva, para Ferrajoli la ponderación es una metáfora sugestiva, pero distorsionadora, porque los principios no son normas expuestas a las opciones ponderadoras de los legisladores y los jueces, sino límites y vínculos impuestos a unos y otros.
Sin embargo, no me parece posible el establecimiento de una jerarquización a priori de los principios que nos evite la necesidad de ponderar para solucionar los eventuales conflictos entre los mismos, pues no es cierto que nuestros ordenamientos jurídicos establezcan los criterios de prevalencia entre los derechos fundamentales sugeridos por Ferrajoli. Así, como replica Ruiz Manero a esta tesis42, respecto a la supuesta prioridad lógica o conceptual de las inmunidades constitucionales frente al resto de derechos fundamentales, si consideramos la distinción entre la vertiente directiva y la vertiente justificativa de los principios a la que he hecho anteriormente referencia43, nos encontramos con que no existe ningún principio —ni siquiera la dignidad humana que Ferrajoli usa como ejemplo— que, desde el punto de vista de su vertiente de guía de la conducta, esté lo suficientemente definido como para hacer innecesaria la ponderación de otros principios, porque, precisamente, a conceptos como la dignidad humana, les otorgamos su relevancia poniéndolos en relación con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión o la libertad de conciencia. Asimismo, tampoco comparto la tesis de Ferrajoli de que los derechos-poderes de autonomía civil estén subordinados a todos los demás derechos fundamentales, pues, como advierte Ruiz Manero44, esto comporta una versión particularmente fuerte de la llamada «eficacia horizontal de los derechos fundamentales», lo que, a mi juicio, actuaría en contra de los propios particulares titulares de esos derechos. De este modo, el alcance de las prohibiciones establecidas por derechos fundamentales sería mucho mayor cuando viene referido al ejercicio de potestades públicas, que cuando se están ejerciendo poderes de autonomía privada, precisamente porque en nuestra sociedad valoramos que los poderes públicos no se entrometan en cuestiones privadas. Así, por ejemplo, la prohibición de discriminación por razones religiosas puede ceder ante la voluntad del testador de legar el tercio de mejora al hijo que comparte sus creencias religiosas, mientras en ningún caso se permitiría que una persona no pueda acceder a un cargo público por la fe que profesa.
Por último, también considero rechazable la tesis de Ferrajoli de que la solución de casos en concreto no requiere de ponderación, esto es, el análisis del peso de las razones que respaldan a cada uno de los derechos en conflicto con las circunstancias genéricas del caso, sino las circunstancias individuales de ese mismo caso. Y ello porque, como señala Ruiz Manero45, si las particularidades singulares no las vemos como instancias genéricas subsumibles en el principio en cuestión, tendríamos que abandonar la pretensión de universalización constitutiva de nuestra idea de justificación, esto es, que los casos que compartan las mismas propiedades genéricas relevantes deban recibir una solución semejante.
3.3. Razones subyacentes intrínsecas y razones subyacentes extrínsecas (al derecho)
Como he señalado anteriormente, en el modelo de Atienza y Ruiz Manero los principios constituyen las razones subyacentes a las reglas y, a su vez, esas razones subyacentes serían la expresión de valores sustantivos, bien de corrección —se debe hacer o no hacer tal cosa porque es lo correcto, en el caso de los principios en sentido estricto— bien finalistas —se debe conseguir o no conseguir tal estado de cosas, porque se considera beneficioso o perjudicial—.
Sin embargo, en un trabajo posterior a la primera edición de las Piezas del Derecho, Atienza y Ruiz Manero46 introducen una nueva categoría de normas regulativas, los principios y las reglas institucionales. La especificidad de este tipo de normas se halla, por un lado, en la clase de sus destinatarios —se trata de pautas dirigidas centralmente a los órganos y solo de manera muy derivada a los ciudadanos— y, en segundo lugar, y sobre todo, en la clase de razones que constituyen su justificación subyacente: pues se trata de razones que aparecen centralmente como derivadas de exigencias del propio derecho como aparato institucional y no de razones sustantivas, en los términos expuestos. Así, por ejemplo, las reglas sobre plazos responden centralmente a la exigencia de que debe haber algún plazo para que el sistema procesal pueda funcionar adecuadamente y las controversias no se alarguen indefinidamente, y lo mismo ocurre con las reglas que estipulan qué órganos judiciales deben entender de qué clase de asuntos —normas de competencia—.
Por ello, Atienza y Ruiz Manero consideran que cabría distinguir entre «principios institucionales» que se contrapondrían a los «principios sustantivos», esto es, a aquellos principios en sentido estricto y directrices que se dirigen centralmente, no, como los anteriores —los institucionales—, al interior del derecho, sino al exterior del mismo, los que no apuntan al modelo de sistema jurídico, sino al modelo de convivencia entre los seres humanos que el derecho pretende moldear. Por lo tanto, si los principios son el tipo de norma en la que se enuncian las justificaciones subyacentes a las reglas y, dichas justificaciones subyacentes, a su vez, son la expresión de valores, se puede concluir también que cabría distinguir del mismo modo entre justificaciones subyacentes extrínsecas al derecho y justificaciones subyacentes intrínsecas al derecho, aspecto que me parece crucial para comprender por qué no todas las reglas son derrotables en la misma medida47.
3.4. La identificación de las razones subyacentes: La relevancia de los principios implícitos en el razonamiento jurídico
He señalado anteriormente cómo el tipo de normas que expresan las razones subyacentes son los principios. Ahora bien, en ocasiones, estos principios —y las razones que fundamentan los mismos— son adoptados de forma expresa por el ordenamiento jurídico, mientras en otras ocasiones se coligen del conjunto del ordenamiento por los órganos de aplicación del derecho, lo que plantea el problema de la identificación de estos principios implícitos, cuestión sobre la que me he ocupado en un trabajo anterior48. En efecto, como expone Ródenas49, es habitual que los jueces y tribunales apliquen normas que no resultan identificables de acuerdo con los criterios fijados en el sistema de fuentes. Ahora bien, ello no implica una renuncia del derecho a determinar cuándo pueden aplicar normas no identificables autoritativamente, ni le es indiferente cuál es su contenido. Así, he sostenido que, en el caso de los principios implícitos —que, a su vez, expresan razones subyacentes—, el operador jurídico que los aplique deberá desarrollar una argumentación tendente a demostrar la existencia de dos condiciones de aplicación: (a) subsidiariedad, esto es, que no exista norma identificable autoritativamente aplicable al caso, o bien que la norma identificable autoritativamente debe ser interpretada de forma diferente o incluso ser inaplicada por la concurrencia del principio implícito en cuestión y (b) coherencia, esto es, que el contenido del principio implícito sea coherente con las reglas y principios explícitos del sistema.
Empezaré por referirme al criterio de subsidiariedad. Este criterio implica que la aplicación de un principio implícito estará justificada cuando no exista una norma identificable autoritativamente —una regla o un principio explícito— para su resolución, esto es, cuando exista una laguna ordinaria. Un ejemplo lo tenemos en el caso resuelto por la sentencia número 26 del Tribunal Constitucional, de fecha 14 de marzo de 2011. Los hechos enjuiciados fueron los siguientes:
— El recurrente en amparo, un trabajador público de la Consellería de Educación de la Junta de Castilla y León, solicita realizar su jornada laboral en turno de noche para conciliar su vida familiar y laboral, lo cual no está previsto en norma alguna, ni legal, ni reglamentaria ni convencional, y tampoco en su contrato de trabajo. Tampoco la Administración para la que trabaja tiene, en su organización del trabajo, un horario nocturno, por lo que la petición del cambio de turno alteraría la organización del trabajo.
— En las sucesivas instancias judiciales se rechazó la pretensión del trabajador, al no existir una norma expresa que amparase su pretensión.
— Sin embargo, el Tribunal Constitucional otorga el amparo y reconoce la posibilidad de ese derecho en caso de que se haga una correcta ponderación de las circunstancias fácticas concurrentes, y lo incardina bajo el principio, constitucional, de conciliación de la vida familiar y laboral, principio implícito que se colegiría del mandato de no discriminación por circunstancias personales —art. 14 CE— y del principio de protección de la familia —art. 39 CE—, con la siguiente argumentación:
«Conforme ya indicamos, la dimensión constitucional de las medidas normativas tendentes a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de las circunstancias personales (art. 14 CE), como desde la perspectiva del mandato de protección a la familia y a la infancia (art. 39 CE), debe prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa que pueda suscitarse ante la aplicación a un supuesto concreto de una disposición que afecte a la conciliación profesional y familiar. Ello obligaba en el presente caso a valorar las concretas circunstancias personales y familiares que concurrían en el trabajador demandante, así como la organización del régimen de trabajo de la residencia de educación especial en la que prestaba servicios, para ponderar si la negativa empresarial a su pretensión de trabajar en horario nocturno constituía o no un obstáculo injustificado para la compatibilidad de su vida familiar y profesional. En relación con las circunstancias familiares concurrentes, conforme a los datos obrantes en las actuaciones, resultaba necesario tener en cuenta el número de hijos del recurrente, su edad y situación escolar, en su caso, así como la situación laboral de su cónyuge y la posible incidencia que la denegación del horario nocturno al recurrente pueda haber tenido para conciliar su actividad profesional con el cuidado de sus hijos. Asimismo, era necesario valorar si la organización del trabajo mediante turnos fijo (diurno) y rotatorio de la residencia en la que presta servicios el recurrente permitía alteraciones como la interesada por este sin poner el funcionamiento de la residencia en dificultades organizativas lo suficientemente importantes como para excluir tales modificaciones».
Ahora bien, de acuerdo con el criterio de subsidiariedad, también pueden constituir un caso de aplicación de principios implícitos aquellos supuestos en los que sí existe una norma identificable autoritativamente —una regla o un principio explícito— aplicable, si bien la concurrencia de un principio implícito en el supuesto concreto supone que el principio o regla explícitos deben interpretarse de forma distinta a la literal o incluso no aplicarse, es decir, son supuestos en los que existe una laguna axiológica. Un ejemplo lo tenemos en el caso resuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de fecha 14 de febrero de 1998. Los hechos enjuiciados fueron los siguientes:
— Un ciudadano reclama a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León unos daños producidos en las cosechas de trigo y cebada de su finca por la caza mayor en el año 1995.
— En el momento de plantear su reclamación existe una laguna procesal consistente en que no está determinado con claridad cuál es la jurisdicción competente para plantear judicialmente la reclamación, si la civil o la contencioso-administrativa.
— El Juzgado de Primera Instancia se considera competente y estima la reclamación.
— La Consejería de Medio Ambiente presenta recurso de apelación contra la referida Sentencia, basado en la excepción de falta de jurisdicción, alegando, en síntesis, que la aprobación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común ha supuesto la unidad de foro, a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa, para cualesquiera reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración. Esta postura también parece ser apoyada por la Ley Orgánica 61/1998 de 13 de julio de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, pues el artículo 9.4 de dicho texto legal expresa que «conocerán, asimismo —los del orden contencioso-administrativo— de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive».
Finalmente, la Audiencia Provincial de Soria desestimó el recurso con la siguiente argumentación:
«Aun reconociendo esa unidad de jurisdicción a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa la declaración de incompetencia de este Tribunal a los más de cinco años de ocurridos los daños, significaría embarcar al actor en una nueva búsqueda de Juez competente, para entablar un nuevo proceso en el que, a lo largo de todas sus instancias y vicisitudes, tratara de obtener la satisfacción de un legítimo interés indemnizatorio, que tuvo su origen en la lesión de otro derecho constitucionalmente también protegido. No pudiéndose olvidar que, por lo general, los pleitos contencioso-administrativos son más gravosos o caros para el administrado que los civiles y que no puede compararse la celeridad de un juicio de cognición con un contencioso-administrativo. El Tribunal Supremo —Sentencias de 12 de junio de 1997, 20 de febrero de 1997, 23 de diciembre de 1997, etc.—, en supuestos semejantes al presente ha declarado que «a estas alturas aceptar un peregrinaje de jurisdicciones se presenta irritante y no acomodado a una gestión efectiva, ante un supuesto claro de responsabilidad por daños» concluyendo con que «hay que afirmar que la evitación del peregrinaje procesal es una de las consecuencias más claras del derecho constitucional fundamental a obtener un proceso público sin dilaciones indebidas y una tutela judicial efectiva, siendo esta razón la única y suficiente para dejar concertada la cuestión en este aspecto procesal y cumplir lo determinado en el artículo 24 de la Constitución Española . En definitiva, reconociendo la razón legal que le asiste al recurrente, confirmada por la resolución del Tribunal de Conflictos antes apuntada, lo cierto es que existía una laguna legal de carácter procesal que debe cubrirse en este caso concreto, y por las razones apuntadas, según la precedente doctrina conforme al principio general de la evitación del «peregrinaje de jurisdicciones».
Este tipo de lagunas constituyen el ejemplo prototípico de las situaciones de infrainclusión o suprainclusión a los que he aludido anteriormente, siguiendo a Schauer50. En efecto, como veíamos este autor diferencia entre las generalizaciones contenidas en los supuestos de hecho de las reglas y la justificación que subyace a tales reglas. Mediante la generalización se especifica y simplifica el resultado que normalmente cabría esperar de la aplicación directa de las justificaciones. Sin embargo, aun tratándose de generalizaciones es imposible prever de antemano todos los resultados posibles de la aplicación directa de las justificaciones, por lo que en ocasiones se producen divergencias extensionales entre la ejemplificación y la justificación. Por un lado, porque la generalización contenida en el supuesto de hecho descrito en una regla sea supraincluyente, esto es, que comprenda estados de cosas que puedan, en casos particulares, no producir la consecuencia representada en la justificación de la regla —v. gr., la prohibición de que entren vehículos en el parque, cuando es necesario que una ambulancia lo atraviese para llevar a un enfermo al hospital—. Por otro lado, porque pueden producirse situaciones en las que el supuesto de hecho descrito en una regla sea infraincluyente, es decir, que no comprenda ciertos estados de cosas que pueden contribuir, en casos particulares, a la consecuencia representada en la justificación subyacente a la regla —v. gr., la prohibición de que los aviones sobrevuelen a baja altura zonas residenciales, plantea el problema de si dicha prohibición incluiría a los drones, artilugios que no existían cuando se instituyó la regla—.
La segunda condición de aplicación para la aplicación de un principio implícito, como he apuntado anteriormente, es la coherencia. En mi opinión, en este contexto el concepto de coherencia tiene varias implicaciones. Una primera implicación sería de tipo lógico o conceptual, es decir, el intérprete colige la existencia del principio implícito a partir del derecho explícito. Esta operación es innecesaria para el intérprete cuando aplica derecho explícito porque este se puede identificar en razón de la autoridad que lo ha producido. Conviene aclarar que estoy utilizando aquí el término «lógica» en sentido amplio, no como sinónimo de «lógica-deductiva». En efecto, en ocasiones se puede presentar un principio implícito como una mera subsunción de un principio explícito ya reconocido por el ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, el principio de menor demolición51 puede verse como una especificación en el ámbito de la restauración de la legalidad urbanística del principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). Pero, en otros supuestos, el principio implícito será fruto de una operación de inducción con base en varias reglas concretas del ordenamiento jurídico, como el principio de justicia rogada en el procedimiento civil, el cual se colige de varias reglas explícitas contenidas en la Ley de 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Una segunda implicación sería la necesidad de que el intérprete formule un juicio de adecuación, es decir, no es suficiente con que el principio implícito se colija del derecho explícito, sino que se requiere que su contenido se adecue al mismo. Ahora bien, el problema estriba en determinar cuándo se puede considerar que un principio implícito se adecua al derecho explícito. A esta cuestión se le han dado diversas respuestas, como la ya conocida de Dworkin, conforme al cual un principio implícito sería coherente si permite, en un caso difícil, explicar de la mejor manera posible las reglas vigentes y provee la mejor justificación moral para la decisión del supuesto52.
MacCormick53 se expresa en términos parecidos cuando sostiene que una norma es coherente si puede subsumirse bajo una serie de principios generales o de valores que resulten aceptables, en el sentido de que configuran —cuando son considerados en su conjunto— una forma de vida satisfactoria.
Con estas definiciones, sin embargo, el problema solo se prorroga, porque, ¿qué ocurre cuando existe discrepancia sobre esos valores o principios generales? Pues que nuestras convenciones acerca de lo que es el derecho constituirían la frontera de lo jurídico. A este respecto, Bayón54 ha distinguido entre un convencionalismo profundo55 —que limita el alcance de nuestras convenciones a aquellas cuestiones en las que se produce un acuerdo explícito— y un convencionalismo superficial —según el cual son los criterios tácitos de corrección los que fundamentan la objetividad de la convención y no los acuerdos explícitos realmente existentes—. De acuerdo a esta última tesis, para hallar esas convenciones tácitas el intérprete debe llevar a cabo una suerte de equilibrio reflexivo rawlsiano, en virtud del cual las hipótesis que se formulan sobre el peso de las razones en conflicto implicadas en la resolución de los casos concretos deben apoyarse en reconstrucciones de los criterios tácitos convencionales que dan cuenta de la institución o sector normativo en cuestión, y tales reconstrucciones, a su vez, deberán confrontarse con nuestras convenciones interpretativas más arraigadas que se ponen de manifiesto en los casos paradigmáticos. De modo que, si se producen desajustes como resultado de las comparaciones, se salvarán mediante un ir y venir entre hipótesis, reconstrucciones y convenciones que nos lleven, ora a descartar algunas de nuestras convenciones, ora a ofrecer otra reconstrucción o, en fin, a reformular las hipótesis hasta lograr un ajuste mutuo entre los tres elementos.
No obstante lo anterior, la defensa de un convencionalismo profundo no implica que siempre haya una única respuesta correcta para cada caso, pues para el convencionalismo profundo los límites del derecho estarían en los límites de nuestras convenciones, de suerte que, aunque lo que determine la verdad o falsedad de nuestras convenciones sean los criterios tácitos compartidos por la comunidad y no el carácter expreso de la convención, todavía el derecho permanece indeterminado en todos aquellos supuestos que resultan tan controvertidos que es imposible fijar unos criterios tácitos compartidos.
Pues bien, para el caso de los principios implícitos, sin embargo, mi opinión es que el operador jurídico no debe ir más allá del convencionalismo superficial porque, dado su carácter subsidiario, es necesario para su aplicación que exista un acuerdo previo explícito sobre el alcance de los principios o reglas de los que se derivaría el principio implícito que se pretende aplicar. Así, no tendría mucho sentido que un tribunal aplicase el principio de menor demolición si, en lugar del principio de proporcionalidad, lo que contemplase el ordenamiento jurídico en su conjunto fuese un principio de cumplimiento estricto de las sanciones. Asimismo, tampoco tendría sentido que se dedujera la existencia del principio de justicia rogada en el procedimiento civil, si en su lugar la ley de enjuiciamiento civil contuviese una serie de normas que hicieran referencia al impulso de oficio como principio rector del proceso. A mayor abundamiento, cuando el conflicto se produce porque lo que se cuestiona es el propio balance de razones efectuado por el legislador, los tribunales ordinarios tienen a su disposición el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad para que sea el Tribunal Constitucional56 quien se pronuncie el respecto. Esta solución me parece más respetuosa con el principio de separación de poderes.
Por este motivo, mi propuesta de reconstrucción de la aplicación de los principios implícitos es más restringida, en términos de reglas procesales de la argumentación, que la que propone Ródenas57 para la aplicación de normas no identificadas autoritativamente en general, de suerte que:
1) Los principios implícitos operarán en el razonamiento jurídico como razones para la acción no perentorias y no independientes de su contenido.
2) Corresponde a quien lo alega mostrar que un principio implícito debe ser aplicado, bien porque el caso en cuestión no está regulado expresamente por una norma identificable autoritativamente, ya sea una regla o un principio explícito, o porque en el caso en cuestión constituye una excepción a una regla, está fuera de su alcance o porque la regla resulta invalidada por la toma en consideración del principio implícito.
3) Quien pretenda la aplicación de un principio implícito deberá realizar un razonamiento dirigido a demostrar: (a) que el principio implícito se colige de principios o reglas explícitas del sistema; (b) que, de acuerdo a las convenciones interpretativas explícitas, hay razones suficientes para la aplicación del principio implícito.
En mi opinión, pese a que la existencia y aplicabilidad de los principios implícitos —y las razones subyacentes que representan— para la resolución de un caso han sido uno de los debates nucleares de la teoría del derecho, al menos desde Dworkin, por lo que su interés teórico es indudable, desde un punto de vista práctico me parece que la cuestión tiene menor relevancia. Ello es así por el carácter lógicamente efímero de la calificación de un principio como implícito, ya que desde el momento en que logra su primer respaldo institucional, se habría dado el primer paso para que dicho principio deje de ser implícito y a pase a ser explícito. Este corolario me parece que es especialmente evidente en los sistemas jurídicos anglosajones, en los que expresamente se reconoce como fuente de autoridad al legislador, pero también, y con una gran relevancia, a la jurisprudencia judicial. En efecto, una vez que un tribunal de Nueva York resolvió el caso Riggs vs. Palmer mediante la aplicación de un principio implícito consistente en que «nadie puede sacar provecho de su propio acto ilícito», dicho principio quedó explicitado de cara a futuros casos en forma de precedente vinculante.
En el derecho continental, si bien de forma menos evidente, me parece que se puede sostener una conclusión similar. Y es que, aunque el valor de la jurisprudencia como fuente del derecho sea más discutible, lo cierto es que, como he defendido, la aplicación por los tribunales de un principio implícito acaba constituyendo una convención interpretativa explícita que es la que a su vez determina la propia aceptabilidad de la aplicación del principio implícito en cuestión.
No obstante lo anterior, existiría una importante salvedad a esta relativa intrascendencia práctica de los principios implícitos. Se trataría de aquellos supuestos en los que el órgano de aplicación realiza una interpretación novedosa del derecho, como sucedió en el caso Riggs vs. Palmer. Un ejemplo reciente en la jurisprudencia menor española lo tenemos en el auto de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Segunda, de fecha 17 de diciembre de 2011, que ha suscitado una gran polémica, al no permitir a una entidad financiera continuar el procedimiento de ejecución, tras haber resultado insuficiente la subasta del inmueble para cubrir la totalidad de la responsabilidad hipotecaria, lo que equivaldría, de facto, al reconocimiento de la dación en pago sin consentimiento del acreedor para la extinción de la deuda.
El razonamiento del tribunal en esta resolución es el siguiente:
— Existe una regla X que prescribe que la ejecución contra el deudor Y debe continuar contra el resto de sus bienes cuando la realización del bien Z no ha satisfecho el importe del crédito de R.
— En este caso, la regla X no es aplicable porque el bien Z estaba valorado por el propio R en caso de subasta por un importe superior al crédito, siendo coyuntural que la subasta se declarase desierta.
Reconstruyendo el razonamiento del tribunal, para justificar la no aplicación a este caso de la regla X, aplica una serie de normas implícitas del siguiente tenor:
Las entidades financieras no pueden sacar provecho de su propia actuación poco rigurosa al valorar los bienes hipotecados.
La valoración admitida por la entidad financiera constituye un acto propio que le vincula.
En resumen, esta resolución sí que estaría aplicando unas normas implícitas, que aún no se han consolidado porque existe otra línea jurisprudencial, por ahora mayoritaria, que postula justo lo contrario, esto es, que lo dispuesto en el artículo 579 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil no puede dejar de aplicarse en estos casos58.
Pues bien, conforme a las reglas procesales de la argumentación que he expuesto anteriormente, considero que el tribunal se habría excedido en este caso en la aplicación de normas implícitas, porque se habría apartado de las convenciones interpretativas explícitas, correspondiendo al legislador, y no a un tribunal, instituir la dación en pago como un medio para saldar las deudas hipotecarias. Por el contrario, nuestro propio ordenamiento jurídico tiene mecanismos, como la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para cuestionar el balance de razones que haya efectuado el legislador.
4. LA DERROTABILIDAD EN FUNCIÓN DEL TIPO DE JUSTIFICACIONES SUBYACENTES A LA REGLA
Como he explicado anteriormente, la tesis de las razones subyacentes a las reglas que aquí defiendo no es una tesis ontológica, sino una reconstrucción teórica de cómo su consideración por los intérpretes se traduce en el fenómeno de la derrotabilidad. En este sentido, aunque haya presentado todas las reglas como susceptibles de ser derrotadas, porque, a su vez, siempre cabe la posibilidad de que el jurista se pregunte sobre las razones subyacentes a las mismas, mi tesis es que la derrotabilidad de las reglas no es uniforme, sino que varía en función de los tipos de razones y valores que subyazcan a las mismas. En efecto, acudiendo de nuevo a la terminología de Reagan, me propongo mostrar cómo las reglas cuyas razones subyacentes son sustantivas son más transparentes, tanto a un ajuste de la formulación normativa a lo pretendido por la justificación subyacente —primer nivel de derrotabilidad— como a una revisión del balance entre razones subyacentes que ha dado lugar a la expresión de la regla —segundo nivel de derrotabilidad—.
En mi opinión, ese mayor grado de transparencia de las reglas cuyas razones subyacentes son sustantivas se debe a la preponderancia del elemento axiológico sobre el directivo tal y como plantean Atienza y Ruiz Manero. Cuando estos autores establecen la categoría de razones sustantivas, en puridad, se están refiriendo a razones morales, esto es, a cuestiones sobre qué es lo correcto hacer o no hacer en un marco de convivencia. En este sentido, si lo característico del discurso moral ordinario es que está abierto a todas las razones relevantes, no está sujeto a plazos y la solución de las controversias no depende de órgano autoritativo alguno, sino del consenso unánime, por lo demás, siempre revisable, de los afectados, la consecuencia será que el balance de razones sustantivas realizado por el legislador al establecer la razón subyacente de una regla sustantiva siempre será susceptible de ser cuestionado en el momento de su aplicación con base en razones sustantivas.
Ahora bien, resulta obvio que en nuestros ordenamientos jurídicos las reglas no resultan tan transparentes a las consideraciones sustantivas —morales—, pues ello supondría la disolución de la idea misma de ordenamiento jurídico. Esto es así porque, en primer lugar, en la mayoría de casos —casos fáciles— el elemento directivo y el elemento axiológico de las reglas están en consonancia. En segundo lugar, la pérdida de transparencia de las reglas se debe al recurso a las convenciones interpretativas para dotar de coherencia valorativa o justificativa al ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva el derecho es visto como un conjunto ordenado de valores, bienes jurídicos o estados de cosas que merecen ser protegidos, de tal suerte que, como señala Ródenas59:
«Si necesitamos determinar cuál es el peso relativo de dos principios en conflicto, cuál es el compromiso entre razones que subyace a una norma; qué balance entre valores tiene prioridad axiológica frente a otro etc., tenemos que acudir a ciertas convenciones interpretativas compartidas por la comunidad jurídica. Estas prácticas constituirían convenciones de segundo nivel: se situarían en un plano superior respecto de las convenciones semánticas en virtud de las cuales atribuimos significado ordinario a los enunciados formulados en lenguaje natural».
Por lo tanto, el recurso a las convenciones interpretativas se convierte en una suerte de marco de referencia, del cual el órgano de aplicación del derecho no se puede salir sin dejar de jugar al juego del derecho.
En contraposición, aquellas reglas cuyas razones subyacentes son institucionales resultan mucho más opacas al juego de las razones subyacentes. En primer lugar, porque su carácter intrínseco al propio derecho de esas reglas implica que su establecimiento es normalmente autoritativo60, es decir, que su identificación es posible atendiendo únicamente a su procedencia de una fuente a la que se reconoce como autoridad normativa. En segundo lugar, las razones subyacentes a las reglas institucionales no exigen en muchos casos más que el que haya precisamente una regla, siendo indiferente su contenido concreto (v. gr. al establecerse un plazo procesal, lo relevante es que exista dicho plazo, no que el mismo conste de un día más o menos). Por último, porque su fuerza justificativa es parasitaria de la propia autoridad del derecho, pues su función sería ordenar el sistema jurídico para su buen funcionamiento, no el reconocimiento ni la protección de valores sustantivos preexistentes.
En suma, Atienza y Ruiz Manero61 destacan la importancia de las razones institucionales, señalando diversos supuestos en los que, existiendo un potencial conflicto con razones sustantivas, las primeras se imponen, a saber:
1) Un primer supuesto es el de aquellas instituciones cuya justificación implica la justificación del sacrificio de principios sustantivos en aras de la preservación de la estabilidad del sistema jurídico como un todo. Los estados de excepción y de sitio proporcionan el mejor ejemplo.
2) Un segundo supuesto es el de aquellas instituciones cuya justificación implica el sacrificio de principios sustantivos en aras de la efectividad de otra institución: la institución de la prisión provisional en relación con la efectividad del proceso penal es un buen ejemplo.
3) Un tercer supuesto estaría integrado por aquellos casos individuales en los que se considera justificado el sacrificio de principios sustantivos porque su cumplimiento solo sería posible invadiendo las competencias de otro órgano.
4) Un cuarto supuesto estaría integrado por aquellos casos individuales en los que se considera justificado el sacrificio de principios sustantivos cuya vulneración se sospecha, pero no con el grado de certidumbre suficiente como para considerar destruida la presunción de regularidad de los actos de otro órgano, como es el caso de la presunción de constitucionalidad de la ley.
Estoy de acuerdo con Atienza y Ruiz Manero en que lo anterior no implica que los principios institucionales derroten siempre a los principios sustantivos. Esta tesis vendría a ser característica de lo que podría llamarse una concepción formalista del derecho, para la cual el elemento autoritativo del derecho debería prevalecer siempre sobre el elemento sustantivo, esto es, sobre los valores a realizar y los objetivos a lograr en el mundo no jurídico. Ahora bien, como ellos mismos reconocen el elemento autoritativo es esencial al derecho, hasta el punto que, en ocasiones, son a los principios institucionales a los que se les atribuye fuerza suficiente para derrotar a los de carácter sustantivo, siendo la vertiente institucional del derecho un ingrediente necesario para poder dar cuenta del razonamiento jurídico en su conjunto. En este sentido, considero, asimismo, que también puede hacerse un listado de algunos supuestos característicos de esta tensión o conflicto (sin pretensiones de exhaustividad y clasificación) en los que los principios sustantivos se impondrían sobre los institucionales:
1) Aquellos casos en los que el propio sistema jurídico, esto es, su dimensión institucional, no sea operativa. Por ejemplo, por una catástrofe natural. Así, en una ciudad, incluyendo los edificios públicos que acogen los juzgados, asolada por un terremoto, seguramente una regla por la cual las demandas han de interponerse en un determinado plazo o en caso contrario se pierde el derecho, no sería aplicable hasta que la normalidad institucional se restableciese.
2) Otro buen ejemplo lo constituirían las situaciones de crisis institucional o cambio del sistema jurídico, debidas a un conflicto político. Este sería el caso de la Alemania posterior al régimen nazi, cuando se dejaron al margen justificaciones institucionales (como plazos de prescripción, el principio de legalidad penal, la irretroactividad de las leyes) en aras de consideraciones sustantivas (el castigo de graves violaciones de los derechos humanos).
3) Un supuesto menos dramático es aquel en el que una interpretación excesivamente formalista del derecho conduce al sacrificio de un valor sustantivo (como un derecho fundamental), sin que al mismo tiempo una interpretación menos rigorista menoscabe la razón de ser del principio institucional sacrificado. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español, en su Sentencia de fecha 17 de junio de 2009, estimó un recurso de amparo contra una sentencia de un tribunal contencioso-administrativo que había declarado inadmisible, por extemporáneo, el recurso contencioso-administrativo presentado transcurrido el plazo de seis meses establecido legalmente para la impugnación de actos presuntos por silencio administrativo negativo. La argumentación del tribunal fue la siguiente (FJ3):
«El silencio administrativo de carácter negativo es una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración, de manera que en estos supuestos no puede calificarse de razonable aquella interpretación de los preceptos legales «que prima la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de resolver» […]. Por ello hemos declarado que ante una desestimación presunta el ciudadano no puede estar obligado a recurrir en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, pues ello supondría imponerle un deber de diligencia que no le es exigible a la Administración; concluyéndose, en definitiva, que deducir de este comportamiento pasivo el consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, negando al propio tiempo la posibilidad de reactivar el plazo de impugnación mediante la reiteración de la solicitud desatendida por la Administración, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable y, menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental garantizado por el artículo 24.1 CE».
4) Aquellos supuestos en los que las normas institucionales, por su carácter técnico, sean especialmente complejas y provoquen situaciones de dudas interpretativas o confusión en sus destinatarios. Estoy pensando, por ejemplo, en algunas normas de competencia, como sucedió en el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de fecha 14 de febrero de 1998, antes citada.
En conclusión, no puede establecerse a priori que las razones institucionales prevalezcan siempre sobre las sustantivas ni viceversa. Ahora bien, me parece importante subrayar que, como en última instancia la resolución de estos conflictos dependerá de nuestras convenciones interpretativas, sí que será posible, al estudiar un sistema jurídico concreto, determinar si este es más o menos formalista, dependiendo de si en los casos de conflicto se imponen con mayor frecuencia las razones institucionales, o bien las razones sustantivas62.
5. LA DERROTABILIDAD COMO UN FENÓMENO INTERPRETATIVO
He sostenido que es necesario acudir a nuestras convenciones interpretativas como criterio para determinar cuál es el peso relativo de dos principios en conflicto, cuál es el compromiso entre razones que subyace a una norma, qué balance entre valores tiene prioridad axiológica frente a otro, etc. Esto plantea que el fenómeno de la derrotabilidad puede analizarse, no tanto como una característica propia de las reglas, sino como una cuestión de interpretación. Así, por ejemplo, Guastini63 ha defendido que los conceptos de laguna axiológica y de derrotabilidad no pertenecen, por decirlo así, a la teoría de los sistemas normativos, sino más bien a la teoría de la interpretación. Serían fenómenos que se presentan a lo largo del proceso de interpretación y que dependen de las estrategias interpretativas de los juristas —o de los jueces, por supuesto—, pues las actividades de sistematización del derecho siguen, no preceden, a las decisiones interpretativas: no se hacen inferencias desde los textos —todavía no interpretados—, sino solo desde los significados, que, precisamente, presuponen la interpretación. Por ello, para Guastini, la derrotabilidad no preexiste a la interpretación: por el contrario, es una de sus posibles consecuencias. Y las valoraciones de los intérpretes son precisamente una causa, no un efecto de la derrotabilidad de las normas.
Así, como las lagunas axiológicas no son propiedades objetivas del sistema jurídico, porque dependen de las valoraciones de los intérpretes; la derrotabilidad, igualmente, no es una propiedad objetiva de las normas —ni de los enunciados normativos—. No depende del carácter fatalmente vago del lenguaje de las autoridades normativas ni depende de la textura abierta del lenguaje; tampoco depende del hecho de que esas autoridades no pueden prever la infinita variedad de los casos futuros. Así, la textura abierta, en particular, es una propiedad objetiva e ineluctable de todos los predicados en el lenguaje natural, mientras la derrotabilidad sería el resultado de una operación interpretativa.
Por último, Guastini plantea que es necesario distinguir cuidadosamente entre derrotabilidad, acción de derrotar, y derrota —en tanto producto de dicha acción—.
De este modo, la derrotabilidad es una propiedad disposicional de cualquier norma —en tanto interpretación literal de un enunciado normativo—, es decir, cualquier norma es diacrónicamente derrotable, ya que los juristas pueden —en sentido no deóntico, sino fáctico— derrotarla, y lo hacen continuamente.
La acción de derrotar, en tanto proceso, es un acto interpretativo; la derrota, en tanto producto, es el resultado «sincrónico» de ese acto. Sincrónicamente, hay normas de hecho derrotadas —así como normas no derrotadas, por supuesto—, pero no hay normas derrotables.
Una norma «derrotable», mientras permanece derrotable, no sirve para fundamentar la resolución de un caso, pues no permite el refuerzo del antecedente ni tampoco permite el modus ponens. Es decir, no puede ser utilizada como premisa en ningún razonamiento normativo. Por eso, según Guastini, los juristas sí que derrotan las normas, pero no las dejan «derrotables» eternamente. Derrotando una norma incluyen en ella una excepción, pero esta norma, así reformulada —con alcance restringido—, queda sincrónicamente inderrotable, apta como premisa para razonamientos en modus ponens, es decir, apta para la aplicación, aunque diacrónicamente apta para ulteriores derrotas.
Hasta aquí estoy de acuerdo con el planteamiento de Guastini, esto es, que la derrotabilidad, desde esta perspectiva, es una consecuencia de la interpretación. Ahora bien, con lo que no estoy de acuerdo es con una afirmación que hace a continuación, según la cual cuando existe una discrepancia entre lo que la autoridad normativa ha dicho —la formulación normativa— y lo que querría decir —la justificación subyacente, en la terminología que he venido utilizando—; que la intención prevalezca sobre el texto no es otra cosa que una ideología política, pues el intérprete podría, de manera discrecional, optar por la solución contraria —atenerse al tenor literal de la formulación normativa—. Por el contrario, considero que tanto nuestras convenciones semánticas, en virtud de las cuales atribuimos significado ordinario a los enunciados formulados en el lenguaje natural, como nuestras convenciones interpretativas, que son las que nos permiten determinar el alcance del derecho, limitan la discreción del intérprete, sin perjuicio de que, efectivamente, haya casos donde no sea posible llegar a un acuerdo, ni siquiera con el recurso a un convencionalismo profundo. En tales casos, nos encontramos ante un tercer nivel de derrotabilidad, el de la derrotabilidad radical, y en el que efectivamente la discrecionalidad del intérprete entraría en juego.
De este modo, son nuestras convenciones interpretativas las que acaban determinando el propio contenido y alcance del derecho, ya que como el propio Guastini señala:
«Si por “Derecho” entendemos no un conjunto de enunciados, sino un conjunto de significados, no hay Derecho sin interpretación: el Derecho resulta de una combinación de legislación (en sentido “material”: emisión de formulaciones normativas) y de interpretación. Entonces, la interpretación no coincide con la identificación del Derecho. Más bien la interpretación es parte del Derecho: un aspecto del objeto que se quiere identificar o conocer. Dicho de otra forma, la interpretación no es la “ciencia del derecho”, sino que forma parte de su objeto. La ciencia jurídica es un discurso de segundo nivel (un metalenguaje) respecto al discurso interpretativo».
6. JUSTIFICACIONES SUBYACENTES Y LA CONEXIÓN ENTRE DERECHO Y MORAL
En otro trabajo Atienza y Ruiz Manero64 nos invitan a dejar atrás el positivismo jurídico. Su tesis es que las teorías positivistas —en sus distintas variedades— no logran cumplir con el que se supone su objetivo principal, esto es, proporcionar una comprensión adecuada del derecho positivo. Ello es así, sostienen Atienza y Ruiz Manero, porque:
«[L]as teorías positivistas ven las normas jurídicas, de forma casi exclusiva, como directivas de conducta y a estas directivas de conducta como constituyendo en todo caso, por otro lado, el resultado de otros tantos actos de prescribir. Ello tiene como consecuencia, en su opinión, que el acentuar casi exclusivamente la dimensión directiva de las normas produce que quede descuidada, o al menos comprendida como subordinada, su dimensión valorativa. Y el ver las normas, sin excepciones, como el resultado de otros tantos actos de prescribir, tiene como consecuencia el que queden descuidadas aquellas normas jurídicas que no resultan de la realización de un acto de prescribir, sino de un acto de reconocimiento, por parte de las autoridades normativas, de contenidos normativos que les preexisten. Y todo ello implica límites severos para la capacidad de las teorías positivistas del siglo xx de dar cuenta de aspectos capitales del razonamiento jurídico y también de lo involucrado en la actitud de aceptación de un orden jurídico constitucional».
Frente a esta invitación a superar el positivismo jurídico, Comanducci65 opone una defensa del positivismo jurídico metodológico y de las tres tesis principales que lo fundamentan: (a) la tesis de las fuentes sociales, (b) la tesis de la separación entre derecho y moral y (c) la distinción entre juicios descriptivos y juicios prescriptivos y evaluativos —para evitar incurrir en la falacia naturalista del ser-deber ser—. En mi exposición, me voy a centrar en la tesis b. Esta tesis, sostiene Comanducci, puede ser interpretada, a su vez, de dos formas: (a) como tesis de la no conexión justificativa y (b) como tesis de la no conexión identificativa.
El problema de la conexión justificativa puede ser resumido en esta pregunta: ¿Es posible justificar una decisión jurídica sin recurrir necesariamente a argumentos morales? Por otro lado, el problema de la conexión identificativa puede ser resumido en esta pregunta: ¿Es posible identificar el derecho sin recurrir necesariamente a un punto de vista moral o a juicios morales?
La respuesta a la primera cuestión, sostiene Comanducci, dependerá de cuál sea el concepto de justificación que se usa. Si con «justificación» entendemos la actividad que consiste en brindar razones en favor de una conclusión —en este caso, de una conclusión prescriptiva y, específicamente, de una decisión judicial—, y concebimos las razones como prescripciones más generales y abstractas, bajo las cuales se puede subsumir aquella decisión, entonces está claro que pueden darse justificaciones de decisiones jurídicas que no hacen necesariamente referencia a argumentos morales. De hecho, en el funcionamiento normal de los sistemas jurídicos se dan muchísimas decisiones que se justifican sin recurrir a argumentos morales, sino tan solo recurriendo a normas jurídicas. En este sentido de «justificación», una decisión puede estar justificada de modo contingente por una norma jurídica, sin que se plantee el problema ulterior sobre si también esta norma tiene que estar a su vez justificada. Si adoptamos, entonces, esta definición de justificación, dice Comanducci, es verdadero, pero trivial, que no hay conexión justificativa necesaria, sino solo contingente, entre derecho y moral.
Sin embargo, la respuesta puede ser distinta si por «justificación» entendemos la justificación última, es decir, si se pide que estén necesariamente justificadas las prescripciones más generales y abstractas que justifican en última instancia aquella decisión. Si adoptamos el concepto de «justificación» como justificación última, entonces la respuesta antes mencionada deja de ser satisfactoria: La decisión no está, en este sentido, justificada si no están justificadas las razones que a su vez justifican aquella decisión. Esta tesis sería la propia de una corriente, a la que Comanducci denomina neoconstitucionalismo metodológico y en la que podríamos incluir a Atienza y Ruiz Manero, y consistiría en que cualquier decisión jurídica —y, en particular, la decisión judicial— está justificada si deriva, en última instancia, de una norma moral.
Comanducci señala que hay que interpretar esta tesis como una tesis normativa, pues, si la interpretáramos como descriptiva, esta respuesta sería falsa: en las prácticas judiciales de motivación de las decisiones, en los sistemas jurídicos contemporáneos, las decisiones se justifican explícitamente —también en última instancia— ofreciendo razones que son normas jurídicas y no morales.
A continuación, Comanducci se pregunta qué tipo de norma moral sería la que debería fundar o justificar, en última instancia, una decisión judicial, y existen al menos cuatro soluciones posibles:
1) Que se trate de una norma moral objetivamente verdadera —en el sentido de que se corresponde con «hechos» morales—.
2) Que se trate de una norma moral objetivamente racional —en el sentido de que resulta aceptable por parte de un auditorio racional o en otro sentido equivalente—.
3) Que se trate de una norma moral escogida de modo subjetivo.
4) Que se trate de una norma moral aceptada de manera intersubjetiva.
Pues bien, para Comanducci, cualquiera de estas respuestas plantea problemas. (1) Presenta problemas ontológicos —duplicación del mundo— y epistemológicos muy serios, sobre todo porque, en virtud de estos últimos, el juez no tendría otra alternativa que elegir una norma que cree que es correcta. Por lo tanto, (1) es reducible a (3). (2) No presenta los mismos problemas ontológicos que (1), pero presenta también serios problemas epistemológicos: no tanto porque no sea posible que el juez encuentre la norma moral que funde su decisión, según las reglas procesales y sustanciales de una teoría moral, sino porque existen varias y divergentes teorías morales entre las cuales el juez debería elegir. Así, por lo tanto, también (2) es reducible a (3).
Aceptar (3), dice Comanducci, equivaldría a dejar completamente en las manos de los jueces el modo de fundamentar y justificar sus decisiones, por lo que la certeza del derecho quedaría confiada solamente a la conciencia moral de cada juez: dado que este debería fundar sus decisiones en normas morales universales, debería entonces utilizar estas normas de modo coherente para fundamentar sus propias decisiones futuras. Pero la coherencia en el tiempo de las decisiones de cada juez —siempre que se pueda alcanzar, pues un juez puede reformular su propio sistema moral, si entiende que se ha equivocado en el pasado— no parece suficiente para garantizar la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de las acciones o de las soluciones de los conflictos —que, según una opinión muy común, constituyen algunos de los objetivos más relevantes de la organización jurídica—. Sin embargo, (3) puede entenderse de forma más limitada, simplemente señalando que cuando el juez deba justificar la elección entre tesis —interpretativas o de hecho— todas ellas admisibles desde un punto de vista jurídico, debería escoger la opción que esté justificada por una norma moral —y no por un principio metodológico, un interés personal, una norma de la moral positiva, un criterio compartido en la cultura jurídica, etc.—, al menos en última instancia. No obstante, también con este alcance más limitado, esta posición plantea problemas, porque si las elecciones del juez están justificadas por sus creencias morales —y no por un principio metodológico, un interés personal, una norma de la moral positiva, un criterio compartido en la cultura jurídica, etc.—, nada impide que tales creencias sean moralmente incorrectas —desde el punto de vista de la moral crítica—, contrarias a los valores morales compartidos por la comunidad o contrarias a criterios aceptados por la cultura jurídica, etc. Por tanto, dejar que el juez base la fundamentación de su decisión en sus creencias morales es un procedimiento que tiene, quizás, igual valor intrínseco, pero sin duda menor valor instrumental —para conseguir la certeza del derecho— que otros procedimientos, por ejemplo, el que consiste en basar la fundamentación en una norma jurídica.
En cuanto a (4), también comporta problemas epistemológicos, pues los jueces, generalmente, no poseen los instrumentos necesarios para precisar cuáles son las normas de la moral de un país. Y si los obstáculos epistemológicos son demasiados serios, entonces también la cuarta solución sería reducible a la tercera. Y aun cuando se pudieran superar estos problemas epistemológicos, Comanducci sostiene que subsistirían dos clases de problemas: El primero es que no exista homogeneidad moral en la sociedad, es decir, normas morales compartidas —lo que es habitual en las sociedades contemporáneas de carácter pluralista— y el segundo es que las normas morales compartidas estén ya incorporadas en reglas o principios jurídicos.
En el primer caso, (4) es reducible a (3). En el segundo caso, la justificación moral es coextensiva a la justificación jurídica y se convierte en irrelevante.
En mi opinión, el análisis de la tesis de la separación entre derecho y moral desde el enfoque de las razones subyacentes puede ayudarnos a esclarecer esta discusión con tintes bizantinos. En este sentido, cuando Atienza y Ruiz Manero critican el descriptivismo en el que incurren las tesis positivistas, cuya consecuencia, como he explicado, sería no reconstruir adecuadamente nuestras prácticas jurídicas por dejar de lado los elementos valorativos o axiológicos que, obviamente, impregnan nuestros ordenamientos jurídicos, parece que no se dan cuenta de que, tal y como la plantean, se les podría hacer la misma crítica justo en sentido inverso. En efecto, desde el momento en que estos autores reconocen la existencia de principios institucionales —cuyas razones subyacentes serían autoritativas, esto es, puramente normativas— y, además, que estos principios son intrínsecos al propio derecho, y no extrínsecos como sucede con los principios sustantivos —cuyas razones subyacentes serían morales—, parece evidente que la identificación del derecho no por su contenido, sino por su finalidad sistemática o de diseño institucional, sigue siendo una tarea relevante para los juristas y no una tarea culturalmente irrelevante. De hecho, siguiendo a Comanducci, considero que este tipo de normas, los principios institucionales, pueden servir de razón última para la justificación de un caso sin apelaciones a la moral, como sucede, por ejemplo, cuando se inadmite un recurso por extemporáneo. Con ello no quiero decir, tampoco, que esa solución sea la correcta moralmente—pues estaría incurriendo en un positivismo ideológico—, sino simplemente que el caso ha sido resuelto conforme a razones intrínsecas al derecho.
20 Véase Chiassoni, P. L., «Defeasibility and Legal Indeterminacy», en J. Ferrer Beltrán y G. Battista Ratti (eds.), The Logic of legal requirements. Essays on Defeasibility, Oxford: University Press, 2012, p. 162.
21 Véase Schauer, F., Pensar como un abogado. Una nueva introducción al razonamiento jurídico, Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 31.
22 Véase Schauer, F., «Is Defeasibility an Essential Property of Law?», en J. Ferrer Beltrán y G. Battista Ratti (eds.), The Logic of Legal Requirements, ob. cit., p. 87.
23 Véase Atienza Rodríguez, M. y Ruiz Manero, J., Las Piezas del Derecho, 4.ª edición, Barcelona: Ariel, 2007, pp. 23-49.
24 Ídem.
25 Véase Bouvier, H., «Reglas y razones subyacentes», Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 27, 2004, pp. 393-424.
26 Véase Davidson, D., «Actions, reasons, and Causes», The Journal of Philosophy, vol. 60, n.º 23, 1963, p. 685.
27 Véase Schick, F., «Status Quo Basing and the Logic of Value», Economics and Philosophy, vol. 15, n.º 1, abril 1999, p. 23.
28 Véase Ródenas Calatayud, Á., Los intersticios del Derecho, Madrid: Marcial Pons, 2012, pp. 37-48.
29 Véase Elster, J., «Teoría de la elección racional y sus rivales», en F. Cante y A. Mockus (comps.), Acción colectiva, racionalidad y compromisos previos, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos, 2006, pp. 89-108.
30 Véase Schauer, F., Pensar como un abogado. Una nueva introducción al razonamiento jurídico, ob. cit., p. 44.
31 Véase Atienza Rodríguez, M. y Ruiz Manero, J., Las Piezas del Derecho, ob. cit., pp. 145-165.
32 Ibídem, pp. 157-158.
33 Véase Atienza Rodríguez, M. y Ruiz Manero, J., Ilícitos atípicos, ob. cit., pp. 126-127.
34 Véase Ródenas Calatayud, Á., Los intersticios del Derecho, ob. cit., p. 97.
35 Ibídem, pp. 114-115.
36 Véase Beauchamp, T. L. y Childress, J., Principios de Ética Biomédica, Barcelona: Masson, 1998, p. 160.
37 Sobre esta discusión, más en extenso, véase Bernal Pulido, C., «La racionalidad de la ponderación», Revista española de Derecho constitucional, n.º 77, mayo-agosto 2006, pp. 51-75.
38 Citado por Alexy, R., «Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad», Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, n.º 11, enero-junio 2009, pp. 3-14.
39 Véase García Amado, J. A., «El juicio de ponderación y sus partes. Una crítica», en R. Alexy (ed.), Derechos sociales y ponderación, Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2007, cap. VII.
40 Véase Atienza Rodríguez, M., «A vueltas con la ponderación», La Razón del Derecho: Revista Interdisciplinaria de Ciencias Jurídicas, n.º 1, 2010, pp. 1-15.
41 Véase Ferrajoli, L., «El constitucionalismo entre principios y reglas», Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 35, 2012, p. 808.
42 Véase Ruiz Manero, J., «A propósito de un último texto de Luigi Ferrajoli. Una nota sobre reglas, principios, soluciones en abstracto y ponderaciones equitativas», Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 35, 2012, p. 829.
43 Véase apartado 3.1. del presente capítulo.
44 Véase Ruiz Manero, J., «A propósito de un último texto de Luigi Ferrajoli. Una nota sobre reglas, principios, soluciones en abstracto y ponderaciones equitativas», ob. cit., p. 830.
45 Ibídem, p. 832.
46 Atienza Rodríguez, M. y Ruiz Manero, J., «La dimensión institucional del Derecho y la justificación jurídica», Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 24, 2001, pp. 115-130.
47 Tal y como analizaré pormenorizadamente en el apartado 4 de este capítulo.
48 Véase Alonso Vidal, H. J., «Los principios implícitos y su relevancia en el razonamiento jurídico», Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 35, 2012, pp. 157-172.
49 Véase Ródenas Calatayud, Á., «¿Qué queda del positivismo jurídico?», Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 26, pp. 417-448.
50 Véase Schauer, F., Las reglas en juego. Un examen filosófico de la toma de decisiones basada en reglas en el derecho y en la vida cotidiana, (trads., C. Orunesu y J. L. Rodríguez), Madrid: Marcial Pons, 2004, pp. 89 y ss.
51 El principio de menor demolición ha sido aplicado por la jurisprudencia a aquellos supuestos en los que existe una infracción urbanística, por ejemplo, un exceso de edificabilidad, pero dicha infracción es de menor entidad, por lo resultaría desproporcionada la aplicación de la medida de restauración de la legalidad urbanística prevista, esto es, la demolición de lo ilegalmente construido. Véase Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de noviembre de 1993.
52 Véase Dworkin, R., Los derechos en serio (trad. M. Guastavino), Barcelona: Ariel, 1989, pp. 80 y ss.
53 Citado por Atienza Rodríguez, M., Las razones del Derecho, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 147.
54 Véase Bayón, J. C., «Derecho, convencionalismo y controversia», en P. Navarro y C. Redondo (comps.), La Relevancia del Derecho, Barcelona: Gedisa, 2002, pp. 57-92.
55 Este autor ha denominado a este convencionalismo como superficial, aunque yo preferiría denominarlo explícito por ser un término más descriptivo, ya que el adjetivo superficial tiene connotaciones peyorativas.
56 Regulada en los artículos 35 a 37 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
57 Véase Ródenas Calatayud, Á., «¿Qué queda del positivismo jurídico?», ob. cit., p. 448.
58 El artículo 579 de la LEC establece que: «Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria se estará a lo dispuesto en el capítulo V de este Título. Si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución». Es de destacar que el auto de esa misma Audiencia, pero de otra sección, la tercera, de fecha 28 de enero de 2011, resolvió justo en sentido contrario.
59 Ródenas Calatayud, Á., Los intersticios del Derecho, ob. cit., p. 117.
60 Ello no supone descartar la posibilidad de que puedan aplicarse principios implícitos cuyas razones subyacentes sean institucionales. Así sucede, por ejemplo, en aquellos supuestos en los que la competencia para su enjuiciamiento por una jurisdicción u otra no aparece regulada expresamente por el ordenamiento jurídico, como sucedía en los casos de responsabilidad patrimonial de la Administración cuando en la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados hasta que por la 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA) y por la Ley Orgánica 6/1998, de la misma fecha, se atribuyó a la jurisdicción contencioso-administrativa de la competencia para conocer de cualesquiera pretensiones deducidas en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, incluidos los supuestos en que a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados. Hasta ese momento, existía una tendencia de los órganos jurisdiccionales civiles a atraer hacia su jurisdicción los asuntos de responsabilidad concurrente de la Administración y de sujetos privados. Lo que sucede es que por la propia finalidad de las reglas cuyas razones subyacentes son institucionales —el buen funcionamiento del sistema jurídico— estas situaciones de indefinición resultan anómalas, por lo que lo habitual es que estas disfunciones, una vez detectadas, sean resueltas de forma expresa por el legislador.
61 Véase Atienza Rodríguez M. y Ruiz Manero, J., «La dimensión institucional del Derecho y la justificación jurídica», ob. cit, p. 30.
62 Para un análisis desde esta perspectiva puede consultarse Atiyah, P. S y Summers, R. S., Form and Substance in Anglo-American Law, Oxford: Clarendon Press, 1991.
63 Véase Guastini, R., «Variaciones sobre temas de Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin: derrotabilidad, lagunas axiológicas, e interpretación», Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 31, 2008, p. 144.
64 Véase Atienza Rodríguez M. y Ruiz Manero, J., «Dejemos atrás el positivismo jurídico», Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, n.º 27, octubre 2007, pp. 7-28.
65 Véase Comanducci, P., Hacia una teoría analítica del derecho. Ensayos escogidos, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010, pp. 61-74.