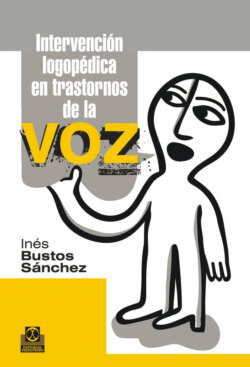Читать книгу Intervención logopédica en transtornos de la voz - Inés Bustos Sánchez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
INTERACCIONES ENTRE LAS ESTRUCTURAS Y FUNCIONES ESTOMATOGNÁTICAS Y LA FONACIÓN
Diana Grandi
INTRODUCCIÓN
Los avances científicos sobre el estudio de la voz y la evaluación y tratamiento de sus alteraciones han sido importantes en los últimos años. Sin duda, además de las posibilidades que los medios técnicos han brindado para ese avance, el abordaje interdisciplinario ha sido, y sigue siendo, un factor clave. En todos los ámbitos de estudio, no sólo en el de la voz, cada vez se nos abren más puertas y con ellas más incógnitas, que nos invitan a indagar sobre nuevos aspectos.
En este sentido, si bien sabemos sobradamente que la comunicación oral se sustenta sobre funciones básicas y vitales que la preparan y le brindan los órganos de soporte (como la respiración y alimentación), no hay suficientes estudios que aborden con profundidad la influencia que ejercen unas sobre otras. Estamos habituados, por ejemplo, a recoger datos sobre la fuerza excesiva y el apretamiento dentario que algunos de nuestros pacientes disfónicos ejercen a nivel mandibular, en diferentes momentos de su vida cotidiana, incluso durante actividades que son de ocio y que supuestamente deberían ser de relax y no de tensión… ¿Qué mecanismo provoca esa fuerza y con qué consecuencias? ¿Sabemos si hay alguna causa «escondida» para que se produzca esa tensión? ¿Qué podemos hacer para remediarlo eficazmente?
En este capítulo intentaremos relacionar esos aspectos y reflexionar sobre ellos con el objetivo de fomentar el interés de los profesionales que actúan sobre la voz por observar aspectos quizás no suficientemente valorados hasta el momento y que pueden enriquecer y facilitar el tratamiento de nuestros pacientes.
FORMA Y FUNCIÓN
Forma y función son dos conceptos claves en biología. Constituyen un axioma, que también se concreta en la boca o sistema estomatognático (SE). La forma orgánica condiciona la función, pero la función también puede generar modificaciones de la forma. Por ello, unas características especiales de la boca condicionarían las funciones que se llevan a cabo en ella, pero, por otra parte, la manera en que se desarrollan dichas funciones también puede alterar y modificar la forma orgánica o estructural.
Según diferentes autores, los dientes –aún siendo hueso–, así como las arcadas dentarias, sufren modificaciones importantes por las influencias que las funciones del SE ejercen sobre ellos, ya que responden ampliamente a los estímulos que reciben (en este caso de los grupos musculares: lengua, labios, mejillas). Lo mismo sucede en relación con los huesos basales: maxilar superior o maxila y maxilar inferior o mandíbula. En definitiva, la musculatura ejerce una influencia capital en el SE.
Durante todo el proceso de crecimiento y desarrollo, las arcadas dentarias están expuestas a dos fuerzas musculares contrapuestas: las del macizo lingual –que genera fuerzas de dentro hacia fuera– y las del cinturón labioyugal, en sentido inverso. Si dichas fuerzas se ejercen de manera equilibrada y no existen otros factores negativos de base, en principio el crecimiento del macizo facial y de las arcadas dentarias se realizará de manera adecuada. Por el contrario, cuando esas fuerzas actúan de manera alterada, el equilibrio se rompe y el resultado final será diferente, pudiéndose desarrollar alguna maloclusión dentaria, acompañada generalmente por disfunciones del SE.
DISFUNCIONES DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO
Hablamos de disfunciones del SE cuando las funciones oromotrices del complejo craneofacial se manifiestan alteradas. Así podemos observar entonces alteraciones respiratorias (respiración oral o bucal; respiración mixta de predominio oral), de la función suctoria (hábitos suctorios lesivos: succión digital con sus diversas formas; succión labial, lingual, mordisqueo de labio, de mejillas, de uñas u onicofagia), de la deglución (deglución disfuncional, también llamada atípica o infantil; deglución adaptada), de la función masticatoria (masticación alterada, de tipo temporal; ineficiente; unilateral) y también de las funciones relativas a la comunicación oral: la fonoarticulación, con la producción del habla y de la voz (Andretta, 2005; Grandi, 2010; Grandi, 2011).
No es de extrañar que se modifique también la fonoarticulación, pues hemos dicho que esta función se sustenta en las funciones vitales de respiración y alimentación. Utilizamos los mismos órganos para ejecutarlas; incluso se ha constatado que hay coincidencia entre algunos puntos articulatorios con los puntos deglutorios, por lo que es fácil inferir que, si unos están modificados, puede haber también compromiso de los otros (Grandi & Donato, 2006).
2+2 NO SIEMPRE SON 4 EN BIOLOGÍA
Hay razones que determinan las relaciones fisiopatológicas, pero no siempre encontramos los motivos de por qué; en algunos casos, aun habiendo suficientes causas para que el cuadro se altere, esto no sucede. Seguramente todos en algún momento lo hemos constatado con algún paciente.
A veces, ya en la sesión inicial, durante la anamnesis o en la observación espontánea, inferimos cuál será el diagnóstico. Pero en ocasiones nos sorprende constatar que, a pesar de haber encontrado determinados signos que creíamos relevantes, una vez realizado el examen el resultado final no es el que esperábamos. Vemos entonces que las leyes no siempre se cumplen: una succión digital que no ocasionó la típica mordida abierta, por ejemplo, una deglución disfuncional con empuje lingual superior que no provocó overjet, etc.
¿Por qué es así? En general podríamos decir que han de alterarse varias «piezas del rompecabezas» para que el resultado final no sea el adecuado, sencillamente porque la naturaleza permite que el sujeto «compense» los desequilibrios y de esta manera no siempre la disfunción provoca una alteración. De ahí que 2 + 2 no siempre sean 4 en biología. En este punto hay que hacer referencia al papel que desempeñan la duración, la frecuencia y la intensidad de una disfunción para que ésta sea nociva. Lo que está claro es que, de todas las funciones del SE, la más importante es la respiración. Si ella se altera, seguramente se alterarán todas las demás, como un castillo de naipes que se desmorona cuando una sola carta se desequilibra.
IMPORTANCIA DE LA RESPIRACIÓN
Diversos son los autores que preconizan la importancia de la función respiratoria tanto respecto a la producción de la voz como a su evaluación y tratamiento, pero su influencia no se limita a esta función, sino que se extiende a todas las demás funciones del SE.
Cuando no existe una respiración nasal, además de no lograrse la tríada de purificación, humectación y calentamiento que el aire requiere para que se produzca la correcta hematosis, se modificará la postura lingual, que descenderá y podrá avanzar; habrá falta de sellado labial (lo que denominamos incompetencia labial u oral anterior), habrá estiramiento de los músculos buccinadores y modificación de la postura general y de la cabeza.
La respiración alterada y efectuada por vía oral –ya sea la respiración oral-bucal o incluso la respiración mixta de predominio oral– ejercerá una influencia negativa sobre las demás funciones del SE:
– la alimentación no se verá favorecida, con manifestación de fatiga e inapetencia como resultado de respirar y comer por la misma vía.
– la deglución será disfuncional, de diferente tipo clínico: con interposición lingual, con interposición labial, con empuje lingual superior o inferior, con desborde lingual anterior o lateral, con retracción lingual y elevación del dorso, con contracción peribucal, etc.
– la masticación estará alterada: podrá ser de tipo temporal, con movimientos de apertura-cierre y ausencia de movimientos rotatorios, o en cualquier caso ineficaz.
– el habla y la voz también podrán estar deterioradas: con puntos articulatorios sustituidos o compensados y afectación de la resonancia vocal.
¿Y por qué se ocasiona este cuadro? La etiología puede ser muy variada y la literatura específica que aborda este tema es extensa. Con fines didácticos y como recordatorio para enmarcar algunos aspectos que desarrollaremos con mayor detenimiento, haremos referencia seguidamente a algunas de las causas más frecuentes de respiración oral de etiología orgánica:
• Amígdalas palatinas hipertróficas: causan posición lingual adelantada y alteran el mecanismo resonancial de la voz. A su vez producen deglución disfuncional con empuje o con interposición lingual (Figura 1).
• Vegetaciones adenoideas: también alteran la resonancia, con pérdida de armónicos, ocupando el cavum e impidiendo la salida libre del aire por nariz en los fonemas nasales.
• Frenillo lingual corto (Figura 2) o con inserción adelantada (Figura 3): dificulta la movilidad lingual y, aunque no siempre provoca alteraciones articulatorias –ya que no se necesita gran elevación lingual para el habla–, la falta de contacto lingual palatino no favorece el adecuado crecimiento del maxilar superior y dificulta además la respiración nasal y el logro de la deglución funcional.
Figuras 1-3
Si la situación lo requiere, debemos derivar al paciente al ORL para que éste realice la exploración y valoración adecuadas, y practique la intervención necesaria en el caso de amígdalas y vegetaciones hipertróficas. Después de una amigdalectomía puede quedar como secuela temporal un velo «perezoso», incompetente, que requerirá rehabilitación logopédica. De cualquier forma, si la hipertrofia amigdalar o adenoidal ha ocasionado respiración oral y hábitos de lengua descendida y adelantada, es posible que después de la intervención quirúrgica se mantenga el hábito, por lo cual será necesario realizar tratamiento logopédico para estimular la respiración nasal e instaurar la postura lingual adecuada tanto en reposo como en función.
Cuando se trate de un frenillo lingual que requiera frenectomía, derivaremos al paciente al ORL o al cirujano maxilofacial para que efectúen la intervención adecuada, y posteriormente realizaremos, lo más precozmente posible, reeducación miofuncional.
Para saber hasta qué punto necesitamos realizar una derivación a otro profesional de la salud, podemos realizar una detección inicial, sencilla y muy rápida de las posibles alteraciones morfológicas y/o disfunciones del SE, utilizando un recurso muy eficaz que tiene dos versiones según la franja etaria a la que vaya dirigido. Se trata del Protocolo de Exploración Inicial Interdisciplinaria Orofacial para niños y adolescentes (Bottini, E.; Carrasco, A.; Coromina, J.; Donato, G.; Echarri, P.; Grandi, D.; Lapitz, L; Vila, E., Barcelona 2008) y el Protocolo de Exploración Inicial Interdisciplinaria Orofacial para adultos1 (Bottini, E.; Carrasco, A.; Coromina, J.; Donato, G.; Echarri, P.; Grandi, D.; Lapitz, L; Marcó, J.P.; Padrós, E.; Vila, E., Barcelona, 2010). La aplicación de estos protocolos facilita la detección y la derivación al profesional adecuado: otorrinolaringólogo, pediatra, odontopediatra, ortodoncista, médico generalista, cirujano maxilofacial y/o logopeda especializado en terapia miofuncional (TMF), para poner remedio a la presencia de las alteraciones mencionadas, que pueden relacionarse con la afectación de la voz, tal como veremos a continuación.
IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN LINGUAL
En relación con la fonación y producción del habla, recordemos que el ápice y el dorso de la lengua son importantes para la articulación de los fonemas y que la base lingual tiene un papel clave en la resonancia. Pero sabemos que la lengua participa no sólo en las funciones de fonoarticulación, sino también, y en primer lugar, en las funciones alimentarias. En todas ellas tiene un papel muy activo, ya que únicamente en la función respiratoria su papel es pasivo y en ese caso está en relación con su postura y su volumen. Pero en las funciones alimentarias y fonatorias su papel es sumamente activo. Por ejemplo, para que la deglución sea correcta –deglución madura o funcional–, se requiere el denominado triple cierre: punta de la lengua en contacto con rugas palatinas, dorso lingual en contacto con paladar duro y base lingual en contacto con paladar blando. Si tenemos un frenillo lingual que dificulta ese contacto linguo-palatal, probablemente haya estado afectada la succión, pero lo que es indudable es que tanto la postura de reposo lingual como el patrón deglutorio estarán alterados, lo cual ocasionará fuerzas de empuje o desbordes linguales que generalmente, tarde o temprano, producirán alteraciones de las piezas dentarias o las bases óseas. Una de las más frecuentes es la falta de desarrollo transversal del paladar por ausencia del estímulo de crecimiento que supone el contacto lingual contra el paladar, lo que da como resultado un maxilar superior más estrecho, con paladar alto y tendencia al apiñamiento dentario.
Para no crear interferencias, la lengua no debe desbordar hacia las arcadas dentarias. La postura en reposo lingual, según numerosos autores –aunque actualmente algunos lo cuestionan–, es la que mantiene el ápice lingual en suave contacto con las rugas palatinas, sin realizar ningún contacto dentario y sin que se produzcan tensiones peribucales.
Cuando la boca está cerrada, en estado de reposo, es una cavidad virtual, ya que su volumen está ocupado por la lengua. La posición adecuada de ésta dentro de la boca permite que las cavidades de resonancia oral funcionen de manera más natural, por lo que la postura relativamente normal de la lengua parece ser un componente importante de la voz normal. No sucede así cuando la lengua es llevada hacia atrás ocluyendo prácticamente la faringe (resonancia cul de sac) o por el contrario adopta una posición muy adelantada, la denominada voz de conversación del bebé.
Por otra parte, si la lengua tiene limitada su movilidad por un frenillo corto o anteriorizado (como se comentó en el apartado anterior), se mantiene descendida en el suelo de la boca. En ocasiones su ápice contacta con el labio inferior, mostrándose en una posición adelantada, posición que en esos casos reproduce también en cada movimiento deglutorio.
Por ello, si observamos un frenillo lingual que aparenta ser corto o tiene una inserción adelantada, debemos evaluarlo cuidadosamente con el examen pertinente, para lo cual puede ser de utilidad el propuesto por Marchesan (2010). De todas maneras, ante cualquier duda es conveniente derivar al paciente a un logopeda especializado en TMF, para establecer si se requiere una frenectomía lingual o si es posible realizar el estiramiento o elongación del frenillo mediante ejercitación logopédica.
Recordemos: aunque no exista alteración articulatoria (p. ej., rotacismo), conviene valorar el frenillo lingual por los efectos que éste ocasiona cuando es corto o tiene una inserción adelantada.
IMPORTANCIA DE LA MANDÍBULA
La lengua tiene una de sus inserciones en la mandíbula, está contenida en la cavidad bucal y ha de estar en equilibrio con el mecanismo del buccinador. Sabemos la importancia que tienen la lengua y los labios como órganos articulatorios, lo que constatamos especialmente cuando trabajamos con nuestros pacientes el molde vocálico. No es menor su importancia como órganos que forman parte de la cavidad de resonancia más flexible: la boca. Flexibilidad que le otorga la posibilidad de movimiento: apertura, cierre, protrusión, lateralización, que es capaz de realizar gracias a la mandíbula o maxilar inferior.
Cuando trabajamos con un paciente disfónico: ¿tenemos suficientemente en cuenta la observación y constatación de que esos movimientos mandibulares pueden realizarse adecuadamente? Sabemos que para que haya una buena resonancia, equilibrio glotorresonancial o fonorresonador, debe haber una adecuada utilización de los resonadores: «El modo de apertura de los resonadores es determinante para el buen funcionamiento y el rendimiento del vibrador laríngeo» (Heuillet et al., 2003).
En general muchos autores hablan del papel de la orofaringe, de la lengua, del velo del paladar, de la rinofaringe… Pero pocos hablan del rol de la mandíbula, con sus diferentes movimientos, en este interjuego que, si es armónico, facilita la consecución del gesto vocal.
Bustos (2009), entre otros autores, expresa que en disfonías caracterizadas por hipertensión es común observar la rigidez y falta de apertura bucal al hablar. Y agrega que la fijación de la mandíbula obstaculiza la sinergia de los movimientos labiales, de las mejillas y de la lengua, lo que afecta indudablemente no sólo a la articulación del habla, sino también a la proyección de la voz. La misma autora considera que es importante el dominio de la musculatura de la lengua… como también la elasticidad de los movimientos del maxilar inferior, que forma parte del «anillo mandibular» integrado por la mandíbula por delante, la apófisis mastoides y la nuca por detrás. Y agrega que la tensión excesiva de este anillo bloqueará la movilidad de la mandíbula y la lengua y limitará el espacio posterior de la cavidad bucal y la tonificación del velo del paladar.
Por ello, y con el objetivo de evitar esas tensiones y limitaciones como premisa, diversos autores preconizan ejercicios de relajación mandibular que solemos utilizar con nuestros pacientes disfónicos –y también con los que realizan educación de la voz– y que sin duda nos ayudan a mejorar el tono de los órganos implicados y la emisión vocal. Cabe preguntarse si, para mejorar nuestro abordaje y teniendo presente el cuidado de las limitaciones propias de cada caso, no será conveniente valorar las posibilidades de movilidad mandibular antes de poner en práctica nuestro plan de tratamiento… porque ¿pueden ejercitar todos los pacientes la apertura bucal máxima sin riesgo?
Mandíbula y ATM
Las funciones del SE guardan una relación directa con la funcionalidad de la ATM (articulación temporomandibular). Esta articulación, que es bilateral y sumamente compleja, brinda la posibilidad de realizar movimientos a la mandíbula, único hueso móvil del complejo craneofacial, ya que éste se encuentra unido al maxilar superior mediante ella. A partir de esos movimientos es posible llevar a cabo las diferentes funciones del SE, fundamentalmente la succión, la masticación y el lenguaje oral, con la producción del habla y de la voz.
Gracias a la articulación doble del cóndilo, la ATM es la única que permite realizar movimientos de rotación y de traslación. Además es una articulación bilateral, ligada por la mandíbula e interdependiente, con movimientos propios de cada lado pero simultáneos: la alteración de uno de los lados modifica funcionalmente al otro. Al ser una articulación compleja, no es raro encontrar dificultades asociadas a ella y en estos casos es importante que se practique un examen completo y riguroso a cargo de un profesional competente. El examen clínico es fundamental, pero en ocasiones es necesario recurrir a exámenes complementarios como la resonancia magnética, que permitirá diferenciar los cuadros musculares de las lesiones articulares, las alteraciones estructurales o los procesos degenerativos, ya que cada uno de ellos requerirá abordajes terapéuticos específicos (Valmaseda & Gay Escoda, 2002; Bianchini, 2004).
DTM y su relación con las disfunciones orofaciales
El término disfunción temporomandibular (DTM) se utiliza para denominar un grupo de dolencias de etiología multifactorial que se relacionan con los músculos masticatorios, las ATM y las estructuras adyacentes. Una de las clasificaciones de las DTM las divide en dos grandes grupos:
• de origen articular: aquellas en las que los signos y síntomas están relacionados con las ATM,
• de origen muscular: los signos y síntomas están relacionados con la musculatura estomatognática, sin deterioro articular.
Podemos encontrar diversos tipos de disfunciones de los músculos masticatorios y en diferentes edades, ya sean por causa:
– Funcional: ligadas en mayor medida a hábitos alimentarios (utilización de alimentos blandos que requieren pobre trabajo masticatorio o por el contrario alimentos excesivamente duros).
– Orgánica o estructural: falta o mal estado de piezas dentarias, prótesis desajustadas, restauraciones inadecuadas, etc.
– Emocional: la tensión provoca espasmo y fatiga por aumento de la actividad muscular.
– Por hábitos lesivos: bruxismo, onicofagia (Fig. 4), succión digital, masticación frecuente de chicles, adopción de posturas inadecuadas al dormir (con apoyo de la mano debajo de la mandíbula), etc.
Figura 4
No todas las disfunciones masticatorias implican DTM, pero en la anamnesis debemos indagar cuidadosamente aspectos relativos a la función masticatoria en nuestros pacientes con problemas de la voz. Además es importante observar si el patrón masticatorio es uni o bilateral, si se produce adecuadamente de manera alternada (lado de trabajo y lado de balanceo) y cuál es el ritmo y la amplitud de los movimientos mandibulares.
La observación de las mejillas también nos dará una información interesante, ya que entre sus funciones está la de mantener el alimento sobre los molares durante la masticación. Cuando ésta es unilateral se fortalecerá la mejilla de ese lado y, si este hábito perdura en el tiempo, es posible que observemos una hipertrofia de la mejilla del lado donde se mastica, con aumento razonable de su tamaño en relación con la otra mejilla (Marchesan, 2001).
En los pacientes adultos es más común detectar DTM, aunque también puede presentarse en edad infantil. En general se caracteriza por apertura bucal limitada (imposibilidad o gran dificultad para comer una hamburguesa, por ejemplo), crepitación, chasquido o ruido, laterodesviación mandibular en movimiento de apertura-cierre, dolor durante la masticación sin causas dentarias que lo justifiquen, sensación de no haber descansado por la noche, dolor en la zona de la ATM que se traslada al oído, bruxismo, sensación de oído tapado y cansancio al hablar largo rato que puede derivar en episodios de disfonía. También puede haber dolor de cabeza, mareos y vértigos, así como sensibilidad dolorosa a la palpación de los músculos masticatorios y malestar mandibular al despertar. La disfunción articular es un círculo vicioso: pérdida de dimensión vertical, sobrecarga articular, inflamación, hipertonía muscular, pérdida de dimensión vertical.
Los pacientes con DTM pueden llegar a ser muy complejos no sólo por la enfermedad de la articulación y de su musculatura. La ATM es compleja en su funcionamiento, síntomas, enfermedad y tratamiento, y realmente es bastante invalidante para el sujeto que la padece, ocasionándole mecanismos compensatorios, adaptativos o protectores como reacción a las limitaciones funcionales (Grandi, 2009).
Respecto a la producción del habla y las disfunciones de la ATM, algunos autores señalan que la reducción de la máxima apertura y de la máxima amplitud de los movimientos mandibulares durante el habla puede indicar trastornos temporo mandibulares (Bianchini et al., 2008), si se tiene en cuenta que la media de amplitud de apertura máxima durante el habla sería unos 10 mm (+ o - 3).
En cuanto a la voz, la ATM no influye directamente sobre la fonación, porque no interviene en la producción del sonido laríngeo, pero sí influye sobre los músculos que dan soporte a la laringe y sobre la conformación de los espacios musculares que condicionan la función de algunos resonadores (Torres, 2005). La reducción de los movimientos de amplitud bucal y la consiguiente articulación del habla más trabada comprometen la emisión vocal debido a la modificación de las cajas de resonancia. Aunque no hay demasiados estudios sobre el particular, algunos de ellos apuntan a confirmar la relación entre la presencia de alteración de la voz y la DTM, como el citado por Machado (2009) realizado con un grupo de profesores, en el que se corrobora la correlación entre dichas alteraciones.
También se evidenciaron diferencias significativas en el comportamiento de los formantes según el sexo, observándose mayores modificaciones en el sexo femenino al variar la magnitud de apertura mandibular (MAM) en el F1 en fonación sostenida, no así en el F2. Estos resultados estarían en consonancia con lo sostenido por autores como Boone, Arias y Prater, respecto a que el uso de técnicas de rehabilitación que promueven el descenso mandibular pueden contribuir a modificar alteraciones de altura, tono y cualidad vocal, y que dichas técnicas tendrían mayor impacto en la población femenina. Según el citado estudio, la /i/ fue el fonema vocal en el que se evidenciaron mayores variaciones en ambos formantes; en cambio la /u/ fue el único que no presentó variación en ninguno de los formantes con el cambio de la MAM. Hubo más variaciones en los formantes con aperturas mandibulares amplias: entre 25 y 40 mm (Latorre, 2008). Aprender a abrir la boca parece promover una relajación mayor del trayecto vocal y ofrece a su vez una cavidad oral mayor para la amplificación de la resonancia.
Medición objetiva de los movimientos mandibulares
La mandíbula puede realizar diferentes movimientos: apertura y cierre, protrusión y lateralización o diducción a derecha e izquierda. Hemos de tener en cuenta que en la realización de dichos movimientos existen unos límites de amplitud que se consideran normales, por lo que mediciones que estén fuera de ellos –tanto fuera de la franja mínima como de la máxima– pueden indicar alteración y requerirán una valoración más cuidadosa. Los movimientos deben ser realizados de manera suave y continua, sin desvíos significativos, sin ruido y sin dolor (Bianchini, 2004).
Las mediciones de los movimientos mandibulares se han de realizar con un instrumento adecuado. En el mundo odontológico se utilizan cada vez más programas informatizados, pero los logopedas podemos realizar las mediciones que necesitamos de manera bastante sencilla y más asequible utilizando el pie de rey o calibrador de Vernier. En un período en que la logopedia también requiere «evidencia» y se nos pide objetivar nuestras evaluaciones y resultados de tratamiento, el pie de rey es de gran utilidad: podremos cuantificar y constatar que nuestros tratamientos son eficaces comparando las mediciones efectuadas al inicio y al final del mismo, y además sabremos cuánto es prudente hacerle abrir la boca a un paciente.
Para realizar las mediciones debemos aprender a utilizar el pie de rey (Figura 5) y seguir el método específico. Es un procedimiento que al inicio entraña cierta dificultad, por lo cual es conveniente realizar un aprendizaje previo y prácticas sucesivas para adquirir soltura.
1. La magnitud de apertura mandibular es la distancia entre los bordes incisales superior e inferior. Por lo tanto mediremos la distancia entre el borde del incisivo superior izquierdo y el inferior izquierdo. A ese valor hemos de sumar la sobremordida. Si hubiera una mordida abierta, debemos restarla a la medición de la apertura.
2. La medición de la protrusión mandibular se realiza con la vara o profundímetro del pie de rey. Se le ha de sumar el overjet o resalte, o se le ha de restar si ese resalte fuera negativo (en Cl.III, por ejemplo).
3. Para medir la lateralización se ha de marcar la línea ½ superior e inferior y se indicará al paciente que lateralice hacia un lado para efectuar la medición del desplazamiento, y luego hacia el otro lado, realizando el mismo procedimiento.
Figura 5
Los límites de normalidad, a modo de referencia, son:
| ADULTOS | NIÑOS | |
| APERTURA (Figura 6) | 40 a 55 mm | 35 a 50 mm |
| PROTRUSIÓN (Figura 7) | 7 a 11 mm | 5 a 8 mm |
| LATERALIDAD (Figura 8) | 7 a 11 mm | 4 a 8 mm |
Figuras 6-8
Para algunos autores la lateralidad o diducción mandibular en adultos puede ampliarse entre 9 y 13 mm, pero lo que está claro es que todos los movimientos mandibulares, para que no sean nocivos y no impliquen disfunción de las ATM, han de tener límites de amplitud equilibrados entre sí, lo cual supone que la medida de apertura, por un lado, y las medidas de protrusión y lateralidad a derecha e izquierda, por otro, guarden una relación aproximada de 4 a 1. (Ej.: si la apertura es 40 mm, la protrusión y lateralidad deberían ser 10 mm o estar entre 8 y 11 mm aproximadamente).
De esta manera, entonces, valores que se alejen de los límites de normalidad o que, aun estando individualmente dentro de éstos, denoten una relación desequilibrada entre ellos, nos han de alertar sobre posibles DTM, que deberán ser examinadas por el profesional experto: odontólogo especializado en ATM y/o cirujano maxilofacial.
Recordemos: cuando las mediciones de los movimientos mandibulares no están equilibradas entre sí, podemos estar ante una DTM; por lo tanto, en estos casos no nos interesa que el paciente abra excesivamente la boca durante la ejercitación.
El bruxismo y sus implicaciones
Una de las manifestaciones de la DTM es el bruxismo, que puede ser céntrico o excéntrico y tanto diurno como nocturno. En pacientes con disfonía hipertónica suele observarse la tendencia a apretar los dientes (bruxismo céntrico o briquismo) por el día y/o por la noche, y en ocasiones también frotamiento o rechinamiento de las piezas dentarias (bruxismo excéntrico) que normalmente se produce durante el sueño. En algunos síndromes como el S. de Down el bruxismo excéntrico puede presentarse también en vigilia. Además es característico durante el crecimiento y desarrollo normales, entre los 4 y los 6 años de edad, en que se considera fisiológico, ya que corresponde al período de abrasión y desgaste dentario preparatorio al recambio de la dentición temporal a la permanente.
Cuando no es fisiológico se considera una manifestación patológica del sistema masticatorio, que prevalece en el sexo femenino en una proporción de 4 a 1 y es de etiología multifactorial. No podemos menospreciar el componente emocional, ya que situaciones de tensión, estrés, depresión, etc., pueden estar en la base del comportamiento atípico. Si bien la mayor frecuencia se da entre los 20 y 40 años de edad, cada vez es mayor el número de niños y de adolescentes con signos de DTM, aunque no siempre se acompañe de síntomas dolorosos.
Es importante que en la anamnesis del paciente disfónico indaguemos acerca del bruxismo, si está presente, desde cuándo, con qué consecuencias –desgaste de piezas dentarias, dolor en zona de ATM que puede irradiar hacia el oído, apertura mandibular reducida, mal dormir con falta de descanso, nerviosismo, cefaleas–, si intentó erradicarlo y en ese caso de qué manera y con qué resultados.
Además del tratamiento médico, con relajantes musculares en particular, y odontológico, mediante el uso de férulas de descarga que han de ser individualizadas, construidas a medida y verificando cada cierto tiempo que no estén desadaptadas, también podemos contribuir desde el tratamiento logopédico mediante pautas de conducta y ejercicios de relajación mandibular, adaptados a las necesidades y posibilidades de cada paciente. Ejercicios como el del bostezo (verificando previamente las posibilidades de apertura, protrusión y lateralidad); abrir y cerrar la boca en distintos tiempos manteniendo la lengua relajada en el suelo bucal; emisión áfona de baaa-baaa o daaa-daaa; masticar aire con cierre labial y aumento de la dimensión vertical de la cavidad bucal, y sobre todo fomentar la postura lingual adecuada en reposo… nos ayudarán a conseguir la relajación mandibular y de la ATM y, por ende, a mejorar las condiciones de la resonancia.
A modo de reflexión
Es indudable que, para que el tono fundamental generado en las cuerdas vocales se enriquezca de manera óptima a su paso por las cavidades de resonancia, necesitamos contar con una mandíbula relajada, promoviendo su flexibilidad y su descenso, ya que esto aumentará el volumen faríngeo y mejorará la resonancia.
Pero teniendo en cuenta los conceptos anteriores, una medida preventiva –con un paciente que realiza una apertura bucal limitada o que presenta alteraciones que hacen sospechar una posible disfunción de la ATM– implicaría que antes de encarar nuestro tratamiento de rehabilitación vocal hiciéramos una valoración completa de todos sus movimientos mandibulares.
Indicaciones terapéuticas como: bostezar ampliamente… abrir la boca al máximo… ¿Qué significa hacerlo al máximo?… No poner limitaciones al bostezo, ¿puede ser un problema? ¿Hasta qué punto será prudente hacerle abrir mucho la boca a determinado paciente? ¿Qué riesgos puede haber?
Para algunos, abrir al máximo significará forzar el movimiento –en ocasiones se produce el clásico «click»– lo cual puede empeorar su situación articular. Este planteamiento significa revisar en cada caso las indicaciones terapéuticas que damos, que por supuesto deben sustentarse en un buen diagnóstico, para no provocar yatrogenia y para evitar situaciones problemáticas.
En algunos pacientes el ejercicio del bostezo –que indudablemente ayuda al descenso laríngeo– podrá ser amplio, sin restricciones, siempre buscando la relajación total de la lengua en el suelo de la boca, intentando que su ápice toque la encía o dientes inferiores y que la base no se contraiga obstruyendo las cavidades de resonancia.
En otros pacientes, en cambio, el ejercicio del bostezo supondrá hacer el «bostezo educado» que proponen Heuillet et al. (2003), con la boca cerrada en apnea, evitando entonces forzar la apertura bucal. Puede ser eficaz combinar la técnica del bostezo con el suspiro, ya que ambas son funciones naturales que vencen la constricción vocal. El bostezo, además, puede utilizarse como preparación del método masticatorio, pues los dos que ambos persiguen la ampliación del resonador.
Los extremos nunca suelen ser buenos: tanto una boca excesivamente abierta, con gran descenso de la mandíbula, como una boca apretada, con la mandíbula rígida, no favorecerán la producción de los sonidos con buen timbre. Así pues, será prudente buscar el equilibrio y promover:
• Una apertura bucal máxima (Figura 9), pero sin forzar, en los pacientes en quienes no hayamos observado ningún signo de disfunción de la ATM y en quienes la medición de apertura, protrusión y lateralidad sean equilibradas y estén dentro de la normalidad.
• Una apertura bucal más contenida (Figura 10) –que no supere sus límites cómodos de amplitud– también relajada y sin forzar, en los pacientes en quienes hayamos observado algún signo de disfunción de ATM y en quienes las mediciones efectuadas denoten cierto desequilibrio entre ellas. Una manera sencilla de lograrlo, si no estamos ante un frenillo lingual corto, que comprometería el resultado, es pedir al paciente que coloque el ápice lingual en contacto suave con las rugas palatinas y sólo entonces abra la boca al máximo, pero sin que la lengua deje de contactar con rugas. Ésa será su medida aproximada de apertura máxima para evitar riesgos.
Figuras 9-10
Obsérvese, en la misma paciente, la diferencia entre la apertura bucal máxima y la apertura máxima con lengua en rugas palatinas (Figs. 9 y 10).
De todas maneras, ante la duda o sospecha de alteraciones más importantes y en todos los casos en que el paciente refiera dolor, presencia de ruido, chasquido y/o dificultad importante de apertura, además de nuestra valoración logopédica es necesario derivarlo al especialista en ATM para que lo valore en profundidad.
No dejemos de tener en cuenta los valores de apertura, protrusión y lateralidad que estén muy por encima de los valores normales, ya que también suelen corresponderse con alguna disfunción: la laxitud ligamentosa benigna cuando se asocia con alguna parafunción, y la hipermovilidad articular, que está considerada como un factor predisponente de DTM.
Recordemos: No todos los ejercicios son buenos para todos los pacientes y siempre deben adaptarse a las condiciones clínicas de cada caso.
INFLUENCIA DE LA ACTITUD POSTURAL
Sabemos que la cadena muscular postural ha de estar en equilibrio eutónico para lograr una emisión vocal armónica. Y, en este sentido, conseguir una adecuada alineación de la cabeza con el tronco es fundamental, tal como plantea M. Alexander en su estudio sobre la postura.
Cuando en la posición sentado o de pie se pierde el equilibrio de la cadena postural y se produce la hiperextensión de la cabeza, por ejemplo, o la elevación del mentón, se pierde el eje de verticalidad: ya no hay una buena colocación de la laringe, no se mantiene la mirada en el horizonte y el eje corporal se ha modificado, todo lo cual conlleva tensiones que se pueden cronificar y agravar. Tampoco es beneficiosa la postura de retracción de la mandíbula, que provoca la compresión de la laringe y la reducción del espacio bucofaríngeo (Bustos, 2009). Dichas tensiones, alojadas en diferentes segmentos corporales, van afectando indefectiblemente al sistema fonatorio.
Será fundamental revertir esta situación buscando la correcta actitud de verticalidad corporal, relajada, sin tensiones, con buen apoyo y en definitiva en eutonía. Para fomentar la actitud corporal eutónica es muy útil trabajar la postura lingual adecuada en reposo. No olvidemos que la lengua se apoya en el hueso hioides, por lo que una lengua mal colocada arrastra al hioides y modifica no sólo la posición laríngea, sino también la postura de la cabeza y del tronco, alterando de esta manera toda la cadena postural. En ese caso, el ápice lingual en contacto suave con las rugas palatinas facilitará la eliminación del apretamiento dentario y ayudará a conseguir el aumento de la dimensión vertical de la boca y su relajación.
Recordemos: la postura lingual correcta en reposo, con el ápice en contacto suave contra rugas palatinas, ayuda a evitar el apretamiento de las arcadas dentarias, favoreciendo el aumento de la dimensión vertical bucal y la actitud postural adecuada.
MALOCLUSIÓN DENTARIA, DISFUNCIONES OROFACIALES Y POSTURA
La morfología de los maxilares y la relación entre ambos, la implantación dentaria, la falta de piezas dentarias o la presencia de diastemas entre ellas, etc., pueden provocar trastornos articulatorios y distorsión del mecanismo de la resonancia vocal.
Cuando las arcadas dentarias se relacionan adecuadamente entre sí, de acuerdo con las reglas odontológicas específicas, hablamos de buena oclusión. Cuando en cambio existe alguna alteración en dicha relación, en cualquiera de los planos del espacio o en varios de ellos de manera combinada, hablamos de maloclusiones dentarias. Podemos encontrar maloclusiones en el plano anteroposterior o sagital (Clase I, Clase II 1ª y 2ª divisiones, y Clase III de Angle), en el plano vertical (mordida abierta, mordida cerrada o profunda, mordida cubierta) y en el plano transversal (mordida cruzada uni o bilateral, mordida en tijera, estrecheces), de forma aislada o combinada (Fig. 11).
Figura 11
Los profesionales encargados de valorar y tratar las maloclusiones son el odontopediatra, en edad infantil, y el ortodoncista. Es frecuente observar la presencia de disfunciones orofaciales y de alteraciones de la actitud postural en relación con las distintas maloclusiones.
Respecto a las disfunciones orofaciales, el tipo de maloclusión condiciona la manera de tragar o a la inversa: por ejemplo, la interposición lingual entre las arcadas dentarias durante el reposo y la deglución puede originar una mordida abierta, pero también dicha maloclusión puede condicionar que la lengua se interponga entre los dientes al tragar… ¿Causa o consecuencia? Podrá ser una u otra, según el caso, pero de todas formas habrá una interrelación estrecha entre la forma y la función. Además, indudablemente los diferentes tipos de oclusión ocasionan diferentes maneras de masticar, ya que los contactos oclusales varían. Si existen también problemas en la ATM, la masticación puede alterarse totalmente, con disminución de la amplitud de los movimientos mandibulares y en ocasiones con presencia de dolor. Cuando además se produce una articulación trabada, con pobre movilidad de la mandíbula durante el habla, se sobrecarga la laringe y se puede producir una disfonía. Es una suma de alteraciones que debemos analizar.
En cuanto a la postura, la Clase II 1ª división de Angle suele asociarse con la postura de la cabeza en hiperextensión; la Clase III se relaciona más con la cabeza y la mandíbula elevadas y por ende con pérdida de la mirada en el horizonte y de la verticalidad. En cualquier caso, la respiración alterada, con la postura descendida de lengua, es la que se asocia con mayor frecuencia a alteración de la actitud postural.
Para realizar una observación y detección iniciales, podemos dirigirnos de nuevo al Protocolo de exploración inicial interdisciplinaria orofacial (de niños y adolescentes o de adultos, según la edad requerida), ya que los sencillos esquemas que se presentan en dichos protocolos nos guiarán a la hora de realizar la observación visual en nuestros pacientes, tanto del tipo de oclusión-maloclusión de cada uno de ellos como de las posibles disfunciones orofaciales y alteraciones de la actitud corporal.
Recordemos: es frecuente detectar alteraciones posturales asociadas a maloclusiones dentarias y a disfunciones orofaciales, que requieren ser detectadas precozmente, evaluadas y tratadas.
Y LA VOZ…
Diferentes autores consideran que el timbre vocal varía en relación con las diferencias morfológicas y explican que la caja de resonancia alterada modifica la articulación y calidad del sonido, sobre todo cuando aparecen alteraciones estructurales: dentales, labiales, linguales, nasales, etc., pero no encontramos en la bibliografía demasiadas referencias a la posible relación entre el tipo de oclusión dentaria y las características acústicas de la voz.
Heuillet et al. se preguntan si la morfología del cantante predispone a una tesitura grave o aguda, y responden que «hay ciertamente una disposición diferente del volumen del resonador según el tipo craneofacial». Anteriormente diversos autores ya se habían referido a este aspecto, expresando que el tipo de estructura de uno u otro maxilar otorga características especiales a la voz, sobre todo en la calidad de los armónicos que producen, destacando que la raza negra, por ejemplo, con sus maxilares superiores anchos, produce voces con armónicos graves, muy ricas y plenas.
De la misma manera, ante la presencia de una maloclusión la forma estructural de la boca se modifica: maxilares más amplios o más estrechos, paladar más alto y estrecho o por el contrario más ancho y plano, apiñamientos dentarios, etc. Podríamos inferir que las maloclusiones dentarias ejercen cierta influencia sobre el resultado vocal, aunque los mismos autores agregan que lo que en particular hay que tener en cuenta es la utilización resonancial. Por lo tanto, vemos que la forma condiciona la función, pero es la manera en que se utiliza la forma, o sea, cómo se lleva a cabo la función, lo que adquiere aquí mayor protagonismo. Indudablemente, en este punto hay que destacar el rol protagonista de la lengua, ya que las diferentes posiciones que ésta adquiere influyen en la producción de los diferentes timbres vocálicos.
En cualquier caso, si necesitamos contar con órganos resonadores capaces de otorgar amplitud y redondez al sonido, necesitamos contar con una cavidad bucal libre, que permita ejecutar el molde vocálico y en definitiva el habla con un timbre rico en armónicos, sin interferencias.
A MODO DE RESUMEN
Para ello necesitamos contar, sin duda, con una boca despejada, con buena disponibilidad de apertura-cierre tanto anterior (labial) como posterior (velar), sin ocupaciones que impidan o limiten el libre movimiento lingual y del velo del paladar.
Necesitamos una lengua libre para realizar los movimientos adecuados –tanto respecto a puntos deglutorios como articulatorios y resonanciales–, con un frenillo que no dificulte esa movilidad ni por su falta de longitud ni por su sitio de inserción.
Necesitamos un velo de paladar suficiente y competente, «dúctil y adaptable a nuestras necesidades vocales y expresivas» en palabras de Reguant (2009), que cumpla adecuadamente con su función, elevándose y contactando con la pared posterior de la faringe cuando se trata de emitir fonemas orales, y, por el contrario, quedando descendido y sin realizar contacto con la pared faríngea posterior cuando se emiten los fonemas nasales, permitiendo de esta manera el libre pasaje del aire al exterior a través de la nariz. Necesitamos, en suma, estructuras articulatorias y de resonancia sin patología.
Será conveniente también disponer de una cavidad bucal en la que exista una relación armónica entre maxilar superior y maxilar inferior, sin tensiones ni fuerzas que impidan el normal funcionamiento y relación entre ellos. La relajación de cabeza y cuello evitará tensiones que disminuyan el espacio faríngeo. Necesitamos que en reposo las arcadas dentarias estén en inoclusión, o sea, sin contactar entre sí. De esa manera existirá un «colchón de aire» entre las arcadas dentarias y evitaremos tensiones que influyan sobre el gesto vocal.
Decíamos al inicio que en más de una ocasión nos sorprende recoger datos sobre la fuerza excesiva y el cierre permanente o apretamiento dentario que nuestros pacientes disfónicos ejercen a nivel mandibular en diferentes momentos de su vida cotidiana: mientras trabajan, conduciendo o detenidos en su coche ante un semáforo, incluso durante actividades que son de ocio y que supuestamente deberían ser de relax y no de tensión…
Es aquí donde no sólo se enciende la luz roja del semáforo, sino también la del estado de alerta en el que, junto con el paciente hemos de entrar para observar meticulosamente las manifestaciones y los comportamientos anómalos, evaluarlos minuciosamente y plantearnos el abordaje necesario, a partir del diagnóstico que hagamos, que en cualquier caso no podrá ser aislado, sino que seguramente requerirá estudios y diagnósticos complementarios.
El saber compartido enriquece nuestra labor, complementa nuestro diagnóstico y facilita el abordaje terapéutico. El estudio de la voz y la evaluación y el tratamiento de sus alteraciones requieren, por tanto, profundizar en algunos aspectos e incorporar nuevas perspectivas que seguramente contribuirán a mejorar nuestro ejercicio profesional.
BIBLIOGRAFÍA
Andretta, P. (2005). La terapia logopedica delle alterazioni delle funzioniorali: squilibrio muscolare orofacciale in età evolutiva, adolescenziale e adulta. Logopedia e comunicazione. Vol.1 n.2. Trento (IT): Edizioni Erickson.
Bianchini, E.M.G. (2004). ArticulaçaoTemporomandibular e Fonoaudiologia. En L.P. Ferreira, D.M. Befi-Lopez & S.C.O. Limongi(Org), Tratado de Fonoaudiologia(1ª Ed.). São Paulo (Br).
Bianchini, E.M.G., Paiva, G. & de Andrade, C.R.F. (2008). Mandibular Movement Patterns During Speech in Subjects with Temporomandibular Disorders and in Asymptomatic Individuals. The Journal of Cranio Mandibular Practice, 26(1), 50-58.
Bustos Sánchez, I. (2009). La voz. La técnica y la expresión. Barcelona: Paidotribo.
Donato, G., Lapitz, L. & Grandi, D. (2009). Protocolo de exploración Interdisciplinar orofacial para niños y adolescentes. Revista Logopèdia. Col·legi de Logopedes de Catalunya, (16), 12-15.
Echarri, P., Carrasco, A., Vila E. & Bottini, E. (2009). Protocolo de exploración Interdisciplinar orofacial para niños y adolescentes. Revista Ortod. Esp., 49 (2), 107-115.
Grandi, D. & Donato, G. (2006).Terapia Miofuncional. Diagnóstico y Tratamiento. Barcelona: Lebón.
Grandi, D. (2009). Logopedia y Articulación Témporo-mandibular. Rev. Monografías Clínicas en Ortodoncia, Vol. 28 (1), 43-47. Madrid: Ripano Ed. Médica.
Grandi, D. (2010).La ortodoncia lingual y el habla. Terapia del lenguaje: los beneficios del trabajo interdisciplinario. En P. Echarri et al. Nuevo enfoque en Ortodoncia Lingual. Madrid: Ripano Ed. Médica.
Grandi, D. (2011). Speech and Language Therapy: the key to Functional Control and Relapse Avoidance in Lingual Orthodontic Treatments. En R. Romano, Lingual & Esthetics Orthodontics. Londres: Quintessence Publishing.
Heuillet-Martin, G., Garson-Bavard, H., Legré, A. (2003). Una voz para todos. La voz normal y cómo optimizarla. Marsella: Solal.
Latorre, C.C. (2008). Comportamiento de los formantes vocales respecto a la apertura mandibular y el género. Fonoaudiologia Iberoamericana. Areté, Vol.8 (1), 27-40.
Machado, I.M., Bianchini, E.M.G., Silva, M.A.A., Ferreira, L.P. (2009). Voz e disfunçao temporomandibular em profesores. Rev. CEFAC; 11(4), 630-643.
Marchesan, I.Q. (2001, Marzo). Avaliando e tratando do sistema estomatognático. Ponencia presentada en el IX Congresso Internacional de Odontologia do DF. Disponible en http://www.ibemol.com.br/ciodf2001/cursos/irene/avaliando_tratando_S_E.htm.
Marchesan, I.Q. (2010). Protocolo de avaliaçao do frenulo da língua. Rev. CEFAC Nov-Dez; 12(6), 977-989.
Reguant, G. (2009). La voz y el actor. En I. Bustos, La Voz. La técnica y la expresión. Barcelona: Paidotribo.
Torres, M. (2005). Manejo fonoaudiológico de los trastornos de la ATM. Rev. Estomatología, Vol. 13 (1), Chile.
Valmaseda, E.& Gay Escoda, C. (2002). Diagnóstico y tratamiento de la patología de la ATM. Rev. ORL-DIPS; 29(2), 55-70.
1 Ambos disponibles en www.clc.cat, en www.centroladent.com y en www.ortodoncialingual.com con las respectivas instrucciones.