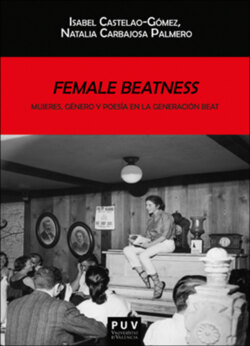Читать книгу Female Beatness: Mujeres, género y poesía en la generación Beat - Isabel Castelao Gómez - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEL GÉNERO EN LA CRÍTICA Y EN EL CONTEXTO CULTURAL Y LITERARIO BEAT
¿Dónde están las mujeres?: Antologías y literatura crítica sobre escritoras de la generación Beat
La revisión crítica más significativa de la Generación Beat, iniciada a mediados de los noventa, se ha centrado en la recuperación de escritoras dentro del movimiento, así como en el análisis de sus obras y roles femeninos desde la crítica de género. Las obras que abordan el estudio de las escritoras y poetas Beat han contribuido a desmantelar el modelo de análisis de “centro-periferia” centrado en las figuras masculinas paradigmáticas (como se ha sugerido en la sección anterior). Más aún, han expandido la complejidad y definiciones de este movimiento literario y cultural.
Desde el punto de vista literario, la revalorización de las escritoras Beat ha puesto de relieve diferentes temáticas, estrategias literarias, voces poéticas e incluso géneros (las memorias) particularmente femeninos que pluralizan el canon literario establecido a la vez que amplían el significado del término Beat. Pero también desde el punto de vista cultural, como bien indica Jonah Raskin, son las autoras las que han impulsado la expansión y actualización de la escritura Beat hasta nuestros días, ya que muchas de ellas siguieron escribiendo y publicando más allá de los años sesenta y setenta (41).34
Por otro lado, las mujeres Beat realizaron también una importante labor cultural y social al contextualizar la revolución del fenómeno no sólo desde la literatura, sino también desde las calles y el entorno urbano. Fueron agentes de un activismo colectivo pre-feminista al representar los grandes cambios que reivindicaban en relación a las prácticas de género, la sexualidad o la participación de las mujeres en el espacio público cultural como beatniks o Beat chicks: bohemias o chicas malas de fin de semana que se acercaban al Village de Nueva York o al North Beach de San Francisco visibilizando a la nueva mujer moderna (Starr 41).35 La diversidad en la escritura, la variedad de perspectivas sobre cómo ser y vivir lo Beat y la revolución de género que las mujeres transgresoras de las décadas de los cuarenta y cincuenta llevaron a cabo en estos enclaves contraculturales eran también parte de la agenda de la “nueva conciencia” que los Beat practicaban y propagaban. La “miopía de género” desde la crítica y los medios de comunicación (Belletto 2017(a): 11) ha desestimado hasta hace relativamente poco la relevancia que el género tenía dentro de los objetivos revolucionarios del movimiento de la mano de sus mujeres.
Diferentes actitudes ejercieron fuerza para ocultar a las escritoras y participantes del movimiento. Por un lado, el sexismo imperante del grupo inicial de la eclosión Beat o boy gang (McNeil 178), cuya inercia ignoraba el valor potencial de las obras y vidas bohemias de sus compañeras. Por otro, la centralidad que se les dio a los autores y las perspectivas masculinas en lo que a la transgresión se refiere (literaria, sexual, cultural, etc.) desde la prensa del momento, primero, y la crítica literaria después. La famosa cita de Ginsberg, donde sugiere que no hubo apenas escritoras Beat meritorias, ejemplifica las consecuencias del efecto de invisibilización de las mujeres desde dentro y fuera del grupo Beat. Justificando esta perspectiva, y desde un tono paternalista, Ginsberg añade: “allí donde hubiera una escritora fuerte, capaz de demostrar su valía, como Diane di Prima, estábamos dispuestos sin problemas a trabajar con ella y reconocerla” (en Johnson y Grace
4).36
La argumentación de Gregory Corso con respecto a la ausencia de mujeres en el canon Beat, incluida como cita introductoria en el volumen de Brenda Knight, nos sugiere una dinámica social más amplia de silenciamiento que podría también explicar el comentario de Ginsberg: “Había mujeres, allí estaban, yo las conocí, sus familias las metieron en instituciones, les dieron descargas eléctricas. En los 50 si eras hombre podías ser un rebelde, pero si eras mujer tus familias hacían que te encerraran” (en Knight 141).37
Los propios discursos de género en el contexto histórico de la postguerra americana incluían rígidos parámetros de exclusión de las mujeres dentro del ámbito público y cultural. De esta forma, se da la paradoja de que los autores Beat, consciente o inconscientemente, consolidaron la cultura contra la que se rebelaban, duplicando los discursos de género misóginos y sexistas. Esto generó, además, una característica ansiedad y ambivalencia creativa en torno a este “punto ciego” en su filosofía, por la misma contradicción que implicaba la adscripción a los preceptos culturales de los que renegaban.
Como bien explica Di Prima en una entrevista con Anne Waldman en 1978, era el macrotejido social y cultural el que silenciaba y anulaba de forma peligrosa a las mujeres bohemias Beat:
No puedo afirmar que muchas mujeres excepcionales fueron ignoradas en mi tiempo, pero sí puedo afirmar que muchas mujeres potencialmente excepcionales terminaron muertas o dementes […] Algunas sufrieron de sobredosis y algunas se volvieron locas, y a una mujer con la que yo andaba por el Village la mataron sus padres en el 53 cuando la sometieron a un tratamiento de electrochoque … no quiero despotricar sobre casos concretos, pero la amenaza de reclusión o de algún tipo de muerte temprana era más que plausible. (En McNeil 193)38
La labor de la crítica feminista para hacer aflorar las vidas y obras de las artistas Beat cobra un valor estratégico, por lo tanto, por cuanto cancela la triple dinámica de anulación de los sujetos sociales y artísticos femeninos Beat; dicha dinámica era ejercida desde el propio movimiento, desde la crítica y también desde el entramado social institucional de la época. Brenda Knight comienza en 1996 esta labor literaria “ginocrítica”, siguiendo la definición clásica de Elaine Showalter, con el primer estudio serio de las mujeres de la generación Beat: Women of the Beat Generation: The Writers, Artists and Muses at the Heart of the Revolution.39 En la introducción a la antología, Knight describe a las mujeres Beat de esta forma:
Las mujeres de la generación Beat estaban cortadas por el mismo patrón que los hombres: temerarias, airadas, asumiendo riesgos, demasiado inteligentes, inquietas, muy irregulares, igualmente [escogiendo] la vida marginal, la lucha y la oposición […] a la América idealizada de los cincuenta del confort y el dinero […] Se suponía que las mujeres de los cincuenta tenían que acomodarse en un molde como la gelatina: para ser amas de casa y madres. […] Las mujeres Beat eran rebeldes con talento y con el suficiente coraje y espíritu creativo como para dar la espalda a la buena vida que los cincuenta prometían y abrirse paso en San Francisco y el Greenwich Village, mucho antes del feminismo de segunda ola […] Esa disconformidad no era fácil. Ser soltera, poeta y artista, tener hijos de distinta raza, recorrer los caminos era doblemente escandaloso en el caso de las mujeres, y la condena social muy elevada. (3-4)40
Women of the Beat Generation alcanzó gran atención mediática y es considerada un referente dentro de los estudios Beat. El libro se divide en cuatro partes que, a su vez, se dividen en secciones dedicadas a cada una de las autoras reseñadas. La primera parte se centra en las precursoras tempranas, dos poetas y una novelista, anteriores a la generación más conocida de autoras Beat y a caballo entre el modernismo y lo Beat (Helen Adam, Jane Bowles, Madeline Gleason). La segunda parte está dedicada a las escritoras cercanas e influyentes en el grupo originario de la eclosión Beat, que Knight denomina “musas”: Joan Vollmer Adams Burroughs, Carolyn Cassady, Edie Parker Kerouac, Joan Haverty Kerouac y Eileen Kaufman. La tercera sección la dedica a “escritoras”, incluyendo a once poetas (entre otras: Diane di Prima, Elise Cowen, Joanne Kyger, Denise Levertov, Joanna McClure, Janine Pommy Vega, ruth weiss, Mary Norbert Körte, Lenore Kandel o Anne Waldman) y cuatro autoras conocidas principalmente por sus memorias (Joyce Johnson, Hettie Jones, Brenda Frazer y Jan Kerouac). La cuarta parte del libro de Knight es dedicada a dos artistas visuales Beat: Jay DeFeo y Joan Brown.
Knight presenta información sobre cada una de ellas de forma detallada, emplazándolas en la escena Beat y dando a conocer parte de sus obras, hasta entonces desconocidas, pasadas por alto o inéditas. Parte del objetivo de esta importante antología y estudio, totalmente conseguido a ojos de quienes la lee, es hacernos ver cómo estas mujeres no sólo no eran invisibles sino que, muy al contrario, fueron agentes extremadamente activos en el entramado Beat. Su presencia era constante: escribían, debatían, apoyaban económica o logísticamente a muchos de los autores y proyectos, compartían relaciones sentimentales; es decir, no eran parte secundaria del tejido cultural en construcción, sino que participaban de lleno junto a los hombres en su creación. Knight abre una ventana a estudios posteriores sobre escritoras Beat que se fundamentan en la perplejidad e indagación de los motivos que hicieron casi invisibles a estas mujeres, cuando de hecho se hallaban tan presentes en el momento de la acción. Al mismo tiempo, estos estudios se esforzaron por compensar el tiempo perdido, recuperando y visibilizando sus aportaciones, voces, obras y experiencias.
La siguiente antología, publicada un año después de la mano de Richard Peabody, A Different Beat: Writing by Women of the Beat Generation, presenta una breve descripción biográfica de las autoras incluidas, poemas de las mismas y extractos narrativos. Como indica Peabody en la introducción, la antología aspira a reflejar obras del período que va de mediados de los cincuenta hasta 1965. Aparte de las autoras que ya aparecían en la obra de Knight, introduce otras poetas desconocidas hasta el momento como parte del grupo Beat: como Carol Bergé, Sheri Martinelli, Barbara Moraff, Brigid Murnaghan o Margaret Randall. La importancia de la antología de Peabody reside precisamente en el hecho de incluir dentro de la etiqueta Beat obras de autoras que permanecieron en los márgenes del movimiento, sin lazos tan directos con las figuras centrales, comenzando por lo tanto a desbancar los principios teóricos masculinos que forman el canon literario Beat y sugiriendo una apertura de las definiciones del mismo. La objeción de la poeta Joanne Kyger a esta nueva aproximación al fenómeno femenino Beat es un ejemplo de bifurcación entre crítica y autoría, ya que ella considera que ambas antologías (Knight y Peabody) agrupan a mujeres que no necesariamente se identificaban a sí mismas como escritoras Beat o pertenecientes al movimiento, como es su caso (en Encarnación-Pinedo 163).41
El primer volumen crítico sobre escritoras Beat se publica en 2002 por parte de las académicas Ronna C. Johnson y Nancy M. Grace con el título Girls Who Wore Black: Women Writing the Beat Generation. El volumen contiene las primeras aproximaciones desde la crítica literaria y de género a las mujeres Beat y su escritura. Entre estas cuestiones se encuentran: la prevalencia del estudio de la textualidad y obra frente al énfasis tradicionalmente puesto en sus biografías como acompañantes de los autores; el reconocimiento de la diversidad implícita en la escritura Beat y dentro de las obras de las autoras; la contextualización históricocultural como base del estudio de la literatura de mujeres Beat; los elementos estéticos que comparten con los autores y que las diferencian; la distancia con el modelo filosófico masculino de héroe romántico Beat y la atención a herencias literarias propias (sobre todo del modernismo femenino); la pauta de diferentes generaciones de escritoras Beat; su posición liminal entre la subordinación y la rebeldía que las convierte en pre-feministas y puente entre un feminismo político y cultural de primera y segunda ola; el estudio de las causas de su invisibilidad con énfasis en la ética del “rule of Cool” (la cual explicaremos en la siguiente sección). Con todo ello, Johnson y Grace comienzan una trayectoria de literatura crítica sobre las particularidades y especificidades de la estética, discurso y literatura femeninas Beat.
Se debe tener en cuenta que The Beat Generation Writers, editado por A. Robert Lee en 1996, simultáneamente al volumen de Knight, ya incluye dos artículos pioneros sobre el género en relación a las mujeres escritoras y el fenómeno Beat. Helen McNeil, en “The Archeology of Gender in the Beat Generation”, presenta un estudio riguroso sobre cómo la masculinidad Beat y el sexismo ya reconocido del grupo y de la época de postguerra contribuyen a la invisibilidad de las mujeres del movimiento, mientras que el artículo de Amy L. Friedman, “ ‘I say my new name’: Women Writers of the Beat Generation” explora el binarismo de la dualidad “virgen/puta” en la representación femenina llevada a cabo por los autores Beat y se centra en la búsqueda identitaria y de una expresión literaria propia en la poesía de Bonnie Bremser (Brenda Frazer), Diane di Prima, Joanne Kyger y Joyce Johnson.
La importancia del volumen de Johnson y Grace radica, además, en el compendio de artículos desde la crítica contemporánea sobre autoras que hasta entonces carecían de un estudio serio de su obra. Así, encontramos análisis de reconocidos académicos, tanto hombres como mujeres, sobre la poesía de Helen Adam, Diane di Prima, Elise Cowen, Joanne Kyger, Janine Pommy Vega y Anne Waldman, y sobre las memorias de Joyce Johnson y Hettie Jones, además de un artículo sobre la relevancia del género autobiográfico para esta generación de escritoras.
Dos años después, en 2004, Nancy M. Grace y Ronna C. Johnson publican Breaking the Rule of Cool: Interviewing and Reading Women Beat Writers, libro en el que entrevistan a las poetas ruth weiss, Diane di Prima, Joanne Kyger, Janine Pommy Vega y Anne Waldman; a las escritoras Brenda Frazer, Hettie Jones y Joyce Johnson; y a la crítica Anne Charters. Este volumen es interesante por pasar el relevo sobre la literatura femenina Beat a las propias autoras, las cuales hablan en primera persona de sus experiencias en la bohemia contracultural, sus motivaciones artísticas y sus vidas. Podríamos decir que es una obra muy relevante por cuanto abre espacio a la voz de las mujeres Beat, abordando de lleno la controversia entre el peso de la autobiografía y la textualidad. Si bien la textualidad debe prevalecer sobre la autobiografía en los estudios literarios, en el caso de las autoras Beat, cuyas vidas han estado silenciadas durante tanto tiempo, una apreciación completa de su obra debe pasar por atender a la transgresión y rebeldía implícitas en sus propias vidas, y cómo éstas se reflejan en sus obras: aspecto que el volumen Breaking the Rule of Cool ilustra desde un enfoque de desmitificación con la voz directa de las autoras.
Por otra parte, este volumen incluye un ensayo crítico que expande la complejidad crítica de la escritura femenina Beat hacia perspectivas postmodernas dentro de los estudios de género y culturales. “Mapping Women Writers of the Beat Generation”, escrito por Ronna C. Johnson, revela lazos e interconexiones entre las diferentes generaciones de escritoras Beat e introduce el concepto de la escritura liminal o “the art of writing in between”, anteriormente mencionado, como la característica principal de la poética femenina Beat.
Dada la sensibilidad adquirida en relación a las escritoras Beat desde la crítica a partir de los trabajos seminales de la década de los noventa, no es de extrañar que los estudios sobre la expansión del canon Beat más actuales, ya expuestos en la anterior sección, incluyan la categoría de género como concepto vertebrador y las obras femeninas como parte integral y necesaria para entender las transformaciones y diversificaciones del canon Beat. Así lo hace Reconstructing the Beats, publicado también en 2004, de Jennie Skerl, en cuyo volumen cabe destacar los artículos dedicados a ruth weiss y Lenore Kandel por introducir el estudio de estas autoras dentro de la literatura crítica Beat. De la misma forma, The Transnational Beat Generation, de 2012, editado por Grace y Skerl, presenta dos interesantes capítulos; por un lado, la transnacionalidad en la obra de Brenda Frazer y por otro, un estudio comparativo entre Diane di Prima y Burroughs, valioso debido a la escasez de estudios comparativos entre autores y autoras del movimiento.
En el reciente Cambridge Companion, los ejes de identidad de género, etnicidad y otros aspectos culturales, sociales e históricos permean todas las aproximaciones literarias a las figuras conocidas, además de entenderse como parte integral de los nuevos modelos de análisis y aproximaciones al fenómeno y prácticas culturales Beat. Las Beat son centrales en los capítulos con una prevalencia de análisis social, antropológico y cultural (Raskin, Belletto) y, por supuesto, en los capítulos sobre género y sexualidad escritos por Polina Mackay y Ronna C. Johnson, que atienden a los libros de memorias y la poesía escrita por mujeres. Sin embargo, aunque se incluye un capítulo exclusivo sobre las memorias de las autoras Beat, se echan en falta capítulos dedicados expresamente al género poético y a la relación entre las Beat y la crítica literaria feminista o el feminismo estadounidense.
Una de las publicaciones críticas más recientes en inglés centrada exclusivamente en mujeres Beat es Out of the Shadows: Beat Women are not Beaten Women, del 2015, editado por Frida Forsgren y Michael J. Prince a raíz del primer congreso internacional sobre autoras del movimiento celebrado en la Universidad de Agder, Noruega. Este volumen se debe subrayar por ser el primero especializado después de una década desde Breaking the Rule of Cool, además de por su original marco teórico. En dicho marco se sugiere una visión transversal y abierta de la producción cultural y artística de mujeres Beat, mostrando también su aportación desde el cine y las artes visuales y dando a conocer la obra de artistas como Mary Karr, ruth weiss, Bernice Bing o Jay DeFeo a partir del nuevo contexto en el que se engloba la creatividad de género Beat. En este volumen encontramos interesantes artículos sobre nuevos aspectos como los estudios rigurosos sobre la autora Jane Bowles, la herencia Romántica de Diane di Prima, las memorias póstumas de Joan Haverty Kerouac o la labor editorial de Hettie Jones. Comparación y transnacionalidad se incluyen en artículos sobre cine y representación femenina, o sobre la relación entre escritoras turcas y las Beat.
Out of the Shadows presenta un espacio creativo desde el que aproximarse al “Beat femenino” o female beatness, al tiempo que expone una nueva perspectiva crítica. Como bien indica A. R. Lee en su capítulo introductorio a este volumen: “Ninguna de las escritoras en juego han sido meras transeúntes. Sus vidas, de hecho, como su autoría y su arte, en común con otros que también han faltado en el espectro Beat, pertenecen de lleno a la cuestión. Cualquier otra perspectiva más reducida no sólo sería negligente, sino algo así como irrespetuosa” (2015: 36).42 Es cierto que, aunque estamos asistiendo a la proliferación de trabajos críticos sobre mujeres Beat, aún queda trabajo de investigación por hacer para expandir, incluir, recuperar y contextualizar a muchas artistas del entorno, así como para proponer diversas aproximaciones críticas a sus obras, además de estudios comparativos e inclusivos.
Podríamos aplicar los cinco objetivos generales que Skerl propone en su volumen Reconstructing the Beats al posible recorrido futuro del estudio de las obras de las escritoras Beat y de su presencia como sujetos sociales e históricos en el movimiento: 1) Una revisión de sus obras y aportaciones desde diferentes perspectivas críticas contemporáneas que incluiría marcos teóricos actuales como feminismos postmodernos, interdisciplinaridad o la literatura comparada, algunos de ellos ya utilizados por la crítica más reciente. 2) Su ubicación dentro del continuo de tradición e historia literaria estadounidense: es decir, la relación de las obras literarias de mujeres Beat con tradiciones literarias femeninas y/o feministas anteriores y posteriores. 3) La recontextualización de las escritoras Beat dentro del contexto de la historia de las vanguardias artísticas y sus comunidades literarias y culturales, lo que Elizabeth Frost denomina la tradición de vanguardia feminista estadounidense. 4) La recuperación de figuras marginales, autoras que aún no tienen estudios sobre sus obras o que no han sido incluidas de forma sustancial como participantes de una estética y ética Beat (este aspecto es especialmente relevante en nuestro libro por ser el caso de Cowen, Levertov y weiss). En relación a este último punto, Skerl considera que para ubicar a este tipo de escritoras en el canon literario es necesaria la “atención biográfica” (4). Esta es la razón por la cual ponemos el énfasis en esclarecer el recorrido vital de las autoras incluidas en este volumen en constante relación a sus obras. 5) Como último objetivo, Skerl sugiere la crítica y socavación de estereotipos mediáticos y clichés populares que han influido en la imagen de la comunidad Beat: en el caso de las mujeres, se debe analizar la representación y construcción de las feminidades en la literatura Beat masculina, en los discursos culturales de la época y en las reconstrucciones de los mismos desde las obras de las propias autoras.43
El estudio que llevamos a cabo en este libro intenta integrar todos los elementos críticos que Skerl define, traduciéndolos al análisis de escritoras y poetas Beat. Nuestra aproximación considera sus obras desde el punto de vista estilístico, literario, temático y formal, así como su participación en el movimiento como sujetos femeninos históricos, sociales, culturales y políticos. El eje crítico que vertebra nuestro análisis de las obras de las poetas, el género y la poesía en el movimiento Beat, es la consideración de que la mayor aportación de estas escritoras se encuentra en la interrelación entre experiencia y experimentación (vital y poética), como ya se ha apuntado anteriormente, o, dicho de otro modo, la imbricación entre arte y vida.
“El problema sin nombre”, bohemias rebeldes y Beat chicks: feminidad y masculinidad a mediados del siglo XX y su reflejo en la literatura Beat
La construcción de la feminidad Beat difundida en las obras de los escritores y los medios de comunicación de la época no distaba mucho de la extendida por los roles tradicionales de las mujeres en la sociedad de postguerra estadounidense, si exceptuamos la liberalización sexual que implicaba y la pose beatnik que se les exigía para pertenecer al grupo (ropa negra, maquillaje pálido, ojos marcados, pelo suelto, impasibilidad y laconismo). Así lo deja claro Jack Kerouac en “The Origins of the Beat Generation” (1959): “el ‘cool’ (hípster) hoy es tu lacónico sabio con barba, ante una cerveza casi sin tocar, que habla bajo y borde, cuyas chicas no dicen nada y visten de negro” (nuestra cursiva) (en Johnson y Grace 1).44
La cita de Kerouac se utiliza como base para la ironía implícita en el título del aclamado volumen Girls Who Wore Black: Women Writing the Beat Generation, de Johnson y Grace, por cuanto a través de ella se destaca la estética Beat femenina (de negro), desechando la primera parte de la frase que alude a su mutismo. El libro rompe con este silencio revalorizando las obras de las autoras Beat, quienes, si bien se les restaba subjetividad como mujeres y artistas mediante la imposición de una feminidad que no habla y la falta de visibilidad, no dejaban de valerse de su propia voz y perspectiva de experiencias Beat como mujeres en sus obras y testimonios. La paradoja discursiva, no menos que el valor de reinserción dentro de la historia Beat de las memorias escritas por varias de ellas, radica en cómo representan el peso del silencio a través de la palabra como denuncia. Joyce Johnson comenta en Minor Characters:
Veo a la joven Joyce Glassman, veintidós años, el pelo cayéndole por los hombros, toda de negro […]—medias negras, falda negra, suéter negro—pero […] no es que esté de luto por su vida. ¿Cómo iba a estarlo, cuando su sitio en la mesa era el centro mismo del universo, ese lugar en la medianoche en el que tantas cosas convergen, el único lugar vivo en América? Como mujer, ella no forma del todo parte de esta convergencia. Hecho que su emoción por estar ahí sentada le impide ver mientras las voces de los hombres, siempre los hombres, se elevan y decaen apasionadamente. . . . Simplemente con estar ahí, se dice así misma, basta.
Lo que me niego a abandonar es su expectación. Sólo es su silencio lo que me gustaría dejar atrás. (Johnson, J. 261)45
Hettie Jones, en How I Became Hettie Jones, conecta este silencio impuesto en el sujeto femenino Beat con el silencio en el cual el estereotipo de feminidad de postguerra se cimenta:
Para el año 1951, cuando se nos etiquetó como la Generación Silenciosa, ya me habían recomendado callar a menudo. A los hombres no les servía una mujer habladora, me advirtieron. Lo que quería, me decían, era seguridad y movilidad de clase, que podían ser mías si aprendía a cerrar la boca. Yo sólo tenía la esperanza, con fuerza de voluntad, de asumir una nueva forma en el futuro. A diferencia de las mujeres de mi familia o de cualquiera que hubiera conocido, yo llegaría a ser—algo, cualquier cosa, lo que fuera que eso significara. (10)46
En contraste con los varones Beat, la tarea de “llegar a ser”, en el caso de Jones y otras bohemias, suponía la ruptura del silencio a través de la presencia y la palabra, ruptura que en muchos casos no se daría hasta décadas después. El estereotipo de la Beat chick, vestida de negro y en silencio, compañera del aventurero y bohemio, sexualmente liberada y normalmente proveyendo, además del descanso del guerrero o artista, un apoyo económico, convendría analizarse en paralelo con el estereotipo del ama de casa y madre de familia de los barrios residenciales de clase media. Ambas eran expectativas femeninas sustentadas por una construcción de género en el que la masculinidad y la feminidad se hallaban completamente desconectadas entre ellas y aisladas en el espacio que ocupaban. Esto fomentaba lo que desde el discurso cultural popular se ha denominado la “guerra entre los sexos”.
Betty Friedan, en el estudio sociológico y cultural The Feminine Mystique publicado a principio de los sesenta, es de las primeras en destapar el desencanto, la neurosis y el aislamiento provocado por la falta de desarrollo personal que vivían muchas mujeres estadounidenses de la década de los cincuenta, fenómeno que acuña como “el problema sin nombre”, entre otras cosas, por la negligencia mostrada desde instituciones sociales y médicas para atender a este malestar femenino. Las expectativas de la mayor parte de las mujeres de los barrios residenciales (primera generación de estudiantes universitarias en masa) se veían limitadas por la moralidad de postguerra que instaba al consumo, a ganar un sueldo secundario en la familia en algunos casos y al cuidado del hogar e hijos, mientras el marido trabajaba la mayor parte del día. Las mujeres Beat nacen de un paso más allá en esta escena. La mayoría de ellas reniega de este horizonte de feminidad y huye a las bohemias urbanas para construir, con riesgo y esfuerzo, una nueva feminidad fuera de este rígido estereotipo familiar. Con sorpresa, una vez allí, igualmente tendrían que reinventarse fuera de las expectativas de la Beat chick.
El camino del bohemio Beat era muy diferente, aunque se hallara igualmente atrapado dentro de construcciones de género binarias y opuestas. El estudio pionero sobre la masculinidad de postguerra que Barbara Ehrenreich lleva a cabo en The Hearts of Men: American Dreams and the Flight from Commitment, habla del colapso de la “ética del proveedor” (breadwinner ethic) y del “problema sin nombre” que también vivían los hombres respecto a la construcción de su masculinidad en ese momento histórico.
La crisis de la masculinidad en la postguerra americana está estrechamente ligada a la representación mediática que impulsó al héroe Beat (y su caricatura del beatnik), al éxito mediático de On the Road, y al resto de expansión popular del fenómeno Beat de la que ya hemos hablado. Ehrenreich elabora su tesis en torno al descontento masculino relacionado con los discursos que predominaban sobre la “conformidad” y sobre la “feminización de los hombres americanos” a finales de los cincuenta (34). Los rígidos estereotipos de masculinidad de la clase media se basaban en la exigencia de responsabilidad y madurez respecto a la fidelidad al trabajo corporativo y a la capacidad de abastecer a la familia nuclear consumista. Si la mujer estaba atrapada en la ética del ama de casa, el hombre lo estaba también en la ética del trabajador como engranaje del capitalismo en crecimiento.
Puesto que los discursos ideológicos anticapitalistas estaban prohibidos por relacionarse con el comunismo, el discurso cultural más aceptado como catarsis a las tensiones que sufrían los hombres de postguerra fue el referido a las mujeres. La “tiranía femenina” consistía en atrapar al hombre en el matrimonio, convirtiéndolo en esclavo del consumismo del ama de casa, usurpadora del trono de un rey del hogar que carecía de tiempo libre para ejercer su masculinidad en el espacio doméstico. Como esclavos de la familia nuclear (cuya invención se atribuía a las mujeres), los discursos populares culparon de la vulnerabilidad masculina causada por el capitalismo despiadado a la castración psicológica ejercitada por las mujeres en el matrimonio.
Como desvela McNeil, las críticas sobre los Beat en revistas como el New York Times, Esquire o Playboy a finales de los cincuenta, curiosamente se encontraban al lado de artículos donde se representaban a los hombres como la “minoría oprimida” y a las mujeres como una “amenaza interna para la libertad”, como vemos en estos fragmentos que McNeil comenta a continuación. El ascenso del poder femenino se debía a que la vida doméstica de las mujeres era ahora más fácil debido a los electrodomésticos y los hombres eran presos de sus trabajos, argumenta el artículo de la revista Times, “más tiempo, energía y libertad, conyeba más poder” (182). En cuanto al varón, éste se encontraba perdido: “ya no puede desarrollar una de las cualidades masculinas por excelencia, la creación mental (la contrapartida natural a la concepción física en la mujer) en un ambiente de absoluta libertad”; McNeil nos aclara qué subyace en ese concepto de libertad: “La libertad significa la no interferencia por parte de las mujeres” (ídem.).47
No es de extrañar, por tanto, que la reacción fuera potenciar representaciones misóginas desde la cosificación y sexualización de la mujer que silenciaran la subjetividad femenina en todos los ámbitos culturales, incluyendo el bohemio. El estudio de representaciones sexistas de la mujer en obras de autores Beat está bien documentado en variedad de artículos (entre otros, McNeil y R. Johnson (2017)). Puesto que este aspecto está más que constatado, sería novedoso aproximarse a la masculinidad Beat como generadora de posibilidades culturales, más que como silenciadora y represora, para entender la separación entre las construcciones de género en este movimiento.
Como bien indica Ehrenreich, los Beat proporcionaban a los hombres de postguerra americanos en su crisis de masculinidad un espejo que proyectaba una posible y utópica liberación, la cual al mismo tiempo criticaban encarnizadamente (en campañas de desacreditación a los beatniks como seres despreciables y violentos) por mostrarles lo que no tenían: libertad. De esta forma se les convirtió en héroes venerados y denostados, llevándoles a la popularidad a través de la prensa y los medios de comunicación.
Figuras como Kerouac, los personajes de su ficción (creados desde el modelo en vida de Neal Cassady), los beatniks caóticos, lo chicos salvajes de la carretera, habían escapado a la ética de la responsabilidad y la madurez, renegando orgullosamente de la exigencia de ser sustento o padres de familia a través de un malabar ideológico que no podía causar otra cosa que perplejidad y atracción. Los nuevos bohemios Beat entendían, más allá que sus coetáneos varones en crisis, que la subyugación no sólo estaba en la familia, las mujeres y sus exigencias de compromiso y estabilidad, sino en la esclavitud al capitalismo en el trabajo para generar consumo. Difícilmente podían deslindar a las mujeres dentro de este compendio de Moloch (como Ginsberg lo denomina), por muy bohemias que fueran: la vida familiar y, por ende, “la mujer” y su bandera de heterosexualidad monógama y de procreación, formaban parte de la amenaza de vida sometida que la nueva sociedad de postguerra tradicional y alienante representaba.
Ehrenreich considera la “rebelión Beat” de masculinidad liberada realmente original por rechazar no sólo el matrimonio, como hacía el modelo de hombre playboy, sino también el trabajo, así como por atreverse a romper la censura ideológica promovida en la sociedad hacia la autocrítica capitalista (es por ello que, a ojos del americano de a pie, los beatnik no eran más que simples comunistas). Por primera vez, la nueva masculinidad se inspiraba en una conciencia de clase que abriría la veda, por supuesto, a la sensibilidad política hacia las minorías que se desarrollará en las siguientes décadas, centrando sus modelos de hombres en los indigentes, marginados, homosexuales, trabajadores de clase baja y afroamericanos (como bien estudia Norman Mailer en “The White Negro”). El fellaheen (los campesinos), como los denominaba Kerouac, eran sujetos sociales invisibles en aquel momento. Ehrenreich analiza con lucidez cómo el héroe Beat rebelde que escapa de toda responsabilidad y su “posibilidad de irse y abandonar, sin dinero o culpa, y sin ninguna ambición excepto la de ver y hacerlo todo” (56) no había sido generado por la angustica existencial del hombre atrapado de clase media. Más bien, el nuevo bohemianismo de los Beat nacía de algo totalmente distinto: “de un submundo y una subclase invisibles desde los ‘palacios de cristal’ corporativos o las casas residenciales de ensueño. […] El hombre de clase baja que nunca había conocido lo indigno de conmutar a diario al trabajo y de las barabacoas de jardín aún parecía el último repositorio de masculinidad desafiante” (Ehrenreich 56-57).48
Lo interesante es que los Beat incluyen la práctica y ética homosexual dentro de la “homosociabilidad” que muchos de estos grupos marginales, que tomaban por modelo, ensalzaban a través de la camaradería masculina sustentada en una heterosexualidad hiperbólica y el sexismo. Aunque la bisexualidad era la práctica más común para ellos, la heterosexualidad, traducida en la estereotipada y sexualizada Beat chick como chica fácil o en la mujer-madre como amenaza de compromiso, carecía de proyección en el ethos Beat masculino. La homosexualidad, por otro lado, permitía afianzar lazos de apoyo e intimidad entre hombres donde las mujeres no tuvieran cabida. De alguna forma, el vínculo afectivo y sexual entre ellos intelectualiza y dota de sofisticación a las prácticas homosociales que llevaban a cabo (escribir, viajar, buscar aventuras y experiencias), siendo la simultaneidad entre homosexualidad y exclusividad homosocial más común en sociedades clásicas y avanzadas que en los grupos marginados de clase baja que reivindicaban por modelo.
La masculinidad Beat, como opuesto binario al espacio ocupado por la feminidad o las mujeres, también resucita mitificaciones del héroe americano del imaginario tradicional estadounidense. Como bien apunta McNeil: “Se puede argumentar que el discurso de género entre los Beats remonta históricamente al mito de la frontera Americano o del ‘chico malo,’ o puede ser visto como una continuación del motivo romántico de búsqueda o misión del género del romance” (179).49 El hombre de frontera, el colonizador de tierras salvajes, el aventurero y pionero se recontextualizan en el ethos Beat para dar libertad a los hombres en sus andanzas en la carretera. McNeil amplía la analogía al sugerir que, para los viajeros Beat, la carretera (la huida, la búsqueda, la intermitencia y el coche) representa la colonización, si bien en movimiento y en zigzag (sin intensidad de penetración), de la inmensidad del territorio estadounidense entendido como cuerpo femenino (188).
La búsqueda dentro del imaginario estadounidense pasa también por los románticos trascendentalistas (Whitman, Emerson, Thoreau, Melville), quienes reconvierten al hombre de frontera en el místico en busca de auto-conocimiento: el que rompe con la tradición y la alienación del individuo en la industralización a través de la soledad en la adversidad de la naturaleza (Thoreau); o incluso en transmisor bárdico de la autenticidad individual (Whitman). La influencia de la tradición masculina de este elenco de visionarios, artistas e intelectuales del siglo diecinueve en los escritores Beat está ampliamente reconocida.
En el capítulo anterior hablamos de la tesis de Holton acerca de cómo el movimiento Beat proporcionó salida a la crisis de alienación y a la cultura de la contención y control a través de espacios artísticos, tanto individuales como colectivos, de heterogeneidad y disidencia. A lo largo de esta sección hemos visto que estos espacios fueron claramente más ventajosos para los hombres Beat, con unas dinámicas de género que reconstruían una nueva identidad masculina basada en viejos y nuevos modelos, pero que mantenían discursos enfrentados entre los sexos y de silencio respecto al sujeto femenino.
¿Cómo reconstruyen las mujeres el ser Beat dentro de estos discursos de género del movimiento? ¿Cuáles son las características de la feminidad Beat más allá de las representaciones estereotipadas de la Beat chick (silenciada, objetivizada y sexualizada) y atendiendo a las mujeres que participaron en la contracultura como sujetos sociales, históricos y culturales? El impulso de origen para ser mujeres Beat nace de la misma visión filosófica y cultural de alienación y control de la individualidad en la sociedad de postguerra, pero dentro de la doble contención que se ejercía en las expectativas de la feminidad de los cincuenta en los Estados Unidos: por un lado, la de ser madre, esposa y cuidadora del hogar; por otro, la de no ejercer profesión o destacar intelectualmente o como sujeto autónomo. Friedan define la situación al principio de The Feminine Mystique de la siguiente forma:
En el siglo anterior, las mujeres habían luchado por el acceso a la educación superior; ahora las chicas iban a la universidad a buscar un marido. […] Al final de los 50, la tasa de natalidad en los Estados Unidos superaba la de India. […] La esposa estadounidense […] era sana, guapa, educada, estaba preocupada únicamente por su marido, sus hijos, su casa. Había encontrado la verdadera realización femenina. […] Si una mujer tenía un problema en los 50 y 60, sabía que algo debía ir mal con su matrimonio o con ella misma. ¿Qué clase de mujer era si no sentía una misteriosa satisfacción encerando el suelo de la cocina? […] Se les enseñó a sentir pena por las mujeres neuróticas, nada femeninas e infelices que querían ser poetas, médicos o presidentes. (11-16)50
Dentro del “problema sin nombre” (el sentirse vacía, incompleta o inexistente, que según la autora un médico denominó “el mál del ama de casa” (ídem.)), que Friedan refleja en su estudio pionero y que estaba llevando a muchas mujeres a la consulta del psiquiatra, el origen del conflicto no sólo se encontraba en una sociedad que contenía a la mujer en el hogar y no contemplaba otros modelos de feminidad plausibles, sino también en unas dinámicas de género entre hombres y mujeres que carecían de escucha mutua, que promovían espacios separados y modelos rígidos y tradicionales de ejercer y practicar la feminidad y la masculinidad. La forma de afianzar la individualidad para la mujer Beat dentro de esta alienación existencial en torno a los roles de género fue huir del núcleo familiar como espacio de contención y, de forma muy distinta al varón Beat, no percibir las relaciones con los hombres como dañinas o como impedimento para una búsqueda individual, sino como experimentos de alternativas a las dinámicas de género heterosexuales.
Sin embargo, los espacios para practicar la diferencia en relación a estereotipos de feminidad que se supone podría proporcionar la escena y ética Beat no se encontraban disponibles dentro de la libertad que el movimiento representaba. Las bohemias rebeldes que eligieron una forma de vida alternativa en la contracultura Beat de la Costa Este y Oeste como escritoras y artistas desafiaban políticamente el statu quo de género dentro y fuera del movimiento, ya que debían inscribir de forma novedosa y sin modelos de referencia nuevos pliegues de heterogeneidad y disidencia desde sus prácticas de vida y arte. Sus reivindicaciones eran políticamente feministas (aunque históricamente no se reconocieran como tal) porque, bajo un enfoque existencial individualista más allá del género (es decir, la búsqueda de libertad creativa del ser humano), en ellas se encontraba, por un lado, el objetivo de una reconfiguración de dinámicas de género, y por otro, una crítica a la subyugación de la mujer sobre todo al entorno doméstico y familiar tradicional, y unido a todo ello, el intento de generar nuevas formas de entender el ser mujer creadora atendiendo a la identidad de género y sexual como central. Como indica R. Johnson: “Todas las escritoras Beat expresan una crítica rebelde antisistema al lugar y el valor asignados a las mujeres en el patriarcado, y este énfasis de género es la distinción radical que enmienda la literatura beat por parte de su practicantes femeninas” (2004(a): 8).51 Aun así, hay que tener en cuenta que esta consideración del género y la feminidad como parte sustancial del female Beatness no fue inscrita ni reconocida como parte de los preceptos, prácticas, ideología e historia Beat estandarizadas, como bien indican Johnson y Grace: “hubo una indiferencia Beat al espíritu afín de rebeldía que estaba implícito en el protofeminismo de las mujeres bohemias” (5).52
Entre las características propias de las bohemias rebeldes Beat se encuentra el hecho de que muchas de ellas se enfrentaron y abandonaron a sus familias de origen, decisión vital que trunca su relación de seguridad con este nido y merma las posibilidades de inclusión en una normatividad futura: esta decisión les convertía automáticamente en marginales sociales. Di Prima lo narra en sus memorias Recollections of My Life as a Woman como un punto de no retorno. Joyce Johnson, Janine Pommy Vega, Hettie Jones, Elise Cowen o Joanne Kyger, entre otras, desafían a sus familias y se separan de ellas para empezar vidas bohemias independientes. Sin embargo, la soledad que implicaba este desafío les llevaba a crear nuevos vínculos en relaciones sentimentales con hombres Beat la mayor parte de las veces, en vez de sustentarse en fuertes redes de apoyo femeninas. En otras ocasiones, esta separación y soledad, que no remitía en sus relaciones bohemias, tenía como consecuencia desequilibrios psicológicos.
Otra particularidad es que la búsqueda de la bohemia rebelde parecía centrarse en encontrar un nuevo espacio antes que en una búsqueda existencial en la huida del viaje. Aunque muchas de ellas viajan en algún momento (Brenda Fraser, Diane di Prima, Joanne Kyger, Janine Pommy Vega) y así lo relatan en sus escritos, su primera reinvención como Beats suele ser en la ciudad como mujeres independientes. Esto define el espacio urbano contracultural como un nuevo mito de búsqueda femenino Beat, como un nuevo espacio de visibilidad del sujeto femenino artístico, en vez de la carretera y el movimiento intermitente.53 Asimismo, Joyce Johnson relata en Minor Characters cómo, aunque le hubiera gustado participar en las aventuras de carretera junto a Kerouac, esta experiencia era guardaba celosamente como masculina. La reivindicación de visibilidad de la mujer Beat como bohemia, es decir, como artista independiente en la ciudad, forma parte de su transgresión política y formación del sujeto contemporáneo femenino dentro del espacio público, tomando como precedente a las mujeres bohemias de la primera vanguardia del siglo XX.
Janet Wolff es de las primeras críticas en estudiar cómo los discursos culturales han excluido a las mujeres a lo largo de la historia occidental, y en especial a las Beat en el siglo XX, de la realidad y metáfora del viaje. Wolff considera que el viaje errático como discurso y práctica es en esencia masculina, y que la transgresión del sujeto femenino en este sentido se debe entender desde la búsqueda de espacios alternativos o localización en movimiento, es decir, como una “movilidad situacional” (128). Es por ello por lo que la aventura intermitente, de huida, de movilidad y de búsqueda de libertad se daba en las mujeres bohemias Beat de forma distinta: al cerrar las puertas de sus casas familiares de origen y en un camino de transformación o de “llegar a ser” (como incide Jones en sus memorias) que va desarrollándose en el día a día tras decisiones deliberadas y muy conscientes de sus consecuencias. Como bien indica Joyce Johnson: “La mayoría de nosotras nunca tuvo la oportunidad literalmente de echarnos a la carretera. Nuestra carretera, sin embargo, se convirtió en las extrañas vidas que llevábamos. De hecho, habíamos escogido esas vidas por razones concretas; no habíamos caído en ellas porque sí” (en Lee, A. R. 2015: 25).54
Otra característica que define la feminidad Beat es que dentro de sus objetivos en la transformación contracultural parece estar el desmantelamiento de la “guerra entre los sexos” o la distancia entre hombres y mujeres. Sus continuas relaciones con bohemios del movimiento, como esposas y compañeras que también escriben y crean, han tendido a ser interpretadas como una vulnerabilidad y tradicionalidad en sus perspectivas heterosexuales. Estas, sin embargo, deben ser reconocidas como prácticas de experimentación Beat en torno a las dinámicas heterosexuales que incluían una búsqueda de la igualdad, una reconsideración de la intimidad y la comunicación y nuevos modelos de familia, aspectos ignorados en la búsqueda de la identidad masculina Beat la mayor parte de las veces.
Lo cierto es que la dinámica binaria de opuestos de género dentro del movimiento las volvió a emplazar en papeles silenciados, y que “los papeles que llevaban a cabo—de esposa, madre, amante o musa—las oscurecía como artistas” (Johnson, R. 2004(a): 23).55 Pero fueron estos roles, entendidos desde una feminidad Beat, los que generaron espacios creativos de female Beatness en sus obras, contrarrestando ese silencio con fuertes voces que desvinculaban lo doméstico de lo tradicional y ponían la poesía al servicio de una visión transgresora dentro de las relaciones de pareja, familiares, y la maternidad:
En los muchos experimentos literarios que las escritoras Beat han llevado a cabo, lo doméstido o lo cotidiano se encuentra como material y contexto de inmersión en lo “beat” y su transformación […]. Las mujeres Beat muestran que se metieron en los papeles mandatorios de madre, esposa, amante, pero junto a la libertad sexual bohemia y a través de la perspectiva de las preocupaciones existenciales hípster, y que volcaron esta redefinición de papeles en su escritura Beat. En el arte como en la vida, las Beats liberaron los roles domésticos del enclaustramiento patriarcal y los trasladaron a la apertura y flexibilidad de la bohemia. (Johnson, R. 2004(a): 23, 26)56
Un ejemplo de la transformación de estos papeles tradicionales (esposa o compañera silenciada) y del deseo de revisar patrones y dinámicas heterosexuales se encuentra en el hecho de que las memorias y poesía de escritoras Beat, en gran medida, meditan y expresan inquietudes y aspectos de sus relaciones con sus compañeros, desafiando el predominante rule of Cool impuesto por una ética Beat masculinista. El código marcado por “la regla de la Impasibilidad” (impertubabilidad e inmutabilidad a estímulos externos) de los Beat instauraba un rechazo hacia la expresividad y los juicios emocionales, un laconismo, sobre todo en las relaciones interpersonales e íntimas; norma con la que las escritoras Beat debían jugar para pertenecer al grupo contracultural, pero que claramente diseccionaban, socavaban y criticaban en sus escritos. El rule of Cool, que implicaba una represión de las expresiones emotivas y sentimentales, se originaba en el nihilismo y desencanto de los exhaustos y desarraigados hípsters de mediados de los cuarenta que Kerouac y el núcleo de hombres Beat tomaron como modelos (Johnson y Grace 7). Sin embargo, la posibilidad de expresarse de forma auténtica, sin máscaras, en sitios públicos y colectivos (charlar en cafés, fiestas), era uno de los aspectos que las mujeres Beat del momento más valoraban, según el estudio sociológico de Wini Breines (1994).
La posición histórica de las mujeres Beat las desvincula de esta escena de desencanto existencial y nihilismo inexpresivo muy relacionado con la masculinidad y su reacción a la Segunda Guerra Mundial. Aunque arduo, las mujeres tenían ante sí un camino de libertad por recorrer nuevo y emocionante, el cual habían saboreado gracias a la reestructuración del espacio público en la guerra. La esperanza en torno a la realización personal y a la expresión subjetiva en el ámbito social y cultural (con su búsqueda de vínculo y comunicación con el “otro”) se encontraba en el impulso de sus expresiones literarias.
La feminidad Beat también incluye, como punto importante en sus transgresiones y nuevas formas de vida, la liberación sexual, entendida como la exploración de la sexualidad desde parámetros del deseo del sujeto femenino. Mientras que para los hombres Beat la promiscuidad sexual, tanto heterosexual como homosexual, como ya hemos visto, podría estar relacionada con la aversión al compromiso de la monogamia heterosexual, las mujeres Beat que abrazaban el amor libre reivindicaban desde una posición política y poética (en sus creaciones artísticas) el control de su cuerpo y deseo.
Desde el plano social y creativo, la toma de conciencia de su libertad sexual fue elemento clave para la reinvención de una individualidad, subjetividad e identidad femeninas: “Como los trabajos de estas mujeres atestiguan, la libertad sexual—la capacidad de tener cuando quisieran amantes tanto masculinos como femeninos— está en el corazón de la subjetividad femenina Beat, y también de su escritura, aunque no fue tan central como en la siguiente era de la revolución sexual” (Johnson, R. 2004(a): 14).57 Por supuesto, este espacio de reivindicación quedaba lejos de ser entendido a lo largo de los cincuenta como gesto político y como parte de los objetivos Beat femeninos (y feministas) de individualismo ante la alienación y el conformismo.
Un aspecto importante del amor libre en las obras y vidas de las mujeres Beat consiste en que, en vez de realzar la oposición entre hombres y mujeres (como ocurría a menudo en la literatura Beat masculina), se utilizaba como herramienta poética y creativa para debatir sobre las realidades de la intimidad heterosexual (Diane di Prima, Brenda Frazer), o para proponer una armonía más allá del género en la unión espiritual entre los sexos (Lenore Kandel, Anne Waldman). En ambos casos, la heterosexualidad en el imaginario Beat femenino buscaba revisiones o cancelaciones de las dinámicas de género imperantes de separación y oposición.
Desde el discurso cultural mediático y literario masculinos, la experimentación de libertad sexual de las rebeldes Beat con vidas bohemias, de las Beat chicks o de las seguidoras beatnik de fin de semana, fue utilizado para sobre-sexualizar a la mujer en detrimento de su capacidad de decisión y reivindicación política. La revalorización de las beatniks como agentes de cambio social y como precursoras de la segunda ola feminista y su revolución sexual, como argumenta la socióloga Wini Breines, es fundamental para contrarrestar el silencio y la objetivización a los que se sometió a las mujeres blancas de clase media en los años cincuenta.
Además, el gran número y la predominante presencia de mujeres Beat y beatniks (es decir, no sólo artistas, sino mujeres que seguían el estilo de vida bohemio) hizo que estas portadoras de la revolución sexual como “chicas malas” fueran figuras mayoritarias (en absoluto minoría) de transgresión social dentro la contracultura de la época, y por lo tanto protagonistas directas de la expansión del fenómeno Beat y su importancia a esferas sociológicas y extraliterarias. Como apunta Clinton Starr: “Los icónicos Ginsberg y Kerouac eran sólo dos miembros […] de un fenómeno social y cultural mucho más amplio. [Hay que] enfatizar un componente clave de la Generación Beat que ha sido ignorado. El hecho es que a finales de los 50 el grupo que seguía a los beatniks y ejercía la bohemia de fin de semana constituían la aplastante mayoría de la Generación Beat” (45), y gran parte de esa mayoría eran mujeres.58
Las consecuencias de la promiscuidad femenina en forma de embarazos no deseados no eran tan destacadas en los medios de comunicación como la violencia y el crimen con relación a los hombres Beat (Breines 1994: 384). Así, las dificultades a las que se enfrentaban las bohemias en su revolución sexual por la falta de medidas contraceptivas (legalizadas en 1972 en los Estados Unidos), la práctica regular de abortos e histerectomías clandestinos, además de las experiencias como madres solteras y/o con hijos interraciales, eran silenciadas en el discurso cultural, reduciendo así su relevancia social.
Aunque la bisexualidad formaba parte de la práctica de liberación sexual, la heterosexualidad, y la maternidad como resultado, figuran como temáticas literarias recurrentes en las obras de escritoras Beat. Si bien la maternidad no restaría fuerza a su deseo de llevar estilos de vida alternativos y artísticos, sus testimonios prueban la dificultad de vivir esta experiencia como creadoras y artistas. Sin modelos en los que apoyarse, estas mujeres se reinventaron como madres bohemias con la imaginación y sentido práctico necesarios para sobrellevar el conflicto en torno al impulso creativo y la ausencia de apoyo por parte de sus compañeros en esta labor.
Di Prima y Hettie Jones escriben en sus memorias sus perspectivas sobre la maternidad interracial (ambas tienen hijos con el escritor Beat afroamericano LeRoi Jones) y las realidades cotidianas de la difícil integración del espíritu creativo dentro de la domesticidad y el cuidado. Amy Friedman reflexiona en uno de sus artículo sobre las diferentes aproximaciones a la resolución de la tensión entre maternidad y creatividad que encuentra en las dos autoras (1998). How I Became Hettie Jones se divide significativamente en etapas de la vida de Jones en diferentes casas con su marido y a lo largo del nacimiento de sus dos hijos; en el siguiente fragmento, la autora expresa con precisión la contradicción que encuentra entre domesticidad y creatividad: “No me importaba mi vida casera. Es sólo que no podía hacer ni una maldita cosa con ella. Cómo se traducía en palabras, este patrón repetitivo de demanda y respuesta, limpio y sucio, enfermo, sano, dormido, despierto. Su único hechizo era la necesidad, y la necesidad estaba en la ciénaga más allá del cálido invernadero del deseo” (Jones en Friedman 1998: 240).59 En relación a Di Prima, Friedman contrasta su diferente forma de afrontar esta incompatibilidad y reinventarla creativamente: “[Ya que] no había forma de escapar de lo doméstico, […] era más fuerte el impulso de remodelar y expandir la urgencia femenina creadora, de dejar la locura Beat suelta por la casa, por el cuarto infantil, la cocina, la familia, y dejar que esta perspectiva fortalecedora se filtrara de nuevo de vuelta al mundo” (1998: 239).60
La maternidad generó, sin duda, desde la vida cotidiana y en la creatividad poética de las mujeres Beat, una comprensión particular y compleja de preceptos bohemios como la experimentación del presente desde la filosofía del carpe diem, la libertad sexual, la movilidad sin restricciones y la visión trascendental en el arte. Estos aspectos merecen ser estudiados en profundidad como parte del código de feminidad Beat, además de su posible reflejo creativo en la conexión, tensión y resolución entre cuerpo y palabra, interrelación yo-otro, estasis y movimiento, contención y liberación en las obras poéticas de estas autoras.
Otro aspecto que caracteriza el “beat” femenino y su construcción de identidad de género es la falta de modelos de referencia y la escasa red de apoyos en esa búsqueda de identidad y su puesta en práctica. La masculinidad Beat se basaba en modelos del imaginario estadounidense y sociales existentes (la frontera, el fellaheen, los afro-americanos). Más aún, su búsqueda de reinvención se veía reflejada en todo el discurso popular en prensa con el desprestigio y heroísmo del hombre Beat y la crisis de la masculinidad del momento, además de contar con una red de apoyo interna desde fuertes círculos homosociales, como ya hemos visto anteriormente. Las Beat caminaban hacia una experiencia de la feminidad aún por descubrir, sobre vacío y sujetas por redes de mujeres tímidamente incipientes: “Este proceso privado, interiorizado, de evolución contrasta bruscamente con el modelo de escritura más público de camaradería y grupo que promulgaban los autores Beat” (Johnson y Grace 17).61
Aunque, como revela Friedman, los compañeros sentimentales de las mujeres Beat en gran medida apoyaban sus carreras artísticas y las alentaban en su participación en el espacio público (si bien desde una actitud un tanto paternalista), el panorama cambiaba cuando se zambullían en el conflicto entre domesticidad, maternidad y creatividad. En esta situación, la red de apoyo femenino se hacía imprescindible por faltar los hombres, como sugiere Friedman en su estudio de las memorias de Jones:
El Greenwich Village se transformó en una comunidad de artistas femeninas en apuros ayudándose unas a otras en el esfuerzo del trabajo, matrimonio y maternidad. A veces, la ayuda llegaba inesperadamente […] como en el episodio en el que una anciana irlandesa espía a Jones en su lucha por llegar a casa con dos niños pequeños en un cochecito, un carro de la compra lleno de colada y papeles revueltos […] “Los hombres, no tienen ni idea de qué va esto”, le dice. “No saben y no les importa, ellos, con sus vidas, sus malditas vidas”. (239)62
Posiblemente, la falta de conciencia cultural feminista, junto con la reticencia a una confrontación entre sexos, frenó la contundencia de estas redes de apoyo, tanto en la logística doméstica como en relación al impulso creativo. Es un hecho, por ejemplo, que la mayor parte del trabajo editorial para fomentar las obras Beat radicaba en el tándem de parejas establecidas (por ejemplo, Hettie Jones y LeRoi Jones como fundadores de la revista Yugen, y Diane Di Prima y LeRoi Jones con la revista The Floating Bear).63 Un colectivo de apoyo femenino que ayudase a difundir las obras de estas poetas y escritoras hubiera supuesto una ventaja, aunque al mismo tiempo también habría puesto en peligro su inclusión dentro del movimiento.
Desde el punto de vista ideológico, y como bien indica A. R. Lee: “Beat como feminista, o al menos, como centrado en la mujer y lo femenino, fue en un momento dado considerado una contradicción” (2015: 35).64 Aunque existía una labor feminista social y política en la época de postguerra estadounidense, como refleja el trabajo sociológico de Joanne Meyerowitz, las bohemias Beat optaron por poner en práctica una revolución feminista a través de la libertad sexual, la creatividad y la construcción de familias alternativas sin cimientos ideológicos, y luchando sin apoyos contra las dificultades.
Es irrefutable que, además, se sentían atraídas por un núcleo muy potente de masculinidad Beat, y que utilizaron la energía de los modelos masculinos de formas que aún estamos estudiando. Esta centralidad de códigos masculinos Beat se ejemplifica en los modelos literarios que las escritoras Beat utilizaron de referencia, y que fueron en la mayoría de los casos, las mismas figuras de las vanguardias modernistas que para sus compañeros. No atendieron como modelo a una literatura feminista y femenina, quizás, por la ausencia aún de análisis en la crítica literaria sobre estas tradiciones. En relación a esta cuestión, Di Prima recapacita en su entrevista con Anne Waldman:
“La pregunta es, ¿está la escena literaria dominada por los hombres? Sí, y las mujeres están empezando a adquirir un sitio en ella, creo que tu generación [de Waldman, nacida a mediados de los 40] es la primera generación de mujeres que ha tenido acceso a la información que te puede hacer una escritora competente”. El elemento clave, Di Prima siguió enfatizando, era la difusión del conocimiento del oficio de poeta a poeta, y la necesidad de las mujeres de dar un paso dentro de este linaje masculino de sucesión literaria. (En Friedman 1998: 241)65
Otro elemento de atracción era los modelos de libertad y transgresión personificados por el hípster furtivo, el artista visionario y el beatnik contracultural; actitudes vitales a las que sus feminidades en construcción se amoldaron y las cuales transformaron de formas muy diversas. Se trata de modelos que encontraban en sus compañeros, amantes y maridos, pero que vivieron activamente ellas mismas. En este sentido, es acertado aproximarse a las artistas Beat no sólo como una generación de transición y propulsora del feminismo de la segunda ola estadounidense que se desarrollará en los setenta, enfocado en una ideología de mujeres culturalmente diferenciadas, sino también como participantes de una vanguardia artística y cultural que pretendía conjugar una fórmula híbrida entre lo masculino y femenino en el imaginario creativo y en la práctica vital, y por tanto un eslabón imprescindible entre la modernidad y la postmodernidad en la perspectiva de las construcciones de género. Ronna C. Johnson, en su estudio sobre el género y la postmodernidad en la generación Beat, revela esta singular aproximación postmoderna de desestabilización de identidades de género por parte de las escritoras:
Inmersa en discursos patriarcales, la Generación Beat superpuso a los escritores sobre las escritoras, fortaleciendo una disparidad reaccionaria de géneros masculino-femenino […]. Por lo tanto, aunque fueran radicales en la poética, política y sexualidad, en relación al género—el sistema de significados culturales adscritos a los sexos—los escritores canónicos Beat estaban confusos en su contraculturalidad. […] Las escritoras Beat desafiaron estas posiciones tan rígidas ejerciendo un empujón de freno proto-feminista; una insistencia en las prácticas de agencia y autonomía femenina, de igualdad de género, y de rechazo a la categoría de género en sí, caracterizó su rebelión Beat, expandiendo así el movimiento literario que la contenía. (Johnson 2017: 163)66
Mientras que la sociedad de postguerra americana mantenía discursos de género diferenciados entre las esferas masculinas y femeninas, los Beat encaminaron la subjetividad y la práctica de vida hacia la fluidez, convirtiéndose en representantes de los cambios entre la modernidad y la postmodernidad cultural que se dan a mediados del siglo XX. Gran parte de esta transformación del sujeto en tránsito hacia la postmodernidad se centra en la desestructuración de la naturaleza esencialista y reduccionista de la identidad de género. Las tendencias contradictorias que surgen en la transición de paradigma (de esencia a fluidez) son, como indica R. Johnson, parte de la idiosincrasia Beat: “la oscilación entre estas dos tendencias refleja el continuo conflicto con el género que marca la política sexual y la literatura de la Generación Beat” (2017: 165).67
Sin embargo, y aunque los autores Beat reflejaban esta tendencia postmoderna hacia la hibridación, como bien atestiguan los estudios de Mackay y Johnson sobre género y sexualidad Beat (2017), se sigue percibiendo una “ginofobia en la escritura de autores Beat [que favorece] el binarismo de género” (Johnson, R. 2017: 175).68 Son las autoras Beat las que más significativamente muestran, desde la consciencia y transgresión creativa, variaciones y alternativas a las construcciones de género en sus escritos. No es de extrañar, por lo tanto, que estas maniobras de desestabilización hayan sido atendidas y entendidas desde posturas críticas más allá de la época Beat, y que sea a partir de los noventa, con marcos teóricos post-estructuralistas y postmodernos en relación al género y al sujeto, cuando su historia y escritura se insertan como imprescindibles dentro de la revolución del movimiento.
El rechazo a unas construcciones de género de oposición entre hombres y mujeres es un elemento recurrente en la escritura de mujeres Beat. Las perspectivas que utilizan para representar esta transgresión son variadas y complejas: desde la erosión de diferencia de la que Waldman deja constancia en su objetivo de una “poética transexual” y una “transformación más allá del género” (en Mackay 2017: 190), hasta estrategias de reivindicación que critican esta división arcaica entre hombres y mujeres (o la asociación entre el sexo biológico y el comportamiento tradicional femenino y masculino), como lo hace Di Prima en su poesía desde posiciones irónicas que desvelan lo absurdo y poco práctico de este discurso. En la mayor parte de las obras de las autoras Beat existe un juego intermitente entre posibles construcciones y vivencias de la masculinidad y la feminidad, socavando posiciones fijas y asumiendo sujetos poéticos y creativos que actúan de forma “femenina” y “masculina” simultánea o alternativamente.
Como se ha visto en esta sección, tanto la feminidad como la masculinidad de postguerra se encontraban en una crisis a la que los autores y las autoras Beat atienden dentro de su agenda de transformación y búsqueda. El origen de este camino radicaba en valores comunes para los hombres y mujeres autores y participantes del movimiento Beat: la libertad de la individualidad, de la expresión artística, la experimentación vital y sexual, y la exaltación de la transgresión más allá de restricciones sociales y normativas. Sin embargo, las razones de la crisis de la masculinidad y feminidad del momento provenían de situaciones sociales y culturales distintas; los modelos de resolución también se diferenciaban, ya que la forma de mostrarlos desde los medios y la cultura distaba de ser la misma para hombres y mujeres Beat, al igual que las consecuencias de sus vidas alternativas.
La característica que vertebra el female Beatness en las obras y vidas de estas autoras es un camino de desarrollo de la invisibilidad a la presencia y del silencio a la voz, dentro de espacios culturales diversos: el espacio público de la ciudad; el espacio literario y cultural bohemio; el discurso y las realidades en las relaciones (heterosexuales o no); el imaginario y la práctica de la libertad sexual; y la centralidad como sujetos artísticos femeninos dentro de la poética Beat. Un impulso motor primordial en esta transformación reflejada en la literatura de autoras Beat, como hemos visto, es la inscripción del género, sus complejidades, reestructuraciones y posibilidades de recreación y construcción. A. Friedman, acertadamente, describe este camino de desarrollo hacia la aserción autorial y voz como navegaciones donde la capacidad de reajuste y reparación fue más que necesaria para conseguir convertir las innumerables desventajas en las vidas de estas mujeres en ventajas, y que de esta forma pudieran reclamar y conseguir su espacio como creadoras y agentes culturales activos.
El progreso y la supervivencia de las escritoras de la Generación Beat necesitaron una serie de navegaciones exitosas a través de presiones sociales—femeninas, domésticas, literarias—que demandaban remodelaciones a lo largo del camino. Su gran logro fue reutilizar la fuerza de su entorno bohemio para superar su auto-supresion. […] El corpus de trabajo real que crearon también demuestra la transición de muchas de estas mujeres de acompañantes a creadoras, de miembros de la audiencia a intérpretes en la escena. (1998: 240-241)69