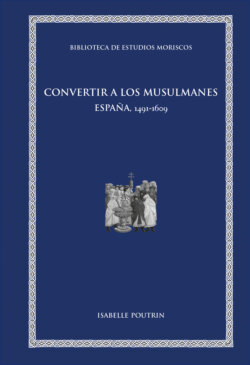Читать книгу Convertir a los musulmanes - Isabelle Poutrin - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEn razón de esta cláusula y de las otras dos sobre los convertidos (que veremos más adelante), los Reyes Católicos fueron acusados de no haber respetado las capitulaciones, tras la llegada del cardenal Cisneros a Granada en el otoño de 1499 y la puesta en marcha de una política de conversión muy voluntarista. La cláusula no especificaba a qué hace referencia el término fuerza, noción, sin embargo, bien delimitada por el derecho canónico, como veremos a continuación. La cláusula no prohibía en absoluto a las autoridades cristianas buscar la conversión voluntaria de los musulmanes a través de la predicación o de otros medios de persuasión, sino que, totalmente al contrario, se situaba en la continuación de una ley de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio:
Como los cristianos por buenas palabras y no por premia deben convertir los moros. Por buenas palabras convenibles y otrosí predicaciones [deben trabajar los cristianos] de convertir a los moros para hacerles creer la nuestra fe y aducirlos a ella y no por fuerza ni por premia. Que si voluntad de nuestro Señor fuese de los aducir a ella y de hacerla creer, él por fuerza apremiaría si quisiese, que ha acabado poderío de lo hacer; mas él no se paga de servicio que hacen los hombres a miedo, mas de aquel que se hace de grado y sin premia ninguna, y pues él no los quiere apremiar ni hacer fuerza, por esto defendemos que ninguno no los apremie ni les haga fuerza sobre esta razón.86
Este texto ofrece una clave para la interpretación de la cláusula de 1491. En él, la prohibición de las conversiones forzadas está estrechamente ligada con el proyecto de conducir a los musulmanes a abrazar el cristianismo. La norma establecida se refiere solamente a los medios empleados para alcanzar un objetivo que se considera, en sí, como sumamente positivo. También en Granada, la prohibición de las conversiones forzadas y la dinámica de conversión de los vencidos eran perfectamente compatibles. En diciembre de 1491, los reyes querían conseguir lo antes posible la rendición de la ciudad: el arte de redactar las capitulaciones consistió en satisfacer las peticiones de Boabdil de manera tranquilizadora y proporcionando las vías de acción para el futuro. Para mayor seguridad, añadieron a las capitulaciones esta fórmula muy general de garantía contra las conversiones forzadas. Esta cláusula certifica su intención de ajustarse a la doctrina común de la Iglesia, la cual no era favorable al uso de la coacción para empujar a los infieles al bautismo. Por tanto, los reyes no iniciarán una persecución violenta de la población vencida.
Pero Fernando e Isabel no podían anular las conversiones que se hubiesen obtenido mediante la violencia, con o sin su consentimiento. Únicamente la Iglesia tenía el poder de decidir si los bautismos efectuados en una situación de coacción eran válidos o no. Las persecuciones contra los judíos del verano de 1391 son un ejemplo entre otros muchos, como la que sucedió durante el «avalot dels jeheus» del 9 de julio de 1391, cuando los habitantes de la judería de Valencia, atacados por amotinadores, fueron masacrados o conducidos al bautismo bajo amenaza de muerte. El rey de Aragón Jaime I no pudo hacer nada más que calificar el episodio de «crimen detestable» y confiscó, en beneficio del Tesoro, lo que quedaba de los bienes de las comunidades destrozadas.87 Por tanto, la protección que esta cláusula de las capitulaciones concedía a los musulmanes granadinos parece bastante débil. Más aún porque se refiere a los musulmanes, hombres y mujeres («moro ni mora»), categoría que, en realidad, abarcaba situaciones que eran diferentes desde el punto de vista de las autoridades cristianas y desde el punto de vista de los propios musulmanes.
EL DESTINO DE LOS RENEGADOS
Castellanos y granadinos, antiguamente separados por una frontera que a menudo cruzaban los guerreros, los comerciantes y los prisioneros, tras la caída del emirato se enfrentaron a una cuestión muy delicada, la de los tránsfugas de una religión a otra. En el transcurso de los siglos anteriores, tanto los musulmanes como los cristianos se habían esforzado en engrosar las filas de sus fieles por diversos medios, tanto pacíficos como represivos. Pertenecer al grupo era, en principio, un hecho irreversible, ya fuese como resultado de la filiación o de la conversión, porque ambas religiones prohibían la apostasía, la ruptura de la afiliación religiosa que se consideraba como una traición de la verdadera fe y se debía castigar con la pena de muerte, en distintas modalidades en el islam y el cristianismo.
La población de Granada en 1492 era una muestra de esta realidad.88 Los musulmanes descendían, en gran medida, de los habitantes cristianos o judíos de la antigua Hispania y no eran muy diferentes, en cuanto a los rasgos físicos, de los conquistadores castellanos, pero, mientras que los reyes de Castilla y Aragón estaban convencidos de ser descendientes de los visigodos, a los granadinos les agradaba considerarse árabes. Muchas de las familias descendientes de los convertidos al islam adquirieron, durante los siglos previos, falsas genealogías árabes, que a partir de ese momento se tomaron como auténticas.89 Por otra parte, las expediciones hechas por los musulmanes en Castilla habían llevado a miles de hombres y mujeres hacia Granada, donde habían sido reducidos a la esclavitud y puestos a trabajar en todos los sectores de la economía, desde el trabajo doméstico hasta la agricultura. Algunos de ellos se habían convertido al islam, sea bajo la presión de las amenazas y los malos tratos, sea para mejorar su condición y recuperar la libertad, ya que para los granadinos la manumisión de sus esclavos musulmanes se consideraba un acto de piedad. Granada también albergaba a individuos desterrados, delincuentes que habían buscado la impunidad a este lado de la frontera y que se habían convertido al islam para asegurar su integración.90 Los castellanos consideraban a estos renegados, o tornadizos, como apóstatas. Comúnmente les llamaban elches, del árabe ‘ilj, término con el que los musulmanes designaban peyorativamente a los cristianos convertidos.91
Para los granadinos, la pérdida de la posición dominante suponía, a partir de ese momento, la imposibilidad de traer cristianos al islam. Aquí, el vencido se convertía a la religión de los vencedores, y no al contrario. Las peticiones de Boabdil y las capitulaciones solo suponían, por tanto, dos maneras de cambio de una religión a otra: conversiones al islam antes de la rendición de la ciudad y conversiones al cristianismo después. Las cláusulas evocan el caso de la mujer cristiana que, convertida al islam y casada con un musulmán, quería volver a su religión anterior. Esas mujeres, a las que llamaban romías (es decir «cristianas», a pesar de su conversión), podían haber conservado su apego hacia la fe de su pasado. Los musulmanes, por otro lado, temían que el cambio de soberano se tradujese en presiones ejercidas principalmente contra los musulmanes que provenían del cristianismo, elches y romías, así como contra los niños descendientes de los matrimonios entre musulmanes de nacimiento y musulmanes por conversión. Así que Boabdil también pidió, primero que todo, que la ley protegiese a los musulmanes por conversión, hombres y mujeres, contra las vejaciones y los insultos de los cristianos y contra cualquier exigencia de recristianización. Haciendo una concesión que, sin duda, era importante desde su punto de vista, él aceptaba la posibilidad de retornos voluntarios al cristianismo con la condición de que fuesen controlados por testigos elegidos en ambos grupos religiosos:
Ítem, que todos los cristianos que se han tornado moros, machos o hembras, que no ose ningún cristiano hacerles mal, ni deshonrarlos, y que no les pidan que se tornen cristianos, y que el que lo hiciera, que sea castigado, salvo el que quisiera tornarse cristiano de su propia voluntad, en presencia de los moros y de los cristianos.92
Además, la defección de las esposas musulmanas por conversión («mujeres tornadizas») ponía en riesgo la transmisión del islam, siendo que el derecho de guarda de los hijos menores normalmente se confiaba a la madre, sobre todo en caso de disolución del matrimonio.93 Boabdil solicitó entonces que los niños, en este caso, se quedasen bajo la guarda de su padre. Boabdil contempló la posibilidad de que estos hijos pasasen voluntariamente al cristianismo, pero estaban implícitamente considerados musulmanes:
Ítem, que el que tuviera hijos de mujeres tornadizas, que quisieran de su voluntad tornarse a su ley, que los hijos queden para el padre, y que no los pida ningún cristiano para que se tornen cristianos, chicos ni grandes, sino que si quisiera alguno tornarse de su voluntad, como dicho es, ahora ni después de ahora, para siempre [en el margen del texto:] Ojo: hasta fuesen de doce años.94
¿Qué respuesta dieron los reyes a estas peticiones? Las propuestas de Boabdil se aceptaron en parte, pero reformuladas. Los cristianos convertidos al islam seguían estando protegidos legalmente contra los insultos de particulares, pero la condición de «que no les pidan volver al cristianismo» se suprimió:
Ítem es asentado y concordado que si algún cristiano o cristiana se hubiera tornado moro o mora en los tiempos pasados, ninguna persona sea osado de los amenguar ni baldonar en cosa alguna; y que si lo hicieran que sean castigados por sus altezas.95
Por tanto, en las capitulaciones, los elches no recibieron ninguna garantía sobre la conservación de su condición de musulmanes: nada puede impedir a la Iglesia reivindicar sus derechos sobre individuos a los que considera cristianos apóstatas, y no como musulmanes. La cláusula general contra las conversiones forzadas solo se podía aplicar en aquellos que jamás habían recibido el bautismo, e incluso en aquellos cuyos padres jamás habían sido cristianos. De hecho, la Iglesia consideraba que los hijos de cristianos pasaban automáticamente a pertenecer a su ámbito: este principio se aplicó incluso en los casos en que los padres habían renegado de su bautismo, cuando eran herejes o apóstatas, como lo veremos cuando hablemos de los hijos de los moriscos. El vínculo jurídico con la Iglesia, en cierto modo, era hereditario, independientemente del bautismo. Por tanto, se puede entender que la Iglesia considerara a aquellos musulmanes, cuyos orígenes cristianos se remontaban a una o dos generaciones y que estaban bien integrados en la sociedad nazarí, como gente que debía ser devuelta al cristianismo, porque estaban bajo su jurisdicción, por ser descendientes de cristianos.
Respecto a las romías, la cláusula de las capitulaciones destaca el carácter voluntario de su retorno al cristianismo, punto que no se había destacado en el texto de Boabdil. Tal vez, también se tratara de mostrar a esas mujeres que, si querían volver a la Iglesia contra la voluntad de su familia política, las autoridades las apoyarían:
Ítem es asentado y concordado que si algún moro tuviera alguna cristiana por mujer que se haya tornado mora, que no la puedan tornar cristiana sin su voluntad de ella; y que sea preguntada si quiere ser cristiana en presencia de cristianos y de moros; y que en lo de los hijos e hijas nacidos de las romías, se guarden los términos del derecho.96
Insistimos en este punto: en las capitulaciones no se dice en ningún momento que el retorno al cristianismo de los otros renegados (los hombres en general y las mujeres no casadas con musulmanes) deba ser voluntario. La mayoría de los elches podían, por tanto, ser devueltos autoritariamente al redil de la Iglesia.
Además, la frase que regula el destino de los hijos de uniones «mixtas» no es explícita. Mientras Boabdil pide que se queden bajo la guarda de su padre musulmán, la redacción definitiva de la cláusula habla de los «términos del derecho». Las capitulaciones de Almería concedidas en 1490 estipulaban que los hijos de cristianos (que no eran bautizados, al tener una madre o un padre musulmán) «que los hijos nacidos de las cristianas no sean apremiados a tornarse cristianos hasta que sean de doce años, y después quede a su determinación de ser cristianos o no».97 Esta formulación va acorde a la doctrina común sobre el bautismo de los hijos de infieles, doctrina que considera que estos hijos pueden ser bautizados sin el consentimiento de sus padres, después de haber alcanzado la edad del uso la razón; antes de esta edad, la mayoría de los teólogos considera que los padres definen la afiliación religiosa de sus hijos. En Almería, los hijos de las uniones entre musulmanes y romías se consideraban musulmanes de nacimiento. Pero la cláusula de las capitulaciones de Granada no establece ninguna norma suficientemente clara al respecto. Es poco probable que pueda referirse implícitamente a la ley musulmana ya que en estos casos matrimoniales estaban involucradas esposas que querían volver a ser cristianas (y a las que la Iglesia consideraba como tales) y esposos «infieles» en cuanto a la religión. Desde el punto de vista cristiano, que era el de los redactores de las capitulaciones, el derecho de la Iglesia ofrecía la solución a esos casos de uniones mixtas.
El derecho canónico hace mucho tiempo que había regulado el problema de los hijos nacidos de parejas separadas por una conversión. El IV Concilio de Toledo, en 633, resolvió que los judíos que se hubiesen casado con cristianas (en este caso, judías convertidas al cristianismo, ya que el concilio tuvo lugar después de las conversiones forzadas decretadas por el rey Sisebuto treinta años antes) debían ser invitados por el obispo a convertirse, y si esto no sucedía se efectuaría la separación de los cónyuges. En cuanto a los hijos de estas uniones, debían seguir «la fe y la condición de la madre». Del mismo modo, los hijos de cristianos y judías debían recibir la religión cristiana.98 Desde este momento, se afirmó la preeminencia de la fe cristiana, fuese cual fuese la religión del padre de familia y fuese cual fuese el sexo del progenitor cristiano. Además, las Decretales conservan un texto de 1229 titulado Ex Litteris, que es una respuesta del papa Gregorio IX a una pregunta sobre la guarda del joven hijo de una pareja de judíos separados tras la conversión del esposo al cristianismo. En este caso, el padre convertido pide a la justicia que le sea confiado su hijo para darle una educación cristiana; la madre, que sigue siendo judía, también reclama la guarda, alegando el sufrimiento del parto y los cuidados dados a su hijo. Sin embargo, Gregorio IX se pronunció a favor del padre argumentando que el niño, a partir de los tres años, podría ser inducido por su madre en el error de la infidelidad.99 Algunas décadas más tarde, los dos grandes canonistas de la época, el papa Inocencio IV y el cardenal de Ostia, Enrique de Suso, quienes comentaron este decretal, aconsejaron decidir siempre en favor de la fe y, por lo tanto, confiar el niño al padre o a la madre que se hubiese convertido. La dificultad estaba en confiar el niño a la madre si era ella la que se había convertido, quitando al padre su patria potestad, fundamento de la jerarquía familiar. El padre judío, según el Suso, poseía la patria potestad porque los matrimonios de los judíos estaban reconocidos en el Imperio romano, pero su infidelidad religiosa le incapacitaba para dar a su hijo la vida espiritual. En este caso, continuó el cardenal, «la madre debe ser considerada como un hombre, ya que actúa virilmente», lo que permite confiarle la patria potestad.100 De todos modos, el criterio determinante debía ser el de la religión cristiana y, concluyó el canonista, «el papa Gregorio habría podido regular este asunto de manera más completa y más simple, diciendo que si uno de los dos cónyuges infieles se convierte a la fe y el otro permanece infiel, los hijos deben ser confiados al padre o madre que se ha convertido, a menos que, cuando tengan edad de la razón, ellos elijan no quedarse».101 El asunto estaba decidido, y los grandes comentaristas del siglo XIV retomaron la conclusión de Enrique de Suso;102 desde ese momento, pudieron interesarse en otros temas, como hizo Enrique Bohic, quien reflexionó sobre el caso en que los padres sufriesen la lepra, estuviesen condenados por los tribunales de la Iglesia por superstición, o muriesen.103
Regresamos a las capitulaciones de Granada. Si se favorece el poder del pater familias, entonces los niños se quedarán con su padre musulmán. Eso correspondía a la petición de Boabdil, pero desde el punto de vista cristiano esta situación podía cesar desde que el niño era capaz de elegir su religión, y es por eso por lo que se añadió al margen la anotación «Atención, hasta los doce años». Con todo, la redacción definitiva de la cláusula no retomó el texto de Boabdil. A nuestro parecer, la remisión a los «términos del derecho» concedió a la Iglesia la posibilidad de recuperar los hijos de las romías que regresarían al cristianismo, basándose en la norma canónica que, como hemos visto, estaba sólidamente establecida. En este caso, el padre musulmán no tenía ninguna oportunidad de conservar la guarda de sus hijos.
Por lo tanto, no se puede considerar que las capitulaciones de Granada establecieran el statu quo entre las dos religiones y que protegieran a los elches contra la voluntad de la Iglesia de recuperarlos. En realidad, los cristianos convertidos al islam (a excepción de las mujeres casadas que no querían volver a ser cristianas) eran reivindicados tanto por los cristianos como por los musulmanes. Estos últimos consideraban que sus conversos formaban parte de su comunidad de manera definitiva –excepto en caso de deserción voluntaria, excepción no conforme a la tradición musulmana pero dictada por la realidad de la relación de fuerzas en Granada. No obstante, las capitulaciones dejaban un gran margen de maniobra a la Iglesia para devolver a los renegados a sus filas. Nadie tenía derecho a insultarlos, pero nada se oponía a que, como apóstatas, fueran perseguidos por la Inquisición, el tribunal especializado en la represión de los crímenes contra la fe cristiana, fundado en 1478 para perseguir a los nuevos cristianos de origen judío que continuaban practicando la religión de sus antepasados.
Fernando e Isabel, que habían decidido no expulsar a los musulmanes, siguieron el método que prevalecía en los últimos tiempos de la Reconquista: hacer pasar bajo la dominación cristiana a gran parte de la población musulmana, dotándola de un estatus negociado entre las dos partes. Sin embargo, las capitulaciones de Granada no estabilizaron la situación de los musulmanes. Las libertades religiosas que se les concedieron estaban en los límites del derecho canónico, con la pequeña excepción de lo que toca a los signos distintivos. Las modalidades del culto deberían, por tanto, adaptarse antes o después a la pérdida de la soberanía islámica. Las cláusulas sobre los renegados, cuidadosamente redactadas, no les ofrecían ninguna garantía contra las persecuciones de la Iglesia, a menos que, como las romías, se encontraran bajo la autoridad de un pater familias musulmán. En conclusión, la cláusula contra las conversiones forzadas solo ofrecía a los musulmanes vencidos una protección frágil. De todos modos, ni los reyes ni el clero contaban con la fuerza bruta para conducirlos a recibir el bautismo.
1 Capitulaciones matrimoniales acordadas por don Fernando, rey de Sicilia y príncipe heredero de Aragón, a doña Isabel, princesa heredera de Castilla. Cervera, 7 marzo 1469, § 23, citado por F. Diez-Plaja: Historia de España en sus documentos. Siglo XV, Madrid, 1984, p. 164.
2 F. del Pulgar: Crónica de los señores Reyes Católicos Don Fernando y doña Isabel de Castilla y Aragón, escrita por su cronista Hernando del Pulgar [1565], ed. Juan de Mata Carriazo: Granada, Universidad de Granada / Marcial Pons, 2008, t. I, p. 78.
3 L. Suárez Fernández, M. Fernández Álvarez (coords.): La España de los Reyes Católicos (1474-1516). Historia de España dirigida por don Ramón Menéndez Pidal, t. XVII, 2 vols., Madrid, 1969; J. Pérez: Isabelle et Ferdinand, Rois Catholiques d’Espagne, París, 1988; M. Á. Ladero Quesada: La España de los Reyes Católicos, Madrid, 1999; F. Belenguer: Fernando el Católico. Un monarca decisivo en las encrucijadas de una época, Barcelona, 1999.
4 A. Rucquoi: Histoire médiévale de la péninsule Ibérique, París, 1993.
5 F. Maillo Salgado: «Dimma», Diccionario de derecho islámico, Gijón, 2005, pp. 68-69; «Muwallad», ibid., p. 267; M. Fierro, J. Tolan (coords.): The legal status of Dimmi-s in the islamic West, second/eighth-ninth/fifteenth centuries, Turnhout, 2013; C. Aillet: Les Mozarabes. Christianisme, islamisation et arabisation en péninsule Ibérique (IXe-XIIe siècle), Madrid, 2010.
6 L. P. Harvey: Islamic Spain, 1250 to 1500, Chicago, 1990; R. Arié: L’Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492) [1973], París, 1990; M. Á. Ladero Quesada: Granada, historia de un país islámico, 1232-1571, 1571 [1969], Madrid, 1989.
7 Entre una abundante bibliografía: J. Rodríguez Molina: La vida de moros y cristianos en la frontera, Alcalá la Real, 2007.
8 K. M. Setton: The Papacy and the Levant (1204-1571), vol. II: The Fifteenth Century, Filadelfia, 1970.
9 Ibid., p. 345; F. Cardini: Europe et islam. Histoire d’un malentendu, París, 2002, pp. 199-200; V. Bianchi: Otranto 1480. Il sultano, la strage, la conquista, Roma / Bari, 2016.
10 R. Mantran (coord.): Histoire de l’Empire ottoman, París, 1989, p. 103.
11 M. Á. Ladero Quesada: Castilla y la conquista del reino de Granada [1967], Granada, 1993.
12 Corpus juris canonici, ed. Emil Friedberg y Emil Ludwig Richter, 2 vols., Leipzig, 1879-1881.
13 F. X. Fernández Conde: «La recepción del derecho canónico y romano en la península», La época del gótico en la cultura española (c. 1220-1480), Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, t. XVI, ed. J. Á. García de Cortázar, Madrid, 1994, pp. 526-550.
14 Tomás de Aquino (santo): Suma de teología, vol. III, parte II-II, ed. en castellano dirigida por los Regentes de Estudios de la Provincias Dominicanas de España, Madrid, 2010.
15 Véase J. Flori: Guerre sainte, jihad, croisade. Violence et religion dans le christianisme et l’islam, París, 2002; M. Á. Ladero Quesada: «Guerra y paz. Teoría y práctica en Europa occidental, 1280-1480», Guerra y diplomacia en la Europa occidental, 1280-1480. Actas de la XXXI Semana de Estudios Medievales de España, 19 al 23 de julio de 2003, Pamplona, 2005, pp. 53-57; M. González Giménez: «¿Reconquista? Un estado de la cuestión», en E. Benito Ruano (coord.): Tópicos y realidades de la Edad Media, Madrid, 2000, pp. 155-178.
16 Graciano dedica la Causa 23 de la segunda parte del Decreto a las condiciones de la guerra justa. Véase el Corpus juris canonici, op. cit., vol. I, Decreti secunda pars, causa XXIII, pp. 889 i ss.; D. Quaglioni: «Graziano», Dizionario biográfico degli Italiani, vol. LIX, 2002.
17 Digesto, 1.1.3.
18 Tomas de Aquino: Suma de teología, vol. III, parte IIa IIae, Madrid, 2010, q.40 a.1co.
19 Graciano: Decreto, C.23 q.2 c.11. en Corpus juris canonici, op. cit., vol. I, p. 955.
20 Inocencio IV: Super libros quinque Decretalium, ad 3.42.3, Fráncfort, 1570, f. 456r.
21 D. de Valera: Doctrinal de príncipes, en Prosistas castellanos del siglo XV, I, ed. Mario Penna, Madrid, pp. 200-201. Véase C. Moya García: «El Doctrinal de príncipes y la Valeriana: didactismo y ejemplaridad en la obra de mosén Diego de Valera», Memorabilia, n.o 13, 2011, pp. 231-243.
22 F. del Pulgar: Crónica de los señores Reyes Católicos, Valencia, 1780, p. 349.
23 Ibid.
24 J. E. López de Coca Castañer: «Mamelucos, otomanos y caída del reino de Granada», En la España medieval, n.o 28, 2005, pp. 235-238.
25 F. del Pulgar: Crónica de los señores Reyes Católicos, op. cit., p. 349.
26 J. M. Doussinague: La política internacional de Fernando el Católico, Madrid, 1944, pp. 515-517.
27 F. del Pulgar: Crónica de los señores Reyes Católicos, op. cit., p. 350.
28 Pedro Mártir de Anglería [D’Anghiera, Pietro Martire]: Una embajada española al Egipto de principios del siglo XVI: la Legatio Babilónica de Pedro Mártir de Anglería, ed. Raúl Álvarez-Moreno, Madrid, 2013, p. 144. Véase A. Rucquoi: «Les Wisigoths fondements de la nation “Espagne”», en J. Fontaine, C. Pellistrandi (coords.): L’Europe héritière de l’Espagne wisigothique, Madrid, 1992, pp. 341-352.
29 F. del Pulgar: Crónica de los señores Reyes Católicos, op. cit., p. 350.
30 C. Carozzi: Apocalypse et salut dans le christianisme ancien et médiéval, París, 1999.
31 A. Milhou: Colomb et le messianisme hispanique, Montpellier, 2007; E. Duran Grau: «El mil·lenarisme al servei del poder i del contrapoder», en E. Belenguer Cebrià (coord.): De la unión de coronas al Imperio de Carlos V, vol. II, Madrid, 2001, pp. 293-308.
32 Isaías, 11, 12.
33 Véase G. Dahan: Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Âge. Polémique et relations culturelles en Occident, XIIe-XIVe s., París, 1990.
34 E. Marmursztejn: «Débats médiévaux sur l’expulsion des juifs des monarchies occidentales», en I. Poutrin y A. Tallon: Les expulsions de minorités religieusse dans l’Europe des XIIIe-XVIIe siècles, Pompignac, 2015, pp. 19-44.
35 J. Duns Escoto: Ordinatio, L. 4, Opera Omnia, editio minor III/2, Opera theologica, Giovanni Lauriola ed., Bari, 2001, p. 530. Véase E. Marmursztejn, S. Piron: «Duns Scot et la politique. Pouvoir du prince et conversion des juifs», en O. Boulnois, E. Karger et alii (coords.): Duns Scot à Paris, 1302-2002, Turnhout, 2004, pp. 21-62.
36 Ibid.
37 G. Biel: Collectorium circa quatuor libros Sententiarum, 4, 1, Libri quarti pars prima, dist. 1-14, Tubinga, 1975, pp. 200-206.
38 A. de Espina: Fortalitium fidei contra iudeos, sarracenos, aliosque christianae fidei inimicos, Lyon, 1511, f. 235. Véase A. Meyudas: La forteresse de la foi. La vision du monde d’Alonso de Espina, moine espagnol (?-1466), París, 1998; R. Vidal Doval: Misera Hispania: Jews and Conversos in Alonso de Espina’s Fortalitium fidei, Oxford, 2013; A. Echevarría: «Alonso de Espina» y «Fortalitium fidei, contra Iudaeos, Sarracenos et alios Christianae fidei inimicos», Christian-Muslim Relations 600-1500, General Editor David Thomas, BrillOnLine.
39 L. Suárez Fernández: Los Reyes Católicos. La expansión de la fe, Madrid, 1990, p. 183.
40 M. Kriegel: «La prise d’une décision: l’expulsion des juifs d’Espagne en 1492», Revue historique, t. CCLX, n.o 527, julio 1978, pp. 48-90.
41 J. Tolan: Saracens. Islam and the West in the medieval European imagination, Nueva York, 2002.
42 Véase D. Iogna-Prat: Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam (1000-1150) [1998], París, 2003.
43 F. Decio: In Decretales commentaria, Turín, 1575, p. 5v.
44 A. Echevarría: «Pedro de la Cavalleria», «Tractatus Zelus Christi contra Iudaeos, Sarracenos et infideles», «Juan de Torquemada, «Contra principales errores perfidi Mahometi», Chris-tian-Muslim Relations 600-1500, ed. D. Thomas, BrillOnLine; A.-M. Wolf: «De mittendo gladio divini spiritus in corda Sarracenorum», ibidem.
45 A. Echevarría: The Fortress of Faith. The Attitude towards Muslims in Fifteenth Century Spain, Leiden, 1999.
46 J. de Torquemada: Contra errores perfidi Machometi, Roma, 1606, pp. 233-236.
47 A. Milhou: Colomb et le messianisme hispanique, op. cit.
48 B. Vincent: 1492. «L’année admirable», París, 1991; B. y L. Bennassar: 1492. Un monde nouveau?, París, 1991.
49 F. del Pulgar: Crónica de los señores Reyes Católicos, op. cit., p. 350.
50 M. Á. Ladero Quesada: La España de los Reyes Católicos [1999], Madrid, Alianza, 2014.
51 F. Maillo Salgado: De la desaparición de Al-Andaluz, Madrid, 2004, p. 32.
52 L. P. Harvey: Islamic Spain, op. cit., pp. 12-15.
53 M. Moratinos García, O. Villanueva Zubizaretta: «Consecuencias del decreto de conversión al cristianismo de 1502 en la aljama mora de Valladolid», Sharq al-Andalus, n.o 16-17, 1999-2002, p. 118.
54 J. Schacht: Introduction au droit musulman, París, 1983, p. 111; B. Lewis: Juifs en terre d’islam, París, 1986, pp. 40-51 [Los judíos del islam, Madrid, 2002].
55 P. Mártir de Anglería: Una embajada española al Egipto, op. cit., p. 152.
56 F. del Pulgar: Crónica de los señores Reyes Católicos, op. cit., p. 350.
57 M. Á. Ladero Quesada: Castilla y la conquista, op. cit., pp. 79-89; M. Barrios Aguilera: Granada morisca, la convivencia negada. Historia y textos, Granada, 2002, pp. 26-29. Sobre los acuerdos de protección entre vencedores y vencidos (dhimma, capitulaciones), véase R. I. Burns: «Surrender constitutions: the Islamic communities of Eslida and Alfandech», Muslims, Christians ans Jews in the Crusader Kingdom of Valencia, Cambridge, 1984, pp. 54-60.
58 Para la tesis de la generosidad de los Reyes, F. González y González: Estado social y político de los mudéjares de Castilla: considerados en sí mismos y respecto de la civilización española [1865], Madrid, 1985, p. 200 y, más recientemente L. Suárez Fernández: «La conversión de los musulmanes», en L. Suárez Fernández y M. Fernández Álvarez (coords.): La España de los Reyes Católicos. Historia de España dirigida por don Ramón Menéndez Pidal, t. XVII, Madrid, 1989, pp. 285-301. Otros historiadores ven en las capitulaciones la garantía de la conservación de la religión y de las leyes de los vencidos; la ofensiva contra los elches va en contra de las capitulaciones: M. Á. Ladero Quesada: Granada después de la Reconquista: repobladores y mudéjares [1988], Granada, 1993, pp. 350-352; J. E. López de Coca Castañer: «Las capitulaciones y la Granada mudéjar», en M. Á. Ladero Quesada (ed.): La incorporación del reino de Castilla a la corona de Castilla, Granada, 1993, p. 297. A. L. Cortes Peña estima que los Reyes no tenían la intención de perpetuar la situación de dualidad religiosa establecida por las capitulaciones, pero que querían ganar tiempo: A. L. Cortes Peña: «Mudéjares y moriscos granadinos, una visión dialéctica tolerancia-intolerancia», Granada 1492-1992. Del Reino de Granada al futuro del mundo mediterráneo, n.º 4, Granada, 1995, p. 99.
59 Seguimos una dirección trazada, pero no seguida por J. Meseguer Fernández: «Fernando de Talavera, Cisneros y la Inquisición en Granada», en J. Pérez Villanueva (coord.): La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes, Madrid, 1980, p. 396.
60 P. S. Van Koningsveld y G. A. Wiegers: «The Islamic Statute of the Mudejars in the light of a new source», Al Qantara, vol. XVII/1, 1996, p. 54, proponen estudiar los tratados entre príncipes cristianos y musulmanes.
61 J. Luque Moreno: Granada en el siglo XVI. Juan de Vilches y otros testimonios de la época, Granada, 1994.
62 L. P. Harvey: Islamic Spain, op. cit., p. 15.
63 Proposiciones de Boabdil para la entrega de Granada, en M. Garrido Atienza: Las capitulaciones para la entrega de Granada, ed. facsímil, Granada, 1992, p. 231.
64 Capitulaciones para la entrega de Granada, 25 de noviembre 1491: AGS, Patronato Real, leg. 11, f. 207, en M. Á. Ladero Quesada: Granada después de la conquista, op. cit., apéndice documental n.º 50, p. 437.
65 Á. Galán Sánchez: Los mudéjares del Reino de Granada, Granada, 1991, pp. 154-156.
66 Th. W. Juynboll: «Adhān», Encyclopédie de l’islam, t. I, París / Leiden, 1991, pp. 193-194.
67 Canon Cedit, en G. Alberigo: Les conciles œcuméniques. Les décrets, t. II-1, París, 1994, p. 786.
68 Clemente V: Clementis Quinti constituciones, quas Clementinas vocant, Lyon, 1541, p. 57v.
69 F. Zabarella: In Clementinarum volumen comentaria, Venecia, 1602, p. 169.
70 M. T. Ferrer Mallol: «Frontera, convivencia y proselitismo entre cristianos y moros en los textos de Francesc Eiximenis y de San Vicente Ferrer», en J. M. Soto Rabanos (coord.): Pensamiento medieval hispano. Homenaje a Horacio Santiago Otero, Madrid, 1998, pp. 1588-1590; J. Hinojosa Montalvo: Los mudéjares. La voz del islam en la España cristiana, Teruel, 2002, pp. 122-125.
71 J. E. López de Coca Castañer: «Mamelucos, otomanos y caída del reino de Granada», art. cit., p. 235.
72 M. D. Meyerson: The Muslims of Valencia in the Age of Fernando and Isabel. Between coexistence and Crusade, Berkeley, 1991, p. 43.
73 P. S. Van Koningsveld y G. A. Wiegers: «The Islamic Statute of the Mudejars», art. cit., pp. 25-26.
74 Jérôme Münzer, observador de los ritos islámicos, estima que Granada cuenta con más de doscientas mezquitas: J. Münzer «Itinerarium hispanicum», en J. Luque Moreno: Granada en el siglo XVI, op. cit., pp. 200 y 213.
75 Fragmento de la época sobre noticias de los reyes nazaritas o Capitulación de Granada y emigración de los Andaluces a Marruecos [Nubdat al Asr...], ed. Alfredo Bustani, trad. Carlos Quiros, Larache, 1940, p. 51.
76 F. Jiménez de Cisneros: Carta al deán y al capítulo de la catedral de Toledo, 23 diciembre 1499, citada en M. Á. Ladero Quesada: Granada después de la conquista, op. cit., p. 492.
77 Capitulaciones para la entrega de Granada, doc. cit., p. 438.
78 Proposiciones de Boabdil, doc. cit. p. 232.
79 J. Schacht: Introduction au droit musulman, op. cit., p. 111; B. Lewis: Juifs en terre d’Islam, op. cit., p. 161; R. Arié: L’Espagne musulmane, op. cit., p. 331.
80 Decretales, 5.6.15. en Corpus juris canonici, vol. II, pp. 776-777.
81 R. Moulinas: Les juifs du pape. Avignon et le Comtat Venaissin, París, 1992, p. 22; J. Hinojosa Montalvo: Los mudéjares, op. cit., pp. 293-298.
82 M. Á. Ladero Quesada: «Los bautismos de los musulmanes granadinos en 1500», De mudéjares a moriscos: una conversión forzada. Actas del VIII Simposio internacional de mudejarismo, Teruel, 15-17 septiembre de 1999, Teruel, 2002, vol. I, pp. 481-542.
83 L. Suárez Fernández: La España de los Reyes Católicos, op. cit., p. 289.
84 J. Luque Moreno: Granada en el siglo XVI, op. cit., pp. 236-237; C. Gaignard: Maures et chrétiens à Grenade, París, 1997, p. 195.
85 Capitulaciones para la entrega de Granada, doc. cit., p. 442.
86 Alfonso el Sabio: Las Siete Partidas (El libro fuero de las leyes), ed. J. Sánchez-Arcilla Bernal, Madrid, 2004, 7.25.2, pp. 963-964.
87 Y. F. Baer: Historia de los judíos en la España cristiana, Barcelona, 1998, pp. 531-545.
88 G. Carrasco García: «Huellas de la sociedad musulmana granadina: la conversión del Albayzín (1499-1500)», En la España medieval, n.o 30, 2007, pp. 335-380.
89 F. Maillo Salgado: De la desaparición de al-Ándalus, op. cit., pp. 29-46.
90 M. González Jímenez: «La frontera entre Andalucía y Granada: realidades bélicas, socioeconómicas y culturales», en M. À. Ladero Quesada (coord.): La incorporación de Granada a la corona de Castilla. Actas del Symposium conmemorativo del quinto centenario, 2 al 5 de diciembre de 1991, Granada, 1993, pp. 87-145.
91 A. Echevarría: «La conversion des chevaliers musulmans dans la Castille du XVe siècle», en M. García-Arenal (coord.): Conversions islamiques: identités religieuses en islam méditerranéen, París, 2002, pp. 145-147. Sobre los elches: G. Carrasco García: «Huellas de la sociedad musulmana granadina», art. cit., pp. 362-366.
92 Proposiciones de Boabdil, doc. cit., p. 234.
93 F. Maillo Salgado, hadana: Diccionario, op. cit., pp. 104-106.
94 Proposiciones de Boabdil, doc. cit., pp. 234-235. Sobre las normas islámicas, véase C. Aillet: «Conversion et apostasie au regard du droit malikite médiéval», en Thomas Lienhardt y Isabelle Poutrin (coords.): Pouvoir politique et conversion religieuse. 1. Normes et mots, Roma, École Française de Rome, 2017, pp. 41-64; A. Echevarría: «Conversion religieuse et législation islamique: sur l’apostasie et la réconciliation (Espagne, XVe siècle)», ibid., pp. 87-102.
95 Capitulaciones para la entrega de Granada, doc. cit., p. 441.
96 Ibid.
97 Capitulaciones de Almería, 11 febrero 1490, en M. Á. Ladero Quesada: Granada después de la conquista, op. cit., p. 410.
98 IV Concilio de Toledo, c. LXIII, G. Martínez Diez y F. Rodríguez: La colección canónica hispana. t. V: concilios hispanos: segunda parte, Madrid, 1992, pp. 239-240.
99 Decretales, 3.33.2, in Corpus juris canonici, op. cit., vol. II, p. 588.
100 E. de Suso (Hostiensis): In Tertium Decretalium librum Commentaria, Venecia, 1581, ad X. 3.33.2.
101 Ibid.
102 P. d’Ancarano: Lectura aurea [...] super tertio Decretalium, Lyon, 1518-1519, ad X 3.33.2; N. Tedeschi: Commentaria in Quartum et Quintum Decretalium Librum, t. VI, Venecia, 1605, ad X 3.33.2, fol. 164.
103 E. Boich: In quinque Decretalium libros Commentaria, Venecia, 1576, ad X 3.33.2, pp. 125-126. Véase también I. Poutrin: «El hijo de convertido en el derecho canónico. El aggiornamento de la doctrina en relación con la conversión de los judíos (Estados Pontificios, ss. XVI-XVIII)», Erasmo. Revista de historia bajomedieval y moderna, n.o 3, 2016, pp. 125-142.