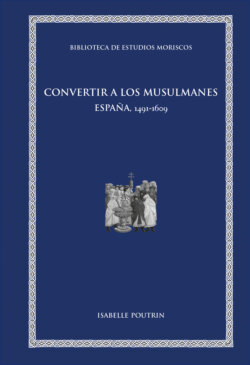Читать книгу Convertir a los musulmanes - Isabelle Poutrin - Страница 11
ОглавлениеLos añafiles del cardenal Cisneros
EL DEBER DE EMIGRAR
Los Reyes Católicos tenían razones tangibles para esperar la desaparición pacífica del islam en Granada. Durante la guerra, cientos de musulmanes de todas las condiciones sociales, hombres y mujeres, se hicieron cristianos. En el verano de 1491, se celebró el bautismo de dos hijos de hombres ilustres: el del infante Cidi Yahya Alnayar, que pasó a ser Alonso de Granada Venegas, e Ibrahim Ibn Kumasa (hijo del último gran visir de Boabdil, Yusuf Ibn Kumasa), que adoptó el nombre de don Juan de Granada. También se convirtió el cadí de Guadix, que pasó a llamarse don Fernando de Carmona, y otro cadí, llamado Diego Gómez de Murcia. Otros de los cientos de musulmanes que se convirtieron eran caballeros, algunos de los cuales aportaron una valiosa ayuda a la armada real. Estos importantes personajes recibieron tierras, empleos o dinero. Otros eran artesanos o agricultores. Así, se observan 280 casos de transición al cristianismo entre 1482 y 1500.1 Esta corriente de conversión, que afectó principalmente a los miembros de la clase dirigente, pudo aumentar gracias a los vínculos que estructuraron la sociedad granadina, siendo que los poderosos arrastraban al resto. No obstante, las élites musulmanas en general –príncipes, alfaquíes, cadíes, alguaciles y mercaderes– se comprometieron a colaborar con el poder cristiano sin optar por el bautismo. Como resultado, el número de convertidos resultaba limitado en comparación con la masa de los musulmanes.
Tras la conquista, los Reyes facilitaron las partidas hacia África del Norte que permitían alejar a los sectores más hostiles al dominio cristiano. Se marcharon los privilegiados, miembros de la élite política y militar que podían conservar su posición social en otros lugares, y los más necesitados que no tenían nada que perder. Entre 1492 y octubre de 1493, más de ocho mil musulmanes dejaron Granada y las Alpujarras, para instalarse en el norte de África.2 Entre ellos se encontraba Boabdil que, acompañado de su numeroso séquito, abandonó las tierras que le habían sido concedidas en las Alpujarras y se instaló en Fez. Esta retirada hacia las tierras del islam estaba en línea con la posición dominante de los juristas musulmanes: es imposible practicar correctamente el islam en un país que no está bajo la soberanía musulmana. Así, Boabdil justificó su demanda de asilo al sultán de Fez con su voluntad de no vivir entre los infieles.3 Y es que, como lo mostraba en el siglo XIV Ibn Rabīe, un jurista de al-Ándalus, el acto de fe obliga a los musulmanes a combatir contra los infieles hasta que reconozcan la superioridad del islam mediante la sumisión o la conversión: solo en estas condiciones era lícito vivir entre ellos.4 Además, un soberano infiel no podía cumplir con los deberes de un soberano musulmán, como percibir el impuesto de la zakat, indicar el inicio del Ramadán, autorizar la oración del viernes, o validar los actos jurídicos. A esto se sumaban varios peligros, como los pecados y las vejaciones inherentes al hecho de frecuentar a los infieles. En definitiva, en tierra infiel el orden político-jurídico musulmán era inexistente, lo que ponía en peligro la salvación de los creyentes.
Tras la caída de Granada, el jurisconsulto al-Wansharīsī de Fez apoyó esta línea de rechazo, basándose principalmente en la fetua de Ibn Rabīe.
Un musulmán de Marbella le pidió su opinión, con el objetivo de quedarse para ayudar a sus correligionarios con su conocimiento de la lengua de los cristianos. Al-Wansharīsī le contestó que la obligación de partir es superior a cualquier otro motivo para quedarse. Para cumplir con sus obligaciones religiosas personales, el musulmán debe ante todo evitar las vejaciones de los cristianos y la integración en el medio mayoritario, lo que le resulta imposible bajo la dominación de los cristianos.5 «Los que se quedan» en tierra infiel son considerados «tributarios», el equivalente de los dhimmis. Ibn As-Sabbah, un nativo de Almería que contó su peregrinaje a la Meca para instruir a los musulmanes que se quedaron tras la conquista del reino de Granada, compartía estas ideas: el único estatus aceptable para los infieles (cristianos) es el de dhimmi; los creyentes que, cuando podrían marcharse, residen en al-Ándalus bajo el yugo de los reyes cristianos se encuentran en una posición similar a la de los dhimmis, por eso son pecadores a los ojos de Alá.6 Al-Wansharīsī insistió en la inversión del orden natural que presentaba, a sus ojos, la transformación de los infieles (destinados a la condición de dhimmis) en soberanos de los musulmanes.7 Expresó así una postura normativa que, aunque hacía poco caso de los obstáculos concretos de la emigración, podía aclarar el estado de ánimo de los vencidos de Granada frente a la situación inaugurada por las capitulaciones.
Por otro lado, Fernando e Isabel querían evitar la despoblación repentina de su nuevo reino. No se inclinaron a favor de una expulsión general de los vencidos y, a partir de 1495, dificultaron la emigración masiva. Es más, desde 1485 empezaron a favorecer la llegada de colonos cristianos a los territorios conquistados, continuando el proceso de repoblación puesto en marcha durante la Reconquista. Entre 1485 y 1500, de treinta y cinco mil a cuarenta mil cristianos llegados de Castilla se instalaron en el reino de Granada. Para valorizar el territorio, los Reyes pretendían modificar el balance demográfico entre cristianos y musulmanes a favor de los primeros. Granada y sus alrededores atraían a los inmigrantes que, al beneficiarse de ventajas fiscales, se instalaban en las propiedades que compraban a los habitantes que se marchaban. Llegaron buscadores de fortuna y delincuentes que querían aprovecharse de las oportunidades de empleo o de las ganancias más o menos lícitas que ofrecía la apertura del antiguo emirato. También hay que contar con la llegada clandestina de mudéjares desde Castilla, Valencia y Aragón siguiendo las vías de circulación anteriores a la conquista. El régimen de las capitulaciones no se aplicaba a estos extranjeros que, por una parte, facilitaban la comunicación entre los granadinos y las autoridades (algunos, incluso, trabajaron en la reconstrucción de la Alhambra) pero cuya cantidad rápidamente se consideró un peligro y, en 1498, fueron sacudidos con una orden de expulsión. La recomposición de la población a través de la emigración y la repoblación fue en detrimento de los antiguos habitantes. Al final del siglo, la población musulmana del reino de Granada se estima en unas ciento cincuenta mil personas, lo que significa que cerca de la mitad de los habitantes del antiguo emirato habían optado por el exilio, sea al día siguiente de la toma de Granada, sea en el período de las sublevaciones de 1499-1500.8
LA EVANGELIZACIÓN SEGÚN TALAVERA
Mientras se organizaban las estructuras eclesiásticas en el territorio conquistado, los Reyes eligieron a Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel, para ser el primer arzobispo de Granada.9 Nacido hacia 1430, Talavera estudió teología en Salamanca antes de entrar en los jerónimos, una orden monástica que, en el siglo XV, había captado a muchos monjes de ascendencia judía, como el propio Talavera. Esta apertura de la orden acabó planteando de manera aguda la cuestión de la situación de los conversos en su seno, y de la represión de la herejía. El descubrimiento de prácticas judaizantes en muchos monasterios jerónimos, entre 1485 y 1490, desencadenó una crisis interna que tuvo como consecuencia el cierre de la orden a los nuevos cristianos. Los jerónimos adoptaron estatutos de limpieza de sangre y la Inquisición atacó a los monjes criptojudíos.10 Talavera, que en 1478 se había mostrado contrario a la fundación de la Inquisición, abogaba constantemente por profundizar la pastoral para integrar a los conversos en la Iglesia sin discriminación, y por hacer un uso moderado de la represión inquisitorial. Nombrado obispo de Ávila en 1485, adquirió allí una experiencia de la acción pastoral al estar en contacto con la población heterogénea de su diócesis, que contaba con importantes comunidades judías y musulmanas.11
Fue este prelado reformista quien, en 1493, se ocuparía de evangelizar a los granadinos. Con este fin, utilizó los métodos de predicación que las órdenes mendicantes perfeccionaron con los musulmanes de Valencia durante dos siglos. Se trataba de crear una atmósfera favorable al debate de las doctrinas fundamentales que separaban a unos y otros, y de atraer a los musulmanes hacia la fe cristiana, mostrándoles los puntos de sus creencias que convergían con el cristianismo. Para ello, Talavera recurrió a unos misioneros de habla árabe. Incluso redactó un pequeño catecismo destinado a los neófitos, los que acababan de recibir el bautismo, así como también un manual de árabe seguido de un resumen bilingüe de la doctrina cristiana.
La evangelización, según la concebía Talavera, se basa principalmente en la enseñanza de la doctrina. Es posible que el arzobispo apuntara particularmente hacia los alfaquíes. Según Luis del Mármol Carvajal, un autor posterior que estuvo en contacto con los moriscos de Granada, el arzobispo hizo llamar a los alfaquíes para que escucharan su predicación y ellos no se ofendieron, más bien al contrario.12 Sin embargo, tal vez los alfaquíes escucharon al arzobispo como los teólogos cristianos leían el Corán: para poder refutarlo mejor ante sus fieles. Además, el objetivo de la evangelización promovida por Talavera era la transformación completa del individuo: el convertido no solo debe adoptar los ritos cristianos (señal de la cruz, adoración de las imágenes), saber recitar las principales oraciones (Pater Noster, Ave Maria, Credo) y asistir a los sacramentos, sino que también debe abandonar su lengua materna y sus costumbres ancestrales para adoptar las cristianas.13 Volveremos a esta concepción global de la conversión, que recorre todo el período. Es más, la integración en la Iglesia debía ser voluntaria. En la Católica Impugnación publicada en 1487, vigorosa defensa de la fe cristiana frente al judaísmo, Talavera había condenado los bautismos conferidos sin una instrucción profunda y había recordado a la doctrina tomista sobre las conversiones forzadas.14 En la práctica, el arcipreste delegado por el arzobispo tenía que seguir las conversiones en sus etapas sucesivas, en particular para las mujeres:
Instruir a las que de su voluntad y no por amor carnal se quisiesen convertir de todo lo que convienen ser instruidas, preguntándoles primero las causas de su conversión y sintiendo de ellas ser verdad que con celo de nuestra santa fe vienen a ella, proponiéndoles la guarda de ella cumplidamente y que han de dejar completamente la secta que tenían en todas sus circunstancias. Mirar que en su conversión se guarde la capitulación que sus altezas tienen con los moros acerca de esto.15
La evangelización estaba respaldada por una asistencia material que se hacía necesaria porque, en la ley islámica, un apóstata no podía heredar de un musulmán. El personal del arzobispo ayudó a los convertidos a recuperar los bienes que sus familias les podrían espoliar.16 Además, las mujeres podían ser alojadas en una casa determinada y recibir los víveres necesarios para subsistir. Este método, basado en la propagación no violenta del mensaje cristiano entre grandes sectores de la población, en el escrutinio de las convicciones individuales, en la profundización del vínculo con la Iglesia y en el tratamiento de los aspectos materiales de la transición al cristianismo (especialmente las consecuencias de la ruptura con el ámbito familiar musulmán), obedecía a una preocupación: obtener conversiones sinceras. Su principal inconveniente era que necesitaba tiempo. Los resultados obtenidos entre 1493 y 1499 son difíciles de calcular. Según parece, se consiguieron varias decenas de conversiones, lo cual no era insignificante, pero quedaba muy lejos de la cristianización general.17 Además, esas conversiones resultaban frágiles y los nuevos cristianos volvían al islam de manera más o menos clandestina. El arzobispo Talavera solicitó apoyo para intervenir contra estos recalcitrantes, cuyos posibles delitos contra la fe cristiana, al estar bautizados, competían a la Inquisición.18
Los historiadores suelen ver en Talavera un modelo de tolerancia y de humanidad opuesto a la intransigencia y al fanatismo de Cisneros, debido a que él, Talavera, priorizaba la evangelización mediante la persuasión. El sobrenombre de «santo alfaquí» que le dieron los granadinos mostraría que había sabido ganarse su respeto. Pero esta oposición debe ser matizada, ya que el prestigioso arzobispo no se limitaba a su función pastoral.19 Como comisario del rey en el reino de Granada, era una pieza clave de un sistema de gobierno que también se apoyaba en el gobernador militar, el conde de Tendilla Íñigo López de Mendoza (de familia ilustre e influyente, antiguo embajador de Roma, hermano del arzobispo de Sevilla), en el corregidor Andrés Calderón y el secretario real Hernando de Zafra. Una vez pasada la etapa de instalación del nuevo poder, la situación de los musulmanes se deterioró. Al sistema fiscal tradicional, que volvió a ponerse en vigor tres años después de la guerra, se añadieron unos «servicios extraordinarios» exigidos en 1495 y 1498. Al mismo tiempo, el ambiente de la vida cotidiana estaba profundamente revuelto debido a la instauración de medidas de segregación. En 1498, los musulmanes, a quienes ya se les había prohibido sus armas y, por lo tanto, la posibilidad de garantizar su seguridad, fueron forzados a dejar el centro de Granada y mudarse a los arrabales. A partir de ese momento, la población musulmana se concentró en el barrio del Albaicín situado al otro lado del Darro, mientras que la zona baja de la ciudad, la antigua medina, se dejaba para los cristianos.20 Allí quedaban la gran mezquita y la universidad fundada a mediados del siglo XIV para la formación en teología, derecho islámico y medicina, la cual contaba con una rica biblioteca. En marzo del mismo año, el arzobispo prohibió a los cristianos vender vino a musulmanes, comer aves matadas por aquellos y frecuentar sus baños; las cristianas no debían recurrir a comadronas musulmanas; en junio, ordenó separar los mercados cubiertos de cada comunidad.21 Fue también durante esos años cuando la voz de los almuédanos se remplazó por el toque de los añafiles para la llamada a la oración, cambio que no hizo más que avivar el sentimiento de humillación de los vencidos. Como lo lamenta al veterano anónimo exiliado a Marruecos, los almuédanos ya no podían cantar, los fieles ya no tenían permiso para ayunar y tuvieron que abandonar la medina para instalarse en los arrabales.22 De este modo, la evangelización pacífica promovida por Talavera fue acompañada de medidas de una considerable dureza, medidas que él mismo apoyaba.
Estos años son representativos de las dificultades que planteaba la política de conversión, que afectaron a gran parte de la población. Para atraer a los primeros convertidos, era importante eliminar las barreras entre cristianos e infieles: bajo esta perspectiva se puede entender la exención de los signos distintivos establecida por las capitulaciones, así como también el esfuerzo por comunicarse en lengua árabe promovido posteriormente por Talavera. Pero también era necesario desvincular a los primeros convertidos de su medio de origen para prevenir cualquier retroceso: el establecimiento de medidas de segregación (en la línea general del derecho canónico) parece ir en ese sentido. No obstante, esta separación era una medida de doble filo: por su carácter vejatorio, podía tanto endurecer la resistencia comunitaria de los interesados como incitarlos a unirse a la religión mayoritaria. En Granada, en 1498, la separación manifestó el fracaso de la evangelización suave, un método que no había podido arraigar sólidamente la fe en los convertidos, quienes siguieron estando en contacto con el islam. El ritmo de la conversión no se correspondía con las esperanzas de los Reyes.
CISNEROS, LOS NOTABLES Y LOS RENEGADOS
La estancia de los Reyes en Granada en 1499, desde el verano hasta el 20 de noviembre, marcó un cambio de ritmo en su política religiosa, pero no un cambio de orientación. Querían acelerar el proceso de conversión de los musulmanes. A finales de junio de 1499, unos inquisidores venidos de Castilla aparecieron en el reino de Granada con el objetivo de perseguir a los convertidos que habían regresado al islam, y de impedir su huida hacia el norte de África. Por ello, los inquisidores pidieron que se vigilaran los puertos. También debían tomar fuertes medidas contra los judíos que habían vuelto tras su expulsión en 1492 con la condición de aceptar el bautismo, y contra los judaizantes. Los delitos de apostasía parecían bastante graves para justificar la instalación de un tribunal de la Inquisición en Granada. De entrada, estaba previsto que Talavera actuara conjuntamente con el inquisidor Diego Lucero, pero luego los Reyes llamaron al cardenal Cisneros, el cual llegó a mediados del mes de octubre.23
Francisco Jiménez de Cisneros, nacido en 1436 y formado en Salamanca, fue también un prelado reformista que finalizó su carrera bajo la protección de la poderosa familia Mendoza, apoyo esencial de la reina Isabel. Encargado de la reforma de la orden franciscana en Castilla algunos años antes, Cisneros se distinguió por la firmeza con la que condujo a los religiosos a un modo de vida más ascético, conforme a la observancia estricta de la regla. En Granada, tuvo que poner en práctica las dos grandes orientaciones de la política real: la lucha contra la herejía, cuya herramienta era la Inquisición, y la conquista de las almas. Cisneros llegó acompañado de media docena de ayudantes. La financiación de su misión estuvo garantizada en gran medida por el capítulo de la catedral de Toledo y por una contribución especial recaudada en el arzobispado de Toledo «para el salario de los cleros y capellanes instituidos para instruir en nuestra fe católica a los nuevos cristianos que se convertirían en la ciudad de Granada y en su territorio».24 El cronista Andrés Bernáldez mostró a los dos prelados, Talavera y Cisneros, actuando juntos y conforme a las directivas reales:
Estuvo allí [en Granada] la corte varios meses dando forma como si bautizasen a aquella multitud de moros que había en la dicha cuidad por quitar muchos daños que de ello se recibían y muertes y cautiverios que los moros de las veras de la mar hacían y consentían hacer; que venían los moros de allende y llevaban de noche los lugares enteros y, a vueltas, todos los cristianos que allí había. Y partió la corte para Sevilla y quedó el arzobispo de Toledo con el de Granada dando forma en la conversión de la cuidad, y buscaron todos los linajes que venían de cristianos y convirtieron a muchos de ellos.25
Para entender mejor la serie de decisiones que empezó en ese momento, hay que distinguir las dos vertientes de la acción de Cisneros: la reconciliación de los renegados ante la Inquisición y la conversión de la población musulmana. Como indicó Bernáldez, el problema de los elches empezó por una encuesta. En todo el reino de Ganada, bajo la autoridad de los obispos, se recogieron testimonios sobre los diversos casos de apostasía.26 Hombres y mujeres hicieron declaraciones y señalaron, de entre su círculo de confianza, a los que eran musulmanes descendientes de cristianos o nuevos cristianos que habían vuelto al islam.27 La mayoría de los renegados eran antiguos prisioneros cristianos deportados a tierra musulmana, a veces desde la infancia. Su paso al islam se remontaba, en general, a más de una decena de años atrás. Ellos fueron testimonio de la práctica de las conversiones forzadas en la Granada nazarí: así, Juan de Palencia contó como el cadí Mohamed Azorori le había torturado y metido en el calabozo para obligarle a renegar de la fe cristiana. Algunas mujeres dijeron haber sido forzadas por sus maridos, como Beatriz de Soto, que aseguró que «siempre había sido cristiana de corazón, aunque su vestimenta y su estilo de vida fuese musulmán»; esas mujeres eran la romías evocadas por las capitulaciones.28
El 31 de noviembre, el general inquisidor Diego de Deza, quien había sido nombrado por los Reyes en 1498, otorgó a Cisneros las plenas facultades de inquisidor con jurisdicción sobre la totalidad del reino de Granada. Seis días más tarde los elches empezaron a comparecer en Granada en presencia de Cisneros o de sus ayudantes para pedir la absolución, el perdón que los reintegrase en la Iglesia. El procedimiento era muy simple:
En la ciudad de Granada apareció ante el licenciado Para, Miguel, vecino de la dicha ciudad y dijo que había sido cristiano e hijo de cristianos, que se llamaba su padre Pedro Carbonero y su madre no se acuerda, y que hará cuarenta años poco más o menos que vivía como moro. Pidió absolución y ser reconciliado. El dicho licenciado le reconcilió y absolvió. Lo que pasó a XIX de noviembre de XCIX años.29
Más complicado era el caso de los nuevos cristianos, a los que llamaban musulmanes «de naturaleza», bautizados y después retornados a la «secta de Mahoma»: ellos no tenían la circunstancia atenuante de la conversión forzada al islam. Los inquisidores emplearon con ellos medios de persuasión no violentos, como regalos o presiones verbales.30
Simultáneamente, Cisneros retomó la misión de conversión que había empezado Talavera, que desembocaba en unos pocos bautismos, como los que se celebraron a principios de noviembre de 1499 antes de la llegada del arzobispo de Toledo. Para ello, Cisneros también empleó misioneros de habla árabe. A diferencia de Talavera, que se dirigía a los musulmanes en conjunto, él prefirió centrar su atención principalmente en los notables, concretamente en los líderes religiosos, confiando en el efecto dominó que su conversión podía tener en la masa de los habitantes. Juan de Vallejo, biógrafo cercano a Cisneros, contó que él censó a los alfaquíes de la ciudad y después los convocó en su casa para predicarles la fe cristiana con ayuda de intérpretes. Cisneros conversaba a diario con el alfaquí «principal» de la ciudad, «porque tras su conversión, los otros se convertirían fácilmente». Cuando expuso a los notables las ventajas espirituales de la conversión, no se limitó a la predicación, sino que añadió beneficios materiales y honoríficos capaces de confortar la posición social de los notables y promesas de recomendarles a los Reyes. Su argumentación se completaba con regalos en especie y tejidos y vestimentas de gran valor, como muestra de su estima a los alfaquíes.31 La evangelización tomó la forma de una negociación con los dirigentes de la comunidad musulmana.
Según Vallejo, este método ofreció resultados rápidos: los alfaquíes convertidos, predicando en las mezquitas, abren los ojos de sus fieles sobre sus creencias erróneas. La actitud de los notables sirve de modelo al pueblo, y la de los padres de familia, a sus mujeres e hijos:
Y viendo los moros y moras a sus alfaquíes principales, debajo de quien estaban súbditos, convertidos, y como todos ellos por sus mezquitas les predicaban el gran error y ceguedad en que habían estado hasta allí, y cuan santa era la ley de los cristianos, luego fácilmente se convertían; en que vino día de convertirse III mil personas, entre grandes y pequeños. Y esta bendita conversión se empezó a hacer el día de Nuestra Señora de la Expectación, que cae en el mes de Diciembre, que por otro nombre la decimos Nuestra Señora de la O, del dicho año de I mil D años. Y así en poco de tiempo se convirtió y bautizó casi o la mayor parte de la sobredicha ciudad de Granada.32
Esta política de captación de las élites no venció todas las resistencias. En algunas ocasiones, Cisneros recurrió a la presión física para reprimir a los individuos recalcitrantes:
Y algunos que eran rebeldes y pertinaces en aquella su mala secta, los mandaba hacer prender y encadenar en prisiones, hasta que venían en conocimiento y de su voluntad pedían el agua del bautismo y se volvían cristianos. Y para que así los tuviesen presos y siempre les predicasen y pusiesen en el camino de nuestra santa fe católica, tenía su señoría señaladas y nombradas ciertas personas, para ellos, en especial a un capellán suyo, que se decía León, que se conformaba en nombre con el hecho, que los que venían a su poder los trataba tan crudamente que por recios e incrédulos que fuesen, dende à III o V días que estuviesen en su poder luego venían diciendo que querían ser cristianos.33
Vallejo se complacía en contar este episodio, con el juego de palabras sobre la ferocidad del capellán León (cualidad que comparte con el animal homónimo). Sabía que la Iglesia, al prohibir el uso de la fuerza, validaba las conversiones obtenidas por «amenazas y terrores» si el bautizado había expresado su consentimiento. Por tanto, la expresión «por voluntad propia» no tiene nada de cínico en este texto; muestra el carácter válido de las conversiones obtenidas por el capellán, que es al mismo tiempo carcelero y predicador. Las élites, por otro lado, seguían siendo el objetivo de estas presiones físicas. Un caso ejemplar de resistencia fue el del noble Zegri Azaator, que no se rindió hasta haber pasado veinte días en el calabozo, y acto seguido se vio cubierto de ropajes de seda y entró al servicio de Cisneros.
La conversión de los notables se completó con la destrucción de los libros islámicos, Corán y otros, traídos por los alfaquíes por orden de Cisneros y quemados en la plaza de Bibarrambla, la plaza principal de la antigua medina. Para erradicar rápidamente el islam, era importante destruir los libros que conservaran y transmitieran su doctrina, su historia y su literatura o, como escribió Alvar Gómez de Castro, biógrafo del cardenal de Cisneros, «todos los libros de la impiedad mahometana, fuese cual fuese su anterior cualidad».34 Vallejo estimó que se quemaron, en esta ocasión, unos cuatro o cinco mil libros, manuscritos de mucha belleza cubiertos con encuadernaciones muy valiosas. A pesar de su valor material y artístico (del cual los cristianos eran conscientes), la inflexibilidad del arzobispo prohibió salvarlos de las llamas. Solo se exceptuaron las obras médicas, que fueron llevadas a las bibliotecas de la Universidad de Alcalá de Henares fundada, algunos años atrás, por Cisneros.35 Esta destrucción tenía que impedir la transmisión culta de la teología y del derecho musulmán en Granada.
Finalmente, el 31 de octubre, bajo la petición de Cisneros según parece, los Reyes ordenaron a los oficiales de justicia acoger favorablemente las peticiones presentadas por los nuevos convertidos contra sus padres, los cuales querían privarlos de su herencia. La decisión real se presentó como un favor hacia los convertidos, pero los musulmanes podían considerarla como una violación de las capitulaciones que prometían la conservación de sus «buenos hábitos y costumbres», y la confirmación de que la cristianización de la ciudad estaba en marcha.36
LA DESISLAMIZACIÓN DE GRANADA
El 23 de diciembre de 1499, en una Granada rendida a la fe cristiana, Cisneros contemplaba con alegría los añafiles entregados por los almuédanos tras el fin de la llamada a la oración. En una carta a los cleros de su catedral de Toledo en Castilla, a quienes informaba regularmente de los progresos de su misión de conversión de los musulmanes en Granada, Cisneros les contó que, habiéndose quedado durante la ausencia de los Reyes, estaba trabajando con tanto éxito que su equipo de sacerdotes estaba casi desbordado por la afluencia de gente que quería recibir el bautismo. El 18 de diciembre, en la fiesta de Nuestra Señora de la O (una devoción particular en Toledo), de repente, los musulmanes, sin duda inspirados por Satán, mataron a un sargento del corregidor que pasaba en mula por el barrio del Albaicín, separado de la ciudad cristiana por el río Darro. Los rebeldes, armados al principio con hondas, empezaron a forjar picas durante la noche, ya que sus armas habían sido confiscadas durante la rendición de la ciudad. Para reprimir el motín, fue necesaria la intervención de la guarnición de la Alhambra, conducida por el conde de Tendilla. Al final, tras dos o tres días de sublevación, los rebeldes se rindieron y aceptaron convertirse. En ese momento, los bautizados se contaban por miles, pero la conversión que más complacía al arzobispo era la de los ministros.37 Estos sucesos no impidieron la celebración de los bautismos a buen ritmo hasta la pausa de Navidad.38
La rendición de los rebeldes fue seguida de un arreglo político: se ejecutó a cuatro hombres que habían sido reconocidos como culpables del asesinato del sargento. Los Reyes notaron que Cisneros había actuado sin concertación previa con ellos, pero que ellos no podían permitir que la revuelta quedase impune. A partir de ese momento, la autoridad real consideró a los habitantes del Albaicín como rebeldes, lo que podía justificar medidas de represalias tan rigurosas como su reducción a esclavitud o la confiscación de sus bienes. Sin embargo, los Reyes optaron por otra política, considerada como la de la clemencia, que para ellos presentaba la ventaja de completar el proceso de la conversión en curso. Así, enviaron a los musulmanes de Granada una carta de amnistía de los castigos corporales y las multas que habrían merecido por sus delitos, con la condición de que se bautizaran antes de ser condenados por la justicia real.39
La llamada a la oración se interrumpió con la entrega de los añafiles a Cisneros. El culto musulmán ya no se podía celebrar. La gran mezquita de Granada se consagró a Nuestra Señora de la O. Los alfaquíes aceptaron su reasignación profesional, como el alfaquí Aleby, en ese momento llamado Juan de Velasco, que pasó a ser «maestro de escuela de niños y lector de Nuestra Señora de la O», asignado, por tanto, a la antigua mezquita. Un reporte sin fecha presenta la lista de 56 personalidades convertidas, con sus nombres árabes y cristianos, sus ingresos anteriores al bautismo y las pensiones que debían percibir posteriormente, entre los cuales se encuentran 32 personalidades (nueve alfaquíes, un cadí, un predicador, secretarios generales y lectores). Uno de los alfaquíes de una mezquita del barrio de la Alcazaba, Mahoma Alarabi, recibió el nombre de bautismo de Francisco Ximenes, sin duda en cualidad de ahijado de Cisneros.40
Durante los meses de enero y febrero de 1500 toda la población musulmana de Granada recibió el bautismo. El Archivo Histórico Nacional conserva una lista de nueve mil musulmanes bautizados en Granada, la mayoría de los cuales se bautizaron tras la revuelta del Albaicín.41 Gran parte de estos recibió el sacramento del bautismo en la mezquita al-’Addama, convertida en la iglesia de Nuestro Salvador, y en otra mezquita, a partir de entonces llamada iglesia de santa Isabel. También se celebraron bautismos en las casas particulares de importantes figuras cristianas, como el mayordomo Esteban y el comendador Valdivia. Los Mohamed, Ahmed y Ali y las Aïcha, Fátima y Mariem pasaron a ser Juan, Francisco, Alonso o Pedro y María, Isabel y Juana, recibiendo así los nombres más frecuentes entre los cristianos. También debían recibir nuevos apellidos, cambio que marcó la ruptura de la solidaridad basada en pertenecer al islam. Con frecuencia se asignaban nombres de ciudad (Granada, Santa Fe). Algunos de los convertidos que contaban con prestigiosos padrinazgos tomaron el patronímico de su protector: el de Mendoza (ese linaje aristocrático al que pertenecía el conde de Tendilla y que favoreció la carrera de Cisneros) se dio a muchas familias, como la del alguacil Azanez Fara, quien pasó a ser Pedro Hurtado de Mendoza. El secretario real Hernando de Zafra ejerció una protección más reducida: solo apadrinó a dos familias, entre ellas la de Mohamed Farax. No obstante, había tanta prisa que los sacerdotes seguían llamando por sus nombres árabes a los parientes, sin duda también recientemente convertidos, de las personas a las que registraban en las listas de bautizados. Los musulmanes parecían haberse armado de paciencia para bautizarse: solo durante el 11 de enero, más de dos mil individuos dieron el paso, entre los cuales 786 lo hicieron en la iglesia de san Salvador.42
Hacia mitades de enero, el cardenal Cisneros vio la intervención del dedo de Dios en la multiplicación de los bautismos:
Loores a Nuestro Señor, este su negocio de la conversión va muy bien y no queda ya ninguno en esta ciudad que no sea cristiano y todas las mezquitas son iglesias y se dice en ellas misa y oras canónicas, y esto mismo hacen todas las alcarrias de aquí al derredor, de manera que ya son convertidas más de cincuenta mil ánimas, y todo este reino espero en Nuestro Señor se convertirá en que ay más de doscientas mil ánimas.43
El camino parecía estar despejado para la cristianización general del reino de Granada e incluso, según esperaba el prelado, la del norte de África. En marzo de 1500, Cisneros se reunió con los Reyes, quienes le confirman su apoyo. Al mismo tiempo, en la corte se atenuaron las reticencias hacia su acción, incluso se enviaron refuerzos para instruir a los nuevos convertidos. El inquisidor Martín García, uno de los confesores de la reina Isabel, reclutado por su conocimiento de la lengua árabe, recibió en el mes de abril la orden de ir a Granada.
Desde el punto de vista de las autoridades, la cristianización de Granada se había realizado dentro de la legalidad, con un nivel de violencia bastante bajo y medios relativamente económicos. Algunos muertos jalonaron el camino hacia la conversión, en particular el sargento Barrionuevo y los cuatro hombres ejecutados por su asesinato. Se ignora el número de víctimas del motín del 18 de diciembre, que fue rápidamente reprimido, sin que las tropas que el gobernador había pedido a las ciudades de Andalucía tuviesen que entrar en acción. Al dejar de lado a Talavera, Cisneros y su equipo realizaron la mayor parte del trabajo en el marco inquisitorial (la reconciliación de los elches) o misionero. No se violaron las cláusulas religiosas de las capitulaciones, ya que estas no protegían a los renegados contra las persecuciones de la Inquisición ni prohibían al poder real hacer predicar la fe cristiana. Fue necesario infligir encarcelamientos y malos tratos a algunos notables para arrancarles su consentimiento al bautismo: esos eran «los terrores y las amenazas» autorizados por la doctrina escotista de la conversión de los infieles. Sin embargo, la mayor parte fueron atraídos hacia las pilas bautismales con regalos, favores y la seguridad de conservar su posición social. La multitud de familias musulmanas siguió con disciplina a los líderes de la comunidad, de modo que los bautismos se celebraron ordenadamente. A nivel financiero, la operación no debía traducirse en pérdidas para el Tesoro Real: habiendo desaparecido el régimen fiscal de la época musulmana, el 5 de marzo de 1500 los Reyes Católicos obtuvieron, por una bula del papa Alejandro VI, los dos tercios de los diezmos que los nuevos cristianos tendrían que pagar a partir de entonces. Nada parecía oponerse a la conversión general del reino de Granada.
¿Por qué los musulmanes de Granada aceptaron recibir el bautismo? Debemos descartar la idea de que se adhirieron a la fe cristiana de manera sincera, ya que posteriormente los convertidos se siguieron mostrando muy vinculados al islam. Un texto muy posterior a los sucesos, escrito por Ahmad Ben Muhammad Al-Maqqari en la primera mitad del siglo XVII en el octavo libro de la Historia de las dinastías musulmanas, nos aclara sus sentimientos. Este historiador originario de Tremecén, que también publicó una petición de ayuda que los granadinos enviaron al sultán Bâyezîd II probablemente en 1501, se consideraba como bien informado. Conservó dos elementos: en primer lugar, la convicción de que las capitulaciones habían sido violadas, ya que contenían el compromiso de los Reyes de «que los cristianos no entrarían en las casas musulmanas, ni les atacarían con violencia [...] que no se obligaría a aquél que se había hecho musulmán a volver a los cristianos ni a su culto». Esta presentación de las capitulaciones no correspondía con la formulación definitiva de las cláusulas, sino más bien con las peticiones de Boabdil. Pero esto fue lo que les quedó a los musulmanes, la idea de un statu quo de las identidades religiosas. En esta línea, Al-Maqqari consideraba que las intervenciones sucesivas de los cristianos no son sino unas maniobras pérfidas para forzar a los musulmanes a convertirse, empezando por los elches y después atacando a los descendientes de cristianos y, por último, utilizando el chantaje con todos ellos:
Pasado un tiempo los cristianos violaron el tratado y quebrantaron las capitulaciones, punto por punto, hasta que tornó la situación a exigirse de los musulmanes la conversión al cristianismo en el año 904 (1499), después de [aducirse] motivos y razones, de las cuales la mayor y más fuerte contra ellos era la siguiente: «Los sacerdotes –decían– han dispuesto que todos los cristianos que hayan abrazado el islam tienen que renegar a la fuerza de la infidelidad», y así lo tuvieron que hacer, aunque las gentes murmuraban, porque ya no tenían aguante ni vigor. Luego [los cristianos] acudieron a otro expediente, que consistía en decir al creyente musulmán: «Tu abuelo era cristiano y abrazó el islam, pues hazte tú ahora cristiano». Y cuando este inmoral procedimiento [se hizo insoportable], se alzaron los habitantes del Albaicín contra los esbirros de la justicia, y les dieron muerte, y éste fue el pretexto para [obligarlos] a la conversión diciendo: «Ha venido orden el rey, que quien se haya rebelado contra la justicia ha de morir, a menos que [inmediatamente] se haga cristiano y se libre de la muerte».44
En el otoño de 1499, los musulmanes vencidos no estaban capacitados para oponer una resistencia armada contra las autoridades cristianas que dirigían la capital del reino. Aunque la tradición islámica da valor al «mártir del campo de batalla», aquél que muere con el arma en la mano por la causa de la fe, la derrota había aniquilado la posibilidad de combatir a los infieles para expandir el islam, una de las principales obligaciones de los musulmanes. Conscientes de que las relaciones de poder no jugaban a su favor y de que la política real se orientaba hacia una conversión real, los notables musulmanes de Granada cedieron a las órdenes de las autoridades aceptando los beneficios materiales y simbólicos que se les podían presentar. Considerando que la política de cristianización era una traición del nuevo poder infiel, respondieron con una sumisión aparente que les permitía salvaguardar su estatus y su fortuna mientras esperaban tiempos mejores. En general, con pocas excepciones, aceptaron los regalos y las promesas del arzobispo de Toledo y condujeron a su comunidad hacia el bautismo. Los alfaquíes no habían sido convencidos por las demostraciones de Cisneros, que presentaban el islam como una falsedad, pero entregaron sus coranes y sus libros y participaron en la campaña de predicación en las mezquitas.
Fue entonces cuando la hostilidad hacia la recristianización de los elches llevada a cabo por la Inquisición, y contra la multiplicación de las conversiones, estalló en la revuelta del Albaicín. Probablemente la sublevación también fuese reflejo de la preocupación de los musulmanes, su temor a verse dentro de poco superados por los nuevos habitantes, su cólera contra las brutales transformaciones de sus condiciones de vida y las exacciones de todo tipo cometidas por los cristianos. Pero su fracaso confirmaba la solvencia de la estrategia de conversión de los notables: la aceptación masiva del bautismo, como alternativa al castigo colectivo, era una salida realista. La paciencia de las multitudes que esperaban recibir el bautismo ante las mezquitas dedicadas al culto cristiano podía mostrar que los granadinos se adhirieron a la decisión tomada por los notables, quienes, por otra parte, obtuvieron beneficios materiales de esta operación.
Pero el impacto de la conversión de la capital se propagó por el reino de Granada. Donde pudieron, grupos de hombres tomaron las armas contra las tropas reales en combates muy duros e, incluso, en verdaderas guerras que estallaron en el este y posteriormente en el oeste del territorio.45 Estos combatientes consideraban que las capitulaciones no eran más que una tregua concluida por necesidad con un poder ilegítimo. Tal tregua era susceptible de ser rota tan pronto como la relación de poder fuera favorable al restablecimiento de una dominación islámica. Tal vez esperaban una ayuda exterior del sultán mameluco o del otomano, quienes a principios de 1500 y 1501 recibieron sucesivamente mensajes que describían los sufrimientos de la conversión forzada. Las afrentas infligidas al islam en Granada, enumeradas en la petición de auxilio enviada al mameluco justificaban la toma de armas, incluso con una leve esperanza de éxito.46 Así, a finales de diciembre de 1499, algunos líderes de la revuelta del Albaicín, quienes habían huido a las montañas de las Alpujarras, propagaron la noticia de la conversión general. Los habitantes se sublevaron, empezando por los de Huéjar. En enero y febrero de 1500, los Reyes Católicos garantizaron a los habitantes de las regiones de Ronda y Málaga que se respetaría el régimen de las capitulaciones y que no habría conversiones forzadas. Esas promesas deben entenderse a la luz de la cristianización realizada en la capital, donde las autoridades habían obtenido el consentimiento de la población al bautismo. Por tanto, el mismo proceso podía conducir a la conversión de las otras regiones del reino. Sin duda, los musulmanes de las Alpujarras consideraron que se trataba de una nueva maniobra y se unieron a la resistencia armada. La región del sudeste de la capital hasta la costa del mar de Alborán se puso en estado de guerra, hasta el punto de que Fernando tuvo que ponerse al frente de las tropas. Los rebeldes capitularon el 8 de marzo de 1500.
Durante este tiempo, las autoridades condujeron a la masa de la población hacia la conversión, con medios similares a los utilizados en la capital: los notables, sobre todo, se vieron cubiertos de favores, recibieron plata y caros tejidos. La amenaza de la expulsión acabó con las dudas. En otoño de 1500, la parte occidental del reino se convirtió, excepto la región de Ronda. Pero, en octubre, algunas localidades del este del reino se sublevaron. Las tropas reales contraatacaron. La violencia fue extrema. No obstante, algunos meses más tarde, en enero de 1501, la zona se pacificó. Un tercer fuego se encendió en ese momento en la sierra de Ronda, en la frontera occidental del territorio. En marzo, las tropas reales sufrieron una dura derrota en la que dos importantes personalidades fueron asesinadas, don Alonso de Aguilar y el secretario Francisco Ramírez de Madrid. Este revés incitó a Fernando a retomar en persona la dirección de las operaciones. Rápidamente, los últimos combatientes se rindieron y obtuvieron el permiso para emigrar a África del Norte. Los historiadores notan que estas revueltas no estaban coordinadas y que su carácter era un tanto anárquico, pero esa dispersión habría podido beneficiar a los rebeldes, al agotar a las tropas reales. Para apaciguar el reino, fue necesario todo un año y medio y dos expediciones militares dirigidas por el rey católico. Estos hechos no impidieron el proceso de cristianización.
ALTERNATIVAS: CONVERSIÓN, MUERTE, EXILIO
Al final del texto de Al-Maqqari que evoca las repercusiones de la revuelta del Albaicín, se ordena a los musulmanes de Granada que elijan entre la conversión o la muerte: «Ha llegado una orden del Rey que dice que quienquiera que se subleve contra él debe morir o hacerse cristiano». Esta presentación de los hechos pretendía, tal vez, excusar ante los lectores a aquellos granadinos que habían aceptado el bautismo. Esta alternativa puede ser una reminiscencia de uno de los elementos de la yihad (el mandato contra los paganos de abrazar el islam, de lo contrario podrán ser asesinados en la lucha) lo que acentuaría su verosimilitud para los lectores musulmanes.47 Por otro lado, el humanista Pedro Mártir de Anglería, en su carta del 16 de julio de 1500 a su amigo Bernardino López de Carvajal, cardenal de Santa Cruz, también hacía del bautismo el medio para escapar a la pena de muerte, sanción habitual de la rebelión.48
Con todo, la cristianización de los años 1499 a 1501 puso en marcha presiones más variadas y menos brutales que la alternativa entre la conversión o la muerte. Se desarrolló en un marco jurídico y en circunstancias políticas que no admitían la eliminación física de los musulmanes mediante la masacre y que exigían a los Reyes inscribir la conversión en una negociación con las poblaciones conquistadas. Este proceso daba a los musulmanes, por lo menos a los que regentaban las comunidades locales, un papel activo, así como poder de decisión, incluso en la posición de inferioridad que tenían. Sin duda, el recuerdo de los mártires de la antigüedad estaba presente en estos hechos, incluso puede ser una de las claves de la actitud del poder real. En la concepción cristiana del mártir que en ese momento difundían obras como La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, los héroes prefieren sufrir los tormentos y la muerte antes que renegar de su fe, sin por ello mostrar rabia hacia sus verdugos ni intentar defenderse, igual que Cristo sobre la cruz. No obstante, el comportamiento de los musulmanes estaba muy alejado de este modelo: aceptaron el bautismo sin ser sometidos a presiones físicas directas, excepto algunos notables que León, el famoso capellán de Cisneros, metió en el calabozo. Esto parece mostrar que deberían, tanto ellos como sobre todo sus descendientes, ser rápidamente adoctrinados en la fe cristiana.
Esta posición optimista era la de Pedro Mártir de Anglería, quien en la misma carta aplaude el resultado positivo del bautismo de los musulmanes y corrige la alternativa entre la muerte y la conversión: los Reyes han aceptado las peticiones de los musulmanes, por tanto, ha habido una negociación y no un chantaje brutal. En la línea de Duns Escoto, el humanista italiano contaba con el éxito, a medio plazo, de la cristianización:
En castigo de su falta se les ha aplicado la ley o de la pena de muerte o del bautismo. Se han bautizado todos, aconsejándolo esto a los reyes el arzobispo de Toledo, para que no se perdieran. Tú objetarás, sin embargo, que ellos seguirán viviendo en la misma disposición de ánimo para con su Mahoma, como es lógico y razonable sospechar. Duro es, efectivamente, abandonar las instituciones de los antepasados. No obstante, yo estimo que ha sido muy acertada providencia el admitir sus peticiones, porque al imponerse poco a poco la nueva disciplina, los jóvenes, o al menos los niños, y con más seguridad la generación de los ahora nietos, se irán deshaciendo de estas supersticiones e imbuyendo en los nuevos ritos, cosa que no espero que suceda con los viejos de almas encallecidas.49
Antes de la revuelta del Albaicín, la única categoría de personas que corría el riesgo de la pena de muerte era la de los elches que hubieran rechazado volver al cristianismo: en ese caso, podían ser considerados como apóstatas y herejes obstinados y, por tanto, ser entregados al «brazo secular», al poder real que debía aplicarles la pena capital. Sin embargo, no hay ningún rastro de tales ejecuciones. En cuanto a los musulmanes no descendientes de cristianos, en ningún caso se les podía aplicar la pena de muerte por haber rechazado el bautismo: un acto así habría sido totalmente contrario al derecho canónico y los Reyes lo sabían. En la carta de instrucciones que Fernando redactó para Pedro Mártir de Anglería, enviado ante el sultán mameluco en 1501 para refutar las acusaciones de los granadinos y los judíos de España refugiados en Egipto, el rey rechazó categóricamente el uso de la violencia con el propósito de la conversión. Aunque el sentido del término violencia es discutible –ya hemos visto que Duns Escoto aceptaba «las amenazas y los terrores»–, las palabras del rey Fernando dan cuenta de su línea de conducta. No se trataba de masacrar a los recalcitrantes ni de imponer la conversión a punta de espada:
Si por ventura os dijere que no han sido bien tratados los dichos moros y que de esto tiene algún sentimiento, habéis de decirle que la verdad es que ningún agravio, ni daño, se les ha hecho, ni nos diéramos lugar a que se les hiciese, porque, según nuestras leyes no deben ser agraviados ni maltratados, estando y viviendo pacíficamente en nuestros reinos y señoríos y no haciendo subversiones ni escándalos contra nuestra fe. Y si vos replicara alguna cosa tocante a la conversión de los moros de este reino de Granada, diciendo que se les hizo alguna fuerza y agravio para que fuesen convertidos a nuestra santa fe católica, le diréis la verdad, que a ninguno le fue hecha fuerza, ni se hará, porque nuestra santa fe católica quiere que a ninguno se haga.50
Las sublevaciones cambiaron radicalmente la situación, ya que quedaba patente que los musulmanes no vivían «pacíficamente». Los Reyes entendían la revuelta de los mudéjares a partir de categorías políticas y no religiosas: no eran culpables por ser infieles, sino por ser vasallos rebeldes y felones contra el poder real. Como tales, podían ser reducidos a la obediencia con los medios más violentos, como la pena capital, la confiscación de los bienes y la esclavización. En particular, los enemigos capturados durante las operaciones militares podían ser vendidos como esclavos, como lo habían sido los habitantes de la ciudad de Málaga, asaltada durante la conquista. Este uso de la guerra también se practicaba, muy ocasionalmente, entre cristianos. El saqueo de Capua por las tropas de Luis XII y César Borja en 1501 terminó con la captura de mujeres «vendidas después a Roma por un precio irrisorio».51 Fernando e Isabel creían tener motivos justos para castigar severamente a los rebeldes de Granada, tal y como anteriormente habían castigado a los nobles que desafiaban su autoridad. La carta de instrucción de los Reyes a Pedro Mártir enumera los crímenes de los vasallos de Granada, especialmente el asesinato de un representante de la autoridad pública:
... antes es verdad que nos los tratamos con mucha benignidad y humanidad; porque pudiéramos proceder a grandes penas contra los del Albaicín, que es un gran pueblo puesto en una parte de esta ciudad de Granada, que cometieron muy grave insulto y delito, que mataron muy malamente a Velasco de Barrionuevo, nuestro alguacil del campo de esta ciudad y a otros cristianos, sin culpa alguna del dicho alguacil ni de los otros cristianos, e hicieron muchos robos y quemas de casas y se rebelaron y pusieron ende fuerza contra nuestras justicias, y otro tanto hicieron los de Huéjar, que es una alcaría de esta ciudad.52
En ningún caso, ni siquiera después de las sublevaciones, se obligó a los musulmanes a elegir, en el momento, entre la conversión y la muerte. La transición al cristianismo fue objeto de negociaciones. Al día siguiente de la revuelta del Albaicín se concedió la amnistía a todos los que recibieron el bautismo. La represión brutal se limitó a cuatro ejecuciones capitales. Al final de la sublevación de las Alpujarras, los prisioneros de guerra fueron reducidos a la esclavitud, según las costumbres del momento. Los vencidos debieron pagar una indemnización de cincuenta mil ducados, suma considerable, que se repartió entre los habitantes musulmanes. Se trataba de una forma de presión indirecta, que se fue haciendo más pesada a medida que aumentaba el número de conversiones. La instalación de la corte en Granada a finales de junio de 1500 permitió negociaciones directas con los representantes de las aljamas, los cuales pusieron precio a la conversión de sus comunidades y se aseguraron ventajas personales, regalos o empleos para ellos o para sus hijos.53
Nuevas capitulaciones, cerradas entre el poder real y las diversas localidades que aceptaron colectivamente pasarse al cristianismo, remplazaron a las de la época de la conquista. Esos acuerdos presentaban algunos tratos comunes. El principal era la supresión del régimen tributario anterior y el igualamiento de los convertidos respecto al de los otros cristianos. Por lo demás, consistía en no alterar las costumbres de los habitantes. Los documentos escritos en árabe seguían siendo válidos. Los neófitos podían conservar sus vestimentas hasta que se desgastasen, así como el uso de sus baños y carnicerías, con la condición de que se matara a los animales según las costumbres cristianas. También obtuvieron el perdón de los pecados cometidos contra la autoridad real antes de su conversión y no deberían ser tratados de «musulmanes y convertidos», insulto característico del prejuicio de la pureza de sangre.
Las otras dos oleadas de sublevaciones no modificaron la línea política de los Reyes Católicos. Durante las operaciones, se trató a los vencidos según los usos; por ejemplo, en Velefique, localidad asaltada, se esclavizó a sus habitantes. Tras la derrota sufrida en marzo de 1501, el conde de Tendilla propuso a Fernando pasar por la espada a todos los rebeldes, pero el rey mantuvo el objetivo de convertir a los musulmanes. Una vez más, la esperanza de una cristianización a medio plazo volvió a aparecer en su respuesta:
Sabida por los Reyes Católicos la muerte de don Alonso de Aguilar, mandaron juntar los grandes y prelados de su corte y como votase el conde de Tendilla diciendo que se debían meter a cuchillo los moros que se habían rebelado, el rey respondió: «cuando vuestro caballo hace alguna desgracia no echáis mano a la espada para matarle, antes le dais una palmada en las ancas y le echáis la capa sobre los ojos; pues mi voto y el de la Reina es que estos moros se bauticen, y si ellos no fuesen cristianos, seránlo sus hijos, o sus nietos».54
Cuando los últimos rebeldes dejaron las armas, aún quedaban musulmanes en el reino, e incluso, en la capital, algunos alfaquíes que no habían querido recibir el bautismo. Los Reyes Católicos publicaron el 20 de julio de 1501 un decreto que ordenaba la expulsión de los musulmanes para alcanzar la erradicación del islam en el reino de Granada. En Sevilla se publicó la misma decisión el 12 de febrero de 1502, aplicándose esta vez a toda la corona de Castilla, es decir, a las regiones que no estaban implicadas de ninguna manera en los sucesos de Granada.55
Fernando e Isabel explicaron los motivos del nuevo decreto: tras haber obtenido la conversión de los musulmanes de Granada, sería peligroso dejarles mantener contacto con los que no han recibido el bautismo. La expulsión de los enemigos de la fe también es una prueba de gratitud de los monarcas hacia Dios, quien ha permitido el éxito de la conquista de Granada. Esta medida se aplicó a partir de finales de abril, es decir, en el plazo de dos meses y medio, a «todos los musulmanes mayores de 14 años y a todas las mujeres musulmanas mayores de 12 años que vivan, permanezcan o se encuentren en los reinos y señoríos de Castilla y de León, sean o no naturales [...], a excepción de los musulmanes cautivos, con la condición de que lleven las cadenas para ser identificados». Por lo tanto, los niños musulmanes no estaban obligados a partir, a diferencia del decreto de 1492, que había expulsado a los niños de los judíos con sus padres.
La alternativa que se presentaba a los musulmanes, a fin de cuentas, era la de la conversión o el exilio. Pero esto presentaba grandes dificultades. En primer lugar, dificultades prácticas, porque el decreto real les imponía partir por los puertos de Vizcaya, en la costa atlántica. Se les prohibía partir por los puertos del Mediterráneo pasando por los Estados de Aragón, Valencia y Cataluña. Esas condiciones solo las podía respetar con facilidad la minoría de mudéjares que vivía en el norte de Castilla. Además, estaba prohibido dirigirse hacia el norte de África o el Imperio otomano, países enemigos de Castilla. El destino recomendado era el Imperio mameluco de Egipto, así como «cualquier otra parte del mundo que quieran, a excepción de las que prohibimos»; y, efectivamente, algunos musulmanes de Granada se instalaron en Egipto, sin formar una corriente de emigración masiva. Con la ayuda de los piratas berberiscos, las huidas clandestinas nocturnas hacia el Magreb fueron numerosas. Pero esta región, pobre y perturbada políticamente, no tenía nada para atraer a los refugiados, más que la presencia del islam. Durante la guerra de Granada, los andaluces que habían llegado a las tierras del sultán de Fez se quejaron de malos tratos. A otros que habían llegado a Tremecén les decepcionó la acogida de sus correligionarios. Así, grupos de exiliados regresaron a Castilla, como aquellos habitantes de Vera de Almería, que habían desembarcado en Orán tras la conquista de su ciudad en 1488 y volvieron a cruzar el mar de Alborán a partir del año siguiente.56
Probablemente otro de los impedimentos fuese de naturaleza religiosa. Al contrario que los judíos de España que, en 1492, en ocasiones habían encontrado en la expulsión una prueba definitiva y terrible que anunciaba los tiempos mesiánicos, los musulmanes no tenían ni la experiencia histórica de la dispersión ni la esperanza de un regreso a la Tierra prometida.57 La expulsión no podía inscribirse en un escenario general que le daría un significado simbólico mínimamente positivo. En cambio, España podía ser considerada como una tierra del islam, un bien colectivo de los musulmanes que debería ser reconquistado algún día. Algunos esperaban la ayuda de Constantinopla, de El Cairo, de Argel o de Túnez. Tenían muchas razones para quedarse o para pensar que no se podían marchar. Esas consideraciones han podido compensar la obligación religiosa de dejar las tierras dominadas por los infieles.
Por último, pero no menos importante, el arraigo de los musulmanes en el territorio castellano era una realidad plurisecular y, al igual que sus contemporáneos cristianos, la mayoría limitaba su futuro a su entorno próximo. Este era el caso de esos 171 hombres, mujeres y niños que se bautizaron en la primavera de 1502 en Villarrubia de los Ojos, una localidad de La Mancha que pertenecía al conde de Salinas. Allí, los musulmanes vivían bajo el régimen cristiano desde principios del siglo XIII. Sus nombres eran de origen islámico (Haza, Ali, Hamete, Mofarri, Zoraïda), pero tenían apellidos y apodos castellanos relacionados, por ejemplo, con características físicas (Rubio, el Mozo) o con actividades artesanales (Zapatero, Carnicero). Evidentemente no aspiraban a dejar su país. Al contrario, encontraban en el bautismo la oportunidad de superar las discriminaciones. De este modo, en 1502 obtuvieron una carta de privilegio que les garantizaba la igualdad de condiciones con los antiguos cristianos, lo que implicaba concretamente su admisión en el Concejo Municipal.58 Los bautismos se celebraron sin prisas entre marzo y mayo.
Al igual que los habitantes de Granada, la gran mayoría de los musulmanes de Castilla aceptó el bautismo, considerado como un mal menor. Esta respuesta colectiva a la política de cristianización de la Corona y de la Iglesia creó una situación radicalmente nueva, la de una importante población de musulmanes bautizados que subsistían bajo un régimen cristiano. ¿Quién podría entonces medir todas las consecuencias de esta situación y prever que duraría más de un siglo? Pero, desde el principio, los diferentes elementos del conflicto entre cristianos y musulmanes bautizados estaban presentes. Por parte de los Reyes Católicos, el discurso oficial rechazaba firmemente la acusación de conversiones forzadas. Ante el sultán mameluco, Pedro Mártir de Anglería elogió el cristianismo, religión respetuosa de la libertad humana, opuesta al uso de la intimidación y de la violencia para reclutar a sus adeptos:
El Rey y la Reina Católicos de las Españas confiesan ser mucho más cristianos de acción que de nombre. Nosotros llamamos cristiano al que procura imitar los pasos de Cristo, seguir su doctrina y observar su ley. Cristo nunca intentó persuadir o atraerse a nadie en contra de su voluntad, y menos aconsejó recurrir a la fuerza para hacer cristiano a alguno. Antes bien, en nuestra religión está previsto claramente, que nadie se atreva a incitar mediante el miedo o la fuerza al que practica una religión diferente.59
El número de refugiados andaluces en Egipto era la mejor confirmación del carácter voluntario de los bautismos de los individuos que se quedaron. Si tantos musulmanes y judíos se apresuraron a irse al extranjero fue porque, ante la alternativa de la conversión o el exilio, habían podido partir libremente.
De lo cual, sirvan como argumento a Su Majestad, tantos miles de moros que pasaron por sus reinos y la multitud enorme de judíos expulsados. A todos ellos, que estaban bajo su potestad, ¿no los habrían forzado a bautizarse si hubiera sido permitido por su religión? Puesto que no los forzaron y se les abrió, completamente libre, la vía para partir allí donde decidiese su ánimo, sea consciente Su Majestad, de cuan ligera e falsamente le tienen seducido los granadinos.60
La actitud de los Reyes Católicos era esencialmente legalista. En una época en la que el respeto a las leyes era el criterio de la acción justa, Fernando e Isabel podían examinar su conducta hacia los musulmanes con la conciencia totalmente tranquila. Habían conseguido erradicar de Castilla la «ley de Mahoma» y a sus fieles (misión que les incumbía por ser soberanos cristianos), conduciendo a los musulmanes hacia el bautismo. Esas conversiones eran válidas según el derecho canónico, en la medida en que los interesados habían podido expresar su consentimiento y se les había ofrecido una alternativa al bautismo. Además, con respecto a Granada, los Reyes tenían la sensación de haber dado la importancia necesaria a la negociación y de haber realizado un gran esfuerzo financiero para atraer a los musulmanes a la fe. Este método de incitación material era una forma de presión, en cierto modo, pero sin el uso de la violencia. Se había empleado eficazmente con los alfaquíes y otros notables, que habían pasado a ser los incentivadores de la cristianización de las aljamas. Además, esta vía conducía a conversiones que no se podían tachar de irregularidad. Los decretos de expulsión también seguían la práctica legal. El simple hecho de haber puesto a los musulmanes ante la elección de la partida o el bautismo, a pesar de las dificultades prácticas (reales, pero no totalmente insuperables) de la primera opción, liberaba a los Reyes de la acusación de conversión forzada, según la definían en ese momento los canonistas y los teólogos.
Sin embargo, ¿los musulmanes convertidos durante este proceso eran verdaderos cristianos?, es decir, ¿eran hombres y mujeres que «se esfuerzan por seguir los pasos de Cristo, profesan su doctrina y observan su ley»? Las fuentes musulmanas insistieron en este punto: resignándose al bautismo, los convertidos se mantuvieron fieles al islam en el fondo de su corazón y estaban listos interiormente para resistir a las órdenes de los cristianos. No tardarían en darse cuenta de que les era difícil practicar su fe clandestinamente. En diciembre de 1504, un grupo de musulmanes, emigrados a Orán, pero deseosos de volver a Castilla, visitó al muftí Ahmad Abi Yumm’a, quien les dio consejos prácticos para cumplir con sus obligaciones rituales: rezar y dar limosna discretamente. Les permitió consumir cerdo y vino si les obligaban. Tales instrucciones de disimulación colectiva no eran habituales, ya que las autoridades religiosas magrebíes aconsejaban que sobre todo se regresara a los territorios musulmanes. Pero el muftí de Orán estaba convencido de que los turcos iban a liberar dentro de poco a los musulmanes perseguidos en España:
Yo pediré a Alá que quiera la vuelta del islam para que podáis servir a Alá exteriormente por la fuerza de Alá, sin más sufrimiento ni suciedad, especialmente por el ataque de los nobles turcos. Nosotros atestiguaremos por vosotros ante Alá que habéis sido fieles a Alá y buscado satisfacerle sin ninguna duda de vuestra respuesta.61
En cuanto a los mudéjares de Castilla que se habían bautizado, sin duda su esperanza más inmediata era recibir un tratamiento igualitario con los cristianos, la llegada liberadora de los turcos siendo una perspectiva más lejana. Sin embargo, la sociedad cristiana no había sido preparada de ningún modo para la conversión colectiva de los musulmanes: como hemos visto, las decisiones las habían tomado únicamente los Reyes con sus consejeros, conforme a la práctica habitual del gobierno. La sociedad cristiana, por tanto, impregnada de la noción de pureza de sangre y de una visión negativa del islam, no estaba lista para conceder una posición de igualdad a los «nuevos convertidos». De este modo, los sucesos de 1499 a 1502 pusieron la primera pieza de la trampa que, en el siglo XVI, encerraría a moriscos y cristianos en una conflictiva coexistencia.
1 E. Pérez Boyero: «Los mudéjares granadinos: conversiones voluntarias al cristianismo (1482-1499)», Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1991, Historia medieval (II), Córdoba, 1994, pp. 381-392.
2 Á. Galán Sánchez: Los mudéjares del Reino de Granada, op. cit., p. 50.
3 J. E. López de Coca Castañer: «La conquista de Granada: el testimonio de los vencidos», Norba. Revista de Historia, n.º 18, 2005, p. 45.
4 P. S. Van Koningsveld y G. A. Wiegers: «The islamic statute of the Mudejars», art. cit., pp. 24-26.
5 Traducción española en F. Maillo Salgado: «Consideraciones sobre una fatwà de al-Wansarisi», Studia Histórica, Historia Medieval, n.º III-2, 1985, pp. 181-191; también J. E. López de Coca Castañer: «La conquista de Granada», art. cit., pp. 44-47; P. S. Van Koningsveld y G. A. Wiegers: «The islamic statute of the Mudejars», art. cit., pp. 52-54; K. A. Miller: «Muslim minorities and the Obligation to Emigrate to Islamic Territory. Two fatwas from Fifteen-Century Granada», Islamic Law and Society, n.º VII/2, 2000, pp. 256-288.
6 F. Franco Sánchez: «Los mudéjares según la rihla de Ibn As-Sabbah (m. después 895/ 1490)», Sharq al-Andalus, n.º 12, 1995, pp. 383-385.
7 F. Maillo Salgado: «Consideraciones sobre una fatwà de al-Wansarisi», art. cit., p. 189.
8 J. E. López de Coca Castañer: El reino de Granada en la época de los Reyes Católicos: repoblación, comercio y frontera, Granada, 1989; idem: «La emigración mudéjar al reino de Granada en tiempo de los Reyes Católicos», En la España medieval, n.º 26, 2003, pp. 208, 214-215.
9 A. M. Navas Gutiérrez: Fray Hernando de Talavera: un obispo modelo que no tuvo imitadores, Granada, 2007; I. Ianuzzi: El poder de la palabra en el siglo XV. Fray Hernando de Talavera, Salamanca, 2009.
10 S. Coussemacker: «Convertis et judaïsants dans l’ordre de Saint-Jérôme: un état de la question», Mélanges de la Casa de Velázquez, t. XXVII-2, 1991, époque moderne, pp. 5-27.
11 I. Iannuzzi: «Processi di esclusione e contaminazione alla fine del Quattrocento spagnolo. Il caso del Niño de la Guardia», Dimensioni e problemi della ricerca storica, n.º 1, p. 151.
12 L. del Marmol Carvajal: Historia del rebelión y castigo de los moriscos de Granada, Málaga, 1991, I, XXI.
13 H. de Talavera: Memorial y tabla de ordenaciones [...] para la comunidad morisca de Granada, en T. de Azcona: Isabel la Católica: estudio crítico de su vida y reinado, Madrid, 1964, pp. 761-762.
14 Idem: Catholica impugnación, Madrid, 1961, p. 49.
15 Citado por I. Iannuzzi: «Educar a los cristianos: Fray Hernando de Talavera y su labor catequética dentro de la estructura familiar para homogeneizar la sociedad de los Reyes Católicos», Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, Coloquios, 2008, p. 7.
16 Ibid.
17 J. E. López de Coca Castañer: «La “conversión general” del reino de Granada», art. cit., p. 521.
18 J. Meseguer Fernández: «Fernando de Talavera, Cisneros y la Inquisición», art. cit., pp. 374-375.
19 M. Barrios Aguilera: Granada morisca, la convivencia negada, op. cit., p. 71.
20 J. E. López de Coca Castañer: «Las capitulaciones y la Granada mudéjar», art. cit., pp. 287-298.
21 Idem: «La “conversión general” del reino de Granada», art. cit., p. 522.
22 Fragmento de la época sobre noticias de los Reyes Nazaritas, op. cit., p. 51.
23 J. Meseguer Fernández: «Fernando de Talavera, Cisneros y la Inquisición», art. cit., pp. 374-382.
24 J. García Oro: El cardenal Cisneros. Vida y empresas, Madrid, 1992, t. I, pp. 129-130.
25 A. Bernáldez: Historia de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, Madrid, 1953, p. 693.
26 J. Meseguer Fernández: «Fernando de Talavera, Cisneros y la Inquisición», art. cit., pp. 385-387.
27 Archivo Histórico Nacional (ahora AHN), Universidades, legajo 720.
28 J. García Oro: El cardenal Cisneros, op. cit., t. II, pp. 507-511.
29 AHN, Universidades, legajo 720, f. 339.
30 J. García Oro: El cardenal Cisneros, op. cit., t. II, p. 511.
31 J. de Vallejo: Memorial de la vida de fray Francisco Jiménez de Cisneros, Madrid, 1913, p. 33.
32 Ibid., p. 33.
33 Ibid., pp. 33-34.
34 A. Gómez de Castro: De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, Archiepiscopo Toletano, Alcalá de Henares, 1569.
35 J. de Vallejo: Memorial de la vida de fray Francisco Jiménez de Cisneros, op. cit., p. 35. Véase D. Eisenberg: «Cisneros y la quema de los manuscritos granadinos», Journal of Hispanic Philology, n.º 16, 1992 [1993], pp. 107-124.
36 J. E. López de Coca Castañer: «La “conversión general” del reino de Granada», art. cit., p. 525.
37 M. Á. Ladero Quesada: Granada después de la conquista, op. cit., pp. 491-492.
38 J. Meseguer Fernández: «Fernando de Talavera, Cisneros y la Inquisición», art. cit., p. 388.
39 M. Á. Ladero Quesada: Granada después de la conquista, op. cit., pp. 494-496.
40 Memoria dada por Fernand Enriquez de los alfaquíes que solía haber en tiempos pasados, Archivo General de Simancas (ahora AGS), /1.1.37.1//CCA, DIV, 8, 123; J. García Oro: El cardenal Cisneros, op. cit., t. II, pp. 507-511.
41 AHN, Universidades, legajo 720. Véase también M. Á. Ladero Quesada: «Los bautismos de los musulmanes granadinos en 1500», art. cit., y G. Carrasco García: «Huellas de la sociedad musulmana granadina», art. cit., p. 336.
42 G. Carrasco García: «Huellas de la sociedad musulmana granadina», art. cit., pp. 340-344.
43 Citado por M. Á. Ladero Quesada: Granada después de la conquista, op. cit., p. 498.
44 F. N. Velázquez Basanta: «La relación histórica sobre las postrimerías del reino de Granada, según Ahmad al-Maqqarī (s. XVII)», en Celia del Moral (coord.): En el epílogo del islam andalusí: la Granada del siglo XV, Granada, 2002, pp. 538-539.
45 M. Á. Ladero Quesada: Granada después de la conquista, op. cit., pp. 346-350.
46 J. E. López de Coca Castañer: «Mamelucos, otomanos y caída del reino de Granada», art. cit., pp. 242-246.
47 D. Urvoy: «Sur l’évolution de la notion de ğihād dans l’Espagne musulmane», Mélanges de la Casa de Velázquez, t. IX (1973), p. 345.
48 P. Mártir de Anglería: Epistolario, t. IX, Madrid, 1953, doc. 215, p. 409.
49 Ibid.
50 Carta de instrucción a Pietro Martire d’Anghiera, 7 agosto de 1501, Documentos sobre las relaciones internacionales de los Reyes Católicos, A. de la Torre ed., t. VI, Barcelona, 1996, p. 268. I. Iannuzzi: «El discurso político y cultural como tramite diplomático: Pedro Mártir de Anglería», en J. M. Nieto Soria y O. Villarroel González (coords.): Comunicación y conflicto en la cultura política peninsular (siglos XIII al XV), Madrid, 2018, pp. 189-228.
51 F. Guicciardini: Histoire d’Italie, ed. J.-L. Fournel y J.-Cl. Zancarini, París, 1996, t. I, p. 363.
52 Carta de instrucción a Pietro Martire d’Anghiera, 7 agosto de 1501, op. cit.
53 J. E. López de Coca Castañer: «La “conversión general” del reino de Granada», art. cit., p. 533.
54 Citado en M. Á. Ladero Quesada: Granada después de la conquista, op. cit., p. 357.
55 Recopilación de las leyes destos reynos, hecha por mandato de la Magestad Católica del rey don Felipe Segundo nuestro señor [...], Madrid, 1640, libro 8, título 2, ley 4, ff. 290v-292r.
56 M. J. Rubiera Mata: «Los moriscos como criptomusulmanes y la taqiyya», IX Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 12-14 de septiembre de 2002, Teruel, 2004, pp. 537-547.
57 J.-Ch. Attias: Isaac Abravanel. La mémoire et l’espérance, París, 1992, pp. 62-64.
58 T. J. Dadson: Los moriscos de Villarrubia de los Ojos (siglos XV-XVIII). Historia de una minoría expulsada y reintegrada, Madrid / Fráncfort, 2007.
59 P. Mártir D’Anghiera: Una embajada española al Egipto, op. cit., pp. 148-149.
60 Ibid.
61 Citado en M. J. Rubiera Mata: «Los moriscos como criptomusulmanes y la taqiyya», op. cit., p. 544.