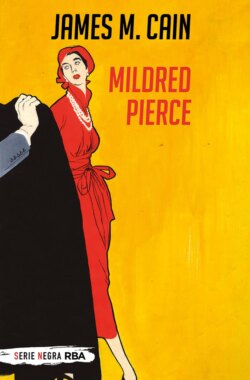Читать книгу Mildred Pierce - James M. Cain - Страница 5
1
ОглавлениеEn la primavera de 1931, en un jardín de Glendale, en California, un hombre colocaba estacas en los árboles. Era un trabajo pesado, porque primero tenía que arrancar las ramas secas, y luego envolver las débiles con protectores de lona, en los que enrollaba y ataba cuerdas, a fin de que quedaran unidas al tronco y pudieran soportar el peso de los aguacates que habían de madurar en otoño. Aunque la tarde era calurosa, el hombre no se impacientaba; silbaba mientras trabajaba concienzudamente. Era de pequeña estatura, tenía alrededor de treinta y cinco años, y a pesar de las manchas que le cubrían el pantalón, lucía su atuendo con elegancia. Se llamaba Herbert Pierce. Cuando terminó con los árboles, pasó el rastrillo y amontonó las ramas secas, que luego llevó al garaje y arrojó en el cajón en que guardaba los matojos para encender fuego. Luego extrajo una segadora mecánica y comenzó a cortar la hierba. Era un jardín como tantos otros que se ven al sur de California: una extensión de césped poblada de aguacates, limoneros y mimosas, alrededor de los cuales se mantenía un círculo de tierra removida. La casa era un clásico ejemplo de las residencias de estilo español: muros blancos y tejado de tejas rojas. Las casas españolas están hoy un tanto desfasadas, pero entonces eran distinguidas. Esta en particular no tenía nada que envidiarle a ninguna otra; de hecho, quizá fuera un poquito mejor que las demás.
Cuando terminó de segar el césped, sacó una manguera enrollada, la atornilló a un grifo de tuerca y se puso a regar. Esta tarea también la cumplía minuciosamente, arrojando el agua sobre la copa de los árboles para que cayera en los círculos de tierra removida, sin olvidarse de mojar el pequeño sendero de baldosas antes de regar el césped. Cuando ya todo estaba empapado y despedía ese olor característico de los días de lluvia, cerró el grifo, escurrió la manguera, la enrolló y la guardó de nuevo en el garaje. Hecho esto volvió de nuevo para examinar los árboles y comprobar que las cuerdas, con el agua, no quedasen demasiado apretadas. Finalmente entró en la casa.
Llegó a una sala que comunicaba directamente con el jardín. Era, en efecto, una sala típica de cualquier catálogo de grandes almacenes para casas de estilo español. Incluía un escudo de armas de terciopelo rojo colgado de la pared, cortinas también de terciopelo y del mismo color, colgadas en travesaños de hierro; una alfombra carmesí con estampados en los márgenes; un sofá frente a la chimenea, flanqueado por dos sillas de respaldos rectos y molduras en los asientos; una larga mesa de roble sobre la que descansaba una lámpara de vitral; dos lámparas de pie de hierro a juego con los travesaños, también de terciopelo carmesí, pues de ese material eran sus lámparas; una mesa en un rincón, de estilo Grand Rapids, y sobre ella una radio con caja de baquelita. En las paredes de color claro, además del escudo de armas, había tres cuadros: uno de un monte solitario a la luz del crepúsculo, con esqueletos de vacas en primer plano; otro en el que se veía a un vaquero conduciendo una manada de ganado por un campo cubierto de nieve, y un tercero que mostraba una caravana de carretas atravesando una planicie calcinada. Sobre la mesa larga había un ejemplar de la Enciclopedia de conocimientos útiles, título que aparecía grabado en hermosas letras doradas. Se podría objetar que el salón era, al mismo tiempo, frío y abigarrado, y que podía resultar algo claustrofóbico vivir en él. Pero nuestro hombre estaba orgulloso de lo que poseía, particularmente de los cuadros, que a su juicio eran «muy buenos». En cuanto a «vivir» en la sala, era algo que nunca se le había ocurrido.
Hoy no le dedicó ni una mirada ni un pensamiento. La atravesó apresuradamente, silbando, y se dirigió a su dormitorio, amueblado con un juego de siete piezas, en verde intenso, y que denotaba una mano femenina en algunos detalles. Se quitó la ropa de trabajo, la colgó y la guardó, y se dirigió desnudo al cuarto de baño, donde abrió el grifo de la bañera y dejó correr el agua. Allí se reflejaba de nuevo la civilización en que vivía, pero con una acentuada diferencia. Porque si bien es cierto que aquella era, y todavía es, una civilización más bien ingenua en cuanto a jardines, salas, cuadros y otras cosas de naturaleza estética, alcanzaba lo genial en cuanto a sentido práctico. El cuarto de baño en el que nuestro hombre estaba ahora silbando era una joya de la funcionalidad: acabado en azulejos blancos y verdes, y tan limpio como un quirófano, estaba ordenado milimétricamente y todo funcionaba con precisión. Veinte segundos después de haber abierto el grifo, nuestro hombre se deslizó en una bañera que tenía exactamente la temperatura que deseaba, se lavó hasta quedar impoluto, abrió el tapón, salió del baño, se secó con una toalla limpia y volvió de nuevo al dormitorio, sin haber perdido una sola nota de la canción que silbaba, y sin pensar que, en todo lo sucedido, hubiera nada de excepcional.
Se vistió tras haberse peinado. Todavía no se usaban los pantalones de fantasía, pero ya se conocían los de franela gris; se puso unos limpios, un polo y una cómoda chaqueta azul. Se dirigió entonces a la cocina, donde su mujer estaba decorando una tarta. Era bajita, considerablemente más joven que él, pero como tenía la cara manchada de chocolate y vestía un blusón verde muy suelto, era difícil decir algo sobre ella, salvo que tenía un par de piernas más bien voluptuosas, que se mostraban entre el blusón y los zapatos. Estaba estudiando un modelo en un libro de ilustraciones, en el que se veía un pájaro con un pergamino en el pico, y trataba de reproducirlo a lápiz en un papel. Él se quedó observándolo por un momento, echó una mirada a la tarta y dijo que le parecía hinchada. Quizás esta manifestación reflejara ignorancia, pues se trataba de una obra gigantesca, de cuarenta y cinco centímetros de diámetro y cuatro capas, recubierta de algo que brillaba como el satén. Pero después de dejar escapar, bostezando, este comentario, dijo:
—Bueno. No veo que tenga mucho más que hacer por aquí. Me parece que me voy a la calle a pasear un rato.
—¿Estarás de vuelta para cenar?
—Lo intentaré, pero si no he llegado a las seis no me esperes. Quizás estaré ocupado.
—Quiero saberlo.
—Ya te lo he dicho: si no he llegado a las seis...
—Con eso no resuelvo nada. Estoy haciendo esta tarta para la señora Whitley y me va a pagar tres dólares por ella. Si vuelves a comer a casa gastaré parte de ese dinero en unas costillas de cordero. Si no, compraré algo que a los niños les guste más.
—Si es así, no me esperes.
—Eso es lo que quería saber.
Había un tono sombrío en su voz que desentonaba con su buen humor habitual. Se quedó de pie, indeciso, y le mostró su aprecio a su manera.
—He arreglado los árboles. Los he atado bien, de modo que las ramas no se doblen cuando los aguacates crezcan y alcancen el tamaño de los del año pasado. También he cortado el césped. Creo que lo he dejado todo bastante bien.
—¿Vas a regar el césped?
—Ya lo he regado.
Lo dijo bien complacido, pues había caído en la trampa que le había tendido. Sin embargo, se hizo un inquietante silencio a continuación, como si fuera él quien hubiese sido la víctima de un ardid más elaborado que el suyo. Agregó con inquietud:
—Le he dado un buen remojón.
—Demasiado temprano para regar el césped, ¿no te parece?
—Bah, da igual una hora que otra.
—Casi todo el mundo, cuando riega el césped, espera que se haga más tarde y que el sol no pegue tan fuerte, para aprovechar mejor el agua y no desperdiciar lo que tiene que pagar otra persona.
—¿Quién, por ejemplo? No veo a nadie que trabaje aquí, además de mí.
—¿Ves algún trabajo que pueda hacer y no haga?
—Por eso terminas tan temprano.
—Habla claro, Mildred, ¿adónde quieres llegar?
—Te está esperando, de modo que ya te puedes ir.
—¿Quién me espera?
—Ya lo sabes tú muy bien.
—Si estás hablando de Maggie Biederhof, te diré que no la veo desde hace una semana, y que ella nunca ha significado nada para mí, a no ser alguien con quien podía jugar a cartas cuando no tenía ninguna otra cosa que hacer.
—Pues ya que lo preguntas, te diré que te ocurre constantemente.
—Yo no te lo he preguntado.
—¿Qué haces con ella? ¿Jugar un rato al rummy y, después de desabrocharle ese vestido rojo que siempre lleva sin sujetador, arrojarla encima de la cama? ¿Y disfrutar luego de un buen sueño, para más tarde levantarte, ver si hay un poco de pollo frío en su nevera, reanudar tu partida de rummy y volver a arrojarla otra vez sobre la cama? ¡Eso debe de ser estupendo! ¡No puedo imaginarme nada mejor!
La forma en que se endurecían los músculos de la cara de Herbert denunciaba su creciente indignación, y abrió la boca para decir algo. Entonces lo pensó mejor y no dijo nada. Luego, altivo y resignado, añadió:
—¡Oh!, muy bien, muy bien. —Y salió de la cocina.
—¿No te gustaría llevarle algo?
—¿Llevarle? ¿Qué quieres decir?
—Pues... con algo de la masa que ha sobrado he hecho unos pastelitos para los niños. Pero a ella, con lo gorda que está, seguro que le chiflan las golosinas. Espera, te los envolveré para que se los lleves.
—¿Y si te vas al infierno?
Apartó el dibujo del pájaro y se le encaró. Comenzó a hablar. No tenía mucho que decir respecto al amor, la fidelidad o la moral. Habló de dinero y de cómo fracasaba él cuando trataba de encontrar trabajo; y si mencionó de nuevo a la dama de sus pensamientos, no fue para presentarla como una sirena que le había robado su amor, sino, simplemente, como la causa de la negligencia y la despreocupación que últimamente se habían hecho presa de él. Él la interrumpió con frecuencia para excusarse, diciendo que no había trabajo, e insistiendo amargamente en que si la señora Biederhof había irrumpido en su vida era porque un hombre tenía derecho a gozar de cierta paz, en lugar de soportar los constantes lamentos por cosas que escapaban a su control. Los dos hablaron con rapidez, como si lo que tenían que decir les quemara en la boca y necesitaran refrescarse con saliva. Lo cierto es que la escena entera era de una fealdad antigua, casi ancestral, pues ambos intercambiaban idénticos reproches desde el principio de su matrimonio, y estos no incorporaban nada original a su decrépita unión, y mucho menos nada que tuviera que ver con la belleza. Al cabo de un rato se callaron y ella volvió a detenerle mientras él enfilaba la escapada:
—¿Adónde vas?
—¿Estoy obligado a decírtelo?
—¿Vas a casa de Maggie Biederhof?
—Supongamos que sí.
—En ese caso es mejor que recojas tus cosas ahora mismo y te vayas definitivamente, porque si sales por esa puerta no te volveré a dejar entrar nunca más. Y puedes estar seguro de que utilizaré este cuchillo si lo intentas.
Sacó un cuchillo de un cajón, lo blandió y lo volvió a colocar en su sitio, mientras él lo miraba con menosprecio.
—Sigue así, Mildred, sigue así. En cuanto te descuides, uno de estos días seré yo quien te amenace. Acabas de hacer méritos para recibir una buena tunda.
—Tú no me estás amenazando. Soy yo quien lo está haciendo. Si esta tarde vas a verla, será la última vez que veas esta casa.
—Yo iré a donde me dé la real gana.
—En ese caso, llévate tus cosas, Bert.
Su cara palideció y sus miradas se cruzaron durante un buen rato.
—Muy bien, lo haré.
—Es mejor que lo hagas ahora. Cuanto antes mejor.
—De acuerdo... de acuerdo.
Salió bruscamente de la cocina. Mildred llenó un cucurucho de papel con clara batida con azúcar, le cortó la punta con unas tijeras y comenzó a dibujar el pájaro sobre la tarta.
Mientras tanto, él ya había vaciado el armario y apilado todas sus maletas de viaje en el suelo del dormitorio. Lo hacía con estruendo, quizá porque alimentaba la esperanza de que ella lo oyera y viniera a pedirle que cambiara de idea. Pero eso no sucedió y no tuvo más remedio que ir llenando sus maletas. Su primera preocupación fueron todas sus prendas para vestirse de gala: camisas, cuellos, gemelos, corbatas y zapatos, además del traje negro al que llamaba «esmoquin». Lo envolvió todo cuidadosamente con papel de seda y lo puso en el fondo de la maleta más grande. La verdad era que había vivido mejores días que los presentes. Antes de cumplir veinte años había sido doble de jinetes en wésterns de acción y todavía presumía de sus habilidades para cabalgar. Por entonces se le murió un tío que le dejó una finca en los alrededores de Glendale. Glendale es ahora un suburbio interminable, que es a Los Ángeles lo mismo que Queens es a Nueva York. Pero entonces era un pueblo pequeño, plagado de matojos, con un muelle de carga en un extremo, campo abierto al otro y una carretera desfilando por el centro.
Así que se compró uno de esos inmensos sombreros de vaquero, tomó posesión de la finca y trató de sacarla adelante, aunque sin mucho éxito. Sus naranjas no eran de calidad, y al poco de decidirse por la uva, cuando sus viñas empezaban a rendir, llegó la Ley Seca, de modo que las reemplazó por nogales. Apenas terminó de elegir los árboles, subieron los precios de la uva, por la demanda del mercado clandestino, y se deprimió tanto que durante una temporada su tierra permaneció abandonada, mientras él procuraba restablecer su equilibrio en un mundo lleno de hechos desconcertantes. Pero un día recibió la visita de tres hombres que le hicieron una propuesta. Él no lo sabía, pero el sur de California, y Glendale en particular, estaba a punto de ser tocado por el boom de las urbanizaciones en los años veinte, un boom económico nunca visto por aquellos lares.
Fue así como, casi de un día para otro, con sus ciento veinte hectáreas, situadas exactamente donde los tres hombres deseaban construir, se convirtió en subarrendador, en constructor al servicio de la comunidad y en un visionario: había dado el gran golpe. Junto con los tres caballeros formó una compañía llamada Hogares Pierce, S. A., en la que figuraba como presidente. Dispuso darle su nombre a una calle, de modo que en el paseo Pierce, después de casarse con Mildred, levantó la misma casa en que ahora vivía, o la casa en la que le quedaban veinte minutos de vida. Aunque en aquellos tiempos ganaba grandes cantidades de dinero, no quiso construir un edificio pretencioso. Le dijo al arquitecto: «Las casas Pierce son para gente corriente, y lo que sirve para ellos sirve para mí». Claro que era ligeramente mejor de lo que satisface generalmente a la gente corriente. Tenía tres cuartos de baño, uno para cada dormitorio, y algunos detalles de la construcción eran casi de lujo. Ahora la casa se burlaba de él, había sido hipotecada y rehipotecada, y hacía tiempo que habían gastado el dinero así obtenido. Con todo, había sido algo, y todavía se enorgullecía al golpear las paredes con el puño y comentar su solidez.
En lugar de poner su dinero en el banco, adquirió acciones de una compañía telefónica y durante varios años tuvo el placer de regocijarse diariamente por su buen criterio, porque el precio de sus adquisiciones se elevó majestuosamente hasta alcanzar un beneficio de 350.000 dólares. Pero entonces llegó el Jueves Negro de 1929 y su ruina fue tan rápida que apenas le dio tiempo a ver cómo Hogares Pierce desaparecía, ahogándose en la nada. En septiembre había sido rico, y Mildred se había comprado un abrigo de visón para cuando el tiempo refrescara. En noviembre, con la temperatura algo más que fría, tuvo que vender el segundo de sus automóviles para poder pagar las cuentas. Se lo tomó todo con una envidiable filosofía, acaso porque muchos de sus amigos se hallaban en el mismo callejón, y podía hacerles chistes sobre el tema y aun jactarse de sus pérdidas. Lo que no le resultaba tolerable era el acartonamiento en que había caído su sagacidad. Tan acostumbrado estaba a pavonearse de su propio ingenio, que no podía resignarse a admitir que su éxito había sido pura cuestión de suerte, y se debía a la situación de sus tierras y no a sus cualidades personales. De modo que todavía pensaba en los grandes planes que llevaría a cabo en cuanto las cosas se pusieran un poco mejor. Buscar empleo era algo que no entraba en sus planes y, a pesar de todo lo que le había contado a Mildred, no había hecho nada por obtener uno. Así que su constante y paulatino deterioro, le habían arrastrado a su actual situación con la señora Biederhof. Era una dama de edad imprecisa, que contaba con una pequeña renta procedente de unas casuchas que alquilaba a mexicanos. Gracias a ello, vivía desahogadamente y disponía de mucho tiempo, mientras otros pasaban penurias. Escuchaba las historias que él le contaba de su grandeza, pretérita y futura, lo alimentaba, jugaba a las cartas con él y sonreía con timidez cuando le desabrochaba el vestido. Él vivía en un mundo de sueños, vagando por el río, mirando pasar las nubes.
Pierce seguía observando la puerta, como si esperase que apareciera Mildred, pero permaneció cerrada. Cuando la pequeña Ray llegó del colegio y se escabulló en busca de su pedazo de pastel, él se incorporó y la cerró con llave. Al instante, la niña intentó abrir el pomo apresuradamente, hasta que Mildred le pidió algo y ella volvió afuera, donde otros niños la esperaban. En realidad, el nombre de la niña era Moire, que al igual que su hermana Veda, había sido bautizada de acuerdo con los principios de la astrología, con algo de numerología. Sin embargo, el astrólogo se olvidó de comentarles cómo se pronunciaba el nombre que había escrito nítidamente en su partida de nacimiento, de modo que Bert y Mildred nunca supieron que era la variante gaélica de María y que se pronunciaba M-o-y-ra. Creyeron que se trataba de un exquisito nombre francés, y lo pronunciación Mo-e-ray, que pronto quedó reducido a Ray.
Una vez cerrada la última maleta, abrió la puerta y caminó dramáticamente hasta la cocina. Mildred todavía estaba trabajando en su tarta, convertida en un objeto de abrumadora belleza, con el pájaro descansando en una rama llena de hojas verdes y sosteniendo en el pico un pergamino que decía: «Para Bob, un feliz cumpleaños», en medio de un círculo de capullitos de rosa distribuidos primorosamente por el borde. El motivo sugería una especie de silencioso gorjeo. Ella ni levantó la vista. Él se humedeció los labios y preguntó:
—¿Está Veda en casa?
—No, todavía no.
—No he querido hacer ruido cuando Ray se ha acercado a la puerta. No veo ninguna razón para que se entere. En realidad, no creo que sea necesario que lo sepan ninguna de las dos. No quiero que les digas que me voy o algo por el estilo. Lo que puedes decirles es que...
—Yo me encargaré de eso.
—Muy bien. Entonces, queda en tus manos. —Se quedó indeciso un momento y después dijo—: Bien, adiós, Mildred.
Mildred se dirigió hasta la pared a trompicones, se reclinó en ella ocultando el rostro, y la golpeó una o dos veces con las manos, como desamparada, diciendo:
—Déjame, Bert. No hay nada más que decir. Vete ya.
Cuando ella volvió la vista, él se había ido; entonces rompió a llorar, manteniéndose alejada del pastel para que las lágrimas no le cayeran encima. Pero cuando escuchó el ruido del automóvil al salir del garaje, lanzó una exclamación tenue y amedrentada y se precipitó a la ventana. Lo usaban tan poco últimamente, a no ser los domingos, cuando tenían algún dinero para comprar gasolina, que se había olvidado completamente del vehículo. Por eso, al mismo tiempo que veía cómo su marido se desligaba de su vida, el único pensamiento que le cruzó meridianamente la cabeza fue que ahora no tenía manera de llevar el pastel.
Había puesto en su lugar el último capullo de rosa y estaba limpiando y dando los retoques finales al pastel con una bolita de algodón clavada en la punta de un palillo cuando escuchó un golpe en la puerta y entró la señora Gessler, su vecina de al lado. Era una mujer delgada, morena, de unos cuarenta años, con el rostro cubierto por líneas que tan pronto podían haber sido motivadas por las preocupaciones como por el alcohol. Su marido era transportista, y le iba bastante mejor que a sus colegas de profesión. Todo el mundo creía que los camiones de Gessler llegaban frecuentemente hasta Point Loma, donde ciertas lanchas rápidas y de poca altura alcanzaban la ensenada.
Al ver la tarta, la señora Gessler lanzó una exclamación y se acercó a examinarla. Realmente merecía la avidez de su mirada. Todos los adornos estaban donde les correspondía, y, a pesar de su aspecto convencional, destilaba un aroma, una textura, un conjunto que le otorgaba una gran distinción. Saltaba a la vista la garantía de que cada migaja del pastel estaba destinada a deshacerse en la boca.
Admirada, la señora Gessler murmuró:
—No sé cómo lo haces, Mildred. ¡Es espléndida, verdaderamente espléndida!
—Si tienes que hacerla, la haces.
—¡Pero es espléndida!
La señora Gessler fue al grano después de dirigirle una larga mirada final al pastel. Llevaba un pequeño plato en las manos, cubierto por otro vuelto del revés. Se lo entregó diciendo:
—He pensado que quizá te sirva. Lo había preparado para la comida, pero Ike ha recibido una llamada de Long Beach y he decidido acompañarle, y me temo que estará pasado cuando volvamos.
Mildred cogió un plato, puso el pollo que había traído la señora Gessler y lo guardó en la nevera. Lavó deprisa los platos de su vecina y se los devolvió.
—A mí, prácticamente, me sirve cualquier cosa, Lucy. Gracias.
—Bueno, me tengo que ir.
—Que te vaya bien.
—Dale saludos a Bert.
—Se los daré.
La señora Gessler se detuvo.
—¿Qué pasa?
—Nada.
—Vamos, querida. Algo ha pasado. ¿De qué se trata?
—Bert se ha ido.
—¿Qué dices? ¿Para siempre?
—De momento, sí.
—¿Te ha dejado, así, sin más?
—Le he ayudado un poco, creo. Tenía que pasar.
—Sí, señor, ¡qué me dices de todo esto! ¡Y dejarte por esa repelente vieja gruñona! ¿Cómo puede siquiera mirarla?
—Pues a él le gusta.
—¡Pero si ni siquiera se lava!
—¡Bah!, ¿de qué sirve hablar? Si a ella le gusta, pues muy bien, ya lo tiene. No me quejo de Bert. No fue culpa suya. La culpa fue de... todo. Yo le hice la vida imposible. Él me decía que le fastidiaba, y él sabrá por qué lo decía. Pero yo no puedo soportar las contrariedades sin hacer algo. A mí no me importa si estamos o no en crisis. Si ella es despreocupada se llevarán bien, porque esa es, exactamente, la manera de ser de él. Pero yo tengo mis opiniones y no voy a cambiarlas, ni siquiera por él.
—Pero ¿qué harás?
—¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora?
Un desagradable silencio envolvió a las dos mujeres. Después, sacudiendo la cabeza, la señora Gessler dijo:
—Te has incorporado al más grande de los ejércitos que hay en la tierra. Formas parte de la más grande de las instituciones norteamericanas, una que nunca se menciona el 4 de julio... una mujer separada que mantiene sola a dos hijas pequeñas. ¡Sucios bastardos!
—No, si Bert no es un mal hombre.
—Él no es malo, pero es un cerdo, igual que todos.
—Nosotras tampoco no somos perfectas.
—Pero no haríamos las cosas que ellos hacen.
Oyeron que se abría la puerta y Mildred hizo un gesto de silencio con el dedo. La señora Gessler asintió con la cabeza y preguntó si la podía ayudar en algo. Mildred deseaba pedirle que la acompañara en coche a llevar el pastel, pero ya se habían oído dos impacientes bocinazos a través del patio y no se atrevió.
—En este momento, no.
—Bien, ya nos veremos.
—Gracias de nuevo por el pollo.
La niña que entraba ahora en la cocina no correteaba como lo había hecho la pequeña Ray un rato antes. Entró con mucho cuidado, husmeó despectivamente la fragancia de la señora Gessler, y antes de besar a su madre, puso los libros del colegio sobre la mesa. Aunque no tenía más que once años, era una muchacha que llamaba la atención. Su desenfado al vestir y la perfección de sus facciones recordaban más a su padre que a su madre. Por lo general se decía: «Veda es una Pierce». Pero cerca de la boca la semejanza se desvanecía, pues la de Bert estaba atravesada por una línea oblicua que indicaba debilidad y que no existía en la de Veda. Su cabello rojo cobrizo y sus ojos azul claro, como los de su madre, brillaban aún más por el contraste con una piel salpicada de pecas y tostada por el sol. Pero lo más sorprendente de su personalidad era su manera de andar. Puede que a causa de su pecho alto y arqueado, quizás por sus finas caderas o sus piernas delgadas, andaba muy estirada, como exhibiendo una arrogancia que resultaba cómica en alguien tan joven.
Tomó un pastelito cubierto de chocolate y decorado con una uve blanca que le dio su madre, contó cuántos quedaban en la fuente, y con toda calma explicó su clase de piano. A pesar de todos los desastres del último año y medio, Mildred había conseguido destinar cincuenta centavos por semana para las clases de piano, porque tenía una profunda, casi religiosa convicción, de que Veda tenía talento, y aunque no sabía exactamente para qué, el piano le parecía una base firme, útil y un buen preámbulo para asentar, prácticamente, cualquier cosa. Veda daba muchas satisfacciones como estudiante, porque cumplía estrictamente con sus ejercicios y demostraba un vivo interés. El piano, adquirido cuando Mildred se compró su abrigo de visón, nunca llegó, de manera que practicaba en casa de su abuelo Pierce, donde había uno antiguo y vertical. A causa de ello siempre regresaba a casa más tarde que Ray.
Informó de sus progresos en el Grande Valse Brillante de Chopin, repitiendo varias veces el título de la obra, cosa que fascinaba a Mildred, porque lo pronunciaba esmeradamente, con un correcto acento francés, y evidentemente disfrutaba del elegante efecto que provocaba. Hablaba con la voz clara y afectada de las estrellas infantiles, y la verdad era que cualquier cosa que dijera parecía aprendida de memoria, para ser recitada luego del modo señalado en algún exigente libro de protocolo. Una vez que terminó de hablar del vals, se acercó al pastel y lo miró.
—¿Para quién es, mamá?
—Para Bob Whitley.
—¡Ah!, el chico de los diarios.
A Veda le parecía que el trabajo del joven Whitley, quien al salir de la escuela buscaba suscriptores para los periódicos, era un craso error de sociabilidad, por eso Mildred dijo sonriente:
—Y será «un chico de los diarios» sin tarta de cumpleaños si no encuentro la manera de llevarlo hasta su casa. Cómete el pastelito y vete a ver al abuelo para preguntarle si tiene inconveniente en llevarme en su coche hasta la casa de Whitley.
—¿No podemos usar el nuestro?
—Tu padre ha salido con él y es posible que llegue tarde. Anda, date prisa. Lleva a Ray contigo y el abuelo os traerá a las dos en el coche.
Sin apresurarse, Veda se marchó y Mildred oyó cómo llamaba a Ray para que volviera de la calle. En uno o dos minutos estuvo de vuelta. Cerró la puerta cuidadosamente y habló con una precisión aún más acentuada que la de costumbre:
—Mamá, ¿dónde está papá?
—Ha tenido que marcharse.
—¿Por qué se ha llevado su ropa?
Cuando Mildred le prometió a Bert «encargarse de ese asunto» se había imaginado vagamente una escena que terminaba con el clásico «ya te contaré algo más sobre esto algún día». Pero había olvidado la pasión que Veda sentía por la ropa de su padre, la orgullosa inspección diaria que hacía de su esmoquin, de sus pantalones de montar, de sus botas y de sus zapatos relucientes; algo que no iba a dejar de hacer por tener que ir a casa de su abuelo. Y también se había olvidado de que era imposible engañar a Veda. Comenzó a buscar un imaginario defecto en el pastel.
—Se ha ido.
—¿Adónde?
—No sé.
—¿Volverá?
—No.
Se sintió muy desgraciada y deseó que Veda se le aproximara para poder cogerla entre sus brazos y contarle todo de algún modo que no resultara tan vergonzoso. Pero los ojos de Veda permanecían fríos y no se movió. Era la predilecta de Mildred, porque era hermosa, por lo que su talento parecía prometer y por su esnobismo, todo lo cual constituía una vaga promesa de cosas superiores a las que poblaban su propia y corriente manera de ser. Pero, a su vez, Veda prefería a su padre, por sus maneras finas y señoriales, y cuando él desdeñaba el trabajo, ella se enorgullecía. En las interminables discusiones que se habían sucedido en los últimos meses, siempre se había manifestado en favor de su padre, ensombreciendo el espíritu de su madre con frases altaneras. Esta vez dijo:
—Ya entiendo, mamá. Solo quería saber.
Poco después entró Ray, una regordeta pelirroja, cuatro años menor que Veda y que era el vivo retrato de su madre. Comenzó a revolotear por todos lados, simulando que iba a introducir sus dedos en el pastel, pero Mildred la detuvo y le dijo lo que acababa de comunicarle a Veda. Ray se echó a llorar y Mildred la tomó en sus brazos hablándole tal como hubiera deseado hacerlo con Veda. Dijo que su padre pensaba que ellas dos eran lo mejor del mundo, que no les había dicho adiós para no hacerlas sufrir con la despedida, que no era culpa de él, sino de una cantidad de cosas que no podía mencionar en ese momento, pero que explicaría más tarde, cuando llegara la oportunidad. Todo esto se lo decía al parecer a Ray, aunque en realidad a quien hablaba era a Veda, que todavía estaba allí escuchando con aire serio. Después de algunos minutos, Veda, claro, se sintió obligada a comportarse más amistosamente, porque interrumpió para decir:
—Si te refieres a la señora Biederhof, mamá, estoy de acuerdo contigo. Es totalmente de clase media.
A Mildred esto la hizo reír, y aprovechó la ocasión para atraer a Veda y besarla. Seguidamente, envió a las dos niñas a casa de su abuelo. Estaba muy satisfecha consigo misma por no haber dicho una sola palabra sobre la señora Biederhof, y resolvió que sus labios nunca pronunciarían ese nombre en presencia de sus hijas.
El señor Pierce llegó con su automóvil y con una invitación para que fueran a comer con él, que Mildred aceptó después de reflexionar un momento. Había que comunicar a los Pierce lo que había ocurrido, y si lo hacía después de cenar con ellos, demostraría que no había enconos familiares y que deseaba mantener las relaciones como hasta entonces. Pero una vez entregado el pastel y tras acompañarles durante unos minutos, notó que había algo tenso en el ambiente. Ya fuera porque Bert se le hubiera adelantado o porque a las niñas se les hubiera escapado algo, las cosas no eran como de costumbre. En consecuencia, en cuanto terminaron la cena y las niñas se fueron a jugar, abordó recelosamente el asunto. El señor Pierce y su mujer, ambos de Connecticut, vivían en una de las casas más pequeñas —pero no por eso menos vulgares— construidas por la compañía Pierce, con la pensión que él recibía por ser jubilado ferroviario. Vivían con suficiente holgura y generalmente reposaban al anochecer en un pequeño patio de la parte trasera de la casa. Aquí fue donde Mildred les dio la noticia.
El silencio se apoderó de ellos, un penoso y largo silencio. La abuela, Mom, sentada en la mecedora, comenzó a tocar el suelo con la punta del pie. Al moverse, la silla crujía. Luego comenzó a hablar agitada, agriamente, sin mirar a Mildred ni al señor Pierce:
—Es esa mujer, la Biederhof. De ella es la culpa desde el principio hasta el fin. Ha sido culpa suya desde que Bert comenzó a verla. Esa mujer es una perdida. Lo supe desde la primera vez que la vi. ¡Comportarse así con un hombre casado! Y su marido murió no hace todavía un año. Y con esa casa que destila roña por todas partes. Y andando como anda, con los pechos casi sueltos, para que la miren todos, lo deseen o no. ¿Por qué tenía que elegir a mi hijo? ¿No hay por ahí suficientes hombres para que ella tuviera que...?
Mildred cerró los ojos y escuchó. El señor Pierce fumaba su pipa haciendo melancólicas observaciones. Todo se refería a la señora Biederhof, lo que en cierto modo constituía un alivio. Mildred se sintió absorbida por una sensación de inseguridad. Se daba cuenta de que esa noche era importante, porque todo lo que se dijera quedaría escrito indeleblemente en la memoria. Por consideración a las niñas, cuando menos, era vital no dar ningún falso testimonio, ni omitir palabras que disminuyeran la justicia de sus declaraciones o que, desde algún punto de vista, pudieran sonar falsas. Al mismo tiempo comenzó a sentirse un tanto molesta al ver la facilidad con que se culpabilizaba a una mujer que, en realidad, tenía poco que ver en el asunto. Dejó que Mom diera rienda suelta a sus emociones, y después de un largo silencio dijo:
—No es la señora Biederhof.
—¿Quién es entonces?
—Es una larga cadena de sucesos sin cuya participación Bert no la hubiera mirado a ella más que a una esquimal. La causa está en el fracaso de Bert en los negocios. Y en las penurias que hemos sufrido mientras tratábamos de vivir juntos. Y en la forma en que Bert finalmente se hartó. Y...
—¿Me quieres decir que esto es por culpa de Bert?
Mildred esperó un momento, temiendo que la amargura en la voz de Mom hiciera eco en la suya. Entonces dijo:
—Yo no digo que la culpa sea de nadie, a no ser de la crisis, y desde luego Bert no podía hacer nada contra eso. —Se detuvo, y después, tenazmente, arremetió contra lo que más temía. Tenía que hacerlo—. Al contrario, Bert no fue el único que se cansó. Yo también me cansé. Él no ha empezado el episodio de hoy. He sido yo.
—¿Quieres decir que tú has echado a Bert?
La aspereza en la voz de Mom era ya tan evidente que Mildred no se atrevió a pronunciar una palabra más. Lo hizo solo después de la intervención del señor Pierce y al cabo de unos apaciguadores cinco minutos:
—Tenía que suceder.
—Claro que tenía que suceder si tú ya estabas dispuesta a echar a ese pobre muchacho. Nunca he oído algo semejante en mi vida. ¿Dónde está él ahora?
—No sé.
—¡Y ni siquiera es tu casa!
—Está destinada a ser pronto la casa del banco si no encuentro el modo de pagar los intereses.
Cuando Mom le contestó, el señor Pierce se apresuró a hacerla callar, y Mildred sonrió amargamente para sí misma, al notar que la simple mención del dinero producía un rápido cambio de tema. El señor Pierce volvió a ocuparse de la señora Biederhof, y Mildred pensó que era más diplomático ponerse a tono:
—Yo no la defiendo ni un instante, ni le echo la culpa a Bert. Todo lo que digo es que lo que ha sucedido era ya inevitable, y que si ha ocurrido hoy, y he sido yo quien lo ha precipitado, es porque he creído que era mejor que todo sucediera ahora y no después, cuando se hubieran producido peores situaciones.
Mom no dijo nada, pero la mecedora continuaba chirriando. El señor Pierce dijo que la crisis había golpeado muy fuerte a mucha gente. Mildred esperó uno o dos minutos para que no pareciera que se iba enfadada, y entonces dijo que ya era hora de llevarse a las niñas a casa. El señor Pierce la acompañó hasta la puerta, pero no se ofreció a llevarla en su automóvil. De forma imprecisa le dijo:
—¿Necesitas algo urgente, Mildred?
—Por ahora no; gracias.
—De verdad lo siento mucho.
—Pasó lo que tenía que pasar.
—Buenas noches, Mildred.
Mientras se dirigía a su casa con las niñas, Mildred sintió un agudo resentimiento contra sus suegros, no solo porque se negaban a comprender cuál era el eje del problema, sino también por su avarienta ceguera ante la situación en que se encontraba, y ante la posibilidad de que sus nietas pudieran no tener qué comer. Cuando giró para meterse por el paseo Pierce, sintió cómo el frío se instalaba en su cuerpo, y tragó saliva para librarse del desamparo que le oprimía la garganta.
Después de dejar a las niñas en la cama fue a la sala, acercó una silla a la ventana y se sentó en la penumbra a contemplar el espectáculo habitual, tratando de quitarse de encima la melancolía que se apoderaba gradualmente de todo su ser. Luego fue al dormitorio y encendió la luz. Era la primera vez que dormía allí desde que Bert comenzó a cortejar a la señora Biederhof; hacía varios meses, pues, que dormía en la habitación de las niñas, a la que había llevado un supletorio. Entró de puntillas, cogió su pijama, volvió y se quitó el vestido. Se sentó frente a su tocador y comenzó a peinarse. Se detuvo para contemplarse, amarga, pensativamente.
Su estatura estaba por debajo de la media, y, pequeña como era, con su desteñido pelo rubio y sus ojos azules, parecía más joven de su edad. Había cumplido veintiocho años. En su rostro no había nada de particular. Era de esas mujeres más atractivas que guapas, y, según ella, podía «pasar inadvertida». Pero eso no era exactamente así. Si se la provocaba, si se burlaban de ella o la confundían, su mirada se endurecía de un modo que podía ser cualquier cosa menos atractivo, que delataba una sorprendente crudeza y un realismo —o como quiera llamárselo— que eran un indicio, sin embargo, de que en su interior había algo más que un perfecto vacío. Bert le había confesado que fue esa mirada la que le subyugó, la que lo convenció de que «tenía algo». Se conocieron justo después de la muerte de su padre, cuando cursaba tercer curso de secundaria. Su madre consideró comprar una de las viviendas Pierce tras vender el garaje del padre y cobrar el seguro. Podía destinar su pequeño capital al pago inicial y pagar el resto realquilando habitaciones. Entonces apareció Bert, y Mildred quedó impresionada, principalmente a causa de sus gestos tan resueltos.
Pero cuando llegó el día de ver la vivienda, la señora de Ridgely no pudo ir y Bert llevó a Mildred. Fueron en el descapotable, de línea deportiva, de Bert, y ella, con su cabellera al viento, se sintió deliciosamente inquieta y toda una mujer. Como broche de oro de este paseo se detuvieron en la casa piloto, que en realidad era la oficina central de la compañía, y que había sido construida como un hogar para estimular la imaginación de los clientes. A esa hora ya se habían ido las secretarias, pero Mildred lo inspeccionó todo, desde la magnífica sala en la parte delantera hasta los acogedores dormitorios del fondo, en los que se detuvo algo más de lo estrictamente recomendable. Durante el viaje de regreso, Bert estuvo muy solemne, como correspondía a quien acababa de seducir a una menor, pero, siempre galantemente, sugirió una reinspección al día siguiente. Al mes estaban casados. Ella dejó el instituto dos días antes de la boda, y Veda nació ligeramente antes de lo que estipulaba la ley. Bert disuadió a la señora de Ridgely de adquirir una casa Pierce para realquilarla, posiblemente temiendo pérdidas, y ella se fue a vivir, entonces, con la hermana de Mildred, cuyo marido tenía negocios navieros en San Diego. Su modesto capital fue invertido en acciones telefónicas, por consejo de Bert.
La silueta de Mildred llamaba la atención en cualquier parte. Tenía un cuello suave, infantil, que le erguía la cabeza en un ángulo de lo más estimulante; los hombros estaban caídos, pero con gracia, y su sujetador ligeramente hinchado con tan seductora carga. Sus caderas eran estrechas, como las de Veda, y daba la impresión de que era una niña, más que una mujer, la que había parido a dos hijas. Sus piernas eran realmente hermosas, y ella lo sabía. Solo había una cosa de ellas que le disgustaba desde que tenía uso de razón: eran perfectas al verlas reflejadas en el espejo, pero cuando se las miraba directamente, le parecían arqueadas. De ahí que se hubiera acostumbrado a doblar una pierna cuando estaba de pie y a andar a pasos cortos, doblando rápidamente la rodilla trasera. De esta manera esperaba que, si realmente existía la deformidad que ella se atribuía, no pudiera ser percibida por los demás. Esto le confirió una forma de andar saltarina, muy femenina, parecida a la de los corceles en el circo; ella no lo sabía, pero sus caderas se balanceaban de una forma francamente provocadora.
O quizá lo supiera.
Terminado su peinado, se levantó, se puso las manos en las caderas y se repasó el cuerpo frente al espejo. Por un momento la mirada dura apareció en sus ojos, como si supiera que esta era una de las noches excepcionales de su vida, y que debía hacer balance para saber qué podía ofrecer al mundo y a la vida que le esperaba. Se acercó al espejo, se miró los dientes, grandes y blancos, y se examinó las caries. No encontró ninguna. Retrocedió de nuevo e inclinó la cabeza hacia un costado, buscando una postura elegante. Casi enseguida la corrigió doblando una rodilla. Suspiró, se quitó la ropa que aún tenía puesta y se puso el pijama. Al apagar la luz, inducida por su largo hábito, miró hacia la casa de los Gessler para saber si todavía estaban levantados. Recordó, entonces, que no estaban en su casa, y después, lo que le había dicho la señora Gessler: «... la más grande de las instituciones norteamericanas, una que nunca se menciona el 4 de julio... una mujer separada de su marido que mantiene sola a dos hijas pequeñas». Y dejó escapar una agria risita mientras se introducía en la cama. Entonces, repentinamente, se quedó inmóvil, notando que el perfume de Bert la envolvía.
Un momento después se abrió la puerta y la pequeña Ray entró y corrió hacia ella llorando. Mildred dejó a la criatura acurrucarse a su lado, la apretó contra su cuerpo, le habló en voz baja y le cantó una nana hasta que contuvo el llanto. Más tarde, con los ojos clavados en el techo, se quedó dormida.