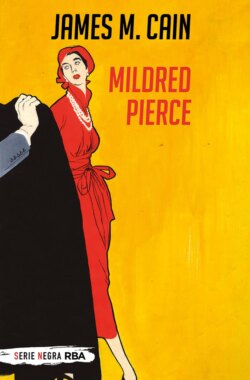Читать книгу Mildred Pierce - James M. Cain - Страница 7
3
ОглавлениеDesde ese momento, Mildred comprendió que tenía que conseguir trabajo. Recibió otra pequeña serie de pedidos de tartas y pasteles, pero pasaba el tiempo preocupada en lo que podría hacer, qué trabajo podría conseguir que le reportara algún dinero con el que evitar ser desalojada de la casa el primero de julio, fecha en que debía pagar el interés de la hipoteca. Buscó algo en los anuncios clasificados, pero apenas se ofrecían empleos. Daba a diario con algunos que solicitaban cocineras, criadas y chóferes, pero los ignoraba rápidamente. E ignoraba directamente las grandes ofertas encabezadas con: «Oportunidad», «Se buscan vendedores» y «Atención, señoras y señores». Le sonaban demasiado a los métodos de Bert para desprenderse de las casas Pierce. Ocasionalmente aparecía algo prometedor. Un anuncio pedía: «Mujer joven, de maneras y presencia agradables, para trabajo especial, se necesita», y se inscribió. Dos días después se emocionó mucho cuando recibió una nota firmada por un hombre, en la que se la requería en el barrio de Los Feliz de Hollywood. Se puso el vestido estampado, se acicaló y salió para allí.
El hombre la recibió en camiseta y pantalones de franela, y le dijo que era escritor. En cuanto a lo que escribía, no quedó bien definido, aunque manifestó que su búsqueda de información era continua y lo llevaba a muchas partes del mundo, adonde, naturalmente, ella tendría que acompañarlo. Con respecto a las obligaciones que le corresponderían no fue más preciso: tendría que ayudarle a «recopilar material», «archivar documentos» y «confirmar citas»; a lo que se sumaría hacerse cargo de su casa, para ponerla en orden, y llevar sus cuentas, pues, según él, sospechaba que le engañaban. Cuando se sentó a su lado y le anunció que, sin duda alguna, ella era la persona que buscaba, lo vio claro. No le había dicho una sola palabra sobre las cualidades que el trabajo exigía —si es que realmente existía un trabajo—, y llegó a la conclusión que aquel hombre no buscaba a alguien que lo ayudara a investigar, sino a una amante. Se fue bastante deprimida por haber desperdiciado la tarde y el dinero del viaje en autobús. Era su primer contacto con la publicidad libidinosa, que, en adelante, se encontraría por doquier. Se trataba siempre de un farsante que se hacía pasar por escritor, agente o cazatalentos, y que había descubierto que por un dólar y medio invertido en poner un anuncio, podía conseguir una procesión de muchachas desfilando durante todo el día por su casa, desesperadas por trabajar, dispuestas a todo.
Respondió a otros anuncios; recibió más ofertas, y fue a todas partes hasta que sus zapatos empezaron a desgastarse. Los llevaba constantemente al zapatero para que les remendase los tacones y les diera lustre. Empezó a odiar a Bert por haberse ido con el coche, que ella tanto necesitaba. Nada obtuvo de sus respuestas a los anuncios. Le decían que llegaba tarde, o no lo suficientemente preparada, o que no se la consideraba, por tener hijos, o bien porque, simplemente, no encajaba. Recorrió todos los grandes almacenes, y se familiarizó tristemente con los grupos de gente que aguardaban silenciosamente en las salas de espera de las oficinas de personal, y con la tensa, desesperada lucha que libraban para conseguir una posición estratégica cuando abrían las puertas a las diez de la mañana. Solo en una tienda se le permitió rellenar la solicitud de empleo. Era la Corasi Bros, un gran establecimiento, situado en la parte baja de Los Ángeles, que se especializaba en artículos para el hogar. En esta fue la primera en entrar y se sentó enseguida frente a una de las mesas acristaladas, reservadas para las entrevistas. Pero la encargada del departamento, a quien todo el mundo llamaba señora Boole, atendió antes a todos los que entraron después que ella, y esto, que consideró una injusticia, la enfureció. La señora Boole era de aspecto agradable, y parecía conocer el nombre de casi todos los solicitantes. Mildred estaba tan indignada, que súbitamente recogió sus guantes e hizo ademán de irse sin ser entrevistada. Pero la señora Boole, haciéndole señas con la mano, la detuvo, le sonrió y salió a su encuentro.
—No se vaya. Siento mucho hacerla esperar, pero casi todas estas personas hace tiempo que vienen por aquí, y me sabe mal no decirles enseguida que se vayan, para así darles tiempo a que se presenten en otras tiendas, y quizá tener un poco más de suerte. Por eso siempre hablo al final con las que se presentan por primera vez, cuando realmente puedo dedicarles algún tiempo.
Mildred se sentó de nuevo, avergonzada de su insolente tentativa de huir. Cuando la señora Boole, finalmente, se le acercó, comenzó a hablar, y en vez de responder a las preguntas de una forma cautelosa y defensiva, como lo había hecho en otros lugares, fue más espontánea. Hizo una breve alusión a la ruptura de su vida matrimonial, recalcó su conocimiento de todo lo relacionado con la cocina y expresó su seguridad de ser útil en el departamento de cocina, ya como vendedora, ya para demostraciones, o para ambas cosas a la vez. La señora Boole la interrogó detenidamente sobre este punto, y luego indagó sobre la búsqueda de trabajo de Mildred. Esta no le ocultó nada, y después de que la señora Boole se riera alegremente con el episodio de Harry Engel y sus anclas, sintió los ojos húmedos de cálidas lágrimas, porque si bien no había conseguido trabajo, por lo menos había ganado una amiga. Fue entonces cuando la señora Boole le hizo rellenar la solicitud de empleo.
—No hay ninguna vacante en este momento, pero recordaré lo que me ha dicho sobre los utensilios de cocina, y si se presenta alguna oportunidad al menos sabré dónde encontrarla.
Mildred se marchó tan contenta que se olvidó de sentirse defraudada por el resultado, y estaba ya por abandonar el gran salón cuando alguien la llamó. Era la señora Boole. La llamaba desde el pasillo, sosteniendo la solicitud en la mano, y enseguida se le acercó nerviosamente. Tomó a Mildred de la mano, se detuvo un instante mientras miraba hacia abajo, en dirección a la calle, y le dijo:
—Señora Pierce, le tengo que decir algo.
—¿Sí?
—No hay ninguna posibilidad de trabajo.
—Bien, ya sabía que las cosas andaban mal, pero...
—Óigame, señora Pierce. No le diría esto a la mayoría de los solicitantes que llegan aquí, pero usted es distinta y no quiero que vuelva a su casa manteniendo una vana esperanza. No la hay. Hemos contratado a solo dos personas en los últimos tres meses, una para reemplazar a un hombre que murió en un accidente de tráfico y la otra para ocupar el lugar de una mujer que se retiró porque estaba enferma. Preguntamos a todos los que vienen, en parte, porque creemos que es un deber, y, en parte, porque no queremos cerrar el departamento de personal. Simplemente, no hay vacantes, ni aquí ni en las otras tiendas. Sé que no le sentará bien, pero prefiero decírselo a que la engañen.
—¡Oh, por favor!, no es culpa suya. La entiendo perfectamente. Quiere evitar que estropee mis zapatos.
—Eso es. Los zapatos.
—Pero, si apareciera algo...
—¡Oh!, si apareciera algo... no se preocupe. Estaría encantada de poder comunicarle algo así por telegrama. Y si viene por aquí otra vez, ¿me vendrá a ver? Podríamos almorzar juntas.
—Estaría encantada.
La señora Boole la despidió con un beso y Mildred se marchó con los pies doloridos, hambrienta, pero feliz. Cuando llegó a su casa halló una nota colgada en la puerta. Se le indicaba que fuera a recoger un telegrama.
—Señora Pierce, todo ha pasado como en las películas. Apenas había entrado usted en el ascensor cuando ha ocurrido esto. Sinceramente, ha sido todo tan rápido que he pedido que gritaran su nombre en la planta baja con la esperanza de que aún no hubiera abandonado la tienda y respondiera.
Esta vez se sentaron en el despacho privado de la señora Boole, donde esta tenía un gran escritorio a cuyo lado se sentó Mildred. La señora Boole continuó:
—La estaba viendo bajar hacia el coche y admirando su silueta, si quiere que le diga la verdadera razón por la cual la miraba, cuando he recibido una llamada del restaurante.
—¿Se refiere al restaurante de la tienda?
—Sí, al salón de té que tenemos arriba. Naturalmente, ese no es un departamento de la tienda. Está realquilado, pero el gerente prefiere ocupar las plazas libres con nuestras solicitantes de empleo. Así se siente más vinculado a nosotros, y, además, como hacemos un buen rastreo de las solicitantes antes de incluirlas en las listas, él suele conseguir las mejores empleadas.
—¿Y en qué consiste el trabajo?
Mildred ya elucubraba con ser cajera, encargada de personal, o si debería cooperar en la dirección de la cocina; no sabía bien en qué consistían esos trabajos, pero estaba segura de que los iba a poder desempeñar. La señora Boole le contestó rápidamente:
—Nada muy especial. Una de las camareras se ha casado, y quieren reemplazarla. Es un empleo simple... pero esas chicas sacan bastante, considerando que trabajan cuatro horas; no están ocupadas más que a la hora del almuerzo; esto le dejaría a usted suficiente tiempo libre para ocuparse de sus hijas y de su casa... y, por lo menos, es un trabajo.
La idea de ponerse un uniforme, llevar bandejas y ganarse la vida con propinas la hizo sentirse mal. Sus labios temblaban, y los recorrió con la lengua para humedecerlos y tratar de serenarse.
—Señora Boole, le estoy agradecidísima, me doy cuenta, naturalmente, de que es una excelente oportunidad... pero no estoy segura de servir para eso.
Súbitamente, la señora Boole enrojeció y comenzó a hablar como si no supiera muy bien lo que decía.
—Bien, lo siento mucho, señora Pierce, si la he hecho venir para proponerle algo que no puede aceptar, lo siento. Yo tenía la impresión de que usted quería trabajar.
—Yo quiero, señora Boole, pero...
—¡Oh!, no se moleste, señora Pierce, lo entiendo perfectamente.
La señora Boole se había puesto de pie. Mildred huía hacia la puerta con el rostro enfurecido. Poco después se encontraba una vez más en el ascensor, y al salir a la calle se odiaba a sí misma y presentía que la señora Boole también la debía de odiar, además de despreciarla y considerarla una boba.
Poco después fue a inscribirse en una agencia de empleo. Consultó la guía telefónica y se decidió por la de Alice Brooks Turner, principalmente a causa de la llamativa brevedad de su anuncio:
CONTABLES
CAJEROS
VENDEDORES
GERENTES
Alice Brooks Turner
Únicamente personal experto
La señorita Turner, que tenía sus dependencias en uno de los edificios de oficinas del centro, resultó ser una persona muy estilizada, no mucho mayor que Mildred, y de aspecto duro. Fumaba en una larga boquilla, de la que se sirvió, sin necesidad de mirarla, para señalarle un pequeño escritorio al que dirigirse para rellenar un cuestionario. Esforzándose por escribir nítidamente, Mildred suministró lo que le pareció un absurdo y exagerado montón de información sobre sí misma; desde su edad, peso, altura y nacionalidad, hasta su religión, educación y exacto estado civil. Muchas de estas preguntas le parecieron improcedentes, y otras, francamente impertinentes. No obstante, las contestó. Cuando llegó a la pregunta: «¿Qué clase de trabajo desea?», tuvo una duda. ¿Qué clase de trabajo deseaba? Cualquier clase de trabajo por el que se le pagara algo, pero, evidentemente, no podía decir eso. Escribió: «Recepcionista». Igualmente consideró escribir «Endocrina», que pese a que ignoraba lo que significaba, le había llamado la atención hacía unas semanas, y sonaba suficientemente autoritario. Luego le llegaron los gigantescos espacios en blanco que debía rellenar con los nombres de sus antiguos empleadores. Con pesar escribió: «Sin empleo anterior». Luego firmó y fue a entregar sus respuestas. La señorita Turner le indicó que se sentara, examinó lo que Mildred había escrito, sacudió la cabeza y tiró el informe sobre el escritorio.
—No tiene ninguna posibilidad.
—¿Por qué?
—¿Sabe qué es una «recepcionista»?
—Bien, no sé qué es, pero...
—Una recepcionista es una holgazana, que no sabe hacer absolutamente nada y quiere estar exactamente donde todos pueden ver cómo lo hace. Es la que siempre lleva un vestido de seda negra, cortado muy bajo en la parte del escote y muy alto en la parte de las piernas, que se sienta a un paso de la puerta de entrada, frente a la más sencilla de las centralitas telefónicas, y que da con el número correcto una vez de cada cien. Ya sabe, la misma que le dice: «Tome asiento, el señor Doakes le atenderá dentro de unos minutos». Para luego continuar enseñando las piernas y arreglándose las uñas. Si duerme con Doakes, recibe veinte dólares por semana; de lo contrario, doce. No es nada personal, ni pretendo herir sus sentimientos, pero por lo que ha escrito en este cuestionario, yo diría que esa es la descripción que le corresponde.
—No, no me molesta. Ni me quitará el sueño.
Si el desplante de Mildred impresionó a la señorita Turner, el efecto no se notó. Movió la cabeza y dijo:
—Estoy segura de que usted duerme bien. ¿No lo hacemos todos? Pero yo no tengo una casa de citas, y sucede que, hoy en día, a las recepcionistas no las quiere nadie. Tuvieron su momento. Sus buenos tiempos, cuando incluso los prestamistas las exhibían en la entrada de sus negocios como señal de distinción. Pero después se descubrió que no eran estrictamente necesarias y los empresarios empezaron a acostarse con sus esposas. Fuera como fuere, creció la tasa de natalidad. Así que supongo que usted no ha tenido demasiada suerte.
—Aparte de recepcionista, podría ser alguna otra cosa.
—No, no podría.
—Pero, escúcheme...
—Si supiera hacer alguna otra cosa, lo hubiera escrito en este cuestionario con letras bien grandes. Cuando se escribe «recepcionista», para mí ya no queda ninguna esperanza. Es un caso perdido, y no vale la pena que usted me haga perder el tiempo ni que yo se lo haga perder a usted. Pondré su tarjeta en el archivo, pero ya se lo he dicho, y se lo vuelvo a repetir: no tiene la menor probabilidad de conseguir trabajo.
Evidentemente, la entrevista había llegado a su fin, pero Mildred forzó la situación para poder soltar un pequeño discurso para venderse. Se fue animando con sus propias palabras y explicó que se había casado antes de cumplir los diecisiete años, de modo que, mientras otras mujeres aprendían profesiones, ella formaba un hogar y criaba a dos niñas, hechos que, por lo general, no eran considerados una carrera desgraciada. Ahora que su matrimonio se había disuelto, deseaba saber si era justo que se la castigara por lo que había hecho, y se le negara el derecho de ganarse el sustento como cualquier otro ser humano. Además, agregó, no había estado dormida. Había aprendido a ser una buena ama de casa, una buena cocinera, hasta el punto de que el poco dinero que conseguía provenía de los postres que vendía en su vecindario. Si podía hacer eso, también podía hacer otras cosas. Y repetía:
—Lo que hago, lo hago bien.
La señorita Turner extrajo un montón de cajones y los puso en fila sobre el escritorio. Contenían tarjetas de todos los colores. Mirando intencionadamente a Mildred dijo:
—Le he dicho que usted no está cualificada. Muy bien, mire esto y comprenda lo que le quiero decir. En estos tres cajones figuran los que ofrecen empleo, personas que me llaman a mí cuando necesitan a alguien. A mí, precisamente a mí. Me llaman a mí porque yo no les engaño y les ahorro la molestia de hablar con memos, como usted. ¿Ve las tarjetas rosas? Significan «no queremos judíos». ¿Ve las azules? Esas significan «no queremos gentiles». No son muchas, pero hay algunas. Eso nada tiene que ver con usted, pero le dará una idea. En este escritorio vendemos a gente igual que se vende ganado en los corrales de Chicago, exactamente por la misma razón: tienen lo que el comprador busca. Muy bien, ahora mire un momento algo que a usted le interesa. ¿Ve esas tarjetas verdes? Esas significan «no queremos mujeres casadas».
—¿Podría preguntar por qué?
—Porque, precisamente cuando la actividad es mayor, las maravillosas amas de casa como usted tienen la costumbre de recibir una llamada telefónica para decirles que Juanito tiene tos, y allá se van corriendo. Y a lo mejor no vuelven hasta el día siguiente o... hasta la semana siguiente.
—Alguien tiene que cuidar a Juanito.
—Esta gente, estos patrones que figuran en las tarjetas verdes, no está muy interesada en Juanito. Y otra costumbre que ustedes, maravillosas amas de casa, suelen tener, es la de acumular gran cantidad de deudas, que, según creían, pagaría su adorado esposo. Pero cuando él no lo hace, ustedes salen a buscar trabajo. Y entonces ocurre que contra el primer pago que les corresponde se presentan dieciocho demandas de embargo... y la vida es demasiado corta para esas cosas.
—¿A usted le parece justo?
—Yo lo llamo verde. Me guío por el color de las tarjetas.
—Yo no debo un centavo.
—¿Ni uno?
Sintiéndose culpable, Mildred pensó en el interés de la hipoteca que debía pagar el 1 de julio, y la señorita Turner, viéndola vacilar, dijo:
—Ya me lo imaginaba... Ahora fíjese en estos otros cajones. Todos son de solicitantes de empleo. Estas son taquígrafas... se ofrecen por docenas casi gratis, pero, por lo menos, algo pueden hacer. Estas son secretarias graduadas y cualificadas... que se ofrecen también a docenas, pero que están en otro cajón. Aquí están las taquígrafas con experiencia en actividades científicas, enfermeras, ayudantes de laboratorio, químicas; todas ellas, capaces de hacerse cargo de un consultorio, dirigir un establecimiento que requiera tres o cuatro médicos o trabajar en un hospital. ¿Por qué la voy a tener yo a usted en cuenta antes que a ellas? Algunas de estas muchachas tienen doctorados y másters obtenidos en las facultades más prestigiosas del país. Aquí tiene una cantidad de taquígrafas que son contables. Cualquiera de ellas podría hacerse cargo de todo el trabajo de oficina de una empresa no muy grande, y aún disponer de tiempo para una siestecita. Estos son vendedores, hombres y mujeres; cada uno ofrece referencias de primera clase... Ellos son los que mueven realmente el producto. Todos están sin empleo, el producto detenido, y yo no sé cómo podría ponerla a usted delante de ellos. Y aquí está el grupo de los elegidos. Mírelo, un cajón entero, hombres y mujeres, todos ellos auténticos ejecutivos, directores, auditores o gerentes de cualquier negocio. Y cuando recomiendo a uno, sé que cobrará los honorarios que le corresponden. Todos están en casa, sentados junto al teléfono, esperando que les llame. Y no lo haré. No tengo nada que decirles. Lo que yo quiero que entre en su cabeza es esto: usted no tiene la menor posibilidad de conseguir trabajo aquí. Toda esta gente me duele, no duermo pensando en que no tengo nada que ofrecerles. Merecen que se les dé algo, y no encuentro el modo de hacer nada por ellos. Por eso no hay la menor probabilidad de que la coloque a usted por delante de ellos. No está cualificada. No existe ni una sola cosa que sepa hacer, y yo no soporto a la gente que no sabe hacer nada.
—¿Y cómo podría estar cualificada?
Los labios de Mildred temblaban de nuevo, del mismo modo que en la oficina de la señora Boole. La señorita Turner dirigió rápidamente la vista para otro lado y dijo:
—¿Me permite que le haga una sugerencia?
—Sí, claro.
—Yo no diría que usted tiene una belleza deslumbrante, pero sí una silueta de primera y dice que cocina bien y duerme mejor. ¿Por qué no deja de buscar empleo y le echa el anzuelo a un hombre para casarse de nuevo?
—Ya lo intenté.
—¿Y no dio resultado?
—Veo que no se le escapan los detalles. Eso fue lo primero que pensé, y por un rato pareció funcionarme. Él no lo dijo, pero creo que el hecho de tener dos hijas me descalificaba.
—Vamos, vamos, me parte el corazón.
—No sabía que usted tuviera corazón.
—Ni yo tampoco.
La fría lógica de las palabras de la señorita Turner le llegó hasta las entrañas, hasta donde no le habían llegado las caminatas, las esperas y las esperanzas de las últimas semanas. Volvió a su casa, no pudo contenerse más y lloró durante una hora. Sin embargo, al día siguiente se inscribió en otras tres agencias. Comenzó a hacer cosas desesperadas, como entrar súbitamente en una tienda cuando iba por la calle para pedir que le dieran trabajo. Un día entró en un edificio de oficinas, subió al piso más alto y llamó a todas las puertas hasta llegar de nuevo abajo. Solo consiguió que la atendieran en dos empresas. La proximidad del pago del 1 de julio la perseguía y poco a poco se fue debilitando y palideciendo hasta consumirse. Planchó tantas veces el vestido estampado que llegó a temer por las costuras, y las examinaba cuidadosamente cada vez que debía ponérselo. Se alimentaba de pan y cereales, reservando para las niñas los huevos, el pollo y la leche que podía comprar.
Una mañana la sorprendió una tarjeta que le enviaba la señorita Turner; le pedía que fuera a verla. No tardó más de cuatro minutos en vestirse, tomó el autobús de las nueve y a las nueve y media llegó a la pequeña oficina que ya conocía. La señorita Turner le hizo una seña para que tomara asiento.
—Surgió algo, por eso le envié la tarjeta.
—¿De qué se trata?
—Ama de llaves.
—¡Oh!
—No se trata de lo que usted piensa; no ponga ese tono de voz. Por lo que yo sé, no deberá quedarse a dormir. Y en esto no intervengo profesionalmente. Yo no me ocupo del servicio doméstico y no cobraré ninguna comisión. Pero la otra noche estaba en Beverly Hills, hablando con una señora que pronto se casará con un director de cine, y aunque el futuro marido todavía no lo sabe, introducirá grandes reformas en el nuevo hogar. Quiere un ama de llaves. Así que, de acuerdo con todas las habilidades domésticas que me contó, le hablé de usted; el puesto es suyo si lo desea. No hay problema con las niñas. Tendrá sus propias dependencias y creo que puede sacarle ciento cincuenta si se pone dura, pero será mejor que empiece por doscientos, para después negociar. Todo ese dinero será para usted neto, porque los uniformes, la comida, la lavandería, la calefacción, la luz y muchas otras cosas correrán por cuenta de la señora.
—No sé qué decirle.
—Lo que debe hacer es decidirse. Debo darle una respuesta.
—¿Por qué ha pensado en mí para este empleo?
—¿No se lo había dicho ya? Me partió el maldito corazón.
—Sí, pero... esta es la segunda vez que me ofrecen algo parecido. No hace mucho una señora me ofreció un trabajo de camarera.
—¿Y usted lo rechazó?
—Tuve que hacerlo.
—¿Por qué?
—No podría volver a casa y mirar a mis hijas si ellas supieran que me he pasado el día recibiendo propinas, usando un uniforme y recogiendo las migas.
—¿Y las puede usted mirar de frente sin llevarles nada de comer?
—Prefiero no hablar de eso.
—Óigame, esta es la simple opinión de una mujer, y puede ser que esté completamente equivocada. Yo tengo mi negocio, que en este momento no es boyante; apenas me sostengo, pero lo consigo a fuerza de almorzar en salones de té y no en un gran hotel. Y si las cosas van de mal en peor y me veo obligada a elegir entre mi estómago y mi orgullo, le puedo asegurar, sin lugar a dudas, que siempre me pondré de parte de mi estómago. Quiero decir que si tuviera que usar un uniforme, lo aceptaría.
—Por consideración a usted iré a ver a esa señora.
Por primera vez la señorita Turner perdió su inquebrantable dureza y pareció exaltarse.
—¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Usted acepta o rechaza el trabajo. Si no lo quiere, me lo dice y todo lo que yo tengo que hacer es llamar a la señora y comunicárselo. Pero si usted lo quiere, hágame el favor de presentarse en esa casa y comportarse como corresponde.
—Iré por consideración a usted.
La señorita Turner sacó del cajón una tarjeta y furiosamente escribió unas palabras. Le salían chispas de los ojos cuando se la entregó a Mildred.
—Y ahora diré por qué le ofrecieron antes ese trabajo en el restaurante y por qué la he recomendado como ama de llaves. Es porque usted ha dejado que se le escapara la mitad de la vida sin aprender más que a dormir, a cocinar y a servir la mesa, y porque usted solo vale para eso. De modo que preséntese allí. Eso es lo que, en definitiva, tiene que hacer, y no hay ninguna razón para que no lo empiece a hacer ahora mismo.
Mildred cogió el autobús a Sunset temblando, y como desconocía la dirección, le pidió al conductor que le dijera dónde debía bajar. En Coldwater Canon, la calle en la que el conductor le dijo que se bajara, no había rastro de la dirección que buscaba, así que se puso a andar sin rumbo por un barrio desconocido, intentando orientarse. Las casas eran grandes e imponentes, con jardines y entradas para automóviles, y rodeadas de césped bien cortado. No se atrevió a llamar a ninguna para averiguar dónde se hallaba. No pasaban peatones, y caminó con pesadez durante más de una hora para intentar orientarse en aquellas calles serpenteantes. Le entró un odio histérico contra Bert por haberse llevado el coche, pues teniéndolo, no solo se hubiera ahorrado tanto andar, sino que hubiera podido ir a una gasolinera a preguntar de forma decente y conseguir que un empleado le indicara el camino en un mapa. Pero aquí no había gasolineras, ni nadie a quien preguntar: nada, aparte de kilómetros y kilómetros de asfalto desierto, sombreado por árboles espesos. Finalmente se acercó a un camión de una lavandería que se había detenido y el conductor la orientó. Encontró la casa; era una gran mansión rodeada por un seto bajo. Fue hasta la puerta y llamó. Apareció un criado vestido con chaqueta blanca. Cuando le preguntó por la señora Forrester, se inclinó y se hizo a un lado para dejarla pasar. Entonces se dio cuenta de que no había llegado en coche y, reaccionando, dijo:
—¿Ama de llaves?
—Sí, me ha enviado...
—Por allí detrás, entonces.
Sus ojos despidieron una luz que destilaba veneno, cerró la puerta, y, enfurecida, Mildred recorrió penosamente el camino hasta la puerta de servicio. El mismo criado la hizo pasar y le dijo que esperara. Estaba en una especie de patio para la servidumbre, y notó que, desde la cocina, que quedaba solo a unos pocos pasos, la observaban la cocinera y una criada. El criado la condujo a través de pasillos oscuros hasta una biblioteca, y allí la dejó. Se sentó, satisfecha de poder dar un descanso a sus doloridos pies. Pocos minutos después entró la señora Forrester. Era una mujer alta, que vestía un vaporoso salto de cama con mucho vuelo, y que hacía sentirse cómodo a todo el mundo con su inagotable amabilidad. Mildred se levantó, le entregó la tarjeta de la señorita Turner y se volvió a sentar, mientras la señora Forrester la leía. Evidentemente decía algo halagador, porque hizo un par de movimientos de aprobación con la cabeza. Sonriendo, la señora Forrester le dijo:
—Mildred, la costumbre establece que la servidumbre puede sentarse cuando la señora de la casa se lo indica, no por propia iniciativa.
Mildred se quedó tan sorprendida al escuchar que se dirigían a ella por su nombre de pila, que transcurrió un instante antes de que se diera cuenta de la situación en que se hallaba. Entonces se levantó de un salto, como si sus piernas fueran un par de resortes, con la cara roja y la boca seca.
—¡Oh!, perdóneme usted.
—No es para tanto, pero tratándose de una mujer sin experiencia, me parece bien comenzar desde el principio cuidando los pequeños detalles. Siéntese. Tenemos que hablar de muchas cosas y no quiero que se quede de pie tanto rato.
—Estoy perfectamente bien.
—Mildred, le he dicho que se siente.
Algo le oprimía la garganta, lágrimas de indignación pugnaban por asomarse a sus ojos. Mildred se sentó mientras la señora Forrester hablaba grandilocuentemente de sus planes para reorganizar la casa. Al parecer, era la residencia de su futuro esposo, aunque lo que hacía allí la señora en salto de cama, un mes antes de la ceremonia, es algo que no se molestó en explicarle. Mildred tendría sus habitaciones independientes encima del garaje. La señora Forrester tenía dos hijos de un matrimonio anterior, y, naturalmente, estaba prohibido que confraternizaran con las hijas de Mildred. No sería problema, pues Mildred y sus hijas tendrían su propia entrada por el callejón. Mildred escuchaba, o, más bien, trataba de hacerlo, hasta que, de repente, una visión le saltó a los ojos; vio a Veda, altanera y vanidosa, recibiendo la orden de utilizar solamente la puerta trasera y la de mantenerse a distancia de los hijos de Forrester. En ese momento, Mildred comprendió que si aceptaba la ocupación, perdería a Veda. Se iría con su padre, con su abuelo, a la policía, o a vivir en un banco de la plaza, pero nadie la haría quedarse a vivir sobre el garaje de los Forrester, ni siquiera a la fuerza. La ola de dignidad que adivinaba en la criatura penetró en su propia sangre y se puso de pie.
—Señora Forrester, creo que no soy la persona que usted necesita.
—La señora es quien determina cuándo finaliza la entrevista, Mildred.
—Señora Pierce, si no le importa. Y soy yo quien decide finalizar la entrevista.
Esta vez fue la señora Forrester quien se levantó como si sus piernas fueran resortes, y si contemplaba la posibilidad de continuar con sus instrucciones sobre las relaciones de la servidumbre con la señora, tuvo que cambiar de parecer. Se descubrió observando la mirada estrábica de Mildred y parpadeó inquietantemente. Apretó un botón y dijo fríamente:
—Harris la acompañará hasta la puerta.
—Muchas gracias, puedo salir sola.
Tomó su bolso y salió de la biblioteca, pero en lugar de dirigirse hacia la cocina se fue derecha a la puerta principal, la abrió, salió y finalmente la cerró con toda la calma. Fue flotando hasta la parada de autobús y atravesó Hollywood sin fijarse en nada en todo el camino. Cuando advirtió que se había bajado antes de tiempo y que tenía que andar dos manzanas para tomar la línea de Glendale, perdió el vigor que la sostenía y le empezaron a temblar las piernas. En Hollywood Boulevard, el banco estaba ocupado y se quedó de pie. Las cosas comenzaron a dar vueltas a su alrededor y la luz del sol adquirió una intensidad poco natural. Sabía que tenía que sentarse o caería allí mismo sobre la acera. Dos o tres puertas más adelante había un restaurante y se metió dentro. Estaba lleno de gente almorzando, pero encontró una pequeña mesa contra la pared, y se sentó.
Cogió la carta y la volvió a dejar rápidamente, para que la muchacha que la servía no notara que le temblaban las manos. Pidió un sándwich de jamón con lechuga, un vaso de leche y otro de agua, y le sirvieron tras una espera interminable. La muchacha que la atendía perdía el tiempo y no se concentraba en su trabajo, se quejaba de lo mucho que le exigían y de lo poco que le pagaban, y Mildred sospechó, vagamente, que la estaba acusando de haberle robado una propina. La posibilidad de caer desmayada le impidió entablar una discusión; solo insistió en que le trajeran el agua cuanto antes. Finalmente, llegó su pedido y se puso a comer maquinalmente. El agua le despejó la cabeza y la comida la reanimó, pero todavía se retorcía algo en su interior, algo que no tenía nada que ver con la caminata, las discusiones y los disgustos de toda la mañana. Estaba triste, y cuando a su lado oyó una resonante bofetada, apenas volvió la cabeza para mirar. La muchacha que la había servido se dirigía a otra, y mientras Mildred la observaba, le dio una segunda bofetada.
—¡Te he descubierto, ladrona, puerca! Te he pillado con las manos en la masa.
—¡Chicas! ¡Chicas!
—La he descubierto. Hace tiempo que lo hacía; robaba las propinas de mis mesas. Ha cogido diez centavos de la mesa dieciocho, antes de que se sentara esa señora, y ahora ha robado quince de la propina de cuarenta centavos de aquí... La he visto cuando lo hacía.
En un momento, el local se convirtió en una colmena; otras muchachas la acusaban también, la encargada trataba de restablecer el orden y el dueño salió de la cocina para ver qué ocurría. Era un griego pequeñito, de ojos negros, brillantes. Sin mayores discusiones, despidió a las dos muchachas y se disculpó ante los clientes. Cuando las camareras se marcharon tristemente, vestidas con sus trajes de calle, minutos más tarde, Mildred estaba tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera devolvió el saludo a la que le había atendido. De hecho, no se percató de que se enfrentaba a una de las decisiones culminantes de su existencia hasta que tuvo a la encargada de frente, en delantal, sirviendo los pedidos. Necesitaban servicio, y lo necesitaban inmediatamente, era evidente. Miró el vaso de agua, apretó los labios y tomó una irrevocable decisión. Dejó diez centavos sobre la mesa. Se levantó, fue hasta la caja y pagó su cuenta. Luego, como si tuviera que dirigirse a la silla eléctrica, dio media vuelta y se dirigió hacia la cocina.