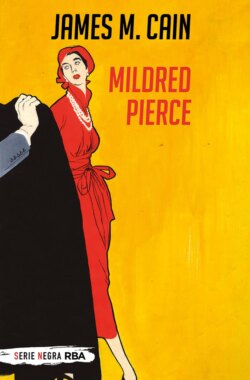Читать книгу Mildred Pierce - James M. Cain - Страница 6
2
ОглавлениеDurante un par de días, tras la partida de Bert, Mildred vivió en una especie de paraíso ilusorio: le habían encargado dos tartas y tres pasteles. De esta manera, extremadamente atareada, en lo único que pensaba era en lo que le diría a Bert cuando este llegara a visitar a las niñas: «¡Oh!, nos arreglamos muy bien... no tienes por qué preocuparte. Tengo tanto trabajo como puedo hacer, y aún más. Cuando alguien quiere trabajar realmente, siempre encuentra algo que está todavía por hacer». Igualmente acuñó otra versión, ligeramente distinta, para el señor Pierce y para Mom: «¿Yo? Me arreglo perfectamente. Tengo más encargos de los que puedo cumplir... pero les agradezco sus amables intenciones». Las tímidas averiguaciones del señor Pierce todavía la molestaban, le estimulaba pensar que todavía podía pincharles y sentarse, después, a contemplar sus reacciones. Le gustaba ensayar mentalmente esos encuentros, y obtener triunfos imaginarios ante las personas que, de una manera u otra, la habían entristecido.
Pero pronto comenzó a inquietarse. Pasaron varios días sin que recibiera un solo pedido. Le llegó entonces una carta de su madre, en la que le hablaba principalmente de las acciones de la compañía telefónica, que había pagado íntegramente, y cuyos precios habían caído hasta una cifra irrisoria. Culpaba enteramente y sin tapujos a Bert, y parecía estar convencida de que este podía y debía hacer algo para remediarlo. La parte de la carta que no se ocupaba de las acciones trataba de los negocios marítimos del señor Engel. Por el momento parecía que los únicos clientes con dinero eran los traficantes clandestinos de alcohol, quienes se movían en embarcaciones rápidas. Y el señor Engel solo suministraba material para grandes barcos de vapor. Por eso le pedía a Mildred que fuera a Wilmington, para ver si en ese puerto alguno de los proveedores quería intercambiar material pesado por ligero. Mientras leía esto, Mildred no pudo contener una risa histérica: la idea de desplazarse tratando de colocar un cargamento de anclas, le pareció de una comicidad indescriptible. El correo del día incluía también un breve comunicado de la compañía del gas: «Tercer aviso», en el que se informaba que el suministro de gas sería cortado si los recibos no eran pagados en un plazo de cinco días.
Todavía le quedaba algo de los tres dólares que le había cobrado a la señora Whitley y de los nueve obtenidos con los otros pedidos. Se fue a la compañía de gas y pagó la factura, conservando cuidadosamente el recibo. Contó lo que aún le quedaba y se acercó hasta un mercado donde compró un pollo, cien gramos de salchichas, un poco de verdura y una botella de leche. El pollo —primero lo asaría, luego sus restos servirían para hacer un caldo, con cuyas sobras, a su vez, haría croquetas— la aprovisionaría para todo el fin de semana. Las salchichas eran un lujo. Eran contrarias a sus principios, pero a las niñas les gustaban mucho, y siempre trataba de tener algunas a mano, para dárselas entre las comidas. La leche era un deber sagrado. Cualesquiera que fueran las dificultades por las que atravesara, Mildred siempre se las arreglaba para pagar las clases de piano de Veda y toda la leche que las niñas quisieran beber.
Era un sábado por la mañana cuando se encontró al señor Pierce al llegar a casa. Había venido a invitar a las niñas a que pasaran con ellos el fin de semana; no valía la pena llevarlas y traerlas: «El lunes por la mañana las llevo directamente a la escuela y de allí ya pueden volver a casa». Gracias a estas palabras, Mildred adivinó que le estaban tendiendo una trampa; probablemente viajarían hasta la playa, donde los Pierce tenían amigos, y Bert aparecería como por casualidad. Eso le disgustaba, y también que el señor Pierce no hubiera venido antes de que se hubiese gastado el dinero en el pollo. Pero la perspectiva de que alimentaran a sus niñas durante dos días era tan tentadora que fue de lo más agradecida, diciendo que, naturalmente, podían ir, y les preparó una pequeña maleta. Pero de improviso, cuando volvía a entrar en casa después de haberles dicho adiós, se echó a llorar y se fue a la sala para reanudar una vigilia que rápidamente se estaba convirtiendo en un hábito.
Parecía que todo el vecindario se dirigía a algún sitio, calle abajo, cargando mantas, remos y hasta embarcaciones en los techos de sus vehículos, y dejaban atrás un silencio abismal. Después de contemplar seis o siete de estas partidas, Mildred se estiró en su habitación apretando y aflojando los puños alternativamente.
Alrededor de las cinco de la tarde llamaron a la puerta. Tuvo el inquietante presentimiento de que era Bert, con un mensaje relacionado con las niñas. Pero abrió la puerta y allí le esperaba Wally Burgan, uno de los tres caballeros que llevaron a Bert a fundar Hogares Pierce, S. A. Era un hombre pequeño y robusto, rubio, de unos cuarenta años, que ahora trabajaba para los auditores que se habían hecho cargo de la sociedad. Esta era otra de las fuentes de irritación entre Mildred y Bert, pues ella creía que ese trabajo le debería haber correspondido a Bert, a quien le hubiese bastado con preocuparse un poco para conseguirlo. Pero fue Wally quien lo consiguió, y allí estaba, sin sombrero, saludándola despreocupadamente con la mano en la que sostenía el cigarrillo, ese cigarrillo que parecía acompañarle siempre.
—Hola, Mildred. ¿Está Bert?
—No, en este momento no.
—¿No sabes adónde ha ido?
—No, no lo sé.
Wally se quedó pensando un minuto y después se volvió para alejarse:
—Muy bien, ya le veré el lunes. Ha surgido un inconveniente; una complicación con un título de propiedad. Pensé que él nos podría ayudar. Pregúntale si puede ayudarnos, por favor.
Mildred dejó que se alejara hasta el extremo de la acera antes de detenerlo. Le resultaba violento ventilar sus cuestiones domésticas más allá de lo estrictamente necesario, pero la posibilidad de que asomara una pequeña ocupación para Bert, la obtención de unos pocos dólares como retribución por su asesoría, era demasiado tentadora para callarse.
—Wally, por favor, ven.
Wally regresó sorprendido. Mildred cerró la puerta.
—Wally, si es algo importante, será mejor que tú mismo localices a Bert. Ya... ya no vive aquí.
—¿Qué?
—Se fue.
—¿Adónde?
—Exactamente, no lo sé. No me lo dijo. Pero estoy segura de que su padre, el señor Pierce, debe de saberlo, y en el caso de que este no estuviera en su casa, se me ocurre que Maggie Biederhof podría saber dónde está.
Wally miró a Mildred durante un momento y dijo:
—¡Vaya! ¿Y cuándo pasó todo eso?
—¡Oh!, hace unos días.
—¿Quieres decir que os habéis separado?
—Sí, algo así.
—¿Para siempre?
—Sí, al menos que yo sepa.
—Pues si no lo sabes tú, no sé quién lo va a saber.
—Sí, es algo definitivo.
—¿Vives aquí completamente sola?
—No, tengo a las niñas conmigo. Han ido a pasar el fin de semana con sus abuelos, pero viven conmigo, no con Bert.
—Pues menudo panorama.
Wally encendió otro cigarrillo y la miró de nuevo. Sus ojos descendieron hasta sus piernas. Estaban desnudas, pues reservaba las medias que le quedaban, y se estiró la falda para cubrirlas lo máximo posible. Él recorrió con la mirada toda la estancia, para que pareciese que las había mirado sin querer, y después dijo:
—¿Y a qué te dedicas ahora?
—¡Oh!, trato de mantenerme ocupada.
—Pues no lo pareces.
—Es sábado. Hoy descanso.
—A mí no me importaría tomarme el día libre contigo. Digamos que siempre me ha gustado tenerte cerca.
—Pues qué callado lo tenías.
—Es que soy un hombre muy serio.
Los dos se echaron a reír, y Mildred sintió un hormigueo, al mismo tiempo que cierta perplejidad, al ver que ese hombre, que nunca antes se había interesado por ella, descubría sus intenciones justo al saber que ya no tenía marido. Él siguió hablando, con una voz que había perdido parte de su naturalidad, sobre los agradables momentos que podrían pasar juntos, a lo que ella respondió coquetamente que le parecía sospechoso. Estaba un poco aturdida por su desacostumbrada libertad. Al poco él suspiró y dijo que tenía un compromiso para esa noche.
—Pero, escúchame.
—Sí.
—¿Qué haces mañana por la noche?
—¿Por qué? Nada de particular.
—Bien, en ese caso...
Ella dejó caer sus ojos, se plisó el vestido sobre su rodilla y le lanzó una mirada.
—No tengo ningún inconveniente.
Él se puso de pie y ella hizo lo mismo.
—Entonces, saldremos juntos. Eso es lo que haremos. Saldremos a divertirnos.
—Espero no haberlo olvidado.
—Oh, ya verás como no. ¿Cuándo? ¿A las seis y media?
—Bueno.
—Mejor será a las siete.
—A las siete estaré lista.
Al día siguiente, mientras Mildred estaba preparando salchichas para el desayuno, apareció la señora Gessler, que la invitó a una fiesta esa misma noche. Mildred le sirvió una taza de café y le dijo que le encantaría aceptar, pero que ya tenía una cita, y no podría asistir.
—¿Una cita? ¡Vaya!, no pierdes el tiempo.
—Algo hay que hacer.
—¿Le conozco?
—Wally Burgan.
—Wally... bien, vente con él.
—Veré qué le parece.
—No sabía que le gustaras.
—Ni yo... La verdad, Lucy, no creo que le gustara. Jamás se fijó en mí. Pero, en el mismo instante que supo que Bert se había ido... mira, fue realmente gracioso ver el efecto que le causó. Se podía ver cómo se excitaba. ¿Podrías tú decirme por qué?
—Tendría que haberte advertido. La moral es una ventana a un mundo completamente nuevo. Cuando se enteró te convertiste en una mujer de lo más apetitosa.
—¿Cuando se enteró de qué?
—Eres una mujer separada. Estás de nuevo en el mercado.
—¿Me hablas en serio?
—Sí, y ellos también.
Mildred no había considerado su nueva situación, así que se quedó pensativa durante un rato, mientras la señora Gessler sorbía su café y parecía estar pensando en algo diferente. Poco después le preguntó:
—¿Está casado?
—¿Por qué? No, que yo sepa. No, por supuesto, no lo está. Siempre hacía chistes sobre la suerte que tenían los casados el día que tocaba pagar el impuesto de la renta. ¿Por qué lo preguntas?
—No le llevaría a mi fiesta si fuera tú.
—Cómo desees...
—Oh, no se trata de eso... os recibiríamos con mucho gusto. Pero... ya sabes. Los invitados son colegas de Ike, que vienen con sus mujeres. Son buena gente, pero poco refinados y un tanto ruidosos. Quizá sea porque pasan demasiado tiempo en sus fuerabordas. Sus mujeres son de las que emiten chillidos con facilidad. Nada que ver contigo, especialmente ahora que tienes en tus manos a un hombre joven y soltero; eso, por sí solo, cuestionaría tu moralidad y...
—¿Crees de verdad que me estoy tomando en serio lo de Wally?
—Si no lo haces, deberías hacerlo. Y si lo haces, ¿por qué no? Es un hombre joven, honrado, correcto, que quizá tenga aspecto de ratón con barrigote, pero trabaja y está soltero, y eso es suficiente.
—No creo que a él le molesten tus invitados.
—No he terminado. El asunto no es si él se molesta o no; lo que importa es si tú empleas tu tiempo como mejor te conviene. ¿Qué planes tiene, lo sabes?
—Sé que viene aquí y...
—¿Cuándo?
—A las siete.
—Error número uno, querida. No permitas que ese tonto te lleve a cenar. Yo le sentaría aquí y le serviría alguna de las especialidades de Mildred Pierce...
—¿Qué? ¿Trabajar yo, cuando él está dispuesto a...?
—Es una inversión, querida, es una inversión de tiempo, de esfuerzos y de materias primas. Mira, cállate y déjame hablar. Cualquier gasto que sea necesario corre de mi cuenta, porque me siento inspirada, y cuando lo estoy no reparo en cosas insignificantes. Será una velada tremenda. —Con la mano hizo un gesto señalando el tiempo, que estaba gris, frío y nublado, como sucede normalmente en la cumbre de la primavera californiana—. No va a ser una noche apropiada para salir, ni para un hombre ni para ningún bicho viviente. Y lo que es mejor, tú ya tienes la comida a medio hacer, y no lo arruinarás todo simplemente porque él venga con la insensata ocurrencia de salir contigo.
—Esa era la intención, pero es lo mismo.
—No te apures, querida; examinemos esa intención. ¿Por qué quiere salir contigo? ¿Por qué ellos siempre quieren salir? Dicen que para hacernos un cumplido, para divertirnos, para demostrar la gran consideración que nos tienen. Son una panda de puñeteros mentirosos. Además de ser unos sucios bastardos y unos charlatanes estúpidos, son también unos puñeteros mentirosos. Casi no existe nada que se pueda decir en su favor, además de que son lo único que tenemos. Nos invitan a salir con ellos por una razón, y por una razón solamente: para poder tomarse una copa. Y, en segundo lugar, para que nosotras nos tomemos también una copa, y sucumbamos a sus perversos designios al llegar a casa; pero principalmente para beber ellos. Y, querida, en ese preciso momento es cuando yo intervengo.
Abrió la puerta, desapareció por el patio y al cabo de un rato estaba de vuelta con una canasta llena de botellas. Las puso sobre la mesa de la cocina y continuó su charla:
—La ginebra y el whisky escocés están recién desembarcados; son lo mejor que habrá catado en años. Todo lo que la ginebra necesita para producir excelentes cócteles es un poco de zumo de naranja; fíjate bien y ponle mucho hielo para rebajarlos un poco. Ese es el vino de aquí, de California, pero él no lo distinguirá; no es malo, utilízalo todo lo que puedas. Esa es la clave, querida. Usa bien el vino, y el alcohol caro te va a durar, durar y durar. Llénalo de vino, todo lo que quiera, y todavía más; cuesta treinta centavos el litro, más medio centavo por la bonita etiqueta francesa, y cuanto más beba de esta botella tanto menos whisky deseará. Aquí tienes tres botellas de tinto y tres de blanco, que te doy porque te quiero, y porque deseo que te aclares. Con pescado, pollo y pavo, dale blanco, y con carne roja, tinto. ¿Qué es lo que tienes para esta noche?
—¿Quién ha dicho que tenga algo?
—¿Tendremos que volver a hablar de lo que ya hemos hablado? Querida, querida, mira, tú sales con él, te invita a comer, te embriagas un poquito y vuelves a tu casa, y algo pasa, y entonces ¿qué?
—No te preocupes. No pasará nada.
—¡Oh!, pasará. Si no es esta noche será cualquier otra, porque si no pasa, él perderá el interés, y eso es algo que no te gustará. Y cuando pasa es un pecado. Es un pecado porque tú eres una mujer separada de tu marido, y por ello una mujer accesible. Y él no estará en deuda contigo, porque ya te habrá invitado a comer, lo que equilibra las cuentas recíprocas.
—Seguro que mi Wally tiene un carácter maravilloso.
—El mismo que todos, ni mejor ni peor. Pero si lo invitas tú a comer, y cocinas de la manera que solo tú sabes, y, además, ocurre que estás muy guapa, con tu pequeño delantal, y algo ocurre, en ese caso se trata de la naturaleza. De nuestra vieja madre naturaleza, querida, y todas nosotras sabemos que no trabaja gratuitamente. Porque esa viuda de verano volvió a la cocina, el lugar al que pertenecen todas las mujeres, y eso es aceptable. Y Wally no habrá pagado nada, ni siquiera se habrá preguntado lo que te ha costado una patata. Pero lo hará. Y, por otra parte, esta es la vía rápida, pues si no me equivoco, lo último que me contaste es que estabas con el agua al cuello y que no te quedaba mucho tiempo por desperdiciar. Lleva esto bien y antes de una semana tu situación económica estará ya repuntando, y antes de un mes te estará rogando que le des la oportunidad de pagarte el divorcio. Si dejas que sea él quien te saque y te cuente su vida por sus locales habituales, pasarán cinco años y aún no estarás segura.
—¿Tú crees que yo quiero que me mantengan?
—Sí.
Poco después, Mildred no pensaba en Wally, por lo menos hasta el extremo de darse cuenta de que estaba pensando en él. Después de que la señora Gessler se marchara, se fue a su cuarto, y escribió unas cartas, en especial una a su madre, en la que le explicaba la nueva fase en la que había entrado su vida, y le detallaba por qué no podía vender las anclas. Al terminar se puso a remendar algunas prendas de las niñas. Pero a eso de las cuatro de la tarde, cuando empezó a llover, retiró la canasta de costura, fue a la cocina y examinó sus provisiones; de las tres o cuatro naranjas que tenía reservadas para el desayuno de las niñas, hasta las verduras que había comprado el día anterior en el mercado. Se aseguró de que el pollo estuviera todavía fresco. Sacó el litro de leche de la nevera, con mucho cuidado para no sacudir la botella, y, con un cucharón que utilizaba para la sal, extrajo la gruesa capa de crema que se había formado en la parte superior y la colocó en una jarra de vidrio. Abrió después una lata de arándanos, con los que hizo un pastel. Mientras este se cocía, rellenó el pollo.
A eso de las seis de la tarde encendió la chimenea, y se sintió un poco culpable, porque la mayor parte de la leña consistía en las ramas secas que Bert había cortado de los aguacates el día que se fue. No preparó el fuego en la sala, sino en la salita contigua, que tenía también una pequeña chimenea. En realidad, esta habitación era uno de los tres dormitorios, con su correspondiente cuarto de baño, pero Bert la había arreglado con un sofá, cómodas sillas y fotografías de los banquetes en los que él había hablado. Era donde recibían a sus visitas. En cuanto dispuso los troncos para que ardieran bien, se fue a su dormitorio y se vistió. Se puso un vestido estampado, el mejor que tenía. Examinó una gran cantidad de medias. Encontró un par que estaban en buenas condiciones y se las puso. Sus zapatos, que había usado lo menos posible, estaban en buen estado; eran negros, sencillos. Tras estudiarse en el espejo, admirando sus piernas, y recordando que tenía que doblar la rodilla derecha, se colocó el abrigo sobre los hombros y se fue a la salita. Cuando faltaban unos diez minutos para las siete, guardó el abrigo y aumentó un poco el fuego de la cocina. Después bajó las cortinas y encendió varias lámparas.
A eso de las siete y diez Wally tocó el timbre y se disculpó por llegar tarde; estaba deseando salir. Durante un largo momento Mildred se sintió tentada de aprovechar la oportunidad que se le ofrecía de conservar sus alimentos, y no tener que cocinar, y sobre todo, de poder ir a cualquier otra parte, sentarse en espacios de luz cálida, quizá escuchar una orquesta y bailar. Pero su boca se le adelantó y tomó las riendas de la situación con insospechada locuacidad.
—Pero, ¡por Dios!, ni en sueños se me habría ocurrido que desearas salir en una noche como esta.
—¿No es eso en lo que habíamos quedado?
—¡Pero fíjate qué tiempo! ¿No prefieres que te prepare algo aquí, y salimos otra noche?
—Ni hablar, el que aquí invita a salir soy yo.
—Muy bien, pero por lo menos esperemos un rato, a ver si la lluvia para un momento. No me gusta salir cuando el agua cae así.
Lo llevó hasta la salita, atizó el fuego, le cogió la gabardina y desapareció con ella. Regresó agitando una jarra en la que había un cóctel de naranja, y al mismo tiempo sostenía una bandeja con dos copas.
—Bueno, ¿qué es esto? ¡Qué sorpresa!
—He pensado que nos ayudaría a pasar el rato.
—Ya lo creo que nos ayudará.
Él tomó su copa, esperó a que ella cogiera la suya, dijo «¡Salud!» y probó el cóctel. Mildred se sorprendió de lo bueno que estaba. Wally lo elogió casi religiosamente.
—¿Y esto? ¡Ginebra auténtica! No la probaba desde... no sé desde cuándo. Todo lo que sirven en los bares clandestinos es pésimo, y el que acude allí expone peligrosamente su vida. Dime, ¿dónde aprendiste a preparar estos cócteles?
—¡Oh!, sobre la marcha.
—No de Bert.
—No he dicho de quién.
—Las bebidas de Bert eran muy malas. Le gustaba hacer sus experimentos y cuantas más cosas metía para matar el sabor, peor sabía. Pero esto... La verdad, Bert debe de estar loco si te ha dejado.
La miró con admiración, y ella le volvió a llenar la copa.
—Muchas gracias, Mildred, no podría decirte que no, aunque quisiera. Eh, no te olvides de la tuya.
Mildred, que no estaba acostumbrada a beber mucho, en ninguna circunstancia, había decidido aprovechar esa noche la oportunidad de exhibir cierta moderación femenina. Se rio sacudiendo la cabeza.
—¡Oh!, yo solamente tomo una.
—¿No te gusta?
—Me gusta mucho, pero no estoy acostumbrada.
—Tendré que educarte, para que puedas resistirlo.
—Ya me voy dando cuenta de eso. Pero lo haremos poco a poco. Por hoy, el resto es tuyo.
Él se rio nerviosamente, se acercó a la ventana y se quedó mirando cómo llovía.
—¿Sabes en qué estoy pensando? En que tenías razón en no querer salir. Hay más agua en la calle que en una lavandería. ¿Realmente hablabas en serio cuando decías que podías preparar algo para comer?
—Naturalmente que iba en serio.
—¡Te voy a dar un trabajo del demonio!
—¡Déjate de tonterías, si no es ningún trabajo! Además, comerás mejor aquí que fuera. Esta es otra cosa que podrías haber detectado en tus anteriores visitas. Nunca fui camarera, pero me precio de ser una magnífica cocinera.
—Venga ya. Eso lo hacía vuestra criada.
—¡Eso lo hacía yo! ¿Quieres comprobarlo?
—Naturalmente.
Mildred era, realmente, una maravillosa cocinera, y él contempló encantado cómo colocaba el pollo en el horno, mondaba cuatro patatas y preparaba una pequeña fuente de guisantes. Volvieron a la salita a esperar a que hirviera el agua para las verduras, y Wally se tomó otro cóctel. Mildred se había puesto su pequeño delantal azul, y él, torpemente, confesó que deseaba darle un tirón a las cintas.
—Será mejor que no lo hagas.
—¿Por qué?
—Porque igual me da por atarte y hacerte trabajar a ti.
—Por mí, no hay inconveniente.
—¿Te gustaría comer aquí, junto al fuego?
—Me encantaría.
Sacó una mesa plegable de uno de los armarios y la colocó delante de la chimenea. Sacó los cubiertos, la vajilla y las servilletas, y preparó la mesa para los dos. Él la seguía por todas partes como un perrito faldero, mientras sostenía en la mano la copa con el cóctel.
—¡Pero esto promete ser una verdadera cena!
—Ya te lo he dicho. Puede ser que no estuvieses escuchando.
—Soy todo oídos.
La comida triunfó más de lo que ella se había imaginado. Primero sirvió una gelatina de pollo que le había sobrado a mitad de semana, y que a él le pareció un plato refinadísimo. Una vez hubo retirado las copas de cóctel, trajo el vino, que seguía de casualidad en la nevera desde que lo dejó la señora Gessler, y, tras haberlo servido, dejó la botella sobre la mesa. Sirvió después el pollo, las patatas y los guisantes, todo hábilmente arreglado sobre una fuente de plata. Él estaba entusiasmado, pero cuando vio el pastel se extasió definitivamente. Le contó cómo su madre hacía los mismos pasteles, en Carlisle, su pueblo natal. Le habló de la escuela india, de las montañas, del quarterback de su equipo de fútbol americano.
Pese a todo, la comida le pareció algo secundario. Le pidió insistentemente que se sentara en el sofá, a su lado, y que no se quitara el delantal, y cuando Mildred trajo el café, se encontró con que él había apagado las luces para poderlo tomar al resplandor de la chimenea. Cuando terminaron, Wally la rodeó con el brazo. Mildred, no queriendo resultar inoportuna, dejó caer la cabeza sobre su hombro, pero cuando él le tocó el pelo con los dedos, ella se levantó.
—Tengo que sacar estas cosas de aquí.
—Yo pondré la mesa en su sitio.
—Me parece muy bien, y si cuando termines quieres pasar al cuarto de baño, lo encontrarás allí; esa es la puerta. En cuanto a la cocinera se refiere, tan pronto como termine de retirar los platos se irá a poner un vestido un poco más abrigado.
La lluvia y la penetrante y desagradable humedad nocturna hacían del vestido estampado una prenda muy incómoda, a pesar de su agradable apariencia. Mildred fue a su dormitorio, se lo quitó y lo colgó en el armario. Pero cuando trató de alcanzar su vestido de lana azul oscuro, oyó algo y se volvió. Wally estaba de pie en el umbral de la puerta, y en su cara se dibujaba una sonrisa idiota.
—He pensado que necesitarías un poco de ayuda.
—No necesito ninguna ayuda. Y además no te he invitado a venir aquí.
Le contestó en tono cortante, porque ese atropello había herido su intimidad y le produjo una indignación auténtica e inmediata. Y mientras lo decía, su codo golpeó contra la puerta del armario, y esta se abrió más, descubriéndola. Él contuvo su respiración y murmuró: «¡Dios mío!», pero enseguida pareció abrumado y confuso. Se quedó allí, mirándola sin mirarla.
Verdaderamente molesta, retiró de la puerta el vestido de lana y se lo puso por encima de la cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera cerrar los broches, sintió que los brazos de él la tomaban mientras le susurraba disculpas con la voz entrecortada.
—Lo siento mucho, Mildred. No te imaginas cuánto. No me esperaba encontrarme con esto. Te juro por Dios que no he venido aquí con otra intención que estirar las cintas de ese delantal. Era una broma y nada más, nada más. ¡Qué diablos! Sabes que no cometería semejante bajeza.
Y para demostrar cuánto despreciaba esos trucos baratos, estiró el brazo y apagó la luz.
Ya no sabía si estaba enfadada o no. A pesar de la manera con que había atendido todas las instrucciones y del modo en que él había justificado todos los pronósticos, todavía no sabía bien qué quería de Wally. Pero justo cuando apartaba su cara para evitar que sus bocas se encontraran, se le ocurrió que si no abría la botella de whisky, podría obtener por ella seis dólares en algún sitio.
Hacia medianoche Wally encendió un cigarrillo. Mildred sintió calor, descorrió las sábanas hasta los pies de la cama y dejó que el aire húmedo y frío acariciara su dulce desnudez. Levantó una pierna, la examinó a consciencia y decidió definitivamente que no estaba arqueada y que ya no iba a tener más esa preocupación. Se puso a mover los dedos del pie. Era una actividad decididamente frívola, que nada tenía que ver con los pensamientos que cruzaban la cabeza de Wally mientras acercaba un cenicero y tiraba de la colcha para cubrir su propia desnudez, no tan atractiva. Estaba callado, casi ostensiblemente abrumado, mientras fumaba allí acostado; tanto que Mildred le preguntó en qué pensaba.
—Estoy pensando en Bert.
No le hizo falta saber más: Wally había conseguido lo que buscaba, y ahora preparaba el modo de escabullirse. Dejó pasar unos minutos, como hacía cuando se enfadaba, pero a pesar del esfuerzo por parecer despreocupada, le vibraba la voz.
—¿Qué pasa con Bert?
—¡Oh!, ya sabes.
—Si Bert me dejó, y ya no es parte de mi vida, ¿por qué tienes que pensar en él, cuando nadie más lo hace?
—Es que somos buenos amigos. Verdaderos amigos.
—Pero no tanto para usurparle un empleo que podía conseguir, y emplear todas las argucias políticas necesarias para hacerte tú con él.
—Los insultos no me hieren viniendo de ti.
—Las traiciones, en cambio, son despreciables vengan de donde vengan.
—Eso no me gusta.
—No me importa si te gusta o no.
—Lo que ellos necesitaban era un abogado.
—Lo necesitaron después de tus consejos. Por lo menos una docena de personas vinieron a ver a Bert para contarle lo que estabas haciendo y pedirle que te denunciara; pero él no lo hizo porque pensaba que no era lo correcto. Finalmente descubrió que sí que lo era y además se dio cuenta de qué clase de amigo eras tú.
—Mildred, te doy mi palabra...
—¿Y qué es lo que vale esa palabra?
Mildred saltó de la cama y comenzó a andar por la habitación oscura, repasando amargamente la historia de Hogares Pierce, las circunstancias de su quiebra y el comportamiento de los auditores. Él esgrimió una lenta y aparatosa defensa.
—¿Por qué no dices la verdad? Tú has tenido todo lo que querías de mí, ¿no es así? Un cóctel, una comida y otras cosas que prefiero no mencionar. Y ahora quieres escaparte y es justo cuando se te ocurre pensar en Bert. Es muy gracioso que no pensaras en él cuando viniste aquí, mientras fantaseabas con tirar de las cintas de mi delantal. ¿Te acuerdas?
—Yo no te he oído decir que no.
—No, yo he sido la estúpida.
Aspiró hondo, dispuesta a decirle que era como todos los otros, y también a repetirle la expresión de la señora Gessler, «sucios bastardos», pero por alguna razón no le salieron las palabras. Tenía un fondo tan dulce, que no podía aceptar la interpretación de la vida de la señora Gessler, por mucho que la cautivara en un primer momento. En realidad, no pensaba que todos fueran una panda de «sucios bastardos», y, además, le había tendido su red a Wally. Si él intentaba librarse de la presión lo mejor que podía, no tenía sentido culpabilizarle por cosas que nada tenían que ver con él. Se sentó a su lado.
—Lo siento mucho, Wally.
—¡Qué diablos!, no tienes por qué.
—Últimamente he estado un poco nerviosa.
—¿Y quién no lo estaría?
A la mañana siguiente, Mildred estaba lavando los platos, entristecida, cuando llegó la señora Gessler para contarle los detalles de la fiesta. No hizo ninguna referencia a Wally hasta que estuvo a punto de irse. Entonces, como si repentinamente se le hubiera ocurrido, le preguntó por él. Mildred le contestó que estuvo bien, esperó a que la señora Gessler agregara unos cuantos detalles más sobre su fiesta, y le dijo bruscamente:
—Lucy.
—¿Sí?
—Puedes pensar lo peor de mí.
—Bien, pero... no me dirás que terminó por dejarte el dinero encima de la mesa.
—Todo menos eso.
La señora Gessler se sentó en el extremo de la mesa, mirando a Mildred. No parecía que hubiese mucho que decir. El día anterior todo había parecido tan claro, tan simple y divertido, que ninguna de las dos había considerado que sus vaticinios pudieran cumplirse, o respecto a los «sucios bastardos», que eran unos «puñeteros mentirosos», pero no tan zoquetes como podrían haber sido. Una ola de impotente indignación se apoderó de Mildred. Alzó la botella de vino vacía, la arrojó contra la alacena y rio compulsivamente mientras se rompía en mil pedazos.