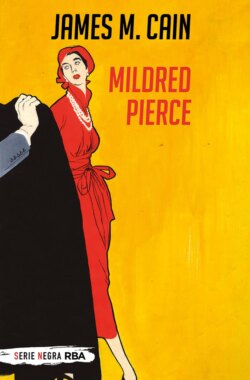Читать книгу Mildred Pierce - James M. Cain - Страница 8
4
ОглавлениеLas dos horas siguientes fueron para Mildred una pesadilla. No consiguió el empleo tan fácilmente como había supuesto. El propietario, cuyo nombre era Makadoulis, pero a quien todo el mundo llamaba señor Chris, tenía la intención de aceptarla, especialmente porque la encargada le gritaba en los oídos:
—Tiene que contratar a alguien. La terraza es un caos. Hay un desorden espantoso.
Cuando las otras camareras vieron a Mildred, y adivinaron por qué estaba en la cocina, la rodearon, y acaloradamente se opusieron a que le dieran el empleo, a no ser que Anna recuperara el suyo. Anna, según dedujo Mildred, era la muchacha que la había servido y que agredió a la otra; y como todas, aparentemente, habían sido víctimas de la ladrona, consideraban a Anna su representante, y se negaban a que fuera la cabeza de turco. Exponían sus razones ruidosamente, hacían aspavientos y sus gritos retumbaban por todas partes, mientras en el mostrador se acumulaban los pedidos. Una de las muchachas más nerviosas, al hacer un aspaviento, lanzó por los aires un plato que contenía un sándwich especial. Mildred lo recogió. Estaba deshecho, pero ella lo rehizo, y sus hábiles dedos lo volvieron a poner sobre el mostrador, en perfectas condiciones. El cocinero, un hombre gigantesco llamado Archie, observó su exhibición impasiblemente, pero cuando el sándwich volvió al mostrador le reconoció la obra con un gesto. Inmediatamente comenzó a golpear sobre la mesa con la palma de la mano. Se hizo un silencio absoluto, que nadie había podido imponer antes. El señor Chris se dirigió a las camareras:
—Muy bien, muy bien.
Se había arreglado así el problema de Anna y ya no hubo inconveniente en que la encargada llevara a Mildred al vestidor, donde le asignó una taquilla, al mismo tiempo que le mostraba un menú.
—Quítese el vestido y estudie este menú; así nos servirá de algo. Le buscaré un uniforme de su talla. ¿Cuál es?
—La diez.
—¿Ha trabajado antes en algún restaurante?
—No.
—Estudie la lista, especialmente los precios.
Mildred se quitó el vestido, lo colocó en la taquilla y miró fijamente la lista. Figuraban en ella almuerzos completos por cincuenta y cinco y sesenta y cinco centavos, además de platos individuales, como fiambres, chuletas, postres y bebidas de toda clase, muchas de las cuales tenían nombres incomprensibles para ella. A pesar de concentrarse cuanto podía, la lista le resultaba un embrollo. La encargada regresó enseguida con el uniforme; era de tela azul pálido, con puños, bolsillos y cuello blancos. Se lo puso mientras escuchaba.
—Aquí tiene el delantal. Usted paga el uniforme; se le descuenta de su primer salario; se lo entregamos a precio de coste: tres noventa y cinco; y se encarga de tenerlo limpio. Pero si no nos sirve, no tiene por qué llevárselo; simplemente le cobraremos un alquiler de veinticinco centavos. Si la aceptamos tendrá que pagarlo entero. Aquí pagamos veinticinco centavos por hora de trabajo, y además le corresponden las propinas.
—¿Cuál es su nombre, señorita?
—Ida. ¿Y el suyo?
—Mildred.
Mientras se dirigían al comedor, pasando por la cocina, Ida le dijo al oído:
—Le daré una tarea fácil. Las mesas tres, cuatro, cinco y seis; esas pequeñas que están contra la pared. Así no tendrá que atender a cuatro clientes a la vez. Las mesas de uno y de dos son más fáciles. Apenas llegan piden rápidamente, les tomas nota y enseguida están comiendo. Yo la ayudaré, y vigilaré también cómo marchan sus pedidos, para que no se confundan con las de las otras.
Llegaron al comedor, donde Ida le señaló las mesas que le correspondían. Tres de ellas estaban ocupadas por personas que habían pedido antes de la pelea; en la cuarta estaban dos mujeres que habían entrado más tarde. Todos, sin excepción, se sentían molestos con los retrasos. Sin embargo, a Mildred no se le permitió comenzar aún. Ida la condujo hasta donde estaba la cajera, una rubia con cara de pescado, que malhumoradamente le enumeró todas las quejas recibidas y la deserción de cinco clientes. Ida la hizo callar y le pidió una libreta de pedidos para Mildred.
—Tendrá que responsabilizarse de cada una de estas hojas. Aquí pone su número, que es el nueve, y al lado el de la mesa, y aquí la cantidad de clientes. Debajo apunte todo lo que le ordenen. Pero lo más importante: no hay que equivocarse. Todos los errores los paga el empleado; si se equivoca se le deduce del salario. Siempre paga usted.
Con esta desagradable advertencia resonando aún en sus oídos, Mildred se acercó a las dos mujeres que esperaban ser atendidas, les entregó la carta y les preguntó qué deseaban. Le contestaron que aún no sabían si tomarían algo en un lugar como ese, y le preguntaron qué clase de local era ese si ni siquiera se molestaban en disculparse con los clientes por haberlos hecho esperar. Mildred, casi histérica por lo que había tenido que soportar ese día, estuvo tentada de bajarles los humos con la misma contundencia que usó con la señora Forrester. Sin embargo, encontró la manera de sonreír, dijo que se habían producido unas pequeñas dificultades y que si tenían un poquito más de paciencia, ella buscaría el modo de que se las sirviera inmediatamente. Luego, aferrándose a lo único que recordaba de la lista, agregó:
—El pollo asado está buenísimo hoy.
Las mujeres, ya menos irritadas, se decidieron por el pollo que figuraba en el almuerzo de sesenta y cinco centavos, pero una de ellas exigió:
—Yo quiero el mío sin salsa, sin ninguna clase de salsa ni cosa parecida. No la puedo ver.
—Sí, señorita, muy bien.
Mildred se dirigió a la cocina, casi llevándose por delante a otra camarera que volvía cargada de platos. Llegó y le dijo a Archie:
—¡Dos pollos asados! ¡Uno sin salsa!
Por suerte, la siempre vigilante Ida estaba a su lado, y gritó, para corregirla:
—¡Reservamos una salsa, reservamos una! —Condujo a Mildred de un brazo hacia un lado, diciéndole con agitación—: Hay que hacer bien el pedido. No se puede trabajar en ninguna parte si no se mantienen buenas relaciones con el cocinero, y al cocinero hay que saber pedirle. Métase esto bien en la cabeza: si hay que sacar algún ingrediente de un plato, no basta con un «sin»; ha de decirle que «reservamos» lo que se trate.
—Sí, señorita.
—Tiene que llevarse bien con el cocinero.
Mildred comenzó a comprender vagamente por qué esos golpes sobre la mesa habían impuesto orden y, en cambio, el señor Chris no había podido hacer nada contra las camareras sublevadas, que le gritaban de cualquier manera. Siguiendo el ejemplo de las otras camareras, que rellenaban sus sopas, Mildred, se acercó a la olla de la sopa y sirvió una crema de tomate que sus clientes habían elegido. Pero Ida no la abandonaba.
—Lleve los entrantes. Lleve los entrantes.
Ante la mirada de incomprensión de Mildred, Ida tomó dos platos de ensalada del mostrador de fiambres, colocó dos porciones de mantequilla en sendos platitos y le indicó que los llevara rápidamente, mientras preguntaba:
—¿Ya les ha servido el agua?
—Todavía no.
Ida se fue hasta el grifo, llenó dos copas de agua y las colocó junto a los entrantes. Colocó dos servilletas y dijo:
—Sírvales antes de que se larguen.
Mildred contempló, asombrada, la variedad de cosas que debía transportar.
—¿Puedo utilizar una bandeja?
Ida, desesperada, levantó los platos, las copas y las servilletas, que quedaron extendidos como naipes por sus dedos y a lo largo del antebrazo en perfecto equilibrio.
—Coja las sopas y venga.
Antes de que Mildred terminara de admirar la rápida maniobra de Ida, esta había desaparecido. Mildred cogió cuidadosamente los platos de crema y, como las otras, abrió la puerta de salida con el pie. Puso tanto cuidado en no volcarlos que tardó bastante en llegar a la mesa. Allí estaba Ida, calmando a las dos mujeres, cuyas miradas indicaban que ya estaban al corriente de estar siendo atendidas por una camarera nueva e inexperta, y que, por favor, se le tuviera consideración. Enseguida las dos mujeres se entretuvieron a poner apodos a la camarera novata. Mildred se fue hacia la cocina para rebajar su malestar, pero no había forma de escaparse de Ida.
—Nunca salga o entre de la cocina sin llevar algo en las manos. Estará trotando todo el día y nunca terminará. Traiga esos platos sucios de la mesa tres. ¡Recoja algo!
La tarde se arrastraba pesadamente. Mildred se sentía atontada, pesada, lenta y torpe. A pesar de que trataba de llevar siempre algo en las manos, en las mesas que servía se acumulaban fuentes y platos sucios, y los pedidos se le amontonaban en la cocina, hasta tal extremo que pensaba que se volvería loca. El problema residía, según descubrió, en que carecía de la habilidad para llevar más de dos platos al mismo tiempo. Según le explicó Ida, las bandejas estaban prohibidas en el restaurante porque el espacio entre las mesas era muy reducido. Pero el arte de llevar media docena de platos a la vez se le escapaba. Hizo la prueba, pero su mano cedió bajo el peso, y casi perdió una copa de helado. El momento cumbre llegó a las tres de la tarde. En el comedor ya no quedaban clientes, y la cajera con cara de pescado se acercó para comunicarle que había perdido una cuenta. La comprobación subsiguiente demostró que la cuenta era de cincuenta y cinco centavos, lo que equivalía a decirle que no cobraría nada por su hora de trabajo. Hubiera deseado arrojar a la cabeza de la cajera todo lo que había en el comedor. En cambio, dijo que lo sentía mucho y recogió los últimos platos sucios que quedaban sobre sus mesas.
En la cocina, Ida y el señor Chris estaban enzarzados en una discusión que, obviamente, versaba sobre Mildred. Por la expresión de sus rostros presintió que se había resuelto algo en su contra, y esperó miserablemente a que le comunicaran la decisión, para alejarse de Ida, de los friegaplatos filipinos, del olor y del ruido, para preguntarse de nuevo, desesperadamente, qué iba a hacer en adelante. Pero cuando ambos pasaron al lado de Archie, este hizo un gesto como el que haría un juez con autoridad absoluta. Los dos se sorprendieron, pero aceptaron el veredicto. El señor Chris dijo: «Muy bien, muy bien», y se fue al comedor. Ida se acercó a Mildred.
—Bien, Mildred, por lo que a mí respecta, no creo que usted sirva para este trabajo, y el señor Chris tampoco está muy impresionado, pero como el cocinero cree que usted puede servir, la dejaremos a prueba contra nuestra mejor opinión.
Mildred recordó el arreglo del sándwich especial y el gesto que Archie le hizo; comprendió que realmente era importante llevarse bien con el cocinero. Sin embargo, su enfado con Ida crecía por momentos y no hizo ningún esfuerzo por disimularlo.
—Por favor, agradézcaselo a Archie de mi parte y dígale que espero no defraudarlo.
Habló fuerte, para que Archie la oyera, y este se lo agradeció con una risotada de oso feliz.
Ida continuó:
—Las horas que le corresponden son de once de la mañana a tres de la tarde; si quiere desayunar tiene que entrar a las diez y media, y si quiere almorzar aquí antes de irse, puede hacerlo. Por la noche no hay mucho trabajo, y por eso solo trabajan tres muchachas en ese turno. Para cumplir ese horario nos turnamos. A usted le tocará venir dos veces por semana, de cinco a nueve; el salario es el mismo que al mediodía. Los domingos cerramos. Necesitará unos zapatos blancos como los de las enfermeras. Los encontrará en cualquier tienda por dos dólares y noventa y cinco centavos. Bien, Mildred, ¿qué le pasa? ¿No quiere este empleo?
—Estoy un poco cansada, eso es todo.
—No me extraña, ¡trota usted de un modo!
Cuando llegó a casa, las niñas acababan de volver de la escuela. Les sirvió leche, les dio unas galletas y las envió a jugar afuera. Luego se cambió de vestido, se puso unas zapatillas para descansar sus doloridos pies, y estaba a punto de recostarse cuando oyó la voz de la señora Gessler, que llegaba bastante malhumorada. Ike, según dijo, había pasado la noche fuera. Telefoneó a eso de las nueve, diciéndole que un asunto urgente le impediría llegar hasta el día siguiente. Eran cosas normales dentro de su trabajo, y regresó a la hora prevista; sin embargo... quién sabía... La verdad era que la señora Gessler no confiaba en Ike, ni en nadie, más allá de lo indispensable. Momentos después, Mildred le preguntó:
—Lucy, ¿me prestarías tres dólares?
—Y más de tres.
—No, muchas gracias. He conseguido un trabajo y necesito algunas cosas.
—¿Los quieres ahora mismo?
—Puedo esperar hasta mañana.
La señora Gessler se fue y Mildred se dirigió a la cocina a preparar un poco de té. Cuando volvió, y se sentó satisfecha frente a la taza humeante, le tendió un billete a Mildred.
—No tengo tres, pero aquí tienes cinco.
—Gracias, ya te los devolveré.
—¿Qué clase de trabajo es?
—¡Oh!, un trabajo cualquiera.
—No quiero entrometerme... pero si es esa clase de trabajo que tú y yo sabemos, espero que hayas encontrado algo de calidad. Tú eres muy joven para ganar solo dos dólares, y por lo que a mí respecta, no me gustan los marineros.
—Trabajo en un restaurante.
—¡Qué gracioso! No es asunto mío, pero durante todo el tiempo que has buscado trabajo como vendedora o lo que fuera, no dejaba de preguntarme por qué no lo buscabas de camarera.
—Pero ¿por qué, Lucy?
—¿Qué sacarías con ser vendedora? Cualquiera que sea el modo de pago, cuando vendes mercancías lo haces, en definitiva, a comisión; porque si no vendes una determinada cantidad te despiden. Pero ¿quién compra nada hoy en día? Lo único que hubieras hecho es pasarte el día en la tienda, esperando la oportunidad de ganar algo, sin vender nada. Sin embargo, la gente come, incluso hoy, salen a comer. Así que siempre te entrará un dinero. Y además... no sé... te parecerá gracioso, pero creo que vender no es lo tuyo. Para esto, en cambio...
Todas las palabras de la señora Boole, todas las de la señorita Turner, todo lo que había tenido que aguantar, y luego la visita que hizo a Beverly Hills, todo junto se abalanzó sobre Mildred, de repente, como un torbellino, y tuvo que escapar al cuarto de baño. La leche, el sándwich, el té, lo devolvió todo entre sollozos inconsolables. La señora Gessler se le acercó, le sostuvo la cabeza, le secó la boca, le dio agua y la condujo cuidadosamente hasta la cama. Allí cayó en una crisis histérica, temblando, sollozando y retorciéndose. La señora Gessler la desvistió y la acarició. Le dijo que no se contuviera, que se desahogara, y las lágrimas le corrieron a borbotones por el rostro hasta que finalmente se tranquilizó. Era una tranquilidad triste y sin esperanza.
—No lo puedo hacer, Lucy. Simplemente no puedo.
—¡Pero querida! ¿Hacer qué?
—Usar el uniforme. Recibir las propinas. Atender a esa gente insoportable. Me ponen motes. Y uno de ellos me pellizcó la pierna. ¡Oh, aún lo siento! Aquí, aquí arriba.
—¿Cuánto te pagan?
—Veinticinco centavos por hora.
—¿Y las propinas?
—También.
—Querida, estás loca. Con las propinas te sacarás dos dólares diarios. Ganarás por lo menos veinte a la semana; mucho más de lo que has visto desde la quiebra de Hogares Pierce. Tienes que hacerlo, por tu bien. Nadie juzga a nadie por llevar uniforme a estas alturas. Estoy segura de que hasta te queda bien. Y, además, la gente tiene que hacer lo que puede...
—Basta, Lucy. Me voy a volver loca. Me voy a...
Al notar la mirada de su amiga, Mildred se contuvo para respirar y neutralizar su arrebato nervioso.
—Eso es lo que me han dicho, en las agencias y en todas partes, que lo único para lo que sirvo es para ponerme un uniforme y servir mesas...
—Y puede que tengan razón, de momento. Porque posiblemente te hayan querido explicar lo mismo que yo estoy tratando de decirte. Estás en la picota. Me gusta la gente con orgullo, y te admiro porque no lo hayas perdido. Pero te estás muriendo de hambre. ¿Crees que yo no me preocupo por ti? ¿No sabes que si no te traigo un asado, un jamón o algo así, todas las noches, es simplemente porque sé que me odiarías si lo hiciera? No tienes más remedio que aceptar ese trabajo.
—Ya lo sé. No puedo, y al mismo tiempo sé que tengo que hacerlo.
—Entonces, si tienes que hacerlo, hazlo y deja de llorar.
—Lucy, prométeme una cosa.
—Lo que quieras.
—No se lo digas a nadie.
—Nadie lo sabrá... Ni siquiera Ike.
—Ike no me preocupa. Tampoco no me preocupa lo que piense la gente. Te lo digo por las niñas, y si no quiero que se sepa es solo por miedo a que alguien se lo cuente. No lo deben saber... sobre todo Veda.
—Si quieres que te diga lo que pienso, diría que Veda tiene ideas raras.
—Yo respeto sus ideas.
—Yo no.
—Tú no la entiendes. En ella hay algo que yo también creía tener, pero que ahora he descubierto que no tengo. Orgullo o lo que sea. Nada en el mundo podría obligar a Veda a hacer lo que yo haré.
—Yo no daría un centavo por ese orgullo. Reconozco que es cierto lo que dices. Veda no lo haría, pero está perfectamente dispuesta a dejar que tú lo hagas mientras se come el pastel.
—Y eso es lo que yo quiero: que coma pastel y no pan duro.
Durante las seis semanas que invirtió en buscar trabajo apenas vio a Wally. La visitó una noche, después de que las niñas se acostaran. Se disculpó por lo que le había dicho en su primer encuentro y admitió que había actuado como un estúpido. Ella le dijo que estaba todo olvidado y lo invitó a pasar a la salita, aunque esta vez no se preocupó por encender la chimenea o servirle un cóctel. Y cuando se sentó a su lado y la rodeó con su brazo, se incorporó y aprovechó para dejarle las cosas claras con uno de sus pequeños discursos. Le dijo que se alegraría siempre de recibirlo, si venía como amigo. Que debía quedar perfectamente sobreentendido que lo pasado pasado estaba y no debía ser recordado bajo ninguna circunstancia. Si él estaba de acuerdo, ella estaría encantada de recibirle. Él contestó a todo que sí y confesó su atracción.
Desde ese día, volvió con bastante frecuencia, a eso de las nueve, pues no quería que las niñas se enteraran de cuán seguidas eran las visitas. Una vez, mientras las niñas pasaban el fin de semana en la casa de sus abuelos, fue a buscarla para invitarla a salir. Ella sugirió ir a un lugar modesto, porque su vestido estampado no podía ser exhibido en ninguna otra parte. Cogieron el coche y comieron en un restaurante de las afueras, cerca de Ventura. Una noche, cuando los problemas de Mildred habían alcanzado un punto desesperante, él se sentó a su lado, en el sofá, y ella no se movió. Cuando la rodeó con el brazo, de una forma entre amistosa y despreocupada, no se resistió, y cuando le acercó la cabeza al hombro, le dejó hacer. Se quedaron así, sentados largo rato, sin hablar. Y de este modo, con la puerta bien cerrada, las cortinas echadas y las cerraduras selladas, reanudaron su romance en la salita. Quizá «romance» no fuera la palabra, pues Mildred apenas sintió un cosquilleo. Pero fuera lo que fuera, le sirvió para conquistar dos horas de olvido, de alivio y de abandono.
Esa noche deseaba la visita de Wally para no tener que pensar en el uniforme que debía comprar al día siguiente, o en la frase que usaría al empezar a servir una mesa. Pero cuando el timbre sonó, se sorprendió, porque eran solo un poco más de las siete. Fue hasta la puerta, y allí, en vez de Wally, encontró a Bert.
—¡Oh!, ¿qué tal, desconocido?
—¿Cómo estás, Mildred?
—No me puedo quejar. ¿Y tú?
—Muy bien. Pensaba haceros una visita, y de paso llevarme un par de cosas que dejé en el escritorio.
—Muy bien, entra.
De repente la irrupción bulliciosa de las niñas pospuso cualquier posibilidad de que hablaran de sus cosas. Ambas llegaron corriendo y se lanzaron a los brazos de su padre. Al rato las estaba midiendo, solemnemente, para saber cuánto habían crecido desde que las había visto por última vez. Su conclusión fue que «como mínimo cinco centímetros o quizá más». Tal y como Mildred sospechaba, se habían visto el fin de semana anterior, porque no se crece tanto tan rápido, pero se suponía que era un secreto, y no tenía interés en violarlo, así que aprobó oficialmente los cinco centímetros. Pasaron todos a la salita y Bert se sentó en el sofá con una niña a cada lado. Mildred le contó las principales novedades: ambas habían sacado buenas notas, Veda continuaba estudiando piano con espléndidos resultados, y a Ray le había salido un diente nuevo. La niña lo mostró de inmediato, pero como era una muela tuvo que abrir mucho la boca para que se viera. Bert lo admiró y le dio una moneda para conmemorar el acontecimiento.
Las dos niñas le mostraron sus nuevos tesoros: las muñecas que les había regalado Gessler después de su viaje a San Pedro, apenas unos días antes; las coronas doradas que usarían para la fiesta de fin de curso en el colegio de aquí a dos semanas; algunas pelotas, dados transparentes y frasquitos de perfume obtenidos haciendo intercambio con otros niños. Luego Bert le preguntó a Mildred sobre varios conocidos, y ella le contestó en tono amistoso. Al dejar de ser el centro de atención, las niñas se empezaron a inquietar. Quisieron jugar a la pelota y Mildred se opuso, de modo que, tras recitar algunos de los versos que dirían en la fiesta escolar —lo que originó una discusión sobre quién los recordaba mejor—, Ray insistió en mostrarle a su padre el cubo de playa que le había regalado el abuelo. Como el cubo estaba en el garaje, y Mildred no tenía ganas de ir hasta allí, Ray se puso triste. Tomando el aire de quien salva una situación difícil, Veda dijo:
—¿Tienes mucha sed, papá? ¿Quieres que mamá abra la botella de whisky?
Mildred se enfadó todo lo que era capaz de enfadarse con Veda. Era el whisky regalado, que guardaba por si llegaba ese temido día en que tuviera que venderlo para comprar pan. No tenía la menor idea de que Veda estuviera enterada de su existencia, ni había supuesto que supiera cómo se abría una botella. Si la abrían, Bert se quedaría allí, sentado hasta consumir la última gota; y ella perdería, a un mismo tiempo, su whisky y su noche.
Ray se sumó a la propuesta de su hermana, se olvidó de su cubo de arena y dijo a gritos:
—Sí, papá, vamos a beber, emborrachémonos.
—Si tanto insistís, creo que podría tomar un vaso con mucho gusto.
Mildred se dio cuenta de que su whisky estaba perdido. Fue a su dormitorio, lo sacó de su armario y lo abrió en la cocina. Sacó los cubitos de hielo, preparó los vasos en una bandeja y buscó el sifón, que no se había movido de allí desde el invierno. Cuando terminó, apareció Veda y le preguntó:
—¿Te puedo ayudar, mamá?
—¿Se puede saber quién te ha dado permiso para hurgar en mi armario, haya bebidas o no?
—No sabía que fuera un secreto.
—De ahora en adelante, recuérdalo, soy yo la que invita.
—Pero mamá, es papá.
—No te quedes ahí mirándome como si no supieras de qué hablo. Sabes muy bien que no tenías por qué decir lo que has dicho, y lo sabías de antemano; se veía claramente en tu cara de pilla.
—Muy bien, mamá. Será como tú digas.
—Y deja ya de hablar como una tonta.
—Pero también te recuerdo que cuando papá invitaba, no se daban esta clase de tacañerías. Las cosas han cambiado en esta casa. Y no precisamente para mejor. Se diría que la casa ha caído en manos de campesinos.
—¿Sabes tú qué es un campesino?
—Un campesino es... una persona muy mal educada.
—Veda, algunas veces me pregunto si tienes algo de sentido común.
Veda se marchó y Mildred, dolorida, arregló la bandeja, pensando por qué su hija podía ponerla tan deprisa a la defensiva y, por extensión, herirla.
Tomar una bebida siempre había sido un motivo de alegría en esa casa desde que Bert preparaba ginebra casera en la bañera; así que el hábito impuso el tono de la noche. Bert sirvió primero a las niñas sendas bebidas bien cargadas, elucubrando en voz alta qué sería de ellas, y descubrió que no tenía la más mínima idea de cómo sería su generación. Para él y para Mildred sirvió dos porciones pequeñas, unas pocas gotas en cada vaso. Puso hielo y sirvió el sifón, colocó los vasos en la bandeja y se levantó para ofrecérselos. Valiéndose de un sorprendente malabarismo que Mildred nunca supo comprender, Bert siempre conseguía darles a las niñas las bebidas con poco alcohol, reservando para ellos las otras. Tan hábilmente lo hacía, que las niñas nunca le descubrían, y a pesar de observarlo atentamente, nunca conseguían los vasos que preparaba especialmente para ellas. En la época en que todas las bebidas eran del mismo color, siempre habían dudas. Bert aseguró a las niñas que les daba las bebidas cargadas, y como olían ligeramente a enebro, se lo creyeron. Y aunque esa noche el juego de manos fue tan hábil como de costumbre, el color del whisky destruyó el efecto. Necesitó confesar que estaba cansado y que necesitaba un estimulante para que las niñas aceptaran las bebidas «descoloridas», y le permitieran reservar los vasos bien cargados para Mildred y para él.
Esto era parte del ritual general, pero, una vez que estos efectos preliminares terminaban, cada una de las niñas disfrutaba la ocasión de una manera diferente. Para Veda era la oportunidad de lucir su meñique, de beber con rebuscada elegancia, haciéndose pasar por Constance Bennett. Era el momento de mostrar la conversación más refinada y de hacerle a su padre las más presuntuosas preguntas sobre «la situación». Él respondía con seriedad y extensamente, porque consideraba tales preguntas como un signo de inteligencia. Dijo que si bien las cosas habían ido mal durante algún tiempo, ahora estaban mejorando y creía que pronto volvería la prosperidad.
Para Ray esta era una oportunidad para emborracharse, como ella decía, y se entregaba a ello con un irrefrenable entusiasmo. En cuanto iba por la mitad del vaso, se ponía a saltar y a dar vueltas en medio de la habitación, riéndose a pleno pulmón. Mildred le aguantó el vaso a Ray mientras daba vueltas y vueltas hasta que se mareaba y caía, encantada de la vida. Cada vez que arrancaba su danza salvaje, Mildred sentía siempre que algo le atravesaba la garganta. Sentía vagamente que debía impedirlo, pero Ray lo disfrutaba tanto que nunca se atrevió. Esa noche, mirándola, le saltaban las lágrimas y se olvidó de su whisky. Veda, que ya no era el centro de atención, dijo:
—Personalmente, creo que es un espectáculo lamentable.
Ray pasó a cumplir la segunda parte de su ritual. Consistía en repetir una cancioncilla que decía:
Fui al zoo
de los pájaros y las bestias.
El viejo mandril
peinaba su pelo rojizo
a la luz de un candil.
El mono se embriagó,
y cayó sobre la trompa
del elefante, que estornudó
y cayó sobre sus rodillas.
¿Y qué fue del mono-monito?
Esa noche Ray introdujo algunos cambios; la palabra «bestias» no le gustaba y la cambió por «los pájaros y las abejas». Por la misma razón la palabra «rojizo» se convirtió en «marrón», y como la expresión «mono-monito» le resultaba muy simpática, la repitió varias veces: «mono-monito-monito-monito-monito-mono» Mientras tanto, su padre se quitó el cinturón e introdujo la hebilla en la parte posterior del cuello, de modo que, cuando se arrojó al suelo sobre manos y rodillas y dejó caer hacia delante, por encima de la cabeza, el otro extremo del cinturón, podía pasar por un elefante de circo. Ray se puso a dar vueltas a su alrededor, acercándose poco a poco, al mismo tiempo que cantaba. Cuando llegó a su lado y le torció la «trompa» dos o tres veces, él simuló estornudar ferozmente y se quedó tendido. Cuando se reincorporó, Ray había desaparecido. Lleno de ansiedad se dirigió a la chimenea gritando:
—Mono-monito-mono-monito.
—¿Has buscado en el armario?
—Mildred, estoy seguro de que está allí.
Abrió el armario, introdujo la cabeza y llamó. Mildred dijo que quizás estuviera en el pasillo, y allí fue. Luego buscó por todas partes, cada vez más alarmado. Finalmente, en un tono angustioso, preguntó:
—Mildred, ¿tú crees que ese mono-monito puede haberse evaporado por completo?
—Dicen que a veces ocurren cosas así.
—Eso sería terrible.
Veda cogió su vaso, con el meñique levantado, y bebió, dándose aires de importancia.
—De verdad, papá, yo no sé por qué te preocupas tanto. Me parece que cualquiera puede ver que está escondida detrás del sofá.
—Por decir eso te irás a la cama.
Los ojos de Mildred despedían llamas, y Veda se levantó rápidamente. Bert no les prestó atención. Arregló el cinturón que le colgaba de la cabeza y de nuevo, avanzando sobre las manos y las rodillas, cargó contra el sofá haciendo «¡buf, buf!». Tomó en sus brazos a Ray, que gritaba entusiasmada, le dijo que ya era hora de irse a la cama y le preguntó qué le parecía si esta vez su papá se encargaba de llevarla a dormir. Cuando Bert cargó a Ray, Mildred miró en otra dirección, porque reconoció que amaba a ese hombre como no podría amar a ningún otro, y sintió, en su corazón, un dolor opresivo.
Bert volvió del dormitorio de las niñas, se colocó de nuevo el cinturón y se sirvió otro whisky. Malhumorada, Mildred pensaba en el coche. No se le ocurrió pensar que Bert era la sexta persona con la que se había enfadado en lo que iba de día, y que todas ellas, de un modo u otro, eran solo las máscaras de su desesperación. Le faltaba inteligencia para reflexionar tanto; se trataba de un simple caso de injusticia. Ella estaba trabajando y él no. Se suponía que él no debía facilitarle la vida, aunque pudiera hacerlo sin problema. Bert le preguntó cómo estaba, y ella le dijo que muy bien, pero la presión de su cólera aumentaba y se daba cuenta de que explotaría de un momento a otro.
Sonó el timbre y ella fue a abrir, y cuando Wally le dio una palmada amistosa en el trasero, ella susurró apresuradamente:
—Está Bert.
El rostro de Wally mostró sorpresa, pero reaccionó de inmediato. Con una voz que se podía oír en toda la casa, dijo:
—Hola, Mildred, ¡cuánto tiempo sin verla! ¡Qué bien está usted! ¿Dígame, está Bert?
—Sí, aquí está.
—Tengo que verlo, aunque es solo cosa de un minuto.
Si Wally había decidido que Bert todavía residía allí, a Bert no le quedaba otra que seguirle la corriente. Lo recibió con un despliegue de hospitalidad, le ofreció whisky, como si fuera suyo, y se interesó por mil cosas, como si nada hubiera pasado. Wally dijo que le buscaba desde hacía dos meses para hablar de un asunto interesante y que por fin le había podido encontrar. Bert le respondió que así eran las cosas, que él realmente no sabía por qué corría el tiempo tan deprisa. El asunto, dijo Wally, era el de las tres casas de la manzana catorce; necesitaba saber si a los compradores se les había prometido verbalmente levantar una pared en la parte posterior. Bert dijo que no, y le contó escrupulosamente cómo habían ido esas ventas. Wally dijo que siempre le había parecido un poco absurdo el asunto, pero que quería estar seguro.
Mildred escuchaba a medias: ya no estaba de humor para Wally y se preguntaba cómo sacar el tema del coche. Se le ocurrió una idea endiablada, que decidió poner inmediatamente en práctica.
—Aquí hace muchísimo calor. ¿No se quiere quitar la chaqueta? ¿Y tú, Bert?
—Es una invitación interesante.
—¡Ya lo creo!
—A ver esas chaquetas, pues.
Los dos hombres se las quitaron, y Mildred las plegó sobre el brazo y se las llevó al armario para colgarlas. Una vez colgadas, deslizó sus dedos en uno de los bolsillos de la chaqueta de Bert, y allí, como se imaginaba, estaba la llave del coche. La sacó y se la escondió en el zapato. Volvió a reunirse con los hombres y recuperó su vaso de whisky, que apenas había tocado.
—Me parece que hoy me emborracharé.
—¡Bravo!
—Te echaré más.
Bert añadió cubitos de hielo y un poco más de whisky, y ella tomó un par de tragos seguidos. Hizo tintinear el hielo y contó el episodio de Harry Engel y las anclas, que divirtió mucho a sus dos acompañantes. Cuando terminó, palpó la llave del automóvil en el interior del pie y se le escapó una risa franca, como no le ocurría desde hacía muchos meses. Tenía una risa encantadora, algo parecida a la de Ray, y contagió automáticamente a Bert y a Wally, que se pusieron a reír con ella, como si nunca hubiesen estado en crisis, ni nunca se hubiese destruido su matrimonio ni quedado un sabor amargo después de que un socio le robara el trabajo al otro. Pero Wally, que estaba un poco nervioso e ignoraba qué papel desempeñaba, dijo que debía marcharse. Bert lo acompañó ceremoniosamente hasta la puerta, y solo allí Wally advirtió que no tenía puesta la chaqueta. Se apresuró a volver, y aprovechó para despedirse de Mildred.
—¿Ha vuelto? ¿Vive aquí de nuevo?
—No, solo está de visita.
—Entonces volveré a verte.
—Así lo espero.
Bert volvió a sentarse donde estaba, bebió un sorbo y dijo:
—Parece que no se ha enterado de nada de lo nuestro. Pensé que no valía la pena decírselo.
—Hiciste bien.
—Nada ganaría con saberlo.
—Así es.
La botella se estaba vaciando, y Bert se sirvió un nuevo trago antes de explicar su visita.
—Antes de que me vaya, Mildred, recuérdame que coja un par de cosas del escritorio. Nada importante, aunque mejor será que las tenga conmigo.
—¿Quieres que las busque?
—Mi póliza de seguros.
Su voz sonaba cautelosa, como si esperara que sobreviniera una discusión. La póliza era de mil dólares, con un valor actual de doscientos cincuenta y seis, y nunca la había aumentado porque no creía en los seguros tanto como lo hacía en la telefonía a la hora de invertir. Tal concepción había sido motivo de algunas discusiones con Mildred, pues para ella ese dinero era lo único con que podrían contar las niñas en caso de desgracia. En ese momento comprendió que la póliza no podría ser salvada y decidió no oponer resistencia, en contra de lo que Bert esperaba. Se la tendió suavemente y él se lo agradeció, aliviado. Y acto seguido le preguntó:
—Bueno, hablando francamente, ¿cómo te ha ido?
—Perfectamente.
—Tomemos otro whisky.
Vaciaron la botella, y él dijo que se iba. Mildred le alcanzó la chaqueta, le acompañó hasta la puerta y dejó que la besara tristemente. Cerró la puerta, apagó las luces, fue a su dormitorio y esperó. Como cabía suponer, minutos después sonó el timbre. Abrió, y allí estaba Bert, de pie.
—Siento molestarte, Mildred, pero la llave de mi coche no está en mi bolsillo. ¿Te importa si echo un vistazo?
—Claro, pasa.
Pasó, encendió la luz y buscó la llave en todos los lugares donde había jugado con Ray. Ella lo observaba con interés. Tras un momento dijo:
—¡Ah!, ahora que recuerdo, quizá fui yo quien cogió esa llave.
—¿La tienes tú?
—Sí.
—Bueno, pues dámela. Tengo que irme a casa.
Mildred se quedó de pie, sonriendo, mientras una terrible evidencia ensombrecía la cara de Bert. De repente ella dio un paso atrás para eludir las garras de Bert.
—No te la daré, y nada ganarás con tratar de quitármela, porque nunca la encontrarías. De ahora en adelante, el coche es mío. Estoy trabajando y lo necesito, y tú no trabajas y no lo necesitas. Si crees que voy a ir siempre a pie y en autobús, y perder todo ese tiempo, y ser una infeliz, mientras tú vives con otra mujer y ni siquiera lo utilizas, estás muy equivocado; eso es todo.
—¿Estás trabajando?
—Sí, eso he dicho.
—Muy bien, entonces, ¿por qué no lo has dicho antes?
—¿Quieres que te lleve?
—Te lo agradecería mucho.
—¿Estás viviendo con Maggie?
—Prefiero no decir dónde estoy viviendo. Vivo... donde vivo, pero si me dejas en casa de Maggie, me viene bien. Tengo que hablar con ella un minuto, de modo que si no tienes inconveniente...
—Cualquier lugar es conveniente para mí.
Salieron juntos y subieron al automóvil. Mildred cogió la llave del zapato y, en silencio, condujo el coche hasta la casa de la señora Biederhof. Una vez allí, le agradeció la visita, agregando que lo recibiría con gusto cuando quisiera volver, no solo por la alegría que era para las niñas, sino también por la suya. Él se lo agradeció solemnemente, le dijo que había pasado una noche muy agradable y abrió la puerta para marcharse. Entonces intentó arrebatarle la llave, tal y como Mildred había previsto. Ella rio maliciosamente.
—No te ha funcionado, ¿eh?
—Parece que no.
—Buenas noches, Bert. En casa tengo un par de sujetadores viejos. Dile a ella que están limpios, que se pase cuando quiera para llevárselos.
—Maldita sea, ya tienes el coche. ¿Me harías el favor de callarte?
—Lo que tú digas.
Volvió a casa con el coche. Cuando llegó, la luz estaba todavía encendida, y todo tal cual lo había dejado momentos antes. Observó el indicador de gasolina, vio que tendría cerca de diez litros en el depósito y continuó conduciendo. Al llegar a la avenida Colorado dobló. Era el primer bulevar por el que conducía, las señales de tráfico estaban apagadas, solo había algunas luces intermitentes. Hundió el pie en el acelerador y observó, excitada, cómo subía la aguja del cuentakilómetros. Iba a cien por hora en subida y escuchó un ruido metálico en el motor. Se le ocurrió delirantemente que lo mismo le iba a tocar cambiar los cilindros. Luego disminuyó un poco la velocidad, respiró profundamente y lanzó un tembloroso suspiro. El coche le estaba inyectando algo parecido al orgullo en las venas; acaso un punto de arrogancia, de dignidad recuperada, algo que ninguna palabra, ninguna bebida, ninguna forma de amor podía darle. Una vez más sintió que era ella, y comenzó a pensar en el trabajo con despreocupación, en vez de vergüenza. Sus problemas, desde equilibrar todos los platos hasta no olvidarse de servir los entrantes, cruzaron su mente, uno tras otro, y casi se rio, pensando en que pocas horas antes le hubiesen parecido descomunales.
Cuando dejó el automóvil en el garaje comprobó el estado de los neumáticos. Estaban en buenas condiciones, así que se quedó tranquila. Entró canturreando en casa, apagó la luz y se desvistió en la oscuridad. Fue al cuarto de las niñas, tomó a Veda en sus brazos y la besó. Como Veda se despertó a medias, le dijo:
—Algo espléndido ha ocurrido esta noche, y tú has sido la causa de ello. Retiro todo lo que te he dicho antes. Vuélvete a dormir y no pienses más en esto.
—Estoy muy contenta, mamá.
—Buenas noches.
—Buenas noches.