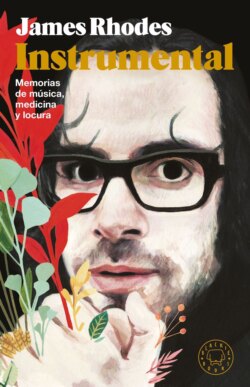Читать книгу Instrumental - James Rhodes - Страница 13
Tema1 Bach, Variaciones Goldberg, Aria GLENN GOULD, PIANO
ОглавлениеEn 1741, un acaudalado conde (o algo parecido) tenía problemas de salud y de insomnio. Como solía hacerse en la época, contrató a un músico para que viviera en su casa y tocara el clavicordio mientras él pasaba la noche en vela, enfrentándose a sus demonios. Aquello era el equivalente barroco a los programas de debates radiofónicos.
El músico se llamaba Goldberg, y el conde lo llevó a ver a J. S. Bach para que éste le diera clases. Al término de una de esas sesiones, el noble comentó que le gustaría que Goldberg pudiera tocarle algunos temas nuevos, para ver si lo animaban un poco a las tres de la madrugada. El Trankimazin todavía no había sido inventado.
A raíz de esto, Bach compuso una de las piezas de música para teclado más imperecederas y potentes que se han creado jamás, que acabó denominándose Variaciones Goldberg: un aria a la que siguen treinta variaciones que terminan, cerrando el círculo, con una repetición de esa primera aria. El concepto del tema y las variaciones se parece al que se observa en un libro de relatos cortos basados en una idea unificadora: el primer cuento describe un tema en concreto, y cada uno de los siguientes guarda cierta relación con dicho tema.
Para un pianista, éstas son las composiciones musicales más frustrantes, difíciles, abrumadoras, trascendentes, traicioneras e intemporales. Como oyente, en mí tienen un efecto que solo logran los medicamentos más punteros. Son clases magistrales sobre Lo Maravilloso, y contienen todo lo que una persona podría querer saber a lo largo de su vida.
En 1955, un joven, brillante e iconoclasta pianista canadiense llamado Glenn Gould se convirtió en uno de los primeros músicos que las interpretó y las grabó al piano, en vez de hacerlo al clavicordio. Decidió incluirlas en su primer disco, lo que espantó a los ejecutivos de la discográfica, que querían algo más convencional. El álbum pasó a ser uno de los más vendidos de todos los tiempos dentro de su género, y hoy en día sigue siendo una referencia para los demás pianistas. Ninguno logra igualarlo.
Estoy sentado en mi piso de Maida Vale, situado en la parte chunga cerca de Hollow Road, en la que la gente grita a los niños y el alcohol y el crack son tan comunes como los zumos Tropicana y los cereales del desayuno. Perdí mi preciosa casa en la parte pija de esa zona (Randolph Avenue, distrito W9, ahí es nada) cuando terminó mi matrimonio: esa vivienda tenía ciento ochenta y cinco metros cuadrados, un flamante piano de cola Steinway, un jardín grande, cuatro cuartos de baño (ni se os ocurra comentar nada), dos plantas y el obligatorio frigorífico Smeg.
La verdad es que en esa casa también había manchas de sangre en la moqueta, gritos de rabia atrapados en las paredes y un hedor a tedio perpetuo que no se iba ni con ambientador Febreze. Mi vivienda actual es pequeña pero de formas perfectas, solo tiene un aseo, no hay jardín, dispongo de un piano vertical cutre y japonés, y reina el olor infinitamente más agradable de la esperanza y la posible redención.
Rodeado por un grupo de directores, productores, miembros del equipo técnico, ejecutivos de Channel 4 y qué sé yo, estoy junto a Hattie, mi novia; Georgina, mi madre; Denis, mi mánager; y Matthew, mi mejor amigo. Estas cuatro personas han estado conmigo desde el principio, mi madre de forma literal; los otros, de manera cósmica, o al menos me acompañan desde hace unos cuantos años.
Estos individuos son mi pilar. Mi Todo. Al margen de mi hijo, cuya notable ausencia me resulta desgarradora, ellos son las fuerzas que me guían e iluminan en la vida, y representan el motivo más poderoso posible para sobrevivir (suena a letra de canción) en las épocas oscuras.
Nos encontramos en mi salón, hay cajas de pizza desperdigadas por el suelo y estamos a punto de ver mi primer programa de televisión en Channel 4: James Rhodes: Notes from the Inside [‘James Rhodes: Notas desde el interior’]. Se trata de un momento muy importante para mí. Supongo que lo sería para cualquiera. Pero en mi caso, que soy una persona que ni siquiera tendría que estar donde estoy, esto representa algo que va mucho más allá de esa enfermedad venérea del «mírame, salgo por la tele» que los programas de telerrealidad con famosos, Gran Hermano y el presentador Piers Morgan, nos han contagiado, dándonos por culo sin parar a través de todos los medios de comunicación en todas partes.
Han pasado casi seis años desde que me dieron el alta en una institución psiquiátrica.
Salí de mi último hospital mental en 2007, hasta las trancas de medicamentos, sin carrera profesional, sin mánager, sin discos, sin conciertos, sin dinero y sin dignidad. Ahora estoy a punto de aparecer ante un público estimado en más de un millón de personas, en un documental de Channel 4 en cuyo título aparece mi nombre, y en horario de máxima audiencia. De modo que sí: por mucho que ponga la obligatoria mueca indignada de víctima asqueada con el mundo, esto es algo muy importante.
Más aún si tenemos en cuenta que habría sido muy fácil que yo acabara saliendo en un documental de Channel 5 que se titulase: Me he comido mi propio pene para que los extraterrestres dejaran de decirme cosas. Otra vez. Habría sido igual de fácil que apareciera en las secuencias grabadas con cámaras de vigilancia de un episodio de Crimewatch. Pero no es el caso. Esta situación es maravillosa, auténtica, torpe e incómoda. Como una primera cita en la que cuentas demasiadas cosas de ti (y quiero decir demasiadas) aunque te da igual porque la chica es preciosa y te entran ganas de acurrucarte junto a ella y de morirte desde el primer instante en que la ves.
La idea que subyace tras la grabación que hemos creado es que la música cura, que ofrece una posibilidad de redención. Se trata de una de las pocas cosas (que no sea de índole química) que puede llegar a los últimos recovecos de nuestro corazón y nuestra mente y tener un efecto verdaderamente positivo. De modo que llevo un gigantesco Steinway modelo D (el mejor que existe, de 120.000 libras de precio y 545 kilos de peso) a un pabellón psiquiátrico cerrado, me reúno con cuatro pacientes esquizofrénicos y, después de hablar con ellos, toco el instrumento ante cada uno de forma individual. Ellos se sienten mejor, yo ofrezco un aspecto melancólico, todos nos embarcamos en un viaje de descubrimiento personal y llegamos a un lugar mejor.
Hasta aquí, un buen ejemplo de la fantasía que más cachondo pondría a un ejecutivo televisivo. Qué cosa tan vomitiva.
Pero se trata de una cinta potente. Lo más destacado del día en todos los periódicos, un documento que hace saltar las lágrimas sin recurrir a la manipulación típica de la cadena ITV. Lo que convierte a este documental en algo especial a ojos de la prensa es el detalle de que no solo lo presento y toco el piano en él, sino que además resulta especialmente conmovedor (es la palabra que utilizan) porque a mí también me ingresaron y pasé varios meses en pabellones psiquiátricos de seguridad. Se vuelven locos con el rollo ese de la víctima que acaba triunfando. La situación me encanta. Voy a promocionarlo todo lo posible. A aparecer en el mayor número de entrevistas de radio y de tele, de reportajes a doble página y fotos de revistas.
A medida que las cosas vayan avanzando, pienso utilizar mis antecedentes y mi ínfimo talento para promocionar discos, ayudar a asociaciones benéficas, hacer giras, salir más por la tele e intentar cambiar en algo las vidas de aquellos que no tienen voz, de quienes se enfrentan a los síntomas y circunstancias más oscuros y desesperados, de aquellos a quienes nadie presta atención: los ignorados, ninguneados, solos, aislados, perdidos. Aquellos a quienes veis arrastrando los pies por la calle, inmersos en su pequeño mundo, con la cabeza gacha, la mirada perdida, despreciados y arrinconados en una esquina terrible y muda.
Pero también voy a utilizar todo esto para que se produzca un cambio en mi vida. Para ganar dinero y comprarme chorradas que no me hacen falta, todas mejores que las que tengo ahora. Para convertirme en alguien visible, en el centro de todas las miradas. Mi cabeza me dice que lo necesito. Que lo anhelo. Porque en cierto sentido creo que existe la pequeña posibilidad de que el éxito (comercial), unido a la atención recibida, acabe arreglando lo que falla en mí.
Y si esto no sucede, me iré a Las Vegas, me gastaré una disparatada cantidad de dinero en un lapso de tiempo aún más disparatadamente corto, y después me volaré la tapa de los sesos.
Todos vemos el programa. Me siento incómodo y expuesto. Como si hubiera estado escuchando mi voz en un contestador durante una hora delante de una sala llena de gente. Desnudo. No hay nada como ver que tu nombre se ha convertido en trending topic de Twitter, que hay literalmente miles de comentarios, mensajes, tuits y actualizaciones de Facebook sobre ti, para que te entren muchísimas ganas de gozar del aislamiento y la seguridad de una celda acolchada. Es el lado malo de ser un gilipollas que aspira a llamar la atención: te dedicas a gritar «¡mírame!» durante un montón de tiempo y, cuando la gente lo hace, te quedas aturullado y perplejo y te quejas. Si te pones a analizar cualquier cosa que haya surgido de un motivo turbio, esa cosa tiende a esconderse avergonzada.
Todo discurre de maravilla en mi desordenado saloncito. Como no podía ser de otro modo. Comemos. Ellos hacen comentarios simpáticos porque eso es lo propio de la gente que no es socialmente retrasada, despido a todos menos a Hattie y me voy a la cama.
Solo puedo pensar en lo mamarracho que parezco en la pequeña pantalla, con unos vaqueros que no son de mi talla, un peinado ridículo, una destreza pianística cutre y una voz de pelota. En que tendría que haberme preparado mejor, en si conseguiré o no sentirme importante cuando me reconozcan mañana en el metro. Y después me aburro y me enfado conmigo mismo y me obligo a pensar en los seis conciertos que tengo programados para los próximos diez días. Llevo a cabo mi habitual rutina nocturna y, mentalmente, empiezo a repasar todas las piezas que voy a interpretar, compás por compás. Reviso todos los ingredientes clave que forman parte de un concierto: la memoria (en mi cabeza, ¿puedo verme tocando, observar cómo mis manos pulsan las notas adecuadas?), la estructura (qué relación existe entre las diversas secciones, dónde están los cambios y giros destacados, qué unifica y relaciona las partes del conjunto), el diálogo (cuál es la historia que se cuenta y cuál la mejor manera de expresarla), la estructura de los acordes (en un pasaje en el que hay distintas melodías ocultas entre las notas, ¿elijo la más obvia o busco voces internas que digan algo nuevo?), etcétera, etcétera. Es como tener en la cabeza un tocadiscos jodido, con un crítico musical incorporado que va haciendo comentarios: empiezo por el inicio de cada pieza y en cuanto cometo un error o percibo un leve fallo de memoria, tengo que volver al principio. Lo cual, tratándose de un concierto con un programa de setenta y cinco minutos, puede llevar un buen rato. Pero esto me resulta útil y me impide pensar en otras cosas que, si no ando con cuidado, me llevarán por un camino que solo conduce al desastre.
Consigo dormir tres horas. Y, en cuanto me despierto, lo vuelvo a notar. Eso que casi siempre me acompaña de forma permanente.
Se trata de una adicción que resulta más destructiva y peligrosa que cualquier droga, que casi nunca se reconoce, de la que se habla aún menos. Algo insidioso, generalizado, que ha alcanzado niveles de epidemia. Es la principal causa de esa actitud de creerse con derecho a todo, de la pereza y la depresión en la que estamos inmersos. Es todo un arte, una identidad, un estilo de vida que te brinda una infinita e inagotable capacidad de sufrimiento.
Es el Victimismo.
Cuando uno se hace la víctima, tras un período de tiempo extraordinariamente corto se cumplen sus peores pronósticos. Como he pasado largas etapas dejándome llevar por esa actitud, logra adueñarse de mí de ciertas maneras que consiguen instalarme con mayor firmeza en ese infierno construido por uno mismo que es el papel de víctima.
De pequeño me pasaron cosas, me hicieron cosas que me llevaron a gestionar mi vida desde una posición según la cual yo, y solo yo, soy culpable de todo lo que desprecio de mi interior. Era evidente que una persona solo podía hacerme cosas así si yo ya era intrínsecamente malo a nivel celular. Y todo el conocimiento, la comprensión y la amabilidad del mundo no bastarán para cambiar, jamás, el hecho de que ésa es mi verdad. Que siempre lo ha sido. Que siempre lo será.
Preguntádselo a cualquiera a quien hayan violado. Si dicen otra cosa, mienten.
Las víctimas solo alcanzamos un final feliz en destartalados salones de masaje de Camden. No logramos pasar al otro lado. Sentimos vergüenza, rabia, asco. Y la culpa es nuestra.
Aquella noche de miércoles, en mi enano saloncito de los cojones, mientras me veía por la tele convertido en un tremendo y odioso gilipollas, me di cuenta de que nada había cambiado. En el fondo, como la mayoría de nosotros, incluso ahora con treinta y ocho años, tengo un agujero negro en mi interior que nada ni nadie parece poder llenar. Digo como la mayoría porque..., bueno, echad un vistazo a vuestro alrededor. Nuestra sociedad, nuestras empresas, nuestras estructuras sociales, costumbres, entretenimientos, adicciones y distracciones se apoyan en enormes y endémicos niveles de vacío e insatisfacción. Yo lo llamo sentir odio por uno mismo.
Odio quien fui, quien soy, en quien me he convertido y, tal como nos han enseñado, me castigo continuamente por las cosas que digo y hago. Son tales los niveles globales de intolerancia, codicia y disfuncionalidad, es tal la sensación de que uno lo merece todo porque sí, que esto no sucede únicamente en una pequeña y dañada parte de la sociedad. Todos vivimos en un mundo de dolor. Si en algún momento del pasado dicho mundo fue distinto, a estas alturas, desde luego, lo que describo ya se ha normalizado. Y esto me inspira tanta rabia como mi pasado.
Hay una rabia que fluye por debajo de todo, que nutre mi vida y que alimenta al animal de mi interior. Una rabia que siempre, siempre, me impide, por mucho que me esfuerce, convertirme en una versión mejor de mí mismo. Da la impresión de que mi maldita cabeza está dotada de vida propia, que no la puedo controlar en absoluto, que es incapaz de razonar, de negociar o de sentir compasión. Me lanza gritos desde las profundidades. Cuando era pequeño, no entendía sus palabras. De adulto, me espera al pie de la cama y se pone a hablar un par de horas antes de que me despierte, para que, cuando yo abra los ojos, ella ya haya entrado en modo rabia total, para que me diga entre aullidos de mierda lo contenta que está de que me haya despertado al fin, lo jodido que estoy hoy, que me va a faltar tiempo, que la voy a cagar en todo, que mis amigos han organizado un complot contra mí, que no confíe en nadie, que tengo que hacer todo lo posible por proteger lo que tengo en la vida, por mucho que sepa que es una causa perdida. Estoy siempre agotado. Esta voz es una especie de YO tóxico: corrosivo, invasivo, nocivo, negativo, todos los -ivos malos.
La noto ahora en mi interior. No me había dado cuenta de lo jodidamente cabreado que estaba hasta que he empezado a escribir este libro. Qué cortina de humo tan estupenda pueden crear algo de dinero, la atención y los medios de comunicación. Qué bien se le da a Beethoven distraerte. ¿Por qué tantos triunfadores siguen avanzando sin detenerse, intentan superar sus demonios mediante la acumulación de más cosas, más distracciones, más ruido, hasta que se caen de bruces y se autodestruyen? Porque nadie puede dejar atrás los motivos de una rabia tan potente como ésa.
Con toda facilidad y tranquilidad puedo fijarme en el exterior para encontrar las razones de mi dolor interior. Puedo argumentar de forma convincente por qué todas las personas de mi vida, todos los acontecimientos, todas las situaciones, individuos, sitios y cosas son en parte responsables de que yo sea, casi siempre, un cabrón enfadado y amargado.
Y también puedo, de una forma igualmente convincente, mirar hacia dentro, iluminarme a mí con el foco, y pasármelo pipa con ese horror incesante que es culpabilizarse a uno mismo.
Y todo esto es irrelevante, intrascendente e inútil.
Me dedico con demasiada frecuencia a echarles la culpa a todos y a todo. A veces me invade tal rabia psicótica que apenas puedo respirar. Me resulta imposible escapar de eso y nada puede aliviarlo, al margen de algunos colocones caros y peligrosos. Esa rabia es la recompensa por ser una víctima: todas las adicciones requieren un premio, y la rabia y la culpabilización son las recompensas que me sostienen y me dan fuerzas cada día.
Creedme: esta mezcla tan excesivamente indulgente de odio por mí mismo y quejicosa autocompasión en la que parezco estar atrapado no es quien quiero ser.
Eso lo sé.
¿Quién querría ser así? Y menos aún reconocerlo.
Me gustaría ser superhumilde. Prestar un servicio a la música, al mundo, a aquellos que tienen menos suerte que yo. Erigirme en ejemplo de que los horrores pueden soportarse y superarse. Ayudar, dar, crecer, florecer. Sentirme liviano y libre y equilibrado y sonreír un montón.
Pero tengo más posibilidades de tirarme a Rihanna.
En última instancia, el motivo por el que siento tanta rabia es que sé que no hay nada ni nadie en este mundo que pueda ayudarme a superar esto del todo. Ni familiares, ni mujeres, ni novias, ni psicólogos, ni iPads, ni pastillas, ni amigos. Las violaciones infantiles son el Everest de los traumas. ¿Cómo no iban a serlo?
Me utilizaron, me follaron, me destrozaron, me manipularon y me violaron desde los seis años. Una y otra vez durante años y años.
Y así fue como pasó.