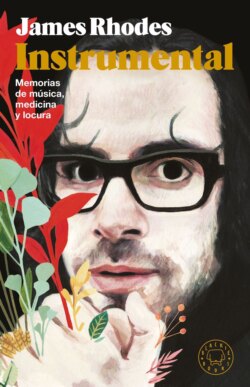Читать книгу Instrumental - James Rhodes - Страница 14
Tema2 Prokófiev, Concierto para piano n.º 2, final EVGENY KISSIN, PIANO
ОглавлениеSerguéi Prokófiev fue uno de los grandes revolucionarios de la música. Compuso su primera ópera con nueve años y, de adolescente, mientras estudiaba en el conservatorio de San Petersburgo, ya era considerado uno de los grandes enfants terribles de la música; se dedicaba a componer piezas de virtuoso, de lo más disonantes, que destrozaban las convenciones existentes en lo relativo a la tonalidad, y gracias a las cuales la música emprendió bruscamente un rumbo nuevo.
Yo lo quiero aún más porque recibió críticas como ésta del The New York Times: «Los límites que imponen las relaciones habituales entre las teclas quedan abolidos. Prokófiev es un psicólogo de las emociones más infames. El odio, el desdén, la rabia (sobre todo, la rabia), el asco, la desesperación, la burla y la rebeldía se erigen en modelos legítimos de los estados de ánimo».
Mola.
Entre 1912 y 1913, el ruso compuso un concierto para piano en memoria de un amigo suyo que le había mandado una carta de despedida y se había suicidado. La pieza resulta tan chirriante, destila tanta rabia y una locura tan abrumadora que, cuando la estrenó, muchos miembros del público creyeron que se estaba burlando de ellos. Sigue siendo una de las piezas musicales más difíciles de todo el repertorio, y solo hay unos pocos pianistas lo bastante valientes como para interpretarla. Uno de ellos se rompió un dedo mientras la ejecutaba en directo.
Es la representación musical más certera de la locura desatada que he escuchado en mi vida.
Estoy en el colegio y me siento un poco frágil. Al fin y al cabo, se trata de un «colegio importante». Soy un chaval nervioso. Tímido, complaciente y con ganas de caer bien. Menudo y guapo, y tengo cierta pinta de chica. El sitio es pijo, caro, está en la misma calle que nuestra casa y resulta, a mis minúsculos ojos, enorme. Tengo cinco años y pocos amigos, aunque la verdad es que me da igual. Soy «sensible», aunque no retrasado, y algo torpe. Un poco distinto, nada más. Me gusta bailar y también la música, y tengo mucha imaginación. No me agobian las gilipolleces que asfixian a los adultos, como debe ser en esa época. Mi pequeño mundo va creciendo y desarrollándose ante mí, y en el colegio hay mucho que explorar. También como debe ser.
Un día (iba a decir «un martes», pero han pasado más de treinta años y no tengo ni puta idea de qué día de la semana era), voy al gimnasio con el resto de la clase. La primera clase de gimnasia me da miedo. Da la impresión de que los otros niños saben qué hacer. Saben trepar por cuerdas, abalanzarse sobre los balones y aullar de placer. Yo soy más bien uno de esos chicos que se dedican a observar a cierta distancia. Aunque parece que al señor Lee, nuestro profesor, eso no le molesta. No deja de lanzarme amables miradas de ánimo. Como si fuera consciente de que soy algo tímido pero estuviera de mi lado y no le importara en absoluto. Nada de eso se expresa con palabras, pero el hombre me transmite una sensación de pureza, de definición, de seguridad.
Sin darme cuenta, empiezo a mirarlo cada vez más durante la clase. Y, como era de esperar, cada vez que alzo la vista mi mirada se cruza con la suya, y en sus ojos aparece cierta chispa. Me sonríe de una forma que ninguno de los otros niños nota, y sé a un nivel profundo e intocable que esa sonrisa es solo para mí. Siento que el ruido y el bullicio y el gentío se desvanecen cuando me mira, y aparece un foco de color arcoíris que me ilumina, y que solo él y yo podemos ver.
Esto pasa siempre que tengo clase con él. La dosis justa de atención para que me sienta algo especial, no lo bastante grande para que se note. Pero basta para que la clase de gimnasia me haga ilusión, lo cual es un logro de dimensiones épicas. Me paso el rato intentando caerle bien para que me haga un poco más de caso. Hago preguntas y también las contesto, me esfuerzo más al correr, al trepar, nunca me quejo, me cercioro de que mi equipo de gimnasia esté limpio y bonito. Sé que algún día él acabará dando el paso. Efectivamente: al cabo de pocas semanas me pide que me quede después de clase para ayudarlo a guardar las cosas. Me da la impresión de que he ganado una lotería en la que la autoestima es el premio gordo, uno especial con el que se me dice: «Eres el mejor niño, el más mono, el más adorable y brillante del que jamás he sido profesor y ahora vas a recoger los frutos de toda tu paciencia». Noto el pecho henchido de orgullo y vida.
Así que lo ordenamos todo y hablamos. Como hablan los mayores. Yo intento actuar como si nada, como si estas cosas me pasaran todos los días, como si todos mis amigos tuvieran ciento treinta años y fueran adultos. Y entonces me dice: «James, tengo un regalo para ti», y el corazón se me para durante un segundo. Me lleva al cuarto sin ventanas del gimnasio en el que guardan todo el equipo, donde tiene un escritorio y una silla; empieza a hurgar en los cajones de este escritorio. Entonces me quedo a cuadros al ver que saca una caja de cerillas. Que vienen en un estuche de un color rojo fuerte. Sé perfectamente que no me dejan tocar las cerillas. Sin embargo, ahí tengo a ese hombre (que tantísimo mola) que me está regalando una caja y que me dice que no pasa nada de nada si enciendo unas cuantas.
Los niños son tontos del culo; por eso son niños. Ese hombre estaba gordo, calvo, tenía al menos cuarenta años, y era demasiado peludo. Sin embargo, con cinco años a mí me parecía un tío cachas, fuerte, simpático, guapo, elegantísimo y totalmente mágico. Vaya usted a saber por qué.
Le pregunto si está seguro de que no pasa nada; me repite que no me corte y que encienda una. De modo que eso es lo que hago. Enciendo una y me preparo para que empiecen los problemas, los gritos, el drama. Y, como no pasa nada, como queda claro que no hay ninguna trampa, me desmeleno. Me río, enciendo una tras otra con los ojos muy abiertos y brillantes, me llega el olor del azufre, oigo el chasquido de la llama, noto el calor en los deditos.
Un consejo para padres: si queréis media hora de tranquilidad para echar una cabezada, dadle a vuestro hijo pequeño una caja de cerillas. Se quedará embelesado.
Son los mejores treinta minutos de mi corta vida. Me siento como todos los chicos de pocos años anhelan sentirse: invencible, adulto, de un metro ochenta. Alguien en quien se fijan.
Esta situación se prolonga. Durante semanas. Sonrisas, guiños, ánimos, navajas, mecheros, pegatinas, chocolatinas, Action Men. Cuando cumplo seis años, un Zippo. Regalos secretos, gestos especiales y una invitación para unirme al club de boxeo extraescolar.
Que es donde todo se va al garete.
Ahora es importante reconocer que yo decido ir a las clases de boxeo. Me lo proponen y digo que sí. Fue una elección muy consciente, no algo que me impusieran. Ese tío, esa estrella de cine a la que yo quería acercarme porque le caía bien, porque él lograba que me sintiera especial, me invitó a hacer una actividad con él después del colegio, y yo accedí.
Podríais pensar que mi mente de cinco años no es del todo fiable. Que todavía no estaba formada del todo, que aún no podía albergar recuerdos precisos. Así que voy a dejar que hable la directora de aquella escuela primaria. De este modo sabréis que es totalmente cierto. Estas palabras proceden de una denuncia que le presentó a la policía en 2010, y no se ha alterado ni una coma.
En septiembre de 1980 me nombraron directora de la escuela primaria de Arnold House, un colegio privado para chicos situado en St. John’s Wood. Fue en él donde conocí a James Rhodes. Era un niño adorable, de pelo oscuro y movimientos ágiles, que tenía una sonrisa que desarmaba. Era brillante, se expresaba muy bien y demostraba una gran confianza en sí mismo para tener cinco años. Desde una edad muy temprana resultó evidente que tenía talento para la música. Con seis años, en torno a 1981 y 1982, estuvo en mi clase (en aquella época yo era jefa de estudios). Sus padres eran personas encantadoras, grandes triunfadores, y vivían en la misma calle en la que estaba el colegio. Aunque reconocían el talento musical de James, sospecho que querían que el niño gozara de una educación lo más completa posible, en la que debían incluirse las actividades deportivas. Lo apuntaron a unas clases de boxeo extraescolares. Había que pagarlas y, cuando el alumno ya estaba inscrito, los padres se comprometían a que el niño acudiera a los entrenamientos al menos durante un año entero.
El boxeo era una actividad popular entre los chicos. La había incluido en el plan de estudios el anterior dueño de colegio, George Smart. En la entrega de premios anual se otorgaban muchas copas de plata brillantes por méritos en el boxeo. Como en esa época no teníamos un verdadero programa de educación física y tampoco contábamos con pistas deportivas, dado que estábamos en medio de St. John’s Wood, a principios de los años 80 el boxeo era la única actividad física que se ofrecía y muchos padres la eligieron para sus hijos.
El entrenador de boxeo era un hombre llamado Peter Lee; creo que trabajó en el colegio a tiempo parcial a finales de los años 70. Procedía de la zona de Margate del condado de Kent. Era un hombre robusto, aunque no muy alto, y en aquel momento seguramente andaría por los cuarenta y muchos. ¡A mí me parecía muy «viejo»! En 1981 se inauguró el nuevo gimnasio; Peter estaba en su elemento. Aseguraba haber participado durante toda su vida en clubes deportivos para chicos, y recuerdo claramente que alardeaba de su amistad con Jackie Pallo, quien deduje que era un boxeador famoso.
A bastantes de los niños de mi escuela primaria los mandaron a las clases de boxeo de Peter Lee. Daba la impresión de que algunos se lo pasaban muy bien con esta actividad, y recuerdo muy bien que, al principio, a James le pasaba lo mismo. Sin embargo, poco después de empezar dichas clases, noté un cambio en la actitud de James. Comenzó a mostrarse introvertido y parecía estar perdiendo la chispa. Los chicos que iban a boxeo se ponían unos pantalones cortos de color blanco y unas camisetas del colegio de varios colores. Se cambiaban de ropa en su aula, yo después los acompañaba al gimnasio y los recogía al cabo de cuarenta minutos.
Vi con claridad que James empezaba a mostrarse reacio a ir a esta clase. Tardaba una eternidad en cambiarse y muchas veces obligaba al resto del grupo a esperarlo. Recuerdo con nitidez una ocasión en que me pidió que me quedara con él en el gimnasio. No lo hice. Pensé que se estaba comportando como un blandengue. Sin embargo, cada vez que tocaba esa actividad, James se ponía a dar guerra, y me di cuenta de que no quería ir en absoluto. Muchas veces me quedé con él. Yo detestaba aquella situación. A esos niños tan pequeños se los estaba animando a ser agresivos sin reparos. James era un chiquillo flaco y resultaba evidente que se sentía muy incómodo. En aquel momento, cuando el señor Lee le pidió al niño que se quedara con él para ayudarlo a recoger el equipo, pensé que el entrenador trataba de lograr que el chico se sintiera especial. Cuando yo me llevaba al resto del grupo para que se cambiase, siempre era James quien tenía que irse con el señor Lee para ayudarlo a recoger. Permití que esto sucediera en muchas ocasiones. Aquello ocurrió hace más de veinticinco años, mucho antes de que empezara a hablarse de la protección a la infancia. Entre colegas parecía darse cierta dosis de confianza, y la verdad es que a nadie le extrañaba que un niño estuviera solo con un adulto.
Un día, James volvió al aula para cambiarse tras haber estado con Peter Lee y tenía sangre en la cara. Cuando le pregunté qué había pasado, se echó a llorar; me dirigí enseguida al gimnasio para interrogar al señor Lee, quien me dijo que el niño se había caído. A esas alturas ya no me lo creí, y sospeché que el hombre estaba ejerciendo algún tipo de violencia contra James. Al día siguiente, le conté mis inquietudes a un colega, el director que se ocupaba del ala de enseñanza secundaria. Le hablé de los cambios en la personalidad de James, le comenté que parecía resistirse a ir a las clases de boxeo, y que me preocupaba que el señor Lee estuviera asustando al niño de un modo u otro. Él me dijo que exageraba y que al pequeño Rhodes había que enseñarlo a ser más fuerte.
No recuerdo exactamente cuánto tiempo siguió yendo James a esas clases, pero sí que más de una vez me suplicó que no lo mandara al gimnasio. Y también recuerdo haberle explicado que, como sus padres habían elegido esa actividad de pago, no podía sacarlo de ella sin su permiso. Hablé con la madre del niño sobre este tema; ella también había notado que estaba algo «raro» y que en casa se mostraba poco comunicativo. Era una mujer estupenda que adoraba a sus dos hijos, pero no recuerdo que lo sacaran de la clase. Estuve quedándome en el gimnasio semana tras semana; creía que así lo protegía. Un día regresó a clase después de haber ayudado a recoger al señor Lee y vino con sangre en las piernas. Le pregunté qué había pasado, pero él no soltó palabra, se limitó a llorar en silencio. Ese día lo llevé a casa y estuvimos tocando el piano juntos.
James dejó de estar bajo mi cuidado en julio para entrar en la secundaria. Ya no me tenía para protegerlo. Se veía mal que las profesoras «hicieran de madres» de los niños de más de siete años. Vi cómo ese niño, antes feliz y lleno de confianza, iba palideciendo a medida que pasaba el tiempo. Era muy desgraciado y no continuó hasta acabar el ciclo a los trece años, sino que lo cambiaron a otro colegio cuando rondaba los nueve o los diez. Mis colegas de la escuela secundaria se limitaron a decir que era muy infeliz, que ése era el motivo de su marcha.
La siguiente vez que vi a James era alumno de la Harrow School y estaba participando en un concurso de piano. Mi ahijado también participaba. Me dio la impresión de que James era un joven muy angustiado. Después me contaron que había sufrido una especie de crisis nerviosa. Hace poco leí un artículo en el Sunday Times sobre James, que se ha convertido en un exitoso concertista de piano. Me quedé horrorizada al leer en la entrevista que había sufrido graves abusos por parte de un profesor de su escuela primaria.
Al recordarlo sentí náuseas. Me consume la culpa por no haberme dado cuenta del tormento que James debía de estar padeciendo. Intenté protegerlo de lo que yo pensaba que era agresividad física. Con toda ingenuidad, ni se me pasó por la cabeza que estuviera sucediendo algo de índole sexual. Retomé el contacto con James. Me confirmó que los abusos sexuales ocurrieron y me pidió que diese el nombre del profesor que tantísimo daño le causó. Yo recordaba ese nombre.
Desgraciadamente, hoy me doy cuenta de que es posible que James no fuera la única víctima. Había varios niños que le tenían miedo al señor Lee y por eso, a finales de ese año, prohibí que mis alumnos de primaria asistieran a sus clases de boxeo. Mis colegas de sexo masculino me tildaron de mujer sobreprotectora. Menos mal que lo fui.
Lamento profundamente que James haya sufrido tantísimo y durante tanto tiempo. También me inspira un inmenso orgullo que haya sobrevivido a todo aquello y que lo haya superado. Se merece el mayor éxito y la mayor felicidad en la vida. Las cicatrices y las heridas profundas a veces nos hacen más fuertes.
Escribo todo esto porque sé que tengo que acudir a la policía. Es posible que el señor Lee siga vivo. Puede que todavía esté rodeado de niños, quizá incluso tenga nietos. En mi opinión, constituye un peligro para la juventud. En tanto que pastora de la Iglesia de Inglaterra y capellana de prisiones a tiempo parcial, he visto los efectos que los graves abusos sexuales pueden causar en las vidas de los jóvenes. Será Dios quien juzgue a estas personas que destrozan la vida de otros.
Chere Hunter
Pues ahí lo tenéis. Mi club de la lucha particular. Tal como Tyler Durden nos ha enseñado, la primera regla del club de la lucha es que nadie habla sobre el club de la lucha. Y yo no lo hice. Durante casi treinta años. Pero ahora sí. Y si sois de las personas que creen que no debería hacerlo, que os den por culo.
Hay mucho que aclarar acerca de la declaración policial de arriba. En ella se observan muchas insinuaciones pero no encontramos datos reales sobre los abusos. Abusos. Menuda palabra. Violación es mejor. Abusar es tratar mal a alguien. Que un hombre de cuarenta años le meta la polla por el culo y a la fuerza a un niño de seis años no se puede considerar abuso. Es muchísimo más que un abuso. Es una violación con ensañamiento, que provoca múltiples operaciones, cicatrices (internas y externas), tics, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, ideación suicida, enérgicos episodios de autolesiones, alcoholismo, drogadicción, los complejos sexuales más chungos, confusión de género («pareces una chica, ¿estás seguro de que no eres una niña?»), confusión sexual, paranoia, desconfianza, una tendencia compulsiva a mentir, desórdenes alimenticios, síndrome de estrés postraumático, trastorno disociativo de la personalidad (un nombre algo más bonito que le han puesto al síndrome de personalidad múltiple), etcétera, etcétera, etcétera.
De un día para otro, literalmente, pasé de ser un niño lleno de vida que bailaba, que daba vueltas, que reía, que disfrutaba de la seguridad y las aventuras que le brindaban un colegio nuevo, a ser un autómata aislado, de pies de cemento, apagado. Aquello fue una conmoción inmediata, como ir caminando tranquilamente por un camino soleado y que de pronto se abra una trampilla y caigas a un lago helado.
¿Queréis saber cómo arrebatar a un niño todo lo que le hace ser niño? Folláoslo.
Folláoslo de forma continuada. Pegadle. Dejadlo inmovilizado contra el suelo y metedle cosas en el interior del cuerpo. Contadle cosas de sí mismo que solo pueden ser ciertas en las mentes más jóvenes, antes de que la lógica y la razón se hayan formado del todo; esas cosas se adueñarán de él, y se convertirán en una parte integral e incuestionable de su ser.
Mi madre, pobrecilla, no se dio cuenta o no quiso darse cuenta de que algo fallaba. No la culpo. Era joven e ingenua, la vida la abrumaba y trataba por todos los medios de no venirse abajo, pese a padecer insomnio, ser resistente al Valium y tener una familia a la que cuidar sin un libro de instrucciones. Ya le costaba bastante levantarse por las mañanas, poner la comida en la mesa y seguir de pie hasta las once de la noche. Era y sigue siendo una mujer de una tremenda empatía, generosa y cariñosa, y se enfrentaba a una situación espantosa de la mejor y única manera que conocía.
No voy a describir con detalle los aspectos sexuales. Por varios motivos. Algunos de vosotros podríais leerlo y utilizar esos fragmentos para alimentar vuestras fantasías. Algunos de vosotros podríais juzgarme al saber que cuando aquello pasó se me puso dura (en alguna ocasión). Otros podríais sentir asco e indignación. Pero sobre todo no quiero entrar en detalles porque no creo que pueda mantener la cordura si lo hago, más aún cuando podéis salir a comprar un ejemplar del Daily Mail si sentís la necesidad de que os exciten, de que os inspiren asco o indignación. Algo más barato, más rápido y menos traumático para mí.
El sentido de difundir estas palabras pegajosas y tóxicas es el siguiente: ese primer incidente ocurrido en el cuarto sin ventanas y cerrado del gimnasio me cambió de forma irreversible y permanente. A partir de ese momento, la mayor y más verdadera parte de mí pasó a ser asquerosa, objetivamente distinta.