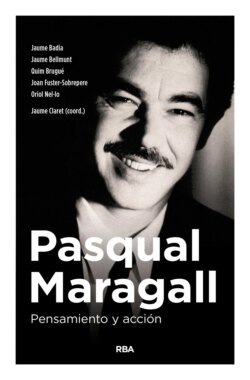Читать книгу Pasqual Maragall. Pensamiento y acción - Jaume Badia - Страница 6
LA POLÍTICA ES LA GENTE JOAN FUSTER-SOBREPERE
Оглавление1. LA ESCUELA POLÍTICA DE LA MILITANCIA (1959-1979)
El 15 de diciembre de 2003, Pasqual Maragall pasó la tarde preparando el discurso de investidura como presidente de la Generalitat que debía pronunciar al día siguiente en el Parlamento de Cataluña. Cuando por la noche pudo finalmente escaparse, se acercó al Hospital del Mar, donde José Ignacio Urenda estaba agonizando. Hacía días que Urenda estaba allí ingresado por problemas cardiacos, pero, ese mismo día y de forma imprevista, la enfermedad había dado un vuelco que parecía irreversible. En el hospital había algunos amigos de Urenda —Xavier Rubert de Ventós y Daniel Cando, entre ellos— y lo esperaba Xavier Casas —médico y primer teniente de alcalde de Barcelona—, quien puso a Maragall al corriente de la delicada situación del paciente y de la más que probable irreversibilidad del proceso. En el ascensor, Maragall le insistía con vehemencia a Casas acerca de las posibilidades de actuar para salvar a su amigo, negándose tozudamente a aceptar la situación. Al final, como si necesitase emitir una última y radical protesta, le inquirió con contundencia: «Si se tratase de tu padre, ¿qué harías?». La respuesta, tranquila, racional y profesional, fue una confirmación: no había nada que hacer. A la mañana siguiente, poco antes de que el Parlament proclamase a Maragall presidente de la Generalitat, Urenda fallecía.
1.1. El Front Obrer de Catalunya (FOC)
El azar había querido cerrar así un círculo que había comenzado más de cuarenta años antes, cuando una tarde de primavera tres jóvenes estudiantes —Pasqual Maragall, Isidre Molas y Rafael Pujol— acudieron a una cita en el altillo de unos billares de la Gran Vía barcelonesa, cerca de la universidad. Se trataba de una entrevista con un dirigente de la Asociación Democrática Popular de Cataluña (ADP), rama catalana del Frente de Liberación Popular (FLP), y el objetivo era reconstruir la Nova Esquerra Universitària (NEU), organización estudiantil de la ADP. Al término de la conversación, cuando los tres jóvenes ya estaban convencidos y listos para incorporarse a la NEU, Urenda —el dirigente que los estaba reclutando— les aclaró, antes de despedirse de ellos, que eran los tres únicos militantes de la organización. Y en los meses siguientes, trabajaron con ahínco para hacer que la NEU creciera. En aquel bar, en aquella conversación con aquel hombre un poco mayor que ellos, de aspecto discreto pero de modales amables y seductores, dio comienzo para el joven Pasqual Maragall un compromiso político que ya nunca abandonaría. Aquella mañana de diciembre de 2003 en el parque de la Ciutadella, el nuevo presidente de la Generalitat iniciaría su discurso recordando a Urenda.
El compromiso político en la clandestinidad, bajo la amenaza de la represión franquista, tenía un componente moral, emocional e intelectual, pero era, sobre todo, una experiencia vital transformadora cuando se prolongaba en el tiempo. Creaba poderosos vínculos de lealtad y confianza, se convertía en una forma de fraternidad en el riesgo. Pero a menudo se consumía también en luchas estériles, nominalistas o ideológicas, fruto del aislamiento y la persistencia del régimen, las derrotas y las caídas.
La ADP, al igual que el FLP de los primeros tiempos, era una organización sin vínculos con los partidos históricos de antes de la guerra y estaba formada principalmente por jóvenes provenientes de ambientes católicos, muchos de los cuales eran hijos de los vencedores de la guerra. El primer grupo creado en Barcelona lo formaron personas como Urenda, Joan Gomis, Alfonso C. Comín, Joan Massana y José Antonio González Casanova, un grupo más o menos vinculado con la revista católica El Ciervo que había conectado con los grupos que paralelamente estaban impulsando el diplomático Julio Cerón, en Madrid, y José Ramón Recalde, en Donostia, con propósitos similares. Hacía poco que los tanques soviéticos habían invadido Hungría y los primeros síntomas de contestación universitaria se habían dejado sentir con fuerza en los hechos de 1956-1958. Una nueva generación, la de los nacidos justo al final de la guerra, comenzaba a activarse y brotaba una pléyade de organizaciones políticas nuevas, por una parte, por desconfianza hacia los partidos de la oposición democrática tradicional, a los que reprochaban su moderación o la pura inacción que practicaban y que, a menudo, los hacía invisibles, y por otra parte, por una desconfianza simétrica hacia el Partido Comunista de España (PCE), debida a motivos muchas veces contradictorios, como su dogmatismo, los hechos mismos de 1956 en Hungría y en Moscú, o la estigmatización de la que era objeto bajo la dictadura, durante la Guerra Fría y en el mundo católico.
Esto no quiere decir que la ADP tuviese un cuerpo de doctrina muy estructurado. En un manifiesto inicial, se definía diciendo que:
Un grupo de catalanes socialistas —obreros, profesionales y estudiantes— ha decidido constituir la ADP para abrir un nuevo camino dentro de la oposición catalana, reuniendo a todos aquellos revolucionarios que, sin doblegarse al dogmatismo político e ideológico del Partido Comunista y sin caer en la tibieza a la que ha llevado a los socialdemócratas un mal entendido respeto por la llamada forma «democrática» de los actuales Estados liberales, desean trabajar con un profundo sentido del compromiso político en la construcción de la sociedad sin clases.
Para establecer a continuación un programa de federalismo para España, la necesaria renovación ideológica del socialismo, la formación de cuadros sindicales y un compromiso de coherencia en la práctica política. Un programa que se inscribía dentro de la confluencia entre «los revisionistas» de las democracias populares —la Yugoslavia de Josip Broz «Tito»—, los socialistas revolucionarios de los países occidentales —la izquierda socialista italiana y francesa— y los movimientos de liberación nacional de los países subdesarrollados —Argelia y Cuba—, unas corrientes, concluía, «que hacen nacer la esperanza de una nueva fuerza socialista mundial» (Fundación Rafael Campalans, 1994: 15).
En el año 1961, la ADP se escindió entre los partidarios de pasar a la formalización de un partido estructurado y un activismo más radical, que crearon el Front Obrer de Catalunya (FOC) —Isidre Molas, Josep Maria Picó, Manuel Castells—, y los que se mantuvieron en las posiciones de mayor flexibilidad organizativa y transversalidad ideológica, que conservaron las siglas ADP, entre los cuales se encontraban Urenda y Maragall. La solidaridad con la huelga de Asturias que propugnó el PCE en el año 1962 y la represión que siguió a esta llevaron a la mayoría del grupo del FOC y a Urenda a prisión. Allí pasaron un año y allí también las dos ramas se reconciliaron y adoptaron desde entonces las siglas del FOC.
Maragall, que ya empezaba a tener un papel destacado como dirigente de la NEU, tuvo que esconderse una temporada en Montserrat. Junto con los universitarios del Moviment Socialista de Catalunya (MSC), que encabezaba Josep Maria (Raimon) Obiols, y otros estudiantes independientes, habían constituido el Moviment Febrer del 62. Y en otro plano, también participaban, junto con Xavier Folch, del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), en el Comité de Coordinación Universitaria. Fueron dos precedentes que, pese a no tener continuidad, resultan significativos. El Moviment Febrer del 62 fue un intento anticipado de unidad socialista que no fructificó, al parecer, a causa de la oposición de los miembros catalanes del FLP en el exterior. El Comité de Coordinación Universitaria, por su parte, constituyó una primera instancia unitaria de participación comunista al lado de otros grupos de la oposición democrática.
Cuando los encarcelados salieron en libertad, gracias a la reducción de condena otorgada con motivo de la entronización de Juan XXIII, el partido ya se había reunificado bajo las siglas del FOC dentro y fuera de la cárcel. Maragall, desde fuera, había comenzado la reconstrucción y se integró en la dirección hasta su disolución entre 1969 y 1970. Esta dirección prepararía la segunda conferencia del FOC, que se celebraría en 1964. Su resolución, inspirada por Urenda, sería el primer documento programático de las organizaciones Frente (FLP-FOC-ESBA) provisto de cierta consistencia.
En cualquier caso, la actividad del grupo se dirigió en aquellos años a adquirir la mayor influencia posible en el movimiento obrero y en las por entonces recién creadas Comisiones Obreras (1964). El FOC, tal como ha escrito Josep Maria Vegara —que, en aquellos años, era el hombre encargado del aparato de propaganda—, «era un mundo que no tenía nada que ver con la llamada gauche divine. Era otro mundo, como colectivo éramos de otro mundo» (Vegara, 2012: 45). En este sentido, fue muy diferente de la organización madrileña que había fundado el diplomático Julio Cerón y que reunía desde intelectuales —como el jesuita Javier Aguirre y el corresponsal de Le Monde, José Antonio Novais— hasta el destacado grupo de jóvenes aristócratas exmonárquicos que formaban Nicolás Sartorius, José Luis Leal y Juan Tomás de Salas, así como de la organización del exterior, integrada básicamente por estudiantes y exiliados fuertemente radicalizados y próximos a la extrema izquierda francesa. El FOC, que descansaba sobre un reducido núcleo de activistas a tiempo parcial —nunca contó con liberados—, probablemente por influencia de la personalidad de Urenda, se orientó sobre todo a conseguir cierta influencia en el mundo obrero. Desde muy pronto, recibió la adhesión de un grupo de la escuela de aprendices de La Maquinista que había captado mossèn Dalmau, entre los que estaban Daniel Cando, Manuel Murcia y Tomàs Chicharro. No obstante, esto no quiere decir que no tuviese influencia en el mundo universitario, que la tuvo —aun cuando su protagonismo en la constitución en 1966 del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) sería secundario—, o en los sectores profesionales —Narcís Serra, Miquel Roca Junyent y José Antonio García Durán, entre otros muchos, fueron las dos cosas sucesivamente—. Hasta que se estabilizó, la organización tuvo que hacer frente a nuevas fugas y escisiones hacia el PCE/PSUC o la extrema izquierda.
Pese a todo, el documento de la segunda conferencia sirvió de base ideológica de las organizaciones Frente y fue el punto desde el que despegó un proceso que el propio Maragall calificó de relanzamiento. Las elecciones sindicales de 1966 resultaron un éxito para la estrategia de penetración de Comisiones Obreras (CCOO) en las elecciones sindicales oficiales, y la influencia del FOC en algunos sectores comenzaba a ser importante. La dirección estaba formada en esos años por un grupo muy estable de cinco o seis personas.
Paralelamente, los estudiantes y profesionales jóvenes del FOC publicaban también en algunos medios de circulación legal, como la revista Promos. Esta estaba impulsada por algunos elementos de Força Socialista Federal —una evolución hacia la izquierda del grupo de Crist Catalunya (CC)—, si bien llegó a dirigirla el focista José Antonio García Durán. A principios de los años sesenta, eran colaboradores regulares de la misma Antoni Jutglar, Isidre Molas, Armand Sáez y Pere Puig, y esporádicamente otros muchos focistas. Maragall publicó allí algunos artículos: sobre la industria del cine; uno con García Durán sobre el socialismo alemán criticando el programa de Bad Godesberg, y, en el número dedicado al análisis de los Planes de Desarrollo, uno sobre «El desarrollismo» como ideología del nuevo capitalismo español. La revista muestra cómo penetraban en la juventud de los sesenta las ideas de la nueva izquierda. En ella cabían tanto traducciones o reseñas de artículos y libros de Pierre Mendès France, André Gorz o Ernest Mandel, como un monográfico sobre el sistema yugoslavo o una portada dedicada en 1965 a la conversión del viejo sindicato católico francés en una nueva central de orientación socialista y autogestionaria: la CFDT.
También escribían en las diferentes publicaciones de Ruedo Ibérico, que era una iniciativa de tono muy diferente, articulada en París en torno al libertario José Martínez, que reunía a todas las familias de la izquierda heterodoxa: los comunistas disidentes Fernando Claudín, Jorge Semprún y Francesc Vicens; los poumistas del exilio y los exfocistas de Acción Comunista; algunos socialistas independientes como Vicente Girbau; miembros del mundo del exilio parisino, como los hermanos Juan y Luis Goytisolo, y los militantes de las organizaciones Frente residentes en París: Ignacio Fernández de Castro, Ignacio Quintana, Manuel Castells y José Luis Leal, entre otros. Maragall publicó allí algún artículo con el pseudónimo Raúl Torras sobre «Problemas de la entrada de España en el Mercado Común» (1966). No obstante, la contribución más significativa en Ruedo Ibérico surgida de la elaboración teórica del FOC fue el texto de Josep Maria Vegara (Miguel Viñas) «Franquismo y revolución burguesa» (1972), donde se sustanciaban las tesis sobre el éxito del desarrollo capitalista en España.
En esos años, Maragall llevaba una doble vida: la del militante clandestino y la de un joven que, en el año 1965, terminadas las dos carreras de derecho y económicas, entró a trabajar en el Gabinete de Programación del Ayuntamiento de Barcelona, y se casó con Diana Garrigosa. Como el trabajo era de mañana, al cabo de un tiempo, se incorporó por las tardes al Servicio de Estudios del Banco Urquijo, bajo la dirección de Ramon Trias Fargas.
En 1966, y gracias a una beca para cursar estudios de «planificación sectorial» de la ASTEF (Asociación de Estudiantes Extranjeros en Francia), pasó seis meses en París, donde realizó prácticas en el Comisariado del Quinto Plan, con Jacques Delors como profesor. Parece que en la concesión de las becas de la ASTEF —un organismo dependiente del gobierno francés— tenía cierta mano José Luis Leal, que trabajaba en la OCDE y que facilitó el acceso de algunos militantes del FLP, entre ellos Quintana, Joaquín Leguina, Carlos Romero y Juan Tomás de Salas. En París, Maragall contactó con el círculo de los exiliados del FLP y también con los socialistas de izquierda del PSU, liderados por Michel Rocard.
En 1967, el FOC estaba en plena expansión, había alcanzado el centenar de militantes y tenía presencia en un buen número de fábricas en Barcelona y el Vallés Occidental. Justo en aquel momento, se produjo un acercamiento al FSF con vistas a una unificación socialista. Pero, probablemente, era demasiado tarde: los sectores jóvenes de ambas organizaciones, que ya empezaban a radicalizarse, lo impidieron. Después de los éxitos de 1966, tanto en el frente universitario (donde se fundó el SDEUB) como en el obrero (con el éxito de CCOO en las elecciones sindicales), una fiebre izquierdista que se prolongaría hasta 1971 impactó en todos los grupos de izquierda catalanes. Era la manifestación local de un movimiento generacional internacional que, bajo diversas formas, se manifestaría en 1968 en París, Praga, Montevideo, México o Berkeley. En el PSUC, la organización universitaria inició una deriva maoísta que culminaría con la escisión del grupo Unidad, y lo mismo sucedió en el FOC, donde surgió con fuerza un sector trotskista, así como en el FSF. Se frustró así la ocasión de formar un partido socialista de izquierda, y la radicalización se trasladó también al SDEUB, que se fue debilitando hasta su disolución, y a CCOO, donde comenzó una lucha intestina por el control y por las formas de organización entre el PSUC y el FOC, pugna que los sectores escindidos del uno y del otro acentuarían más adelante. No obstante, la política de trabajar en la formación de cuadros sindicales, iniciada en la segunda conferencia del FOC, había dado sus frutos. Entre 1967 y 1968, el FOC llegó a ser mayoritario en la coordinadora de CCOO de Barcelona, y sus dirigentes encabezaron un buen número de huelgas obreras, como la de La Maquinista.
A partir de 1968, con la convocatoria de la tercera conferencia, las luchas internas se intensificaron. El grupo fundacional de socialistas de izquierda se veía desbordado, por un lado, por los trotskistas —que serían finalmente expulsados— y, por el otro, por diversos grupos más o menos espontaneistas influidos por el maoísmo y fuertemente radicalizados. La tercera conferencia no se llegó a clausurar nunca, aunque las reuniones cada vez tenían menos participantes. Una parte de los dirigentes obreros históricos (José Antonio Díaz y Manuel Murcia) abandonaron el partido y se convocó una cuarta conferencia, celebrada ya bajo el estado de excepción. Parece que Maragall abandonó el FOC en algún momento del año 1969. Vegara, el último dirigente histórico que aún quedaba, hizo lo propio en 1970. No hubo disolución formal.
1.2. Aprendizajes y frustraciones
Pese a tan agónico y cainita final, el FOC desempeñó un papel destacado en la resistencia antifranquista en más de un sentido: incorporando sectores provenientes del catolicismo crítico; participando decisivamente en la construcción y el éxito de las primeras CCOO, y formando un notable grupo de cuadros dirigentes que, en la Transición, tendrían un papel relevante desde el centro hasta la izquierda. Sobre la trascendencia del FOC como espacio de formación de cuadros para la futura democracia, Maragall escribió en 1978 el siguiente balance general, con tintes sin duda autobiográficos:
Sigue en pie la hipótesis de que el ejercicio continuado, durante diez años cruciales y difíciles, de esta función no habría sido posible sin la existencia de razones de cierta importancia —en las que habrá que ir indagando— y sin cierto sentido práctico que hay quien ha bautizado como neopositivismo de izquierda y que se contradice bastante con los calificativos apocalípticos que habitualmente se le dedican al FOC [...]. La originalidad, la novedad y el antidogmatismo del FOC fueron durante mucho tiempo su único escudo ideológico. Hoy forman parte, en dosis más sensatas, de unas corrientes políticas de izquierda que son, a un tiempo, tradicionales y bastante heterodoxas (Maragall, 1978: 97).
La cita explica bien cuál es el valor que Maragall otorga a la experiencia de haber dirigido durante un largo período una organización clandestina sin una tradición, ni lazos con el exterior, ni tampoco una referencia clara en el ámbito internacional. También señala lo importante que era la necesidad de construir un bagaje teórico autónomo y, a la vez, practicar ese neopositivismo de izquierda que permitía cierta incidencia —con medios escasos— en el movimiento obrero.
No obstante, del FOC —una experiencia formativa solo comparable en su biografía personal a la del entorno familiar— Maragall conservaría tres cosas: una lealtad inquebrantable a un núcleo muy reducido de personas con quienes había compartido la experiencia; una amplia red de relaciones y afectos con el mundo obrero —un mundo que, de otro modo y por razones de nacimiento, jamás habría conocido ni amado—, y, por último, una profunda desconfianza hacia los grandes relatos ideológicos, no tanto por las ideas en sí, sino por lo que él mismo denominaría en algún momento los «ismos». En último término, esta desconfianza tenía un corolario: el miedo —agudísimo— a los enfrentamientos internos, a las fracciones y a la confrontación dentro del campo mismo de la izquierda por cuestiones secundarias o personalismos.
La disolución del FOC supuso una fuerte frustración, un sentimiento de fracaso, para el joven Maragall. Además, el régimen no solo no daba señales de debilidad, sino que se había endurecido a raíz de los primeros atentados importantes de ETA. En septiembre de 1971, con una beca Fulbright, se marchó con Diana y sus dos hijas a Nueva York para estudiar en la New School for Social Research, donde obtendría un máster en económicas y entraría en contacto con el marxismo estadounidense, mientras leía a fondo a Karl Marx y a John Maynard Keynes.
En 1973, regresó a Barcelona y se incorporó a su puesto en el ayuntamiento, mientras impartía clases de economía urbana e internacional en la Universidad Autónoma de Barcelona, y comenzaba su tesis doctoral sobre Els preus del sòl: el cas de Barcelona, que presentaría en 1978 en esa misma universidad. Maragall se había convertido en un técnico, un especialista en economía urbana.
Sin embargo, 1973 no fue un año fácil. Regresar de Nueva York, que lo había deslumbrado —desde entonces, sus amigos le llamarían «el americano»— a la rutina gris de la España franquista se le hizo difícil, según él mismo escribió en sus memorias:
Recuerdo la depresión que me causó regresar de Estados Unidos, un verano en Empúries, atravesando en diagonal el campo de alfalfa entre Ca l’Eugasser y Can Rubert con una sensación extraña de estar y no estar, andando maquinalmente... (Maragall, 2008a: 96).
1.3. El proceso de unidad socialista
En el verano de 1974, un grupo de jóvenes estudiantes (Daniel Font, Artur Isern y Antoni Puigverd) contactaron con Raimon Obiols, Artur Fernández y Francesc Casares —miembros del núcleo dirigente del Moviment Socialista de Catalunya (MSC)—. De aquellos contactos surgió un llamamiento a constituir un proceso de Convergència Socialista de Catalunya (CSC) como camino para la constitución del Partit Socialista. CSC agrupó inicialmente al MSC, el PSAN-Provisional —que se desmarcaría del proceso al cabo de pocos meses—, un grupo de independientes de la Asamblea de Cataluña y otro nutrido grupo de exfocistas: Urenda, Jesús Salvador e Isidre Molas —los más comprometidos inicialmente—, pero también Maragall, Serra, Vegara, González Casanova, Aguirre, Royes, Jaume Cadevall, Manuel Garriga y Magí Bertran, entre otros muchos que se fueron incorporando.
En aquellos primeros pasos, la actividad de Maragall se centró en el desarrollo de la política urbana. Impulsó, junto con un amplio grupo de técnicos y profesionales, la creación del Centro de Estudios Socialistas, en cuya representación se incorporó en enero de 1976 a la Coordinadora General de CSC y, después de la constitución del PSC-Congrés (en noviembre de 1976), se hizo cargo de la dirección de la Federación de Barcelona. Eso sí, aunque era el líder indiscutible de esta, ocupaba una extravagante secretaría de agitación y propaganda: iban a celebrarse elecciones en cualquier momento y esa secretaría sería la encargada de desempeñar la actividad central. Y así fue: al cabo de medio año, se convocaron elecciones y Maragall, como responsable de campaña en Barcelona, fue uno de los organizadores más activos. Mientras tanto, se había ocupado de calentar motores el 16 de abril en las «6 horas con el PSC», un festival lúdico-político del estilo de los que organizaba el diario comunista L’Unità en Italia, que se saldó con el éxito constatable de llenar a rebosar el Poble Espanyol de Montjuïc.
En paralelo a su actividad política, Maragall se involucró también en el ayuntamiento, donde se convirtió en uno de los principales líderes del movimiento sindical de los funcionarios. La lucha por la renovación del Colegio de Funcionarios —en un momento de ocupación de todos los espacios de libertad posibles— sentó las bases de un núcleo contestatario en el consistorio, impulsado en gran medida desde el Gabinete de Programación, pero que pronto contaría con ramificaciones en toda la institución. Eso facilitó el impulso de una plataforma reivindicativa muy ampliamente aceptada por el conjunto de funcionarios que permitió la formación de un movimiento de reivindicación que se prolongó a lo largo de aquel invierno hasta que, en febrero, el alcalde Joaquim Viola —con tan poca habilidad como sentido del momento— se negó a negociar. Los funcionarios declararon entonces una huelga indefinida que, el día 17 de febrero, culminó con la ocupación de la casa consistorial. La huelga de funcionarios y la ocupación del ayuntamiento tuvieron mucha repercusión en la ciudad, por un lado, porque fue algo que se desarrolló en su centro político y a la vista de todos, y que supuso, además, la movilización de un sector tradicionalmente conservador, como era el de los trabajadores de la administración, pero, sobre todo, porque, a lo largo de la famosa ocupación del 17 de febrero, la policía que vigilaba a los huelguistas desde la plaza estuvo a punto de provocar un incidente de graves consecuencias cuando guardias urbanos y bomberos se dispusieron a enfrentarse con ella valiéndose de sus respectivas herramientas de trabajo. Al final, la cordura de los huelguistas evitó una desgracia. Inicialmente, se decretó la militarización del servicio, pero Viola fue sustituido al cabo de pocos meses por orden del gobierno de Adolfo Suárez, y los huelguistas municipales impulsaron un movimiento sindical unitario que admitía la doble afiliación: el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Cataluña (STAC), del que Ernest Maragall sería impulsor principal.
En los primeros tiempos del PSC-Congrés, probablemente por sus orígenes políticos, Pasqual Maragall aparecía junto a Urenda como representante del ala más izquierdista del partido. Algo de ello puede verse en el artículo «Sobre la transició al socialisme» (Maragall, 1976b), en el que se plantean las cuestiones teóricas de las contradicciones entre centralización y autogestión, la sociedad de transición al socialismo en un marco democrático y la reversibilidad del poder político, y de las contradicciones entre sociedad de transición y espacio económico significativo. Se trata de un texto breve presentado un año antes en Portugal en el que quedaban bien reflejados tanto un momento decisivo de la evolución desde el marxismo hacia un socialismo democrático con voluntad de renovación como la aceptación de las instituciones de la democracia formal, y en el que se reivindicaban asimismo unas formas autogestionarias de organización social y se señalaba a Europa como espacio socioeconómico significativo para la transición al socialismo.
Después de las elecciones de 1977, el panorama cambiaría para Maragall. El éxito de la lista Socialistes de Catalunya —que reunía al PSC (C) y a la Federación Catalana del PSOE— comportó el fortalecimiento de la dirección nacional, pues algunos de sus miembros salieron elegidos diputados. Molas, Serra, Maragall y José Luis Martín Ramos se incorporaron al secretariado. Maragall se ocuparía, en colaboración con Urenda, de dirigir el llamado «frente de lucha urbana», es decir, la política local, en un momento en que se esperaban unas elecciones municipales inminentes. Estas no tuvieron lugar: Suárez, temiendo probablemente un efecto como el del 14 de abril, las pospuso hasta después de la aprobación de la Constitución. Entretanto, en el Ayuntamiento, el alcalde de designación gubernamental, Josep Maria Socías Humbert, creó una Comisión de Buen Gobierno, formada por los partidos de oposición, con los que consultaba todas las decisiones importantes. En dicha comisión, Maragall (PSC) y Jordi Borja (PSUC), tanto porque representaban a los partidos más fuertes y más votados como por sus conocimientos técnicos, llevaban la voz cantante. De la comisión salió el Libro blanco de la Ciudad de Barcelona, que tan útil servicio prestaría al futuro ayuntamiento democrático.
El regreso de Josep Tarradellas en otoño de 1977 dio lugar a la formación de un gobierno de unidad. La operación Tarradellas nunca fue aceptada del todo por muchos sectores de la izquierda —Josep Benet se erigió en portavoz principal de tal contestación—, pero incluso dentro del PSC, que era el partido que había pilotado aquel regreso, el personalismo del personaje despertaba fuertes reticencias (Maragall estaba entre los reticentes). En el gobierno de la Generalitat así formado, había de un lado consellers políticos —los líderes de los partidos—, pero también hubo que distribuir las carteras técnicas, una para cada partido, además de la de Trabajo para un sindicalista. En las quinielas socialistas, había candidatos muy definidos: Marta Mata para Educación —candidata a la que tanto Jordi Pujol como Tarradellas se opusieron—, Serra o Lluís Sureda para Economía —cartera que finalmente iría a parar al ucedista Joan Josep Folchi—, Maragall para Política Territorial y Obras Públicas (PTOP), y Jesús Salvador o Martín Toval para Trabajo. Los socialistas se llevaron finalmente la consejería de PTOP, pero encomendada a Narcís Serra. Las circunstancias no se han aclarado nunca del todo. Parece que Joan Reventós se la ofreció a Maragall, pero, como ocurrió en otros casos como el de la consejería de Trabajo, donde Tarradellas se decantó por Joan Codina —un sindicalista de la UGT independiente—, las preferencias del presidente debieron de pesar decisivamente.
Como las elecciones municipales no llegaban, en otoño de 1978, Maragall volvió a marcharse a Estados Unidos para dar clases —gracias a las gestiones de Vicenç Navarro— en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore con el geógrafo inglés David Harvey. En enero, una llamada de Urenda interrumpió aquella actividad: Maragall era reclamado para que se hiciera cargo de la campaña de las elecciones municipales que iban a celebrarse esa misma primavera. Y Maragall volvió.
2. EL APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA DEL PODER: LA ALCALDÍA DE BARCELONA (1979-1992)
2.1. La construcción del liderazgo
A su llegada a la política institucional en calidad de teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maragall era un técnico prometedor y bien preparado con un pasado de militancia política activa y cierto aire diletante. Podría decirse que era un ejemplar relativamente representativo de su generación o, si se prefiere así, de cierta élite de aquella generación. Pero todavía no era un dirigente político de primera fila. Quizá por ello, pese a que había sonado como candidato para la alcaldía, no lo quiso ser. El PSC fue a buscar primero a figuras un poco mayores en edad y con una posición profesional más consolidada, como las de Francesc Casares y González Casanova, que declinaron el ofrecimiento. Finalmente, y por sugerencia del propio Maragall, el elegido fue Narcís Serra, quien ya ocupaba la consejería de PTOP. Eso sí, se presentó con Maragall de número dos. El conocimiento que este tenía del Ayuntamiento como funcionario y su papel en la Comisión de Buen Gobierno de la etapa de Socías lo hacían imprescindible. La lista del PSC se confeccionó todavía conforme al sistema de cuotas de los tres partidos que se habían unificado unos meses antes, pero Maragall fue el segundo de la candidatura. En el número tres, figuraba Martí Jusmet —que iría después a la Diputación de Barcelona—, mientras que el cuarto era Urenda, que sería luego vicepresidente de la Corporación Metropolitana. En el Ayuntamiento se formó un gobierno de progreso con el PSC, el PSUC, CiU y ERC. Maragall se convirtió en teniente de alcalde y fue el encargado de llevar a cabo la reforma administrativa, si bien dos años más tarde, cuando CiU —tras vencer en las elecciones a la Generalitat— abandonó el gobierno municipal, sumó también a sus responsabilidades la concejalía de Hacienda.
Con habilidad y a pesar de un contexto general nada favorable, Serra fue consolidándose rápidamente como alcalde. La crisis económica se encarnizaba con la ciudad al tiempo que el clima español se iba enrareciendo por culpa del terrorismo y del ruido de sables, que culminaría con el golpe del 23-F. La exaltación vivida durante los primeros años de la Transición había dado paso al «desencanto». Además, el PSC había perdido las elecciones autonómicas de 1980 y quedaba así excluido de la labor de reconstrucción nacional que el gobierno de la Generalitat debía emprender. No obstante, y aun dentro de ese panorama, en 1982, una enorme movilización ciudadana dio una amplia victoria electoral en el conjunto de España a los socialistas, quienes, de ese modo, concentraron todas las esperanzas de salvar la democracia. Tras la victoria electoral de octubre, Felipe González, de forma inesperada para todos, nombró a Narcís Serra ministro de Defensa. Esta vez, toda resistencia de Maragall fue en vano: iba a ser alcalde de Barcelona e iba a pasar a esa posición de primera fila, de exposición total, que tanto había evitado hasta entonces. Poseía conocimientos técnicos, relaciones sociales por su origen familiar y sus largos años de militancia, y familiaridad de primera mano con la casa gran (el ayuntamiento barcelonés). Le tocaba al fin realizar el aprendizaje del poder.
En el caso de Maragall, ese aprendizaje representó una transformación interior que se extendió a su entorno y se proyectó al conjunto de la ciudad por un período prolongado. Una simple serie fotográfica de la transformación física del personaje a lo largo del tiempo puede resultar elocuente. A medida que fue asentando su liderazgo, ganando autoridad, dominando los resortes y las palancas del poder, aquel joven delgado y encogido, replegado sobre sí mismo, se fue enderezando, abriendo y ensanchando corporalmente. Isaiah Berlin escribió lo siguiente sobre el acceso al liderazgo en ciertas personalidades:
Hay quienes, inhibidos por el moblaje del mundo ordinario, se animan solo cuando se sienten actores en un escenario, y, emancipados de esta manera, alzan la voz por primera vez, y entonces se descubre que tienen mucho que decir [...]. Esta necesidad de una estructura no es «escapismo», ni algo artificial o anormal, ni señal de inadaptación. Con frecuencia es una visión de la experiencia en términos del factor psicológico más fuerte de nuestro carácter (Berlin, 1984: 43).
Probablemente esas palabras son aplicables al Maragall de 1982 cuando se ve investido como alcalde y adquiere plena conciencia de su nueva situación. Efectivamente, el aprendizaje a través de la experiencia era la característica principal de su carácter. Pese a disponer de una sólida formación académica, una amplia cultura e ideas largamente meditadas, era un heterodoxo por temperamento y la reflexión venía generalmente religada y contrastada por la experiencia. No era un hombre de «sistemas cerrados» ni racionalizaciones apriorísticas, sino que, más bien, era alguien con tendencia a obrar sistemáticamente a partir de la experiencia y la intuición, y a reflexionar sobre esa actuación a posteriori para incorporar luego esa reflexión a su acción futura. Quizá por ello siempre se sintió más tentado por el empirismo anglosajón que por el racionalismo francés.
El aprendizaje del poder es la vía a través de la que se construye el líder y tiene que ver con algunas características psicológicas de los individuos, pero también con sus valores, sus experiencias y su formación. En el caso de Maragall, tomaremos como punto de partida los modelos que nos presenta Berlin a propósito de Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, utilizándolos como «tipos ideales» que nos permitan apreciar las características de partida de Maragall y su evolución en el tiempo.
En ese sentido, el tipo ideal «Roosevelt» representa a alguien que recibe el futuro con avidez, que comunica a sus colaboradores y a la ciudadanía una fe formidable en que ese futuro se podrá dominar, utilizar y modelar, y que combina esa fe con buenas dosis de realismo acerca de los contornos de la sociedad y con una sensibilidad genial para conocer de manera consciente o semiconsciente las tendencias sociales futuras, y los deseos y temores de los individuos. Esa sensibilidad le permite sentirse a gusto no solo con el presente, sino también con el futuro, saber adónde se dirige, por qué y con qué medios, y lo convierte en un hombre alegre y vigoroso, frívolo a veces, que puede compartir sus proyectos con las personas más variadas y opuestas de carácter y de ideas, siempre que representen algún aspecto de la vida sobre el que quiere actuar. Lo que no soporta es la pasividad, el quietismo, la melancolía, el temor a la vida. Como innovador que es, tiene un conocimiento premonitorio y semiconsciente de la sociedad futura, parecido al del artista.
Por el contrario, el modelo «Churchill» se ubica en el extremo opuesto. Pese a tener un carácter extrovertido y vitalista, mira hacia dentro, y su sentido más fuerte es el sentido del pasado. Una visión de la historia clara y brillante es el material primario del que extrae los elementos que le permiten interpretar el presente y anticipar el futuro. Su fuerza no reside en la capacidad de captar a través de antenas sensibles el mundo exterior, la realidad moral y social contemporánea, sino en la capacidad de interpretarlo en clave de tragedia histórica y construir soluciones de tal fuerza y coherencia que lleguen a convertirse en realidad, alterando ese mundo exterior e imponiéndose a él. No se siente el portavoz de una futura civilización abierta y brillante, se preocupa de su mundo interno y es dudoso que jamás sea realmente consciente de lo que pasa en la mente y el corazón de los demás. No reacciona, actúa. No refleja, sino que afecta a las otras personas siguiendo su propio y poderoso criterio.
Entendiendo estas dos descripciones como tipos ideales, se trata de que las utilicemos para comprender las tendencias básicas en el ejercicio del poder, la elaboración de proyectos y la relación con los demás. Pues, bien, es fácil ver que Maragall se corresponde de un modo bastante preciso con el primero de los dos modelos.
2.2. Crear redes: el modus operandi de Maragall
En su ejercicio como alcalde, Maragall tuvo que contar con un programa, unos equipos, unas alianzas y una amplia red de complicidades formales e informales para enfrentarse a sus adversarios y a la gestión de los conflictos, del éxito y del fracaso. A través del análisis de estos problemas, trataremos de entender de qué manera ejerció el poder en su etapa municipal y con qué resultados.
El Maragall alcalde dispuso muy pronto de un programa que, en líneas generales, se mantuvo estable, aunque, con la acción de gobierno y el aprendizaje a través de la experiencia, nunca dejó de enriquecerlo y de hacerlo más complejo incorporando al mismo elementos de construcción de futuro que sus sensibles antenas detectaban. Pero, en lo sustancial, el programa barcelonés de Maragall quedó definido y fijado entre 1982 y 1985. Era un programa no solo personal —pese a que su aportación teórica y política sería decisiva—, ni siquiera exclusivamente partidista, sino generacional. Él así lo expresó con claridad en algún momento posterior a 1992 señalando que el programa que había transformado Barcelona era el fruto de cuarenta años de reflexión de la generación anterior —la de sus padres—, que, imposibilitada para actuar, sí había podido pensar.
Cuando decimos que era un programa generacional, queremos decir que recogía e interpretaba en clave generacional los grandes retos pendientes de la ciudad conforme a una tradición en la que se inscribían Ildefons Cerdà y el GATCPAC, entre otros, y que significaba una cierta idea de Barcelona. En su discurso de toma de posesión de 1982, «Per una Barcelona Olímpica i Metropolitana», ya quedaba definido a grandes rasgos cuál era aquel programa para Barcelona. En el balance anual de la ciudad de 1997 —el último antes de que abandonara la alcaldía—, se hace una revisión general por años y sorprende la continuidad de las líneas maestras enunciadas catorce años antes. Lo que resulta extraordinario y da la auténtica medida de la figura política de Pasqual Maragall es que Barcelona había podido cumplir ese programa —concebido para una o dos generaciones— en poco más de diez años y justo en un período de transformaciones de gran alcance en el ámbito mundial para el que la ciudad quedaba así bien equipada.
No hace falta que nos extendamos mucho al respecto: era un programa que, primero, con un urbanismo «de zurcidora» y, después, con las grandes obras olímpicas, aprovechando las posibilidades del Plan General Metropolitano (PGM), transformaba la ciudad en una urbe moderna, equipada y de proyección mundial. Los Juegos serían la gran palanca para ese cambio. La gran aportación de Maragall, en ese aspecto, fue que supo comprender cómo hacer que el mercado del suelo jugara a favor de semejante transformación, con voluntad redistributiva y con una imaginativa forma de complicidad entre el sector público y el privado bajo el liderazgo del primero. En segundo lugar, era un programa de modernización de la administración municipal: suficiencia financiera, reforma administrativa y profesionalización de la gestión, y descentralización administrativa, aspectos todos ellos en los que la formación de Maragall resultó decisiva. Un proyecto que tenía su culminación lógica en la aprobación de la Carta Municipal, que no se conseguiría hasta 1997, al tercer intento, y que todavía tardaría ocho años más en ser aprobada a su vez por el Congreso de los Diputados. Pese a ello, la transformación de las estructuras municipales, la modernización de sus finanzas y el amplio nivel de descentralización alcanzado en los distritos fueron remarcables. Y, en último término, la Carta Municipal, aun dotando al Ayuntamiento de algunos instrumentos nuevos, venía sustancialmente a sancionar una práctica que ya estaba muy consolidada. Finalmente, el otro punto esencial de ese programa, la Barcelona metropolitana, sería la pata fallida —quebrada por el gobierno de CiU en la Generalitat— de un proyecto que, mediante un cambio de escala, adquiría su dimensión completa esparciendo los efectos del cambio al conjunto de la ciudad real.
En lo referente a los equipos, conviene tener presente que se trataba de un dirigente que conjugaba una idea restringida (casi familiar) del «nosotros», aunque agregativa y dinámica, donde el grupo de confianza era muy pequeño y duradero en el tiempo: los viejos compañeros del FOC, los compañeros del Gabinete de Programación municipal, el partido —más como grupo humano donde se establecen relaciones de colaboración y confianza que como colectivo de encuadramiento— y la gente de izquierdas con la que fue colaborando a lo largo de los años, también anteponiendo las personas y la relación a las doctrinas y las siglas. Digamos que combinaba esta idea de fidelidades en círculos concéntricos con la capacidad de colaborar con todo tipo de individuos, sin sesgo psicológico ni ideológico alguno, siempre que estuviesen en el marco de sus objetivos. No de una manera instrumental, sino completamente abierta, sin que esto significase indiferencia hacia las conductas y los intereses de los demás cuando entraban en conflicto con sus valores, pues, en el límite, podían llevar a la ruptura. Sin embargo, había siempre un concepto fuerte y agregativo del «nosotros»: Maragall alude a menudo a quienes «lucharon por lo mismo y que hoy ya no están entre nosotros», y lo hace en contextos muy diversos. A menudo, invoca en sus alocuciones a aquellos amigos y compañeros de lucha desaparecidos. En ese sentido, la lucha por un mundo mejor constituye un «nosotros» que nos trasciende.
Eso no significa, insistimos, que, en la construcción de los equipos, no prevaleciese un fuerte sentido funcional y de responsabilidad. En 1982 se encontró en la alcaldía con un gobierno golpeado por la severa crisis del PSUC y tuvo la capacidad, con la complicidad de Josep Miquel Abad, de mantener cohesionado el gobierno más allá de la implosión de sus socios, incorporando muchos de los elementos que se habían quedado huérfanos, pero que estaban desempeñando un papel decisivo en la gestión municipal.
Si examinamos las candidaturas socialistas al Ayuntamiento, hallamos otra pista de cómo construyó sus equipos. En ese sentido, la lista de 1983 fue de fuerte renovación y combinaba la incorporación de un buen puñado de técnicos —miembros del partido o independientes— con algunos dirigentes barceloneses del PSC para presidir los distritos. En el primer grupo, encontramos —además de la continuidad de Mercè Sala, Raimon Martínez Fraile y Enric Truñó— la incorporación de Jordi Parpal, Joaquim de Nadal, Josep Maria Serra Martí, Joan Torras, Guerau Ruiz Pena y Joan Clos, un grupo que, tomado en conjunto, conformaría la dirección efectiva del consistorio durante el período que llevó a los Juegos. En el segundo, están Juanjo Ferreiro, Josep Espinàs, Albert Batlle y Xavier Valls. Pero el fichaje estrella de la candidatura fue Maria Aurèlia Capmany, que representaba no solamente la incorporación de una figura indiscutible de la resistencia cultural, sino también la presencia de la generación anterior —la de sus padres— en el equipo de gobierno. Se puede afirmar que, en 1983, estaban ya establecidos tanto el programa como el equipo humano directivo. En la lista de 1987, solo había una novedad: la presencia relevante de algunos dirigentes nacionales del PSC, como Lluís Armet, Marta Mata y Antonio Santiburcio (primer secretario de la Federación Local del PSC). En 1991, los cambios fueron pocos —la incorporación de Vegara y de Oriol Bohigas— y cabe interpretarlos como sustituciones de los malogrados Josep Maria Serra Martí y Maria Aurèlia Capmany, ya enfermos, que morirían poco después de los comicios locales. La lista de 1995 tuvo ya un sentido muy distinto: muchos de los pesos pesados dejaron el Ayuntamiento, siguiendo una lógica de preparación del equipo del nuevo alcalde, que sería Joan Clos. La decisión de dejar la alcaldía ya estaba tomada.
Sin embargo, aunque esa voluntad de dejar el camino preparado para Clos resultaba clara, conviene que prestemos atención a esa lista municipal de 1995. Si se analiza completa —y no solo en los puestos de salida, que tenían un sentido político y funcional—, veremos que era casi un manifiesto maragalliano. Evidenciaba un sentido de despedida y de homenaje a las personas que, desde ámbitos tan diferentes, lo habían acompañado en la aventura de rehacer la ciudad: los casos de su hermano Ernest —que siempre se había mantenido en la sombra—, Carme Sanmiguel —del grupo de funcionarios municipales de los años sesenta—, el antiguo focista Daniel Cando, los artistas Mayte Martín y Joan Hernández Pijoan, o la líder vecinal del Carmel Custodia Moreno, eran buenos ejemplos de ello. No se trataba únicamente de agradecimiento: quería mostrar una vez más ese sentido tan profundo de fidelidad personal que expresaba una concepción de la actividad política entendida como una red de relaciones, fidelidades y compromisos personales que constituye un «nosotros». En este caso, el nosotros era la Barcelona de Maragall.
El eslogan «La ciudad es la gente», que, tomado de William Shakespeare, Maragall utilizó en la campaña de 1983, no tenía un sentido abstracto. Hasta cierto punto, la gente a la que se refería Maragall era gente que él conocía y reconocía constantemente, sin dejar nunca, eso sí, de practicar un ejercicio permanente de ensanchamiento e incorporación. Naturalmente, el equipo no lo formaban solo los concejales socialistas, sino también una legión de técnicos, de aliados en el gobierno municipal y del más amplio abanico de miembros de la sociedad barcelonesa. La forma de trabajar era siempre la misma, conforme a un continuo que iba desde los más próximos hasta tan allá como se pudiese llegar para sumar aliados a los proyectos propios.
El 13 de enero de 1993, el balance anual que el alcalde presentó en el Colegio de Periodistas tuvo un carácter especial. Comenzaba el año posterior al de los Juegos —el rotundo éxito de los Juegos— y la presentación del balance sirvió para repartir agradecimientos. Es interesante la jerarquía de tales muestras de gratitud: comenzaban por el equipo del Comité Olímpico Organizador de los Juegos Olímpicos Barcelona 92 (COOB) —encabezado por Abad— y de HOLSA —encabezado por Santiago Roldán—, de manera que se mencionaban así, antes de nada, los principales responsables de la organización de los Juegos y las obras olímpicas. Pero, en un momento determinado, señalaba que todo aquello había sido posible porque había habido un gobierno en la ciudad, al hilo de lo cual afirmaba:
Mi agradecimiento más profundo hoy, vistas las cosas con la distancia de unos meses, es para los compañeros del Ayuntamiento, concejales, gerentes y funcionarios, que son los que han hecho todo esto posible.
Y, más adelante, añadió:
Cuando digo Ayuntamiento, me refiero a una determinada tradición y a un determinado estilo, tenaz, modesto, orgulloso de la ciudad, que se afana por la calidad y que se ha ido formando en el transcurso de las décadas de este siglo (Maragall, 1993e: 22).
La alcaldía —y el Ayuntamiento— era para Maragall algo más que un cargo o un encargo político. Era su casa, como también lo eran la familia y la ciudad.
Más allá de ese núcleo formado por el equipo de gobierno de su partido y los funcionarios de confianza, llegados unos de la política y seleccionados los otros entre los técnicos de la casa (y muchos reclutados en ámbitos profesionales de la ciudad), el círculo se iba ensanchando, primero, con los socios de gobierno. En ese punto, el entendimiento siempre dependió mucho de las personalidades. Mientras que Jordi Borja —un hombre de criterio independiente, poco proclive a las disciplinas políticas— pasó de la lista del PSUC en 1983 a la del PSC como independiente en 1987, Eulàlia Vintró mantuvo con prodigioso equilibrio la fidelidad a su partido y al gobierno municipal. Lo mismo ocurrió con muchos técnicos procedentes del PSUC que, con frecuencia, ya habían entablado amistad con Maragall de jóvenes, como Margarita Obiols, Jaume Galofré, Guillem Sánchez Juliachs, Josep Maria Alibés y Francesc Compte, por citar solo algunos de una larguísima lista. Diferentes fueron las relaciones con Pilar Rahola, concejala por ERC, quien, aun manteniendo diferencias políticas y culturales más profundas, quedó pronto seducida por la personalidad de Maragall, con quien mantuvo a partir de entonces una relación de afecto. El temperamento abierto de ambos ayudó a ello.
El trato con la oposición también dependió mucho de personalidades. Fue muy respetuoso, aunque no siempre fácil, con Ramon Trias Fargas, a quien Maragall quiso —como jefe de la oposición— dar el tratamiento de teniente de alcalde. Y más aún con Miquel Roca, con quien compartía una amistad de juventud que facilitaba una relación muy fluida. Muy diferentes fueron las cosas con Josep Maria Cullell, quien, a veces, manifestaba escaso interés por los asuntos de la ciudad y llegaba incluso a adoptar una postura obstruccionista, o con Artur Mas, un político novel que gozaba de poco margen de autonomía con respecto a su partido. En esos años que fueron de la nominación olímpica a la celebración de los Juegos, CiU obstaculizó a menudo los propósitos del alcalde, sobre todo desde la Generalitat, pero también desde la oposición municipal. Se trata de los años en que se instaló el tópico de los dos «lados» de la plaza Sant Jaume. Un artículo de Maragall, «La deuda municipal de CiU» (Maragall, 1992e), pretendía dejar constancia de aquella relación con una lista de los doce «noes» del gobierno de CiU a la ciudad.
Ese era el mundo del Ayuntamiento; más allá, estaba la ciudad, en sus formas de organización tanto formales como informales. Y tanto en las unas como en las otras, Maragall fue construyendo una red amplísima de complicidades que, con frecuencia, llegaron a la amistad personal. No se puede elaborar una lista completa de esas relaciones: hay que recurrir a los ejemplos. Cuando en 1986 un grupo de entidades, puenteando a la Asociación de Vecinos del Casc Antic, lanzó la plataforma «Aquí hi ha gana» («Aquí se pasa hambre»), el enfrentamiento con el gobierno local fue duro y difícil. Al cabo de dos años, esos mismos líderes vecinales contribuían activamente en el Área de Rehabilitación integrada de Ciutat Vella y colaboraban con la empresa mixta Procivesa. Solo la proximidad, la capacidad de asumir los problemas y, finalmente, la determinación a la hora de hallar soluciones eficaces y ponerlas en marcha podían producir unas transformaciones de tal naturaleza.
Resultó paradigmática en ese sentido la iniciativa de pasar, junto a su mujer, Diana, una semana cada mes en casa de unos vecinos de un barrio diferente de la ciudad. Las familias que los acogieron eran gentes de clase social, orientación política o cultura muy diversas, pero con un denominador común: eran personas representativas de su barrio. Esas estancias permitían a Maragall afinar sus antenas, detectar la evolución de la ciudad y de las formas de la vida cotidiana, conocer a través de los hijos de sus anfitriones a las nuevas generaciones. Eran, en definitiva, un curso intensivo en conocimiento del barrio, una manera de pulsar los cambios sociales en una escala más pequeña, y una vía para ir construyendo una red de contactos, complicidades y, sobre todo, afectos que multiplicaban exponencialmente la popularidad del alcalde.
Maragall fue igualmente capaz de granjearse, con todas las dificultades que ello implicaba, la confianza del mundo económico. En este sentido, la operación de los Juegos resultó esencial, por cuanto abrió un espacio para muchos empresarios y profesionales de sectores decisivos en la ciudad, como las finanzas, la construcción, la hostelería, el comercio, el diseño y la arquitectura. Esto sucedió no sin tensiones y dificultades, pero sucedió al fin y al cabo. Algunos de ellos se implicaron más allá e incluso trabajaron para la candidatura olímpica, como Leopoldo Rodés o Carles Ferrer Salat. Y de esta complicidad salieron más adelante proyectos como la Fundación MACBA, o la complicada y, en último término, provechosa cesión del Gran Teatro del Liceo por parte de sus propietarios al consorcio público que se encargaría de reconstruirlo, así como también la creación de la Fundación del propio Liceu.
La idea de alinear los intereses privados con el desarrollo de la ciudad bajo un liderazgo municipal alcanzó su máxima expresión formal en el Plan Estratégico de Barcelona, que inició su andadura en 1988. Una idea muy maragalliana. Por su formación como técnico en planificación, pronto le preocuparon las limitaciones de los planes. La experiencia barcelonesa no tardó en mostrarle que la planificación estricta no siempre resistía bien ni el paso del tiempo ni una adaptación óptima a las necesidades de la realidad y, en cualquier caso, resultaba insuficiente para gobernar la complejidad de la vida. Por otra parte, era muy consciente de que, por sí solo, el mercado es ciego y carece de intención, por lo que no favorece particularmente el bien común. Por ello, y por la experiencia vivida en Barcelona con la gigantesca transformación asociada a los Juegos, entendió que las iniciativas nacían como proyectos y que estos podían surgir en el sector privado o en el público, indistintamente, y tanto de manera planificada como a consecuencia de la iniciativa del mercado. De lo que se trataba, pues, era de gobernar los proyectos hacia una dirección que favoreciese el bien común sin desincentivar la iniciativa ni la innovación. La planificación estratégica era la solución para combinar todos esos factores, y dentro de ella, la concertación de planes entre el sector público, el privado y los sectores ciudadanos interesados o afectados por esos proyectos. El Plan Estratégico de Barcelona, creado en 1988, se dotó de un amplio consejo de doscientas personas que representaban el mundo económico, asociativo, corporativo y científico.
La creación de vínculos personales —que, a partir de cierto momento, se extenderían también al ámbito internacional y que acabaron constituyéndose en redes de diversos tipos— era el método característico de Maragall. Estos vínculos se establecían siempre en un doble nivel: el de proyecto —la mirada hacia el futuro, la capacidad de compartir estableciendo sinergias— y el emocional —una confianza que, a menudo, daba paso al afecto—. No cabe duda de que ambas cosas se conseguían por las características del personaje, en el sentido al que ya nos hemos referido al describir el modelo Roosevelt.
Con los años, el modus operandi de Maragall fue perdiendo en intención para ganar en intensidad. La proximidad sería el término que él emplearía para expresar ese cambio. Una proximidad que también determinaba su forma de comunicar y que sirve para comprender su capacidad de persuasión en las distancias cortas. Pero también hay que decir que Maragall era un político igualmente eficiente en la comunicación a larga distancia, en los parlamentos públicos, aunque no tanto en los medios de comunicación: siempre mejor en directo que en los medios transcritos. En ese aspecto, fue irregular por su reticencia a doblegarse ante las normas de la comunicación y ante la imposición de los medios sacrificando espontaneidad. No obstante, como ha señalado Isidre Molas, era un orador singular que se comunicaba por encima de las palabras, es decir, que podía conectar con el público a través de diversos recursos narrativos como las metáforas, los estados anímicos y las emociones, y producir con frecuencia un fuerte efecto de identificación. No era un orador extraordinariamente expresivo, ni nada enfático en la forma, pero ese es un rasgo que cabe interpretar algo ligado a su capacidad de transmitir sinceridad y un horizonte de realizaciones deseable y posible para el público. Desovillaba el argumento como si estuviese en una conversación y no en un discurso, y así amplificaba la personalización del acto comunicativo. Una vez más, la capacidad de señalar una dirección de futuro, expresada con el fin de movilizar las esperanzas concretas de quienes lo escuchaban y de transmitirles la convicción de que los proyectos, con el tiempo y la acción de gobierno, se convertirían en hechos, le otorgaba un inmenso caudal de confianza. Ahora bien, como todas las personalidades fuertes y creativas, era querido y rechazado. No en idéntica proporción. Pero el rechazo, cuando se producía, era muy intenso. Eso explica por qué las deplorables campañas de difamación organizadas de que fue objeto, pese a ser ridículas e inverosímiles, tuvieron tan prolongada persistencia entre sus adversarios.
Nos hemos referido a la construcción de equipos, alianzas y redes, y a la capacidad de despertar la esperanza aun en la comunicación en la larga distancia; ahora examinaremos la gestión del antagonismo, el error, el conflicto y el éxito refiriéndonos a dos ejemplos significativos: en primer lugar, la inauguración del estadio de Montjuïc y sus secuelas —inscribiendo el episodio en el marco más amplio de la gestión de los Juegos—, y, en segundo lugar, la aprobación de las leyes de ordenación territorial de 1987 y la liquidación del área metropolitana por parte del gobierno de la Generalitat.
2.3. Gestionar el error, el conflicto y el éxito
El 8 de septiembre de 1989 se celebró la inauguración del reconstruido estadio de Montjuïc. Era la puesta de largo de una ciudad que, tres años después, tendría que organizar los Juegos. Un día importante para el proyecto, para comenzar a mostrar las realizaciones, para disipar las desconfianzas que el COOB y el Ayuntamiento todavía concitaban entre algunos sectores políticos, empresariales y de la familia olímpica, y para preparar anímicamente a la ciudad para el gran momento que le esperaba. En la inauguración, concurrieron varios factores: aquel día, cayó un aguacero colosal sobre la ciudad, el rey se retrasó más de media hora, y los jóvenes convergents habían preparado una acción de protesta con pancartas de «Freedom for Catalonia» y habían distribuido silbatos entre los asistentes. La conjunción de estas circunstancias con algunos defectos de construcción de la obra hizo el resto. La inauguración tuvo lugar en un estadio inundado y lleno de goteras, y en medio de un clima de irritación del público aprovechado por los organizadores de una campaña reivindicativa. La cosa no podía comenzar peor. Al término de la ceremonia, Maragall y Diana fueron los últimos en abandonar las instalaciones en un estado de desolación. Al día siguiente, Miquel Roca pidió en La Vanguardia la sustitución de Maragall al frente del COOB. Más allá del fracaso que las deficiencias de la obra representaban y que había que corregir, dos eran las cuestiones delicadas y capitales que se suscitaban en el proyecto olímpico en aquel momento: la dirección de dicho proyecto en manos municipales (es decir, la dirección y la capitalización política de la operación) y la catalanidad de los Juegos.
A propósito de la primera cuestión, para Maragall, el liderazgo municipal había sido irrenunciable. Era el modo de garantizar que los Juegos estuviesen al servicio de la transformación de la ciudad, que en realidad era su principal objetivo. Esa intención topó con obstáculos de dos clases. Por un lado, con la idea, muy extendida entre los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) (y el propio Juan Antonio Samaranch entre ellos) y una amplia franja de empresarios barceloneses de que la primacía del sector privado —como la que este había tenido en Los Ángeles— garantizaba una mejor eficiencia y un mayor dinamismo económico, mientras que unos Juegos en manos del sector público podían ser un fracaso organizativo y reducirse, desde el punto de vista económico, a unas pocas operaciones de equipamientos sin impacto. El nombramiento de Josep Miquel Abad como responsable del COOB fue discutido y se convirtió en una fuente constante de tensiones con Samaranch. Por otro lado, la necesidad de contar con las inversiones del gobierno español y la Generalitat propiciaba otro tipo de reacciones. Felipe González bautizó al alcalde con el apelativo de «la gota malaya» por su insistencia a la hora de reclamar recursos, parecida a la famosa tortura oriental. De manera regular, se alzaban voces en Madrid proponiendo algún tipo de tutela sobre los grandes acontecimientos del 92. Incluso se llegó a hablar de un ministerio para la coordinación de los actos de Barcelona, Sevilla —sede de la Exposición Universal— y Madrid, designada capital cultural europea. La celebración del quinto centenario del descubrimiento de América cimentaba esa idea. Como es natural, Pujol, espectador poco entusiasta del creciente protagonismo del alcalde a la vez que receptor de sus exigencias, veía con peores ojos aún una intervención de esa índole. El presidente catalán también se esmeraba en contener el excesivo protagonismo del alcalde y, hasta la concesión de los Juegos, su actitud fue, si no hostil, sí de indiferencia. Así lo dejaría sobradamente patente un tiempo después, cuando declaró que «nosaltres no posarem pals a les rodes» («nosotros no pondremos impedimentos»). En definitiva, poco entusiasmo por el éxito de la capital de Cataluña y muchos esfuerzos por limitar la ambición del alcalde.
Solo la perseverancia en el trabajo, la buena labor de Abad y su equipo, y la complicidad inequívoca de Narcís Serra, lograrían contener la codicia de quienes querían arrancar el control de los Juegos de las manos del Ayuntamiento. La crisis del estadio, pues, encendió todas las alertas. Por suerte, en mayo, el consistorio barcelonés y el gobierno español habían acordado la creación de HOLSA, un holding que ponía en común todas las empresas constituidas para las obras olímpicas por las dos administraciones, y del que el Estado, principal contribuyente, poseía un 51 por ciento; la Generalitat, recelosa de las crecientes exigencias y del protagonismo del Ayuntamiento, no quiso sumarse a la iniciativa. Al frente del conglomerado, se colocó a un viejo amigo y conocido de Serra y de Maragall: Santiago Roldán, que, en los años setenta, había conseguido una cátedra de economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y que posteriormente había sido decano de la facultad, lo que le permitió establecer sólidos lazos de amistad con aquellos jóvenes profesores. Así, las obras olímpicas pasaron a estar bajo la dirección del holding constituido aquel mismo mes de septiembre y su control quedó blindado ante el gobierno español por Roldán y Serra, que indudablemente eran dos aliados inequívocos de Maragall. También las gestiones y las presiones sobre Felipe González desde el Comité Olímpico Internacional (y desde la presidencia misma del COI) quedaron así neutralizadas.
No obstante, Maragall no quiso pasar por alto el episodio y exigió a Jordi Parpal —teniente de alcalde de urbanismo—, Josep Miquel Abad y Lluís Serra la presentación de sus correspondientes cartas de dimisión. Así lo hicieron todos ellos y solo la de Parpal fue aceptada. El mensaje era claro: la máxima exigencia empieza por nosotros mismos y, por eso, cesaba el teniente de alcalde de urbanismo. A partir de entonces, todas las obras olímpicas se inauguraron en un clima festivo que presagiaba el éxito final. Urenda, en referencia al modo que tenía su amigo Maragall de ejercer el mando, lo había calificado de «suave con las riendas, duro con las espuelas». Aludía así a unas formas de mando extraordinariamente amables. De hecho, Maragall no necesitaba ejercer acto de autoridad alguno para mandar mucho; él sugería, proponía y encargaba, pero la exigencia en cuanto a la calidad de los resultados y el mantenimiento del rumbo era máxima. Un rosario de ceses y sustituciones en los equipos así lo acreditan.
La otra cuestión suscitada por aquella inauguración, y amplificada por las circunstancias que la rodearon, fue el delicado tema de la catalanidad de los Juegos y las campañas organizadas en torno a ello. Hay que decir que, desde un primer momento, el uso del catalán en todas las comunicaciones y actos de las Olimpiadas con rango de lengua oficial fue un objetivo perseguido y, al final, plenamente cumplido. En realidad, la campaña de los nacionalistas pretendía exponer ante el mundo, de forma quizás ingenua, la realidad catalana del modo en que ellos la veían, pero para lo que servía en la práctica era para erosionar el liderazgo del alcalde y para disputarle el protagonismo. Ya hemos comentado que la postura de Pujol respecto al proyecto de los Juegos había sido de recelo. Pero en lo referente a la organización de los Juegos, el alcalde estaba protegido por la naturaleza misma de la empresa. Nadie podía cuestionarla, ni oponerse a ella, ni aparecer como un obstruccionista sin costes. Ahora bien, aun cuando hubiera que garantizar su éxito y pese a la dificultad de desatender las demandas del alcalde en ese sentido, siempre se podía poner en duda que «los socialistas» pusieran el suficiente empeño en preservar la catalanidad de los Juegos y siempre se podía atribuir todo mérito en la consecución de dicha catalanidad a la presión misma de los nacionalistas. Al final, el conflicto no tuvo demasiado recorrido.
La llegada de la antorcha a Empúries se celebró una hermosa tarde de verano con un espectáculo que era —todo él— una exaltación de la cultura catalana, con textos íntegramente en catalán elegidos por Xavier Rubert de Ventós. También se permitió que se desplegase una pancarta en cierto momento de la ceremonia. Eso fue todo. Quien salió un poco escamado por la exclusiva catalanidad del acto fue el ministro de Cultura, Javier Solana, pero no hubo ninguna censura ni manifestación pública de malestar. A lo largo del paseo de la antorcha por Cataluña, se volvieron a producir manifestaciones más o menos organizadas, pero nada se salió de la normalidad de una expresión espontánea de sensibilidades. Solo en Montserrat dio lugar la llegada de la antorcha a incidentes que sí molestaron a Maragall, más por el lugar que por la gravedad. Dolido, escribiría al respecto que «la presencia del fuego olímpico en Montserrat era el símbolo imprescindible del matrimonio entre el universalismo humanista de la llama y la radical singularidad del país» (Maragall, 1993f). Al final, el acto de inauguración de la XXV Olimpiada dio comienzo con las notas de Els segadors, justo cuando el rey entraba en el estadio, y Maragall fue protagonista de aquel instante único que tan emotivamente ha glosado Jordi Amat:
El 25 de julio de 1992, en catalán, cuando comenzaba su discurso en la ceremonia de apertura de los Juegos que nos mostraron a los cinco continentes, y recordando la fallida Olimpiada Popular de 1936, Pasqual Maragall —una de las figuras más importantes del catalanismo contemporáneo— se volvió durante apenas un segundo, señaló con el dedo la antigua puerta de maratón del estadio y el mundo escuchó de su voz —que era la nuestra, la tuya y la mía, la de todos— el nombre de Lluís Companys (Amat, 2015: 345).
El episodio de la inauguración del estadio muestra diversos aspectos del modo en que Maragall ejercía el liderazgo. Por una parte, se trató de un fracaso. Nada definitivo, ciertamente, pero la reacción adoptó la irrenunciable forma de una aceptación de responsabilidades con exigencia de dimisiones. Por otra parte, pudo apreciarse cómo la construcción de alianzas a diversos niveles permitió neutralizar a los adversarios o a aquellos que tenían proyectos diferentes al suyo: la alianza con Narcís Serra en Madrid resultó clave para retener el liderazgo de la operación a pesar de las reticencias en el seno mismo del gobierno socialista o de las provenientes del COI y de su presidente; y el recurso de consensuar una persona de confianza del presidente del Gobierno y suya —Roldán— como garante del buen desarrollo de las obras terminó por cerrar el círculo. En lo que respecta a las reticencias de Pujol, su competidor más definido en aquel contexto, supo jugar con la ventaja de la protección que los Juegos brindaban a la ciudad y no aceptó en ningún caso disminuir ese liderazgo. El uso instrumental o sincero del tema de la catalanidad de los Juegos para erosionar al alcalde chocó con un plan bien diseñado para garantizar dicha catalanidad, no solo en cuanto a la oficialidad de la lengua —un aspecto central—, sino también en cuanto a la implicación de toda Cataluña a través de las diecinueve subsedes que se instalaron desde el Pirineo leridano hasta Banyoles, pasando por Granollers, Reus o Badalona. Al final, las Olimpiadas son una competición entre selecciones nacionales, lo que propició un clima cosmopolita y una notable presencia y celebración de los éxitos españoles, y todo a lo largo de quince días mágicos sin tensiones, con una gozosa normalidad. Pero la presencia del catalán y la alusión a la historia de la Barcelona mártir europea de los años treinta en la ceremonia de apertura consiguieron dar un inequívoco y fuerte protagonismo a la identidad catalana y a su difícil periplo por el siglo xx.
El segundo episodio ha tenido mucha más trascendencia en la historia reciente del país y no responde a una acción del alcalde Maragall: me refiero a la abolición en 1987, dentro del marco de las leyes de ordenación territorial aprobadas por el Parlamento de Cataluña, de la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB). Aquella era una estructura creada por el franquismo, pero que, adaptada adecuadamente, podía dar lugar a una forma de gobierno metropolitano que situase a Barcelona en condiciones de dar un salto decisivo hacia el futuro, tal como se había propuesto Maragall al ser investido alcalde. En oposición a este planteamiento, nos encontramos el temor del presidente Pujol a tener en el propio país un poder que pudiese competir con el de la Generalitat en población y significación, y sobre todo, que cuestionase su idea monista de la catalanidad. El ejemplo de la primera ministra británica Margaret Thatcher disolviendo el gobierno del Gran Londres determinó la decisión, tal vez precipitada por la concesión de los Juegos a Barcelona. La iniciativa de Pujol —aprovechando la mayoría absoluta— rompió de forma repentina y unilateral el principio de acuerdo entre Maragall y Macià Alavedra en torno a la cuestión del gobierno metropolitano. El episodio evidenció la incompatibilidad profunda entre el proyecto pujolista y todo concepto de catalanismo admisible para Maragall. Este pensaba que debilitar Barcelona no podía ser en modo alguno un camino de progreso para Cataluña. El antagonismo estaba servido.
Más difícil aún resultó aceptar la gestión interna que de aquel asunto hizo el propio PSC. Cuando se planteó en una reunión de la ejecutiva socialista la posibilidad de llevar las leyes de ordenación territorial ante el Tribunal Constitucional, Maragall se quedó solo defendiéndola con los únicos apoyos de su hermano Ernest y de Joan Blanch. La dirección del partido alegó que recurrir una ley del Parlament evocaba el conflicto que la Lliga había provocado en los años treinta con la Ley de contratos de cultivo —uno de los detonantes del 6 de octubre de 1934—. Maragall interpretó que, tras aquella decisión, se ocultaban intereses localistas: posiblemente, los alcaldes metropolitanos estaban más cómodos sin integrarse en una estructura que inevitablemente pilotaría Barcelona. El localismo, algo bien distinto del municipalismo, se iba instalando silenciosamente y parecía estar en el trasfondo de aquella decisión. Y la dirección del PSC había preferido contemporizar. Por vez primera, se abría una sombra de desconfianza importante entre Pasqual Maragall y su partido. Quizá no tuvo tiempo entonces de formularlo en esos términos, pero parecía que el proyecto de país pasaba a un segundo plano cuando se trataba de proteger el poder local. El enfado fue de consideración y posiblemente explica algunas situaciones posteriores. En cualquier caso, la confianza política en la dirección del PSC, y en sus líderes históricos, quedó afectada.
Justamente en este caso, podemos detectar algunos problemas de liderazgo: una cierta debilidad de la percepción de la posición propia en la dirección socialista y un exceso de confianza en lo que respecta tanto a los aliados como a los adversarios. Y, por último, la insuficiente maduración necesaria de un proyecto nacional alternativo al pujolismo que aportase el imprescindible marco en el que encuadrar la enorme acción de éxito que se estaba llevando a cabo en la ciudad de Barcelona. Durante los años siguientes, Maragall se centró en la tarea de convertir los Juegos en un éxito rotundo para la ciudad. Concentró en ello sus cinco sentidos de un modo obsesivo, pero también alegre. Al mismo tiempo, Maragall comenzó a reflexionar en unos términos de mayor amplitud: en nombre de Barcelona, sí, pero, ya desde muy temprano, también al servicio de Cataluña, con una proyección internacional y europea en busca de protagonismo para la ciudad y para el país. Cada vez lo veía más claro: Barcelona necesitaba un proyecto para Cataluña. Tal vez por ello, aceptó también ser diputado en el Parlamento de Cataluña a partir de 1988.
La misma noche de la clausura de los Juegos, terminada la ceremonia, en el autocar que transportaba a los ediles desde el estadio hasta la plaza de Sant Jaume, el alcalde dio a entender la necesidad de plantear una nueva ambición fijada en Cataluña. No se trataba de anhelo personal alguno de ocupar un puesto u otro, sino que era más bien la expresión de un inconformismo radical con el estado de cosas vigente en el país. El éxito de los Juegos, el éxito ciudadano de los Juegos, tenía que facilitar la inauguración de una nueva etapa a la altura de los retos de un mundo que había iniciado una transformación radical cuya expresión más plástica era la caída del Muro.
Como ya hemos dicho, con los años, el modus operandi de Maragall fue perdiendo en intención para ganar en intensidad. En parte, eso fue el resultado de una experiencia como la alcaldía, donde la gestión de la ciudad tiene siempre una vertiente tan concreta y material, pero también tuvo que ver con la personalidad del alcalde. Aun así, Maragall, un hombre con vocación e inquietud intelectuales, no podía dejar de ocuparse del momento histórico trascedente que sentía estar viviendo en aquellos primeros años noventa: la caída del Muro, la disolución de la URSS, la construcción europea en un entorno nuevo y, por último, la guerra de Yugoslavia, que protagonizó una súbita y brutal irrupción de la historia en las acomodadas vidas de la generación crecida al amparo de la prosperidad keynesiana. La proximidad aprendida en la alcaldía constituiría la manera de intentar conceptualizar un nuevo paradigma que diese respuesta al mundo cambiante. Para expresar tal cambio, el principio de subsidiariedad se convertiría en una auténtica orientación política para Maragall. Terminados los Juegos, él mismo comenzó a jugar en dos terrenos diferenciados: el reto de 1993 —qué hacer en Barcelona para evitar la depresión y prolongar el éxito de aquellos años— y un segundo desafío, menos obvio pero más importante, como era el de pasar a actuar globalmente como ciudad, procediendo para ello a replantearse el país.
En el otoño de 1992, el joven profesional prometedor y politizado de finales de los años setenta se había convertido ya en el alcalde de más éxito del mundo. Como anfitrión de los Juegos, había hospedado como invitados a jefes de Estado y de gobierno, y había trabado una amplia red de conexiones internacionales de signo muy diverso. Había asentado en la ciudad un liderazgo carismático e indiscutible, ejercido de un modo muy personal. Su ambicioso programa de transformación urbana —muy ampliado por la oportunidad de los Juegos— se había ejecutado en menos de diez años —con la grave amputación de la vertiente metropolitana, eso sí—. Había reunido equipos competentes de profesionales y era respetado por todos los estratos de la sociedad barcelonesa y por los sectores económicos y políticos españoles. Era una figura emergente del socialismo europeo. Y era, al mismo tiempo, el principal capital de su partido, inmerso en el principio de una seria crisis de liderazgo y de proyecto. También era alguien que no dejaba de pensar por su cuenta, extrayendo las debidas lecciones de su práctica política e intentando transformarlas en proyecto.
Y, con todo, era capaz de mantener siempre una duda sistemática e íntima en torno a sus propias acciones y convicciones, examinando el sentido de las mismas a la luz de la experiencia. Unos años más tarde, en el obituario dedicado a Alejandro García Durán, sacerdote escolapio fallecido en Colombia, escribió:
Cuando éramos jóvenes unos estudiaban y basta, otros conspiraban y estudiaban, y otros actuaban. Alejandro García Durán era de estos últimos, José García Durán (su hermano), yo y unos cuantos más éramos de los segundos [...]. En Terrassa, Alejandro fue más efectivo que nosotros, mientras nosotros íbamos y veníamos —con algún acontecimiento sonado, pocos resultados y varias detenciones—, él se instaló en las Arenas, empezó recogiendo toneladas de porquería abandonadas en el descampado del barrio y [...] trazó su plan, primero las alcantarillas, segundo la parroquia y tercero la escuela. Consiguió dinero para todo ello y lo realizó.
Después, aquel escolapio se fue a Ciudad de México y, más adelante, a Colombia, siempre ocupándose de los más desfavorecidos. De ahí que Maragall se preguntase:
Tengo la esperanza de que algún día pueda decirse que lo que hicimos cuatro amigos conspiradores de los años sesenta en Terrassa y en el área metropolitana de Barcelona, y lo que Alejandro García Durán representa ya para siempre, tienen algo que ver. Tengo la esperanza, pero no la certeza. Y si no es cierto, alguien tendrá que explicar el sentido de nuestras pretensiones (Maragall, 2000b).
3. REPENSAR LA POLÍTICA: LA ALTERNATIVA CATALANA DE MARAGALL (1992-1999)
3.1. Barcelona y Maragall, después de los Juegos
La energía desplegada en la transformación de la ciudad y el colosal esfuerzo mantenido a lo largo de aquellos años exigentes dieron pie, hasta 1997, a una frenética capacidad de operar en diversos frentes a la vez: alargando y consolidando el éxito de la Barcelona postolímpica, interviniendo en el escenario europeo —que el alcalde sentía como el verdaderamente significativo— y replanteándose el sentido de «lo político» una vez cerrada la crisis europea del siglo XX. Replantearse la política quería decir replantearse la democracia, Europa como espacio significativo, y la política catalana, que se había desarrollado desde 1980 en unos términos con los que Maragall se sentía radicalmente en desacuerdo. Había desempeñado el oficio del poder y había transformado Barcelona; se imponía volver a pensar la política para orientar una nueva acción en la que invertir todo el capital personal y colectivo acumulado.
Ya desde muy temprano, Maragall había percibido la naturaleza de la diferencia de visiones de Cataluña que lo separaban de Pujol. En el president veía una idea de nacionalismo cerrado y monotemático que entendía Cataluña desde los agravios, con un argumentario que solo miraba hacia la historia y que prefería vivir cómodamente en la sospecha antes que construir confianza. En resumen, un ideario fijado en el pasado y en la insistencia en una identidad defensiva. Eran diferencias ideológicas, pero también psicológicas y generacionales.
A comienzos de los años noventa, la visión de Maragall sobre Cataluña fue madurando hasta el punto de que él mismo reconocía ya que, en el mundo complejo que se vislumbraba en el horizonte, se adivinaba un papel decisivo para las identidades. La formulación de esa idea la encontró en un artículo de Václar Havel, «My Home», que él tradujo del inglés para La Vanguardia, donde el dramaturgo checo explicaba que todos estamos forjados a partir de múltiples identidades y apostaba por un nuevo patriotismo europeo. Como tantas otras veces, Maragall halló en el artículo del presidente checo la formulación articulada de una fuerte intuición ligada a su propia experiencia y a la reflexión permanente sobre dicha experiencia. Hubo también otras lecturas que confirmaron y refinaron la idea: entre ellas, una conversación entre el historiador y político polaco Bronisław Geremek y el pensador germano-británico Ralf Dahrendorf, que le resultó muy inspiradora. En aquella conversación, el polaco sugería:
Europa, que parece convertirse en un continente de democracia, no está libre del peligro de la destrucción —de la autodestrucción [...]—, y ello porque la democracia se halla, paradójicamente, en contradicción con la necesidad de ese sentimiento de pertenencia, de comunidad. La democracia es un sistema frío [...], su existencia depende del esfuerzo del ciudadano.
A lo que Dahrendorf añadía:
La democracia (y la economía de mercado) es un mecanismo frío. Y de hecho lo es de forma deliberada, puesto que constituye un método para reducir los costes del error humano [...], su función es el cambio no violento. Esto es importante, incluso muy importante, pero no lo es todo, ya que excluye ciertas necesidades y deseos humanos y, en especial, la necesidad de «pertenecer a algo», de sentirse en casa (Caracciolo, 1993: 24-25).
Se trataba de eso mismo, de dotar a la democracia de alma, de facilitar a los ciudadanos con todas sus identidades plurales «una casa». Puestas esas ideas a la luz de su experiencia como alcalde, de la gestión de las pequeñas comunidades de los barrios y de la gran metrópolis, las reflexiones de Havel, Geremek y Dahrendorf corroboraron una intuición que había desarrollado en la práctica: se trataba de que el ciudadano conservase el control sobre la calidad de su entorno inmediato introduciendo el principio de proximidad (la «subsidiariedad» sancionada por Maastricht), que podía facilitar una salida a los problemas de la calidad de vida. Ciudadanos fuertemente arraigados en sus realidades locales y regionales, bien reconocidas políticamente estas, a su vez, por el nuevo espacio significativo europeo que aceptase depositar las decisiones en manos de los poderes más próximos. Se trataba, en definitiva, de aceptar la demanda humana de identidad sin sacrificar la democracia, dotándola de un sentido concreto —un poder cercano— que ayudase a avanzar hacia un mundo —y una Europa— de ciudadanos libres, iguales y fraternos, que siempre había sido el eje de su proyecto político. Fueron años aquellos en los que Maragall releyó cada vez más a su abuelo, de quien recogió la fecunda idea de la «teoría del Ampurdán», una bella metáfora con la que explicar que hay más verdad en la parte que en el todo. Buscaba construir su catalanismo concebido como punto de partida de un humanismo renovado y como un factor de regeneración de la democracia. Por otra parte, el análisis que hacía del desgaste del proyecto socialista español lo llevaba a considerar que había faltado —una vez resueltos los grandes temas pendientes de la modernización de España— un giro hacia aquello que era más local y que podía satisfacer la mejora de la calidad de vida del ciudadano. En ese sentido escribió:
Los grandes temas de Estado o están solucionados, o no lo están, y entonces forman parte de la galaxia de ansiedades del final de siglo, es decir, no forman parte de los problemas por los que culpamos a un gobernante concreto. En cambio, en tanto que individuos reunidos en una ciudad, o abandonados en un pueblo, experimentamos diariamente las posibilidades de mejorar, las mejoras concretas, y la total incapacidad de rematarlas del todo, de trasladar a ese nivel de lo concreto y tocable toda la autoridad y capacidad resolutiva que se predica de los poderes alejados, o experimentamos simplemente la pérdida de calidad, la degradación. Se nos obliga a elegir: o grandes soluciones o pequeños problemas. Unas y otros no se encuentran casi nunca [...].
Hay que cambiar de obsesiones si queremos entrar en el corazón del pueblo, allí donde se cuecen las preguntas y las respuestas pertinentes (Maragall, 1994c).
La proximidad, sancionada en forma de principio de subsidiariedad, fue creciendo entonces como una poderosa síntesis en el pensamiento de Maragall que permitía satisfacer la demanda de identidad de los individuos en su vida en comunidad, dotarlos de una casa y, al mismo tiempo, dar respuestas a las nuevas demandas de democracia concreta, de gobernanza real, que incidieran en la calidad de la vida cotidiana de los ciudadanos e hicieran efectivos los principios de libertad e igualdad.
Esto lo llevaría a concebir Cataluña de otro modo: como un espacio donde experimentar justamente esa posibilidad, utilizando el fuerte sentimiento de identidad como palanca de cambio y profundización democráticos. Pero también lo llevó a actuar en el ámbito europeo —pensado como espacio natural de una nueva ciudadanía— con vistas a influir en la transformación de las estructuras comunitarias en esa dirección.
El protagonismo internacional de Barcelona en el período olímpico había brindado a Maragall la oportunidad de tejer una amplia red de contactos y complicidades que iban desde Václav Havel —presidente de la República Checa— hasta Romano Prodi —presidente del Gobierno italiano y, después, de la Comisión Europea—, o desde Tabaré Vázquez —alcalde de Montevideo y, más tarde, presidente de Uruguay— hasta Recep Tayyip Erdoğan —a la sazón, alcalde de Estambul— o Jorge Sampaio —alcalde de Lisboa y, posteriormente, presidente de Portugal—. Acabados los Juegos y aprobado el Tratado de Maastricht, la acción política significativa estaba en Europa, «nuestra nueva patria», como él mismo la llamará. En ese período, además de seguir impulsando las iniciativas cristalizadas en redes de ciudades (como Eurocities o el C-6), Maragall fue elegido presidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), asociación que agrupa a los poderes locales europeos (paralelamente, Pujol lo sería de la Asamblea de Regiones de Europa (ARE), que agrupaba a las regiones). La carrera por el protagonismo europeo entre ambos líderes tuvo su episodio culminante con motivo de la elección de un presidente para el entonces recién creado Comité Europeo de las Regiones —un organismo consultivo— a través del cual el Tratado daba voz a los poderes subestatales en la Unión Europea. En una rocambolesca cumbre, Maragall consiguió la presidencia del comité en tándem con el conservador Jacques Blanc —presidente de Languedoc-Rosellón—, con quien se alternaría en el cargo: primero lo ejercería Blanc, durante dos años y medio, y posteriormente, Maragall, hasta 1998. Su presidencia le permitió tener una proyección en el mundo comunitario, donde defendió el principio de devolución de poder a las ciudades y las regiones.
La política europea tendría otra vertiente muy importante: la guerra de Yugoslavia y, avanzada esta, el sitio de Sarajevo. Desde que comenzara la contienda, Maragall había entendido que el mundo de felicidad sin conflictos que anunciaban los propagadores del «fin de la historia» no era más que una fantasía y, una vez más, se comprometió a fondo. Durante los Juegos, reclamó sin éxito una tregua olímpica. Y, al final, cuando el ejército yugoslavo puso sitio a Sarajevo, envió un convoy de ayuda humanitaria municipal —uno de los pocos que superó el asedio— y abrió una oficina solidaria en la mismísima ciudad sitiada, dirigida por el funcionario municipal Manel Vila. En 1995, Sarajevo fue proclamada undécimo distrito de Barcelona.
En lo que se refiere a la consolidación de la obra de los Juegos, Maragall veía necesario evitar la depresión postolímpica y, sobre todo, dejar las finanzas de la ciudad saneadas y las obras pagadas a fin de impedir la bancarrota o un efecto puramente espasmódico tras la gran transformación y la euforia olímpica que devolviese la ciudad a un período de irrelevancia o de decadencia. Para abordar el primero de esos problemas, desde 1991, un nuevo equipo gerencial, encabezado por Josep Marull y bajo la dirección de Joan Clos, se hizo cargo de la gestión del Ayuntamiento aplicando con determinación un programa de ajustes severos. Su éxito se haría palpable en muy pocos años. La ciudad salvaba así el primer riesgo. El segundo desafío, el de evitar la decadencia, obligaba a luchar por la capitalidad y a establecer nuevos retos.
Una larga lista de realizaciones no finalizadas con anterioridad a los Juegos fueron culminándose en esos años: las importantes intervenciones urbanísticas en Ciutat Vella —sobre todo, la apertura de la rambla del Raval y el esponjamiento del barrio de Santa Caterina—, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), el complejo del Teatre Lliure y el Institut del Teatre en Montjuïc, o el Auditorio de Barcelona y el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) en Glòries. Las grandes infraestructuras culturales revitalizaban el centro histórico e impulsaban y vivificaban las áreas de nueva centralidad. Eran iniciativas en consorcio, municipales o de la Generalitat, muchas veces con inversiones importantes del gobierno español.
Además, en 1994 un incendio quemó el Gran Teatro del Liceo. Un episodio ilustrativo de cómo habían sido las relaciones en materia cultural entre la Generalitat y el Ayuntamiento a lo largo de los años ochenta, desde los primeros enfrentamientos con el conseller Max Cahner por la expropiatoria Ley de museos, seguido por el fallido pacto cultural de Joan Rigol, que culminó con las dificultades de una colaboración en la que Pujol pensaba que se le exigía demasiado, y Maragall, que no había voluntad colaboradora. El Liceu se quemó en febrero de 1994 por culpa de un accidente. La obsolescencia de las instalaciones era evidente. El consorcio —presidido por Pujol— había aprobado en 1991 un plan completo de renovación, no solo para actualizar el edificio, sino para dotarlo del equipamiento propio de un teatro de ópera moderno. Cuando el plan llegó al pleno municipal en forma de documento urbanístico para su aprobación, el grupo de CiU no votó a favor. Las elecciones estaban demasiado cerca y quedó paralizada la reforma. Finalmente, el mismo día del incendio, un patronato reunido de urgencia decidió reconstruir el Liceu con un plan más ambicioso aún. Pero Maragall, dolido por el comportamiento de la oposición, se quejaría en diversas ocasiones posteriores de que el Liceu había empezado a arder el día en que no se aprobó su reforma. Una vez más, la desconfianza y el cálculo electoral le irritaban.
Para Maragall, la política de equipamientos culturales de Barcelona cumplía diversas funciones. Por un lado, la de reinstitucionalizar la cultura catalana tras el franquismo, una aspiración compartida por todo el catalanismo. Por otro, la de dotar a Barcelona de unos servicios culturales que, por su naturaleza, le conferían carta de capitalidad y resultaban imprescindibles en una urbe decidida a proyectarse hacia el mundo. Por último, los equipamientos culturales eran un poderoso elemento de dinamización urbana. Por ello, la política cultural de Maragall puso el acento en el equipamiento cultural de la ciudad, destacando en muchos casos la singularidad de los edificios, y se completó con una política activa de arte en el espacio público por las mismas razones. Las ciudades, según había comprendido el alcalde hacía años, compiten en atractivo dentro del mundo global. Si Barcelona quería jugar, tendría que equiparse. La visión desde el otro lado de la plaza Sant Jaume era diferente: había que construir los equipamientos propios de una cultura nacional, y el protagonismo del alcalde resultaba inadecuado y, en cierto sentido, hasta invasivo. Que el Ayuntamiento hubiese desempeñado históricamente un papel tan relevante en la institucionalización de la cultura catalana era solo una anomalía histórica que, por fortuna, se había superado. También estaba en juego, claro está, la lucha por la apropiación de los símbolos: estamos hablando de competencia política.
En 1997, cuando Maragall dejó el Ayuntamiento en manos de Joan Clos, puede decirse que el programa de obras y equipamientos urbanos, públicos y privados estaba ya desplegado por completo y que, además, las finanzas municipales podían mirar el futuro con confianza, ya que la deuda estaba controlada y se estaba pagando a un ritmo mucho más rápido del que se había imaginado. Se había conjurado, pues, la depresión postolímpica. Eso sí, en Madrid, por vez primera, había un gobierno poco, o nada, amigo de la ciudad, que ni se planteaba idea alguna de capitalidad barcelonesa ni contemporizaba ante tal empeño, y que emprendía ya por aquel entonces el proyecto de recentralización económica y política más ambicioso desde 1978. Barcelona estaba lanzada, pero encorsetada. Quizá por ello, Maragall quiso dejar en herencia a Clos la posibilidad de crear un nuevo momento, una nueva oportunidad: el Fórum de las Culturas, que se habría de celebrar en 2004. Un acontecimiento nuevo, del estilo de la Exposición Universal de Londres de 1851, en la que se había exaltado y universalizado la civilización industrial. Ahora se trataría de exaltar la cultura del conocimiento y el valor de las ciudades en un mundo convertido ya en urbano. Ahora el protagonismo correspondía a un mundo plural de culturas reconciliadas. Pero esa no iba a ser ya la obra de Maragall.
3.2. Una nueva política para un mundo cambiante
Los grandes cambios en el ámbito mundial y la experiencia de la alcaldía habían hecho madurar las ideas políticas de Maragall. Formado en el marxismo heterodoxo, había evolucionado a mediados de los años setenta hacia un socialismo democrático que se pretendía renovador y superador de las inercias de la vieja socialdemocracia. Y, a mediados de los años ochenta, él mismo se proclamaba en el libro Refent Barcelona un socialista liberal, lo que, en ese contexto, quería decir un socialismo construido a partir de la libertad y el pluralismo —a partir de la diferencia intrínseca a la experiencia humana— que no solo aceptaba el mercado como medio eficiente de asignación de recursos, sino también como un mecanismo insustituible de creación de riqueza, dinamismo e innovación, que era necesario gobernar. Sin embargo, los cambios sociales y políticos de la década de los ochenta dejaron corta esa evolución para un hombre como Maragall, que veía la política como un instrumento de transformación de la realidad, es decir, de intervención sobre la realidad tal como es y no como querríamos que fuese. De pronto, fenómenos bien diversos obligaban a una política nueva. Por un lado, el hundimiento del bloque soviético —con la penosa carga de crímenes y abusos que aquel había producido en nombre del socialismo— ponía cierre a la historia de las izquierdas del siglo XX, con sus divisiones y limitaciones. Por otro, los pasos decididos en la construcción europea que el nuevo Tratado de Maastricht concretaba y el horizonte de una Constitución ensanchada permitían soñar con un espacio político superador de los viejos Estados nación que tanto sufrimiento habían causado a lo largo del siglo XX: un espacio —como hemos explicado más arriba— de ciudadanos con identidades plurales y reconciliadas. Maragall reflexionaba y observaba, comenzaba a comprender que la escala europea requería de formaciones más amplias que los viejos partidos de las izquierdas nacionales y se interesaba por las nuevas formas de reformismo y también por los fenómenos emergentes del reformismo político de gobernantes que no se reclamaban de la izquierda tradicional: en primer lugar, el nuevo laborismo de Tony Blair, pero también Bill Clinton en Estados Unidos, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, o Ricardo Lagos en Chile con la Concertación; y en Italia, los poscomunistas de Massimo d’Alema, que se coaligaban con los sectores progresistas de la vieja democracia cristiana de Romano Prodi y con el radical Francesco Rutelli.
No se trataba tan solo de una visión esperanzada de las nuevas oportunidades abiertas por los cambios estructurales que el mundo vivía, sino que respondía a la constatación consciente de que, en ese contexto, los poderosos, los fuertes, desinhibidos en cuanto a sus ambiciones y su codicia, habían dejado de sentirse ligados por el pacto social implícito que había posibilitado la etapa keynesiana, y que hacía falta reconstruir un amplio bloque social que actualizase ese pacto para hacer frente a tal situación. El propio Maragall lo expresaría de manera bien elocuente ante el congreso de la Joventut Socialista de Catalunya:
Así lo veréis en Italia. Las cartas están marcadas por el dinero y los medios dominados por el dinero, y están marcadas también por la pasión insolidaria de la Lega y de Fini, dos tipos de «nacionalismo» diferentes, pero en el fondo equivalentes (Maragall, «Discurs Congrés JSC», 1994: APM).
Las antenas de Maragall, siempre alerta, observaban, inquirían, viajaban, intentando rehacer el bagaje político propio. Estas preocupaciones no se desvelaron de un día para otro, sino que llegó un momento en que los Juegos y toda la tensión que aquella empresa había requerido se acabaron, y que estas otras preocupaciones comenzaron a ocupar más espacio. A partir de un determinado momento, haría falta formalizarlas a través de la acción.
Una manera de explicarlo puede ser la siguiente. La construcción de la Vila Olímpica había dado lugar a la aparición de nuevas calles y, pese a que estas daban continuidad a la trama del ensanche barcelonés sin solución de continuidad, Maragall comprendió que tenía la oportunidad de asignar nombres en un barrio entero. Eso es algo que, en Barcelona, pasa una sola vez en cada generación y que se podía aprovechar para enviar un mensaje. Y así se hizo; las calles de la Vila rendirían un homenaje al catalanismo resistente y reconstructor de mediados del siglo XX, a aquellos que «havien salvat els mots» («habían salvado las palabras», como diría Salvador Espriu) y habían mantenido la cultura catalana en condiciones de supervivencia aportándole universalidad: Jaume Vicens Vives, Espriu, Joan Miró, Josep Lluís Sert, Frederic Mompou, Josep Trueta, Joan Oliver... El día de la inauguración del nomenclátor del barrio, alguien evocó ante el alcalde que aquel conjunto de personajes, si con alguna política se podían identificar, era con la Acció Catalana de preguerra. Maragall, en el transcurso de los últimos meses de 1992, empezó a hablar de la necesidad de emprender una nueva «acción catalana». La lista del nomenclátor de la Vila le parecía elocuente para explicar qué tradición tenía que reivindicar la Cataluña del siglo XXI. Catalanidad como punto de partida irrenunciable, pero con vocación universal, con vocación de progreso, sin las viejas trincheras, para construir un nuevo espacio civil. En junio de 1992, poco antes de los Juegos, concedió una entrevista a la Agencia Efe en la que afirmó que estaría dispuesto a encabezar una alternativa al gobierno convergente de la Generalitat si esa opción derivaba de una acción concertada de la familia progresista y no quedaba circunscrita al PSC.
En febrero de 1993, Michel Rocard lanzó su llamamiento a la refundación de la izquierda francesa. Le Monde tituló: «M. Michel Rocard appelle à la naissance d’un “vaste mouvement ouvert et moderne”». Y Libération hizo lo propio con un «Rocard prononce l’oraison funèbre du PS». Maragall reaccionó aquella misma semana con un artículo en La Vanguardia titulado «Por una “acció catalana”». Era una llamada a dibujar el catalanismo de final de siglo, un catalanismo de las obras, de la profundización democrática, para replantearse una nueva concepción del país entre todos —como en los años setenta—, definiendo la relación de Cataluña con España y Europa. Al tiempo que pasaba a la acción y comenzaba a predicar estas ideas en la propia ejecutiva del PSC, iba también confeccionando listas de personas e iniciando contactos. En verano de 1993, parece que tuvieron lugar unas conversaciones sobre cómo encarar la situación política catalana con Raimon Obiols. Este, tras la derrota de 1992, ya había anunciado su renuncia a repetir como candidato a la presidencia de la Generalitat. No sabemos qué profundidad alcanzaron aquellas conversaciones ni lo ambiciosos que fueron los acuerdos. Podemos deducir que sí hubo cierta complicidad, pues el caso es que, a partir del otoño de 1993, empezaron a celebrarse en un restaurante de Sant Gervasi unas cenas bajo la denominación de Catalunya Segle XXI. Los animadores iniciales fueron el arquitecto Antoni de Moragues, el economista Joan Cals, y Betona Comín, hija de Alfonso Carlos Comín. La temática de las cenas giraba en torno a una nueva política para Cataluña y la convocatoria de aquellas reuniones iba dirigida a un espectro social muy amplio, que iba desde Joaquim Molas y Josep Maria Castellet hasta la periodista Cristina Fallarás, pasando por Francesc Raventós. En paralelo, el PSC convocó en diciembre una convención bajo el lema «Per un nou programa catalanista» en el marco de la preparación de su congreso ordinario, previsto para febrero de 1994. La convención se celebró en Manresa en virtud del centenario de las «Bases» allí firmadas. La intervención estrella de la clausura corrió a cargo de Pasqual Maragall, quien, tras reivindicar la naturaleza progresista del catalanismo, hizo un llamamiento a una acción catalana dirigida a replantearse el concepto mismo del país en diversos órdenes de cara al siglo XXI, y adelantó algunas propuestas, como la convocatoria de un nuevo Congreso de Cultura Catalana o de un Congreso de Municipios de Cataluña.
La iniciativa Catalunya Segle XXI tenía un doble objetivo y contaba con precedentes. El doble objetivo era ensanchar la base electoral del PSC hacia los sectores del catalanismo de clase media, replanteándose al mismo tiempo el proyecto del PSC en un esfuerzo parecido al de los años setenta, cuando el estreno de la democracia obligó a articular programas y proyectos transversales para la sociedad. Y decimos que tenía antecedentes, porque se inscribía en una corriente de preocupación de la dirección del socialismo catalán por la ampliación del espacio político propio, una inquietud que había llevado a incorporar a las listas electorales ya desde muy temprano a nombres ilustres de otras tradiciones del catalanismo, como Joan Cornudella, Josep Maria Bricall u Oriol Martorell, por citar solo algunos de los más destacados.
La convocatoria de Catalunya Segle XXI planteaba un interrogante que llegó incluso a explicitarse ante la prensa. ¿Quería Maragall disputar la presidencia de la Generalitat a Pujol en las elecciones de 1996? La pregunta no tiene una respuesta inequívoca. La opción, desde el momento en que Obiols se había descartado a sí mismo, estaba presente. Probablemente, también era la opción predilecta de la dirección histórica del partido y de la militancia, que veía a Maragall capaz de derrotar a Pujol. En contra de ese argumento, habría que tener en cuenta la aversión de los partidos al riesgo. Había que garantizar la victoria en el Ayuntamiento de Barcelona. Más difícil resulta saber qué pensaba Maragall. Hombre de intuiciones luminosas, pero dotado de una gran perspicacia práctica, cuesta creer que tuviese un plan y, más aún, que la secuencia de acontecimientos posteriores fuese su resultado. Lo más probable es que estuviese tanteando posibilidades al tiempo que se esforzaba en trabajar por una alternativa catalanista al nacionalismo conservador en el gobierno. Vislumbraba las grandes transformaciones globales y veía cada vez más insuficiente e insatisfactoria la capacidad de respuesta, no ya del pujolismo, sino del país. En una entrevista de 1997, declaró:
Es que las cosas en Cataluña están peor de lo que yo creía en este sentido de ausencia de reacción, de dificultad real. No porque no esté yo o porque esté otro, ni porque ese otro sea bueno o malo, sino por aquella ufanía de una cierta mediocridad que viene acompañada de muchas virtudes y de la ausencia de muchos males. Atención, que esta mediocridad no es menospreciable [...], ¡qué pereza da pensar en cambiar una cosa que tiene tantas virtudes en su manera de no ser perfecta! Resulta que esto, en un mundo complicado, tiene muchas ventajas [...]. Es una situación turbia que existe, que será muy difícil de cambiar (Álvaro, 1998: 109).
El caso es que, en el transcurso del otoño de 1993, Maragall asistió a cenas, escribió documentos y presentó públicamente la plataforma Catalunya Segle XXI, que finalmente se formalizaría bajo la presidencia de Llorenç Gomis aquel mismo mes de diciembre. Las ideas comenzaban a clarificarse. En una nota personal escribió: «En dos años, vertebrar un espectro político de Roca a Vintró y López Bulla, profundizar el dominio municipal, preparar la victoria en Cataluña» (Maragall, 1993: APM). En otra nota, dirigida a Obiols y a Serra, de abril de 1994, pedía consolidar a Clos como «segundo “con mando en plaza” incontestado y como posible sucesor; esto ahora ya» (Maragall, 1994: APM).
Entretanto, se había producido, a finales de 1992, la famosa crisis entre Roca y Pujol, cuando, después de un fuerte enfrentamiento, el segundo había decidido sustituir al primero en la dirección del partido: Roca seguiría en Madrid, pero dejaría de mandar en Convergència, y las conversaciones con González las dirigiría el propio Pujol personalmente. Al perder aquel enfrentamiento, esperar una sucesión tranquila del líder convergente era pura ilusión y, en la primavera de 1994, Roca anunció su candidatura a la alcaldía de Barcelona. Tal vez fuera una exigencia de Pujol a cambio de otras compensaciones futuras, o quizá se trataba de un último cartucho antes de aceptar una derrota política irrevocable: si ganaba, podría hablar con Pujol en pie de igualdad. Un escalofrío recorrió la sede de la calle Nicaragua: era sin duda el peor contrincante posible. El anuncio, además, pasaba por encima de cualquier plan que Maragall pudiese estar manejando. Si quería preservar su legado y que la bella historia del alcalde de los Juegos tuviese un final feliz, tenía que batir a Roca en las elecciones municipales de la primavera de 1995. Y a ello se dedicó con toda su alma. Si, hasta aquel momento, la movilización de su entorno se estaba llevando a cabo en clave de reflexión y de cara a la futura Cataluña, se hizo necesario variar el registro y poner en marcha la movilización de cara a las municipales. Un pequeño grupo del entorno más próximo empezó a trabajar para constituir el Fòrum Cívic, una organización que pretendía movilizar a empresarios y a profesionales para la reelección de Maragall. El Fòrum Cívic fue el primero que utilizó la imagen de Maragall sobre fondo amarillo que se popularizaría en la campaña de Ciutadans pel Canvi de 1999.
Mientras tanto, en febrero de 1994, se había celebrado en Sitges el congreso ordinario del PSC que abrió en canal la propia organización. El anuncio de Obiols de no presentarse más como candidato a la presidencia de la Generalitat había propiciado el llamado «movimiento de los capitanes», dirigentes territoriales que, movilizados en torno a un sector de la dirección, plantearon toda una crisis de liderazgo con su voto de castigo a la gestión de la propia ejecutiva. Tras dos días de idas y venidas, y tras la renuncia de Serra y de Maragall a hacerse cargo de la secretaría del partido, el congreso se clausuró con la formación de una dirección colegiada. Si, hasta aquel instante, la dirección efectiva del PSC había recaído en manos de cuatro personas (Reventós, Obiols, Maragall y Serra), con cierto reparto de papeles más compartimentado que compartido, de Sitges saldría una dirección formalmente colegiada donde, a las cuatro figuras mencionadas, se añadirían las de Josep Borrell y Josep Maria Sala, apartado este último de la secretaría de organización, que asumiría el alcalde de Cornellà, José Montilla. Desde el instante en que estalló la crisis, Maragall no quiso posicionarse contra Obiols ni aceptar una dirección que se le ofreció en bandeja. Tampoco entraba en sus planes convertirse en primer secretario del PSC y, menos aún, en un clima de confrontación. La crisis, que duraría dos años, llegaba justo en un momento que Maragall había imaginado que sería el de un nuevo relanzamiento y un ensanchamiento del espacio del cambio. Justo entonces, un partido en tensión y pendiente de las luchas intestinas venía a perturbar seriamente los planes del alcalde. En Sitges, el PSC llevó a cabo una inflexión que se apreciaría mejor más adelante, pero que fue indudable. Tal vez no podía haber sido de otro modo, a la vista de cómo habían ido las cosas en la década de los ochenta.
No obstante, a medida que las elecciones municipales se aproximaban, Maragall se sentía más seguro y, posiblemente, más contento. Se le veía con una confianza desmesurada ante el reto, como quien, habiendo hecho los deberes, se siente seguro de la nota que obtendrá en un examen. En aquellos días, dijo: «no nos votarán por lo que hemos hecho, pero sí que nos votarán por lo que seamos capaces de proponer, porque la gente sabe que somos capaces de hacerlo y lo haremos». O bien: «la gente vota mirando hacia delante, pero también mira por el retrovisor para no errar la maniobra». La campaña de Maragall sería más personalizada que nunca —se trataba de poner al elector ante la difícil tesitura de negarle el voto al autor de la gran transformación de la ciudad—, pero jamás tuvo un sentido agónico ni dramático. Fue quizá la más festiva de sus campañas. Hasta parecía hacer gala de una confianza excesiva ante las credenciales del adversario, pues Roca no dejaba de contar con la enorme maquinaria de CiU, con un prestigio de hombre eficaz, con una inusitada presencia de Pujol en campaña y con los medios públicos de comunicación y también los privados —opulentamente regados de fondos por las campañas institucionales de la Generalitat—. Además, según los expertos, Roca salió victorioso del debate televisado.
Por otra parte, los socialistas atravesaban un muy mal momento en el conjunto de España, los casos de corrupción y de terrorismo de Estado les habían causado una fuerte erosión y las elecciones locales y autonómicas terminarían por desguazar su poder local en el resto del país. No así en Cataluña. Al parecer, en las encuestas serias, Maragall siempre fue por delante. Aquella fue su mejor campaña: liberado de toda presión, se empleó en ella como quien sabe que le toca recoger la cosecha tras años de siembra. Estaba en su mejor momento político. Algunos de sus actos electorales resultaron poéticos: el de Folgueroles en el 150.º aniversario de Jacint Verdaguer (mossèn Cinto), el de Palo Alto ante toda la cultura de la ciudad —centenares de personas— o el de Ciutat Vella en medio de la parte más dura de la transformación del casco antiguo, con un paseo interminable de horas por el barrio. Y Barcelona respondió: la ciudad otorgó su reconocimiento al alcalde que la había transformado. La diferencia entre el PSC y CiU se mantuvo, como también se mantuvo la presencia de Iniciativa per Catalunya (IC). La sorpresa fue el regreso de ERC al Ayuntamiento, de donde había salido en 1983. Con Pilar Rahola de candidata, los republicanos dieron la campanada. Como resultado, se formó un gobierno tripartito PSC-ICERC que enseguida normalizó las relaciones con la oposición. Roca, desde el Ayuntamiento, comenzó a preparar su retirada de la política, pero por fin, en menos de un año —y hacía siete que se habían iniciado las negociaciones que ya habían fracasado en dos ocasiones—, se pudo aprobar la Carta Municipal.
La que se complicaba, sin embargo, era la situación general. Quizá Maragall volvió a considerar entonces, a la vista de la resistencia electoral del PSC en las municipales, una hipotética candidatura a la presidencia de la Generalitat contra Pujol. Habló de ello en determinados círculos; se sentía más seguro que nunca. Aun así, tenía algunos compromisos: su mandato al frente del Comité Europeo de las Regiones no finalizaba hasta 1998 y, además, Pujol adelantó las elecciones al otoño de 1995, solo seis meses después de las municipales. En junio, Maragall declaró: «No seré candidato a la Generalitat» (La Vanguardia, 1995). Añadió, de paso, que aquel sería su último mandato. Con un partido completamente conmocionado por las luchas internas que Sitges había destapado, para la elección de candidato se optó por un método pacificador, aunque poco ortodoxo, que evitase los enfrentamientos. Joan Reventós, en su condición de presidente del partido, se entrevistaría con todos los miembros del Consejo Nacional y con los dirigentes de las federaciones y formularía una propuesta de consenso. Después de esas consultas, y aun después de haber constatado la existencia de una preferencia general por Maragall, Reventós propuso al alcalde de Girona, Joaquim Nadal, que en su ciudad siempre había gozado de mayoría. La impresión general fue que la cuestión iba a quedar aplazada cuatro años. Mientras tanto, Narcís Serra había dimitido como vicepresidente del Gobierno a raíz del asunto de las escuchas del CSID, que dependía de él. Se especuló que aquel era un primer plazo del precio que Pujol pensaba exigir a cambio de su apoyo parlamentario al gobierno de González.
Contra Nadal, Pujol volvió a ganar las elecciones, pero perdió la mayoría absoluta por primera vez desde 1984. La subsiguiente retirada de su apoyo a González precipitaría un adelanto electoral en la primavera de 1996, con la consiguiente victoria del PP y el famoso Pacto del Majestic.
3.3. El adiós a la alcaldía
En el Ayuntamiento, Clos iba adquiriendo un papel cada vez más relevante, ahora ya en calidad de primer teniente de alcalde y con poderes sobre economía y urbanismo. Las tensiones de Sitges no permitieron estabilizar la situación en el PSC y, pasadas las elecciones generales, en noviembre de 1996 se celebró en L’Hospitalet otro congreso en el que, esta vez sí, Narcís Serra fue elegido primer secretario y Pepe Montilla, secretario de organización. En la votación, Pasqual y Ernest Maragall recibieron un severo castigo de los congresistas. Si la desconfianza del PSC hacia Maragall era ya considerable a raíz de sus iniciativas parapartidistas, algunos choques de aquellos años con la dirección del partido en Barcelona no habían hecho más que exacerbarla.
En una carta dirigida a Antonio Santiburcio, primer secretario de la Federación de Barcelona, Maragall reflexionaba sobre lo que había sucedido en el PSC desde Sitges:
Lo más dramático de todo es comprobar hasta qué punto los cuadros se cansan de los dirigentes cuando estos duran demasiado. Se cansan pero los necesitan, y viceversa. [...] Eso es lo que hace que la gente sospeche de la política y hable mal de ella. Un ejercicio de resistencia numantina e interesada, y el desinterés creciente que se va instalando con el tiempo [...].
Mira, no sé si hemos sabido lidiar con brillantez el toro más difícil, que es el de la resistencia, no ya a la derrota (Cataluña), sino a la victoria (Barcelona). Lo cual demuestra que el problema está en la reiteración y la ausencia de cambio, y no en la derrota (Maragall, «Carta a Antonio Santiburcio», 1997: APM).
El caso es que, cuando llegó el congreso de la Federación de Barcelona, en noviembre de 1996, se intentó constituir una ejecutiva de integración, pero Ernest Maragall fue vetado y no entró en ella. El día de la clausura del congreso, Maragall soltó la bomba: «La ciudad de Barcelona no se ha cansado de nosotros, pero no estoy tan seguro de que el partido de Barcelona no se haya cansado de mí. Ese es, pues, un dilema que tendremos que resolver». Y añadió: «Ha llegado, por tanto, el momento de tomar decisiones. El verano que viene, para las próximas fiestas de la Mercè, tendremos nuevo alcalde, que espero y confío que sea Joan Clos». La sala se quedó helada. Enric Juliana, en La Vanguardia, escribió al día siguiente un artículo perspicaz sobre el episodio, titulado «La última maragallada», en el que insinuaba que, más allá del posible pronto de Maragall, la decisión podía tener unos motivos no explícitos. Puede que el episodio hubiera venido bien para ejecutar una decisión ya tomada de antemano. La tesis resultaba verosímil y había razones para pensar así.
Al final, Maragall había decidido cuándo y cómo hacerlo. Los porqués del momento elegido son más difíciles de desentrañar. Podemos formular hipótesis plausibles. Maragall no quería repetir: lo había anunciado, había elaborado una lista a medida para Clos y tenía en mente como prioridad la necesidad de replantear la política, de proceder a un rearme ideológico. Ni que decir tiene que tampoco habría renunciado a la alcaldía por una pequeña derrota frente al aparato del partido. Había, pues, otras razones de más peso o, quizás, una concurrencia de motivos. Aquel verano se había tomado unas vacaciones especiales con Diana, Ernest y Pepa Álvarez (su cuñada), habían cruzado Estados Unidos en furgoneta y la experiencia le había tocado. Él mismo explicaría en septiembre de 1997, antes de marcharse a Roma: «Yo he pasado quince años muy activos, en la calle. He tenido una vida privada-pública, porque vida privada-privada no he tenido. Eso lo tengo que corregir» (Álvaro, 1998: 105). Y, en efecto, la dedicación y la tensión con las que Maragall había vivido la alcaldía, la intensidad que le había permitido concentrarse en sus objetivos, habían tenido su piedra angular en aquella vida privada-pública, es decir, habían convertido su vida privada en una prolongación de su actividad, con la anuencia cómplice de Diana y su familia. Aquel verano en Estados Unidos, había sentido nostalgia de la privacidad perdida; tenía cincuenta y cinco años y, probablemente, un futuro político de gran intensidad. Tenía también una deuda con su familia. De todos modos, esa no era la única explicación: con Maragall, nunca había una sola explicación. Probablemente temía que su partido se sintiera tentado a exigirle una especie de alcaldía perpetua. Santiburcio se la había reclamado en un acto público de campaña: «Pasqual, queremos más de lo mismo». Sin ir más lejos, en la inauguración del congreso, Serra —su amigo Serra— había expresado, de un modo tal vez retórico, el deseo de tenerlo como alcalde muchos años más. En cualquier caso, él estaba seguro de que el problema residía en la reiteración y no en la derrota. Mantenerse en la alcaldía era un futuro que solo podía conducir a la decadencia. Y, en último término, carecía de fuerza suficiente en el partido y no podía confiar plenamente en sus aliados tradicionales. Si el veto a Ernest había salido adelante, ¿qué garantía tenía de poder asegurar la alcaldía de Clos si no se adelantaba a los acontecimientos? El golpe de efecto de la dimisión tenía una virtud: hacía que el aparato del partido —ya de por sí antipático a ojos de la opinión pública— pareciese el responsable de su marcha. ¿Osarían en tales condiciones discutir la alcaldía de Clos?
El último año en la alcaldía pasó muy deprisa. Había que consolidar a Clos en su papel, dejar en marcha las iniciativas de ensanchamiento del espacio socialista, aunque fuesen a una baja intensidad, y acordar con Serra un modo de proceder. Fue con esta intención con la que, aquel mismo año, incorporaría a Josep Maria Vallès como presidente de Catalunya Segle XXI a fin de reactivar la iniciativa. Y luego se marchó con Diana a Roma en busca de una vida privada-privada en un piso del Trastevere.
Se ha especulado mucho sobre hasta qué punto tenía tomada la decisión de presentarse a las elecciones de 1999. Una vez más, es difícil saberlo. El caso es que, en Roma, en aquel exilio que no lo era tanto porque la peregrinación era constante, Maragall, además de pasear, disfrutar de la ciudad y dictar cursos en la Universidad de Roma La Sapienza sobre la «Europa prossima», había escrito en 1998 un texto titulado «Un nou projecte de catalanisme» («Un nuevo proyecto de catalanismo»), en el que trató de resumir las líneas maestras de su pensamiento sobre Cataluña, España, Europa y la renovación política. Eran ideas a las que daba vueltas desde 1992 y puede que desde antes incluso. En aquel texto, dibujaba una Europa donde el principio de subsidiariedad —la devolución de poderes a las regiones y a los municipios— permitiese construir un verdadero poder emanado desde abajo, dotando a la democracia de ese plus de sentimiento que la distancia racionalizadora de los Estados nación le había negado en la modernidad. Se trataba de completar la devolución del poder a la sociedad que la Revolución francesa había iniciado al infundir a esta el sentimiento de comunidad, de mundo que podemos controlar y que sentimos como propio. Para hacer posible esa construcción desde abajo, habría que trabajar desde Cataluña por una España y una Europa nuevas, construidas sobre el principio de la lealtad federal. Europa fuerte y «subsidiaria», y España catalana por federal, eran las ideas clave de aquel documento, que concluía con un «tenemos que hacer el partido de Europa, ¡de esta Europa!» (Maragall, 1998d: mecanografiado, s.p.).
¿Quiere esto decir que estaba decidido a presentarse a las elecciones como candidato a presidente? Difícil saberlo. Probablemente sí, pero dudaba y quería ciertas garantías. En todo caso, las dudas tenían tanto una vertiente íntima como otra política: en una lista que él mismo elaboró, llegó a hallar hasta treinta y ocho razones «para el no». Las primeras: «Libertad personal versus coche oficial; no leo los periódicos, no son interesantes; mis amigos íntimos no me han dicho rotundamente: hazlo; la más importante: si voy, puedo perder el poco calor de vida familiar que me queda». Ahora bien, un poco más adelante señala: «La gente de Barcelona me dice cosas al oído que no veo publicadas; aunque se puede ganar, se puede perder; la ley electoral es mala; ERC se ha disgregado en bandos y no suma, pero es necesaria para coronar la cima; han creado tantos funcionarios y tantos intereses que costará mucho desmontar el PRI catalán» (Maragall, 2008a: 232-234). Felipe González viajó a Roma a pedírselo y Maragall le reclamó federalismo diferencial. Al final, su padre, probablemente la persona que más ascendente tenía sobre él, le dijo a propósito de sus dudas: «Habrá una gran decepción». Y ese mismo julio, volvió a Barcelona. Anunció su candidatura y presentó el documento «Per Catalunya», que era una versión revisada del que había escrito en Roma. Comenzó con un pequeño equipo formado por Àngela Vinent y Joan Carreras.
Llegó entonces el momento de poner en juego todas las cartas que había ido acumulando durante los ocho últimos años, aunque también con todas las limitaciones a propósito de su proyecto original de construir una gran alternativa transversal. Sería el candidato del PSC, pero el partido aceptaría ir en coalición con Ciutadans pel Canvi. Este era un movimiento que reunía todas las reflexiones y a todas las personas activadas en torno a Catalunya Segle XXI y otras iniciativas similares, como Fem Via, así como a otros muchos ciudadanos que, cuando se enteraron de la candidatura de Maragall, se activaron a su favor. El presidente de ese movimiento sería Josep Maria Vallès. La lista electoral terminó incluyendo a un nutrido elenco de independientes agrupados en Ciutadans pel Canvi. La campaña fue innovadora. La dirigió Xavier Roig, antiguo director de las victorias municipales, pero fue diferente a aquellas. Para empezar, el color rojo del PSC fue sustituido por el amarillo. El local de campaña se ubicó en la vieja Sala Gaspar de la calle Consell de Cent. Se organizaron campañas de fund raising, que incluyeron subastas de obras de arte y cenas para recaudar fondos. Se puso en marcha también un consejo asesor de más de sesenta expertos y se contó con centenares de voluntarios no afiliados. Pero, sobre todo, se trabajó sobre una idea de una enorme ambición: gobernar Cataluña para transformar España y construir Europa. Fue una campaña a la americana. Además, para minimizar el efecto de la prima que el sistema electoral proporcionaba a las provincias pequeñas, que siempre beneficiaba a los partidos nacionalistas, en Tarragona, Lleida y Girona, PSC-CpC e IC se presentaron en coalición. Por desgracia, Izquierda Unida rechazó integrarse en la mencionada alianza, sus 40.000 votos resultarían decisivos.
A semejante torrente de innovación movilizadora, Pujol no opuso más que un único argumento: Pujol. No cabe duda de que era muy sólido: veinte años de gobierno no pasan en vano, generan múltiples complicidades, para bien y para mal. Una vez más, veíamos ahí las dos visiones del país y de la política de dos hombres ligados por un destino opuesto: Cataluña como proyecto o Cataluña como drama histórico —como ágora o como templo, por decirlo con las palabras de Antoni Puigverd—. Por abusar un poco de las metáforas de Isaiah Berlin, recordemos que, en otro de sus mejores textos, comparó el erizo con el zorro y escribió: «El erizo sabe una sola cosa grande; el zorro sabe muchas, pero pequeñas». No hace falta explicar quién se correspondería con cada una de esas imágenes.
Al fin y al cabo, la cosa estaba clara: era Maragall contra el sistema. Y ganó. Ganó en votos, pero no fue una victoria perfecta: la ley electoral permitió que Pujol formara mayoría con el PP y que el Pacto del Majestic lo salvara.
En aquella noche electoral, cuando la euforia esperanzada terminó dando paso a la decepción más dura por la injusta manera de perder, Maragall exclamó «hemos ganado» y la sala se quedó petrificada. ¿Era una extravagancia de las suyas o una mala digestión de la derrota? Ni lo uno ni lo otro. Era el firme propósito de dar la vuelta al resultado, de aguantar cuatro años en la oposición y terminar el trabajo. Una vez más, la tozudez, la indestructible cabezonería de hacer lo que había que hacer. El deseo y el sentido del deber enlazados, pero también la necesidad de rebelarse contra la derrota. No le gustaba perder.
4. DE LA OPOSICIÓN A LA PRESIDENCIA: UN CAMINO CADA VEZ MÁS ESTRECHO
4.1. Una victoria insuficiente
El resultado de las elecciones de 1999 y la reedición de un gobierno Pujol tuvieron un efecto más profundo de lo que por entonces se podía vislumbrar. El propio Maragall escribiría en sus memorias:
El 20 de diciembre de 2003, tuve, a pesar de la ilusión del momento, la intuición de que no llegaba en las mejores circunstancias, de que la ocasión histórica se había perdido cuatro años antes y de que ahora todo sería más pesado y complejo (Maragall, 2008a: 265-266).
Aquellas elecciones supusieron la última oportunidad para la generación de los sesenta —«el catalanismo de izquierdas» forjado en la lucha antifranquista— de acceder en buenas condiciones, tras la decepción de 1980, al gobierno de Cataluña. Ya en los años noventa, la sociedad catalana había manifestado síntomas de una transformación en su cultura política que se revelaría del todo en la segunda década del nuevo siglo. Pero en 1999, la transformación de las ciudades catalanas y los Juegos de Barcelona eran todavía visibles como grandes éxitos del catalanismo progresista cuyo más genuino representante era Maragall. El nacionalismo convergente había gobernado Cataluña con grandes mayorías, no cabía duda, pero no había logrado imponer un discurso unívoco sobre el país, un país del que ni siquiera había protagonizado los mejores momentos. Había interpretado bien, eso sí, un regionalismo ampliamente aceptado, deseoso de estabilidad y de reafirmación de la identidad propia.
Sin embargo, la segunda legislatura de José María Aznar se vivió en Cataluña como una regresión amenazadora. Su proyecto recentralizador, acompañado de una retórica nacionalista excluyente que deliberadamente confundía cualquier manifestación de los nacionalismos periféricos con el terrorismo vasco, envenenó el clima de confianza —más o menos conflictiva— que tanto Suárez como González habían intentado mantener con las nacionalidades históricas. El revisionismo de Aznar daba la razón a Pujol en lo tocante a la permanente desconfianza hacia España. Y, aun así, este se coaligó con aquel y, a partir del año 2000, cuando Aznar obtuvo la mayoría absoluta, dependió de su apoyo.
Maragall era plenamente consciente de lo que representaba el proyecto de Aznar y la subordinación política de Pujol en semejantes circunstancias. En febrero de 2001, en un artículo titulado «Madrid se va», advirtió: «Tenemos desde la periferia la sensación de que Madrid se va de España» (Maragall, 2001b). Y también alertaba allí del nuevo papel de capital económica que los poderes públicos estaban construyendo en Madrid combinado con una concepción radial de la ordenación territorial que, subordinando al resto de España, lo condenaba a la provincialización. En julio de 2003, después del tamayazo, Perejil, el AVE radial de Madrid a cada capital de provincia, el apoyo de Aznar a la guerra de Irak, Maragall publicó «Madrid se ha ido»:
El magnífico paisaje pintado por la Constitución, una España plural, con idiomas, pueblos y nacionalidades unidas en un proyecto común, se iba como destiñendo para permitir la aparición de la auténtica, inmarcesible e incombustible pintura de fondo, la España radial, díscola, difícil y necesitada de una mano firme en el centro para dominar sus demonios; si bien ahora una mano tan económica como política, «tan liberal» como antes dictatorial [...].
La hazaña de Aznar al meter a la derecha en la Constitución no le ha salido gratis a España. Su empecinamiento nacionalista [...] amenaza con dar al traste con unos equilibrios que han funcionado bien durante 25 años. Su insistencia en la Unidad con mayúsculas, en vez de la unión con minúsculas [...], un deseo mal expresado de jugar en la liga de las grandes potencias, ha alentado el independentismo y ha devuelto la bandera republicana a las calles [...].
Cuatro años más de deriva como los dos últimos y España perdería el norte. Y nunca tan bien dicho (Maragall, 2003h).
Y aún insistiría unos días más tarde:
Aznar es el eterno opositor por definición [...], en Pujol ha encontrado el ideal: ¡un enemigo con el que estar de acuerdo en serlo! [...] España va bien, Catalunya va bien. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan cerca del desastre [...].
La tentación de la separación educada de la España que este Madrid representa para los catalanes, gana adeptos, qué duda cabe. Sin embargo, Catalunya sí está curada de quimeras. Y lo que va a hacer ahora es una propuesta sensata, un llamamiento cordial a lo más sano de la España moderna [...]. Los catalanes queremos estar en el puente de mando de España, dibujar una España no radial y centrípeta, sino en red, una España plural que imponga al Madrid de hoy un mínimo de sensatez compartida (Maragall, 2003e).
Era evidente que el último mandato de Aznar había propiciado un cambio definitivo de paisaje. El revisionismo aznariano y la subordinación de Pujol a aquel, si bien podían allanar el camino a la victoria de la alternativa que Maragall representaba, también favorecían reacciones defensivas en los sectores nacionalistas y, en cualquier caso, dibujaban un paisaje general nada halagüeño en caso de llegar al gobierno de Cataluña. Aunque, al mismo tiempo, urgían ese cambio.
En 1999, el amplio movimiento de progreso que Maragall se proponía encabezar para construir una mayoría que trascendiese al PSC y a la propia izquierda tradicional, para abordar así los retos sociales y políticos del nuevo siglo, aquello que él había anticipado que podía ser el partido demócrata o el partido catalán de Europa, no había llegado a fraguar. Es cierto que Ciutadans pel Canvi y, sobre todo, la movilización de la campaña habían constituido un buen ensayo, pero la ley electoral había hecho que se quedaran cortos. Además, la irrupción de Esquerra Republicana como actor significativo también introdujo un cambio sustancial en el equilibrio de fuerzas. No habría gobierno de cambio en Cataluña sin ERC y la postura republicana en aquel momento no estaba nada clara.
Conviene hacer aquí un inciso: Maragall percibía las limitaciones del PSC y del espacio socialista mismo desde comienzos de los años noventa, y había intentado empujar en dirección a un espacio más amplio, pero había hallado poco eco en su partido, que, golpeado por la crisis del socialismo español y por su probada resistencia en el ámbito local, había optado por una estrategia conservadora y por transferir a Maragall todo el peso de la construcción de una alternativa para Catalunya. La creación de Ciutadans pel Canvi no podía significar por sí sola esa refundación que Maragall había soñado, así que hubo que reservar a ese grupo un objetivo más modesto: dotar la lista electoral de un puñado de cuadros necesarios para el gobierno del país y mostrar al elector la voluntad de representar un espacio de cambio más amplio que el meramente socialista. La construcción de un nuevo movimiento, la refundación, tendría que hacerse desde el gobierno si se ganaba. No es que en la izquierda catalana no hubiera nadie consciente de la nueva situación y de los riesgos de la fragmentación. En 1996, e impulsado por la Fundación Encaix —un grupo promovido por Joan Ignasi Elena (PSC), Jordi Sánchez (exdirigente de la Crida) y Eduard Pallejà (IC)—, se celebró en el Palau de la Música un acto llamado «L’Olivera catalana» («El Olivo catalán»), en referencia al reagrupamiento de fuerzas de progreso que había adoptado ese nombre (L’Ulivo) en Italia. Allí intervinieron Raimon Obiols (PSC), Rafael Ribó (IC) y Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC). Estaban muy presentes la necesidad de concertación y la conciencia de estar en un momento muy lábil. No obstante, las iniciativas fueron esporádicas y tendían a contradecirse con la lógica implacable de los partidos.
De ahí que Maragall, tras 1999, decidiera recomponer a fondo su estrategia. Desde aquel momento y hasta el final de su presidencia, tendría que transitar por un camino progresivamente más estrecho.
Pocas semanas después de las elecciones, el equipo que había conducido la campaña dirigida por Xavier Roig se disolvió. Roig no se reprimió a la hora de mostrar, en unas declaraciones a El País, sus diferencias con el PSC a raíz de aquella campaña de 1999.
En junio de 2000, y después de unos malos resultados electorales en las generales, Narcís Serra también dimitió como primer secretario del PSC en el congreso del partido. Probablemente había cumplido ya con un papel que, en el fondo, jamás había deseado. Maragall perdía así a dos de sus principales colaboradores. Él salió de aquel congreso convertido en presidente del PSC, con Montilla como primer secretario. Tal vez hubiera podido optar por enzarzarse en una difícil e improbable renovación del partido, tal como habían hecho John Smith y Tony Blair en el laborismo británico. No lo hizo, o no lo vio posible, o una vez más pesó en él el miedo a las disensiones internas que ya en su momento habían destruido el FOC, o simplemente no era aquella una labor propia de su temperamento. El punto número treinta y ocho de la lista de motivos que había elaborado en Roma en 1998 para no aceptar la candidatura decía así:
Mi generación ha vivido una gran esperanza en los sesenta y una gran decepción en los setenta (no quedaba nada, Franco vivo, el FOC cae), otra esperanza en 1982 y después 1996. ¿Y ahora? (Maragall, 2008a: 238).
Por otro lado, y como ha explicado con detalle Josep Maria Vallès, la relación entre Maragall y Ciutadans pel Canvi fue perdiendo fluidez, víctima de fuertes oscilaciones que, a lo largo de los cuatro años, fueron situando recurrentemente a la asociación ante un dilema: integrarse en el PSC, colaborar más estrechamente con el partido o constituirse como organización autónoma. Esta última alternativa era poco viable —por los orígenes mismos de CpC— si no la impulsaba Maragall, la segunda se intentó con escaso éxito y la primera fue reiteradamente rechazada por los propios miembros de la asociación, conscientes de que suponía la liquidación del proyecto de ensanchamiento del espacio democrático que querían representar y de que, dentro de las estructuras de partido, enseguida se habrían disuelto inútilmente y sin voz propia.
Maragall, pues, se dedicó pragmáticamente a hacer las tres cosas que veía más útiles para preparar las elecciones de 2003: trabajar a fondo el territorio intentando superar la falsa contraposición Barcelona-Cataluña, que tanto lo perjudicaba por su identificación con la ciudad; aproximarse a ERC para construir una confianza personal y una coincidencia estratégica, y visibilizar la acción de la oposición en el Parlament.
Cultivar el territorio, según el método de Maragall, consistía en tratar de construir una red personal y política en la Cataluña interior, donde al PSC y al mismo Maragall más les costaba penetrar, pese a ser las circunscripciones donde, por la ley electoral vigente, se decidía la atribución de los escaños decisivos cuando la cosa iba ajustada. Para ello se dotó de una especie de sherpa, Jordi William Carnes. «William», que es como siempre se le ha conocido, disponía de una dilatada experiencia territorial por haber sido jefe de gabinete de Manuel Royes y coordinador de la secretaría de política municipal del PSC. Juntos, en el transcurso de tres años, peinarían el territorio catalán infinidad de veces.
En lo que respecta a ERC, Maragall se encontró por vez primera con la necesidad de construir una alianza con dirigentes —dentro del mundo de las izquierdas— de una generación diferente a la suya y con quienes no le unían los vínculos de las viejas luchas del antifranquismo. Además, Rahola y Àngel Colom, con quienes ya había trabajado en el Ayuntamiento, habían abandonado el partido. Poco antes de las elecciones, en marzo de 1999, Maragall había cenado con Carod. Se conocían poco y posiblemente desconfiaban el uno del otro, pero en aquella cena en la playa del Miracle de Tarragona, Maragall entregó al republicano un «decálogo federal» en el que se formulaban los cuatro federalismos que tenían que transformar España para encajar en ella a una Cataluña fortalecida: el federalismo fiscal, el cultural, el judicial y el político, fundamentados en el principio de la lealtad federal, tanto vertical como horizontal. Aquella sería una de las muchas conversaciones que vendrían después y que culminarían en la acción común de las izquierdas dentro de la ponencia parlamentaria sobre autogobierno dirigida a promover la reforma del Estatuto de 1979, a la cual se opondría frontalmente Pujol, ya al final de su mandato. No obstante, Esquerra era ya un partido muy distinto de lo que había sido el pequeño grupo histórico que, congregado en torno a Heribert Barrera, atravesó la Transición situado más cerca del nacionalismo conservador que de las izquierdas mayoritarias. La nueva Esquerra era una amalgama de gente muy diversa, muy joven en muchos casos, proveniente del ala más popular del nacionalismo, de los pequeños grupos radicales independentistas como el MDT o la Crida, con una dirección formada aún por militantes antifranquistas del nacionalismo de izquierdas como Josep-Lluís Carod-Rovira y Jordi Carbonell, y por otros procedentes de posiciones más radicales, como Joan Puigcercós, pero con un funcionamiento asambleario que no facilitaba la cohesión. Esquerra tenía, pues, muchas almas distintas dentro de su nacionalismo, almas que iban desde el viejo radicalismo republicano hasta el nuevo independentista, carente de vínculos con la generación anterior.
La tercera misión era hacer visible a la oposición y al líder de esta en un Parlament somnoliento, donde la presencia de Pujol y del ejecutivo autonómico habían propiciado que la Generalitat fuese asociada directamente a la presidencia y al gobierno, dejando de lado a las demás instituciones que la conforman. Maragall, con la ayuda del presidente del parlamento, Rigol, consiguió que se ampliase el presupuesto de la institución legislativa y que se dotase a los diputados de las estructuras y los medios materiales (despachos, ordenadores, etc.) que les permitiesen desarrollar su trabajo en buenas condiciones. Además, logró la aprobación de una nueva ley de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (el ente de la televisión y la radio autonómicas públicas) que garantizaba el pluralismo de dichos medios. Y dentro de aquella decidida vocación de visibilizar a la oposición, constituyó un gobierno en la sombra, del estilo del británico. Inicialmente, invitó a Esquerra y a Iniciativa a sumarse a este, pero rechazaron la invitación. El gobierno en la sombra, que realizaría una enorme labor de preparación de dosieres e informes, muchos de ellos especialmente útiles más adelante (durante la acción de gobierno), constituiría la base sobre la que se construiría el gobierno de 2003. E incluso en 2001, cuando Pujol nombró a Mas conseller en cap y anunció que dejaría de ocuparse de las cuestiones ordinarias, Maragall —sin demasiado apoyo de su propio grupo— presentó una moción de censura. El balance que de aquel movimiento hizo buena parte del grupo parlamentario socialista fue más bien negativo. Creían que la victoria frente a un Pujol en retirada y un Mas todavía por consolidar caería por su propio peso, y que la moción solo serviría para impulsar a Mas. Los resultados de 2003 demostrarían hasta qué punto tan conservadores cálculos iban desencaminados.
En este contexto de debilitamiento progresivo de las propias fuerzas, en verano de 2000, el congreso del PSOE trajo la noticia —considerada buena en aquel momento— de la elección del joven José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del partido.
Las relaciones de Maragall con el PSOE nunca habían sido particularmente fluidas. Malas con el sector guerrista, que tradicionalmente había dominado el aparato, por afinidad política fueron buenas con el grupo de ministros cercano a González y a Serra —de orientación liberal y pragmática— que formaban Joaquín Almunia, Solana y José María Maravall. Ya había supuesto un contratiempo el nombramiento de Borrell, un hombre conocido por su concepción estatista. Pero en aquel momento, quien se prefiguraba como seguro vencedor del congreso frente a dos oponentes débiles (Rosa Díez y Matilde Fernández) era José Bono, quien tantas veces había pronunciado duras sentencias contra el catalanismo y que contaba con el apoyo del aparato de Ferraz. En tales circunstancias, la aparición del desconocido diputado leonés solo podía verse como una buena noticia para la delegación catalana. Después de escuchar el buen discurso de Zapatero ante el congreso, la voluntad de dicha delegación se decantó mayoritariamente por él, la de Maragall la primera. Lo mismo ocurrió con buena parte de la delegación andaluza. Y la guinda la pusieron un grupo de guerristas que abandonaron a su candidata para cerrar el paso a Bono. Zapatero ganó aquel congreso por nueve votos. Era joven, demostraba capacidad para escuchar y apertura de miras en la cuestión catalana. Maragall estaba entusiasmado. En las primeras conversaciones entre ambos, habían hablado de otro leonés, Anselmo Carretero, teórico del socialismo federalista español, a quien Zapatero conocía y apreciaba. Qué diferente sería el combate por la presidencia de Cataluña con la complicidad del PSOE y no a la contra de este. El camino, pues, se había ensanchado inesperadamente. Se podía confiar, cuando menos, en que, a partir de ese momento, cada paso que se diese en Cataluña no sería contestado desde la dirección socialista en Madrid.
4.2. Una presidencia limitada
Cuando llegaron las elecciones de 2003, las perspectivas eran buenas. CiU se presentaba con un candidato joven y novel, y lo hacía fuertemente lastrada, además, por su pacto con un PP que se mostraba cada vez más agresivo contra los nacionalismos periféricos y que había recibido el rechazo de la sociedad catalana a la aventura de la guerra de Irak. No obstante, esa erosión convergente, lejos de favorecer a los socialistas y a Maragall, terminó traduciéndose en un fuerte trasvase de votos dentro del propio campo nacionalista: de CiU a ERC. La campaña, muy diferente de la de 1999, se gestionó desde la sede central socialista en la calle Nicaragua bajo la dirección de Miquel Iceta, si bien aquella fue una dirección compartida a última hora con Ernest Maragall. Pero fue una campaña del PSC. Y el resultado no fue el que se esperaba: el PSC perdió cien mil votos y diez diputados; CiU también se dejó diez escaños, y los grandes beneficiarios de las elecciones fueron ERC, que ganó once diputados, e IC, que sumó seis más a los que ya tenía. Aunque el PSC fue la primera fuerza en número de votos, solo lo separaron diez mil de diferencia con CiU. Aun así, las izquierdas sumaban setenta y cuatro escaños, lo que les otorgaba una amplia mayoría. La cuestión —nada clara en plena noche electoral— era por qué opción se decantaría Esquerra: por un gobierno nacionalista o por uno de izquierdas. Aquella misma noche, una llamada discreta de Puigcercós dio a entender que el gobierno progresista era posible. El factor determinante de la subida de ERC —el pacto de CiU con el desinhibido nacionalismo españolista de Aznar— dificultaba sobremanera el gobierno nacionalista, y la retirada de Pujol se presentaba como la oportunidad de una alternancia que muchos veían como una medida de higiene para el país.
Los resultados no solo no premiaban el esfuerzo realizado en la oposición, sino que ponían a Maragall —en el mejor de los casos— en manos de unos aliados fortalecidos que contaban con unas expectativas desmesuradas sobre sus perspectivas políticas de futuro. Al final, ya fuese por mero cálculo político, ya fuese porque realmente se había comenzado a forjar una corriente de confianza entre Maragall y Carod —o porque tal corriente de confianza estaba establecida desde antes entre Montilla y Puigcercós y entre los aparatos de ambos partidos—, el caso es que hubo gobierno de izquierdas nacional y de progreso. Lo negociaron Puigcercós y Joan Ridao (por ERC) con Joan Saura (por IC) y Montilla, Ernest Maragall y Antoni Castells (por el PSC). El pacto de gobierno se firmó solemnemente en el Salón del Tinell. Años más tarde, Maragall afirmaría:
Los casi tres años de mi estancia en el Palau de la Generalitat no fueron los más felices de mi vida política. Lo podían haber sido, pero no lo fueron (Maragall, 2008a: 267).
Las cosas, pues, no fueron sencillas. Para empezar, Esquerra, y esto dice mucho de su actitud desafiante y, a la vez, temerosa ante la autoridad de Maragall, filtró a los periódicos el nombre de sus consellers sin esperar al anuncio formal del presidente. El gobierno que se formó respondía a la lógica de los partidos que lo habían negociado. Por el PSC figuraba el núcleo de quienes habían ejercido la oposición: Nadal, Antoni Siurana, Castells, Marina Geli y Montserrat Tura, con algunas sorpresas, como el ugetista Reñé y Caterina Mieres, y un solo ciutadà pel canvi, Josep Maria Vallès. Por Esquerra, Carod figuraba acompañado de una amalgama de representantes de las diversas familias del partido: Josep Bargalló, Joan Carretero, Anna Simó, el independiente Carles Solà y Pere Esteve, que había pasado a ERC desde CiU hacía poco. Y por IC, los consejeros serían Joan Saura y Salvador Milà. Pese a todo, el clima en aquellas jornadas era de euforia entre las izquierdas catalanas.
El primer disgusto que marcaría desafortunadamente el tono general de aquella experiencia llegó el día 26 de enero de 2004, cuando el diario ABC publicó en portada que Carod se había reunido con representantes de ETA en Perpiñán. Era verdad y, además, el día del encuentro, Carod era el presidente en funciones. El escándalo fue mayúsculo en Madrid, donde el incidente se presentó como una negociación secreta para proteger a Cataluña de los atentados de ETA —una especie de paz separada— a cambio de quién sabe qué concesiones inconfesables. Fue un contacto imprudente, el gobierno estaba en peligro y Maragall lo sabía, así que trató de ganar tiempo para conseguir que Carod aceptase una dimisión digna sin romper la coalición. Lo logró por medio de la sustitución de Carod por Bargalló, pero los costes fueron elevados. Por un lado, Maragall comprobó que el amigable y comprensivo Zapatero aguantaba poco y mal cuando se sentía presionado por el entorno mediático y político. Era un aliado débil. Por otro, la desconfianza con Esquerra crecía pese a los esfuerzos de Bargalló y justo cuando el feeling con Carod había empezado a surtir efecto. El cálculo inicial de Maragall pasaba por un entendimiento de fondo entre ellos dos que propiciase una alianza estratégica, tanto de cara al gobierno de Cataluña como con vistas a la imprescindible reforma de las relaciones entre Cataluña y España, atrayendo a los independentistas al terreno de un federalismo pragmático que dejase resuelto el litigio territorial por espacio de una generación y asentase en Cataluña una visión republicana de la identidad que reemplazase a la hegemonía nacionalista. Era un cálculo valiente, pero arriesgado. La distancia entre la cultura política de las dos izquierdas —socialista y poscomunista— y la de los republicanos era enorme, y dicha distancia no facilitó la construcción de una cultura política común de gobierno. La salida de Carod del ejecutivo autonómico, además, debilitaba esa opción porque minaba la autoridad de Carod en el seno de su propio partido. Durante los años siguientes, la campaña contra Carod lanzada desde los medios madrileños y barceloneses fue inmisericorde: un linchamiento. Y después de lo de Carod, la prensa de Madrid, más allá de su color político, comenzó una reiterada, constante e implacable campaña de desprestigio contra el propio presidente Maragall. El simpático alcalde olímpico iría mudando así en el inconsciente nacionalista converso que arrojaba la estabilidad constitucional a los pies de los caballos. La dramatización de la situación fue tremenda y, tras el 14 de marzo de 2004, cuando el PP perdió inesperadamente el gobierno a causa de su gestión de la crisis del atentado de Atocha, pasaría a ser creciente y radical. El PP, ya desde la oposición, atacó a Zapatero con todas las armas a su alcance y, preferentemente, a través de Maragall. El gobierno de Cataluña y, llegado el momento, el nuevo Estatuto serían su blanco predilecto.
Con todo, el año 2004 estuvo lleno de acciones de gobierno positivas. Dos de las iniciativas más ambiciosas de Maragall comenzaban a caminar. Se aprobó la Ley de barrios, que representaba la más clara traslación de las políticas urbanas barcelonesas al conjunto de Cataluña. Y el 30 de octubre, se constituyó la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, con la participación de Cataluña, Aragón, Baleares, Mediodía-Pirineos y Languedoc-Rosellón. Solo faltaba el País Valenciano, pero el presidente Francisco Camps no quiso colaborar con Cataluña. Se materializaba así la vieja aspiración de crear una región transfronteriza de suficiente peso demográfico (quince millones de habitantes) y económico como para tener un papel en el futuro de Europa. La asociación de la industria aeronáutica de Toulouse, la investigación biomédica de Montpellier, la logística aragonesa, el turismo mallorquín y los servicios de capitalidad barceloneses constituían una gran oportunidad para todo el arco mediterráneo. Maragall ya había vislumbrado tal posibilidad a mediados de los años ochenta cuando creó la asociación de ciudades C-6. Además, Barcelona se dotaba así de un hinterland potente que permitía superar el problema crónico de la macrocefalia catalana. Parecía que el gobierno por fin podía empezar a caminar convirtiendo en realidad las ideas que llevaban largo tiempo acariciadas.
Además, en noviembre, se celebró la cumbre de Miravet con la participación de todos los líderes de las fuerzas parlamentarias y se puso en marcha el proceso de redacción de un nuevo Estatuto. De la Carta Autonómica de 1999 se había pasado en su momento a la propuesta conjunta de las izquierdas para reformar el estatuto de autonomía catalán. Pero de la campaña electoral había salido un consenso tácito en cuanto a la necesidad de elaborar un Estatuto nuevo. Era evidente que los objetivos y, por consiguiente, los desacuerdos entre los asistentes a la reunión eran múltiples, pero, de entrada, la celebración misma del encuentro era ya un éxito. Se creía que el Estatuto era posible. Y en marzo de 2004, Zapatero ganó las elecciones —en gran parte, gracias al voto catalán— y, en aquel momento, gobernaba con una mayoría parlamentaria que incorporaba también a ERC. El balance era bueno: en solo un año, la situación parecía objetivamente haber cambiado de forma radical. Y, sin embargo, la percepción que la prensa trasladaba al público por incidentes menores era pésima.
Fue en ese contexto cuando, durante las primeras semanas de 2005, llegaría el momento más crítico de la legislatura a raíz del hundimiento de las obras del metro del Carmel. El Carmel es uno de los barrios más poblados de la ciudad y nació de la autoconstrucción de viviendas durante la primera posguerra en una de las colinas de la parte alta de Barcelona. Tratándose de un entorno históricamente aislado, y a pesar de que el barrio había mejorado mucho gracias a la acción del Ayuntamiento democrático, el metro era allí una necesidad imperiosa que se había demorado demasiados años. El 25 de enero, se produjo un desplome en las obras de la línea 5 del metro que la Generalitat impulsaba a través de la empresa pública GISA. En un principio, la afectación parecía gestionable: trescientos vecinos tuvieron que abandonar sus domicilios para evitar riesgos y dos colegios tuvieron que ser clausurados. La reacción de los servicios públicos fue inmediata, pero, cuando la situación parecía estar ya bajo control, el 3 de febrero, al término de uno de los derribos programados, se detectó un nuevo agujero, lo que paralizó el regreso de los vecinos afectados a sus casas e hizo necesario otro desalojo masivo, de más de mil personas en esta ocasión. Se primó la seguridad, pero aquello no dejó de producir alarma. La sensación era que el Carmel se hundía.
La obra había sido programada e iniciada por el gobierno anterior y, según Jordi Mercader, a medida que los nuevos gestores fueron conociendo mejor los entresijos de su funcionamiento, fue haciéndose evidente que, en GISA, «se había instalado un modo impropio de hacer las cosas que terminó por convertirse en una norma de conducta y que, en pocas palabras, podríamos concretar en la pérdida (voluntaria) del control de la obra» (Mercader, 2008: 120-121). Lo cierto es que no dejaba de sorprender la beligerancia extrema demostrada por el grupo de CiU, partido al que pertenecían precisamente los anteriores responsables de la administración catalana. La crisis era importante e iba a ser necesario invertir muchos esfuerzos y energías para resolverla razonablemente a satisfacción de los afectados. Sin embargo, donde las consecuencias del desafortunado accidente resultarían inesperadamente irreparables sería en la política catalana. Para empezar, Zapatero se presentó en el Carmel sin avisar a la presidencia de la Generalitat prometiendo ayuda a los afectados. La confianza Zapatero-Maragall caía así otro peldaño.
El 23 de febrero, se celebró en el Parlamento catalán un pleno extraordinario sobre la crisis del Carmel. Por la mañana, los periódicos recogían las declaraciones del presidente de la Generalitat reiterando su confianza en el conseller Nadal y en la forma en que estaba conduciendo los trabajos que se estaban realizando. Algunas voces interesadas del propio gobierno habían hecho circular el rumor de una previsible sustitución de Nadal al frente de la cartera de PTOP. En el pleno, y ante las acusaciones de Mas, Maragall, además de reiterar su confianza en su consejero, espetó: «A nuestro gobierno, le toca ahora arreglar las cosas (y las arreglará) para que los vecinos del Carmel vuelvan a sus casas, compensar los daños de una obra mal planteada y cambiar la gestión ineficiente de los últimos años». El dardo así lanzado contra CiU era directo y los diarios del día siguiente se hicieron eco de ello. En el editorial de El Periódico de aquella jornada se podía leer:
Llega la hora de investigar, por ejemplo, si todo lo que se dice en Cataluña sobre el destino del 3% del dinero de las obras públicas adjudicadas años atrás ha acabado influyendo en el grosor de los encofrados o en el número de catas de la obra del Carmel (El Periódico, 24 de febrero de 2005).
En aquel clima, llegó la sesión de control al gobierno del 24 de febrero por la tarde. El consejero Nadal dio explicaciones exhaustivas y anunció toda la batería de medidas adoptadas o previstas. En un momento determinado, tomó la palabra Artur Mas. Su intervención fue durísima, dirigida a desacreditar a Maragall. Las palabras del día anterior habían causado impacto en la opinión pública y Mas se propuso provocar a Maragall, hacer que saltara. Aunque no estaba previsto que el president interviniera, hubo una primera réplica reafirmándose en lo que había dicho el día anterior, ante la que Mas intervino con una contrarréplica en la que endureció el ataque personal. Entonces fue cuando Maragall lanzó la sentencia: «Hemos llegado al meollo del asunto. Ustedes tienen un problema y ese problema se llama tres por ciento». La acusación era grave, pero inconcreta, y Mas optó por eludir el tema. Se limitó a replicar que «usted está enviando la legislatura a hacer puñetas», y pidió, «con modestia y con respeto», que el presidente retirara sus palabras «a fin de restablecer el mínimo de confianza que el país necesita» (Diari de sessions, 24 de febrero de 2005). Maragall accedió y las retiró de inmediato.
El resultado de aquel episodio fue ciertamente sorprendente. Se instaló una especie de consenso en torno a que todo se había reducido a una metedura de pata de Maragall o a una maragallada (en el peor sentido del término) de las suyas. Él se sintió más solo que nunca y así lo escribiría en sus memorias:
En ese punto concreto, se hizo evidente que ningún consejero, ningún partido de la coalición ni por supuesto de la oposición estaban dispuestos a seguir adelante con una investigación oficial sobre una sospecha que sobrevuela tradicionalmente a la clase política en su conjunto (Maragall, 2008a: 271).
Poco antes, la auditoría de las cuentas del gobierno Pujol se había resuelto como un mero trámite.
Resulta difícil juzgar por qué rompió Maragall el principio de prudencia aquella tarde. Contra lo que se ha afirmado a menudo, no era un hombre dado a los prontos ni, menos todavía, irascible. Tal vez fuera un hondo sentimiento de injusticia, al verse acusado por quienes sentía que eran responsables de la desgracia o tal vez fuera el linchamiento del que estaba siendo objeto Nadal aquellos días lo que lo llevó a la indignación y a plantear una defensa a ultranza de su debilitado conseller.
La perspectiva que nos da el tiempo transcurrido permite entrever otros motivos. El accidente se había producido en el Carmel, uno de los barrios que la acción del Maragall alcalde había transformado en positivo. De pronto, la desgracia —una desgracia que tenía su origen en una mala gestión de la obra, una mala gestión bajo sospecha— había agitado, inconscientemente quizás, el balance de éxitos y fracasos, de denuncias y silencios, que jalonaban su trayectoria. Maragall había sido un buen gestor, un gestor de éxito, que había logrado sus objetivos. Había sido un gestor impecable en la administración de los caudales públicos y había dejado cuadradas las cuentas del Ayuntamiento. Sus fracasos, sus traspiés, habían sido siempre en el terreno político: la abolición del área metropolitana o la incomprensiblemente dilatada demora de la Carta Municipal, por ejemplo. Y entonces, justo cuando se había decidido a dar el salto a un terreno que le permitiese un mayor margen de transformación en cuanto a las reglas del juego, no ya desde la gestión, sino desde el terreno de las modificaciones de las normas que constreñían su acción, la gestión de la administración anterior le cayó encima como un mazazo. Y le cayó en el Carmel, entre aquellos barceloneses a quienes conocía por su nombre. Él había manifestado que el suyo era «el patriotismo que nace del barrio ordenado, de la escuela luminosa, de la sanidad próxima» (Maragall, 2008a: 253). Y de pronto se encontraba desplazando a mil vecinos de sus casas y cerrando dos escuelas. Tal vez lo que le dolía de verdad era haber sido condescendiente con los escándalos que se cocieron en Cataluña cerca del poder. No era un moralista ni un ingenuo. Muchos años antes, y de forma sorprendente por el contexto en que lo dijo, había afirmado en público:
Todo político sabe que hay un momento en el que tiene que cerrar los ojos, y que, en esos segundos, procesa mil ecuaciones morales, históricas, sentimentales, etcétera. Y sabe que su silencio de esos instantes puede serle devuelto con el tiempo convertido en clamor, según como vayan las cosas (Maragall, 1994a: 55).
Sin embargo, lo que llama la atención es que ni los políticos, ni la prensa, ni la crítica independiente prestaran demasiada atención al modo en que se cerró el incidente: en suma, que reinara un silencio general que naturalizaba aquella situación, que se observara una manera tan súbita de pasar página. No obstante, con el transcurso del tiempo, aquellas palabras de Maragall demostrarían haber representado una especie de hendidura en la historia reciente del país: el momento preciso en que se cerró una etapa, aun cuando entonces nadie quisiera apreciarlo así.
Fuera como fuera, políticamente, el episodio del 24 de febrero rompió la legislatura. Si la elección planteada era entre el tripartito y el Estatuto, se eligió el Estatuto. Ya nada importaba tanto como aprobar este último, pues, si no, ¿qué otro sentido tenían el comportamiento del presidente y el del líder de la oposición? Ahora sí que el camino se angostaba y conducía a un único lugar, suponiendo que se pudiese llegar allí.
4.3. El nuevo Estatut
La decisión de redactar un nuevo estatuto de autonomía fue el resultado de un conjunto de situaciones y proyectos que se movían en diferentes planos. Ya hemos explicado que, desde principios de los años noventa, Maragall había abrazado la idea de la subsidiariedad no solo (ni principalmente) como premisa desde la que afrontar la necesaria revisión de las relaciones de Cataluña con España, sino también como principio de construcción europea que permitía una renovación de la política democrática y un nuevo pacto de ciudadanía que, poniendo el acento en la proximidad, satisficiese las necesidades de identidades complejas y de profundización de la democracia en el mundo globalizado. Eso no quiere decir que esa idea, aplicada a Cataluña y a la renovación federal de España desde abajo, no estuviese provista también de un sentido de superación de la fase nacionalista del catalanismo para dar a este último una mayor amplitud social y profundidad democrática. Naturalmente, para proceder a la reforma federal de España, en algún momento haría falta efectuar una reforma constitucional.
Al comienzo de la década, para hablar de dicha reforma, Maragall había encontrado al interlocutor necesario en la figura del prestigioso jurista Francisco Rubio Llorente, expresidente del Consejo de Estado y exvicepresidente del Tribunal Constitucional, quien, en aquellos años, formuló propuestas interesantes y fértiles de cara a promover tal reforma en clave de reconocimiento de las nacionalidades. Sin embargo, en aquel momento, no se daban las mayorías que pudiesen hacer tal cosa posible. Así que las diversas fórmulas que, entre 1999 y 2003, adoptaron las propuestas de artefacto reformador (carta estatutaria, reforma del Estatuto o nuevo Estatuto) parecían ser las únicas susceptibles de ser probadas a medio plazo. Ya hemos explicado que la idea de Maragall, desde el momento en que se vio impelido a formar una alianza con ERC para obtener una mayoría, era acercar esta última formación a su proyecto de reforma federalista. Para ello, contaba con poder hallar un lenguaje común con los republicanos. El problema era que, justamente hasta 2004, el gobierno del PP había estado enfrascado (solapadamente, a través de aspectos como las infraestructuras, pero también en el discurso) en una contrarreforma en toda regla del Estado de 1978. La redacción de una reforma del estatuto de autonomía, o la aprobación de un nuevo Estatuto en el Parlamento de Cataluña, serviría, en caso de victoria del PP con una mayoría corta, no solo para frenar la mencionada contrarreforma, sino también para constituir en el Congreso una alianza entre el PSOE y los partidos nacionalistas, incluida ERC, que se impusiera al gobierno del PP. De ahí la famosa promesa de Zapatero en el Palau Sant Jordi en 2003, y el acuerdo de Santillana con la cúpula del PSOE en agosto. Había, pues, razones de fondo: renovación democrática y federal de España con vistas a una Europa «subsidiaria», estratégicas: consolidar la alianza con Esquerra y reformar el Estatuto para toda una generación, o favorecer el avance del ideario federal entre los barones del PSOE, y, por último, tácticas: parar la política regresiva del PP y, llegado el caso, constituir una alternativa. Cuando Zapatero ganó las elecciones por sorpresa en 2004, las razones tácticas del gobierno catalán y las del gobierno socialista comenzaron a divergir.
En cualquier caso, se dio inicio a la redacción de un nuevo Estatuto por la vía de una ponencia parlamentaria. En apariencia, una buena idea: permitía separar la acción de gobierno de un acuerdo nacional que, por su naturaleza, tenía que ser lo más amplio posible. En la práctica, supuso uno de los principales obstáculos del procedimiento. El propio Maragall lo valoró en los términos siguientes:
Si tuviera que reprocharme algo sobre el proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento, sería no haber reservado para el Gobierno y para la misma presidencia de la Generalitat la dirección del proceso de redacción [...]. Eso habría permitido enviar al Parlamento un «texto del Gobierno», con todos los acuerdos necesarios con la oposición, por supuesto (Maragall, 2008a: 277).
Pero se optó por una ponencia parlamentaria que trabajaba sobre material suministrado por el Institut d’Estudis Autonòmics a través del conseller Saura. La competencia entre los partidos no solo radicalizó el texto, sino que lo hizo innecesariamente farragoso y detallista. La obsesión de los asesores técnicos por blindar las competencias de la Generalitat en el texto y evitar así la erosión que había sufrido el de 1979 a través de las leyes orgánicas —algo muy difícil de prever, dada la infinidad de casuísticas posibles—, y la obstinación de los partidos en colocar reivindicaciones que satisficiesen a sus parroquias particulares, empeoraron un texto que Maragall hubiese preferido corto y claro, centrado en principios sustanciales que abriesen el camino para una posterior reforma de la Constitución. No obstante, el 30 de septiembre, el Parlament aprobó el proyecto de nuevo Estatuto, un proyecto que, ni en su sustancia ni por el método utilizado para elaborarlo, satisfacía completamente a nadie. De todos modos, representaba un salto extraordinario en el autogobierno de Cataluña.
El recorrido del primer gobierno de Maragall aún sufriría dos angostamientos definitivos durante la tramitación del Estatuto en Madrid. Por una parte, la ruptura definitiva de la confianza con Zapatero, que se expresaría con claridad cuando, en septiembre de 2005, este propuso en privado a Maragall un trato inaceptable: la aprobación del Estatuto y el apoyo de CiU a cambio del anuncio de la retirada de Maragall de la política y la posibilidad de que fuera sustituido por Montilla. Maragall le respondió que habría Estatuto y habría Maragall. Sobre su distanciamiento con Zapatero a raíz del Estatuto, el mismo Maragall dejó escrito:
El proyecto del Parlamento le pareció mucho más de lo que nunca se había imaginado. Retrocedió, empujado por la fuerza de un inmovilismo mayoritario en su entorno político y social, a pesar de ser de izquierdas, y por un instinto ciertamente desarrollado de supervivencia política (Maragall, 2008a: 283).
Había una constatación y una decepción en aquellas palabras.
El otro, y definitivo, estrechamiento del camino vino con la decisión de Esquerra de votar «no» en el referéndum del Estatuto. Las razones fueron diversas y la dinámica interna del partido ayudó muy decisivamente a esa posición. El presidente Maragall, de acuerdo con Carod, activó una crisis de gobierno provocando la salida de Carretero. En diciembre, ya había intentado desencadenar tal crisis, pero sin éxito, ante la feroz oposición de los partidos de la coalición. Pero, en marzo, sí se salió con la suya. Carretero pasaría entonces a encabezar a los partidarios del «no» al nuevo Estatuto frente al propio Carod, que se había comprometido con la abstención. Los republicanos tenían motivos para estar disgustados, pues eran ellos quienes más sacrificaban en aquella operación: no olvidemos que se trataba de un partido independentista que renunciaba a su programa de máximos (durante unos años, al menos). Pero la escenificación pública entre Zapatero y Mas del cierre definitivo del texto, además de dejar a los republicanos en mala posición, no significaba otra cosa que la declaración de un cambio de alianzas en el Congreso de los Diputados. Zapatero, quizá por ese desarrollado instinto de supervivencia, no pudo aguantar más la presión que existía en el ambiente político madrileño (también en el socialista) contra su apoyo a Maragall y al tripartito y decidió cambiar de pareja de baile en el Congreso. En tales condiciones, Carod perdió la batalla interna y, al final, Esquerra se decantó por el «no». Mientras tanto, las Cortes aprobaron el nuevo Estatuto de Cataluña y se convocó el referéndum de ratificación. Cabe decir que la oposición del PP sobrepasó todo límite razonable dentro del juego democrático.
Maragall se vio abocado, aun siendo consciente de las consecuencias que aquello comportaba, a expulsar a Esquerra del gobierno. En el PSC, la mayor parte de la dirección aceptó con respeto la decisión del presidente, pero también hubo quienes advirtieron que aquello le costaría la presidencia a Maragall. Él lo sabía, pero antepuso el prestigio y la dignidad de la institución a cualquier cálculo personal. Se constituyó entonces un gobierno bipartito sin suficiente apoyo parlamentario que se marcó como objetivo ganar el referéndum y convocar elecciones. El plebiscito del 18 de junio se ganó con holgura, pues cerca del 75 por ciento de los votantes se decantaron por el «sí». La participación fue baja —una última decepción—, pero el «no» resultó muy minoritario: un 20 por ciento que no podía representar siquiera al voto sumado de ERC y el PP. Todo indica que buena parte de los votantes de Esquerra se decantaron por no acudir a votar.
Pocos días después del referéndum, Maragall anunció que no volvería a presentarse a las elecciones. Inducida o voluntaria, en cualquier caso, la renuncia se gestionó de forma poco hábil. Además, la propuesta de Zapatero de septiembre para que Maragall renunciase al cargo y las nuevas alianzas de los socialistas en Madrid con CiU envenenaron tanto el proceso como la decisión en sí. Las elecciones se celebraron finalmente aquel noviembre. El PSC perdería en ellas trescientos mil votos, pero iba a poder formar un nuevo gobierno de izquierdas presidido por Montilla. Los muchos esfuerzos realizados en Madrid y en Barcelona para que el PSC sirviese la presidencia en bandeja a Mas no sirvieron para nada. Habría una segunda oportunidad para un gobierno catalanista y de progreso.
La experiencia presidencial no había sido fácil ni feliz. Maragall llegó a ella debilitado, tanto desde el punto de vista electoral como en lo que respecta a su entorno de aliados más cercano. Sus socios en Barcelona y en Madrid también demostraron ser demasiado débiles, lo que no ayudó a estabilizar su actuación. Dispuso de poco tiempo y, por qué no reconocerlo, también tuvo ese punto de mala suerte que, en no pocas ocasiones, resulta decisivo. Pero, sobre todo, la primera década del siglo había producido un cambio en los equilibrios de poder a escala global que hacía que el proyecto de Maragall quedase situado a contracorriente. Tal vez sea pronto para dibujar balance alguno de esa etapa. El ciclo político iniciado en esos años aún se mantiene abierto: la perspectiva para efectuar un balance de la obra del president Maragall es, pues, muy corta todavía.
5. UN LÍDER AL SERVICIO DEL CAMBIO
Espero que, de la pretensión de trazar un perfil político de Pasqual Maragall, no haya resultado una figura con excesiva apariencia de ser «de una sola pieza». La tentación de introducir coherencia puede derivar fácilmente en un retrato de esa índole. Immanuel Kant ya nos advirtió de que nada que sea completamente recto puede fabricarse con el fuste torcido del que está hecho el ser humano. Y es muy posible, además, que haya fustes con más nudos que otros, es decir, más complejos y ricos.
He querido avanzar algunas ideas que puedan contribuir a futuros ahondamientos en el significado y la personalidad políticos de Pasqual Maragall. Quiero insistir en estas últimas páginas en la naturaleza del liderazgo para el cambio y en dos características específicas de Maragall que ayudan a definirle y a comprender el conjunto de su acción: en primer lugar, su idea dinámica y agregativa del «nosotros», que evoca la fraternidad republicana, pero que es también un método de trabajo; en segundo lugar, también esa aguda sensibilidad para intuir y anticipar las tendencias sociales, convirtiendo la acción política en una acción anticipatoria que promueva el cambio.
Como ya he explicado, el método de Maragall consistía en la creación de redes de personas en torno a proyectos y afectos. Desde el punto de vista psicológico, era alguien particularmente equipado para ello. Jaume Badia lo explica así: «Su originalidad radica en buena medida en que ha conservado la confianza en las personas, lo que le permite relacionarse con ellas en pie de igualdad» (Badia, 1995: APM). La confianza en las personas no es una habilidad, es un comportamiento base que permite acercarse a los demás y asociarse con ellos a partir del reconocimiento. Sobre esa base, el nosotros que Maragall iba construyendo era dinámico, permitía constantemente nuevos comienzos y nuevos nosotros. Se trataba de un modo de funcionar opuesto en esencia a la división apriorística entre «ellos» y «nosotros», que es la manera que el poder tiene de capturar la identidad y manipularla. Así se explica por qué la acción política de Maragall necesitó ir ganando en intensidad con el tiempo.
La agregación de más personas a más proyectos que la práctica política le exigía terminó pesando más que las ideas de partida y lo obligó a buscar terrenos de entendimiento donde él a menudo hizo que entrara en juego la intensidad de los afectos. Era un humanista universalista, pero también en la práctica política comprendió la necesidad de que los seres humanos se sientan parte de un nosotros que, con frecuencia, no es instrumental o utilitario, y aceptó la necesidad de reconocer las formas de solidaridad básicas: territoriales, culturales, vecinales. Las aceptó imprimiéndoles un sentido político: reconociéndolas y reforzándolas se podía propiciar una cooperación fraternal, y a partir de cierto momento, esa práctica se convirtió en una idea articuladora para organizar la acción de gobierno a varios niveles.
Maragall quiso fecundar la razón democrática de la tríada republicana con una concepción de la fraternidad repleta de «nosotros» concretos. Para ello, tenían que entrar en juego proyectos y afectos, intención e intensidad. Esta intensidad resultó ser la clave de sus éxitos y de sus derrotas. De sus éxitos, porque los logró cuando produjo grandes agregaciones de gente muy diversa que participaba con optimismo en los proyectos compartidos —el más importante, la transformación de Barcelona—; de sus derrotas, porque su método le dejaba totalmente expuesto.
He dicho que me referiría también a la capacidad de anticipación, a ese conocimiento premonitorio y semiconsciente de la sociedad futura que Berlin atribuía al tipo Roosevelt. Resulta evidente que, además de disponer de un proyecto largamente meditado, esa cualidad también ayudó a Maragall en el enorme éxito que representó la transformación de Barcelona. He querido explicar también que, a principios de los años noventa, fue capaz de intuir la oportunidad de un mundo que, liberado del bloqueo de la Guerra Fría, podía confiar esperanzado en el triunfo de la razón democrática. Había motivos para creer en ello. En todo caso, Maragall formuló un camino para encajar Cataluña dentro de una España federal que, a su vez, participase decisivamente en la construcción europea, y se afanó por hacer avanzar cierta idea de un partido de Europa, confiado en que una Cataluña segura de sí misma, dentro de una España que la reconociese plenamente, podía desempeñar un papel en el nuevo salto europeo que Maastricht anunciaba y que una nueva Constitución terminaría por sancionar. Y que ese —el salto a un espacio político significativo como era el europeo— era el único camino posible para la reconstrucción del pacto social roto en los años ochenta.
Pero también comprendió el poder enorme de los enemigos y los obstáculos a los que se enfrentaban esas ideas. Lo entendió plenamente en la guerra de Yugoslavia y lo comprendió también en pleno cambio de siglo, cuando las políticas de Aznar (hacia Cataluña, pero también en España y en Europa, y, finalmente, en la guerra de Irak) pusieron en marcha una peligrosa regresión del modelo construido en la transición española, y aún más cuando la Constitución europea se difuminó a manos de unos políticos oportunistas que han dejado que el proyecto de Unión lleve más de una década a la deriva.
En 1983, había utilizado el eslogan «La ciudad es la gente» y, a finales de los noventa, había afirmado que «las ciudades son la esperanza de la humanidad». Puede que ningún objetivo resuma mejor los valores de cambio que inspiraron a Maragall que el de devolver el poder a la gente a la hora de construir la ciudad, o lo que es lo mismo, el de propiciar un ensanchamiento de la política. En definitiva, hacer avanzar la esperanza de la razón democrática. En ese sentido, Maragall ha sido, sin lugar a dudas, un líder al servicio del cambio. En 2008, en uno de sus últimos artículos, ha escrito:
El cambio exige constancia, pero no sumisión. El cambio exige imaginación [...]. Tenemos que seguir cambiando. Tenemos que seguir despiertos, y arriesgando. De otro modo, el cambio se habrá convertido en rutina (Maragall, 2008b).
A mediados de la década de los noventa, explicando su propia experiencia con el poder, lanzó a los jóvenes socialistas la siguiente advertencia que resumía bien sus ideales:
Nosotros, nuestra generación, podemos triunfar o fracasar en nuestro antiguo sueño de una Cataluña libre y plena, tranquila, proyectada con afecto hacia los demás pueblos de España, haciendo en común la España nueva, la España grande, incidiendo en América Latina y sirviendo de bisagra con la Europa central. Poniendo por delante el espíritu de industria y el de cooperación, la individualidad y el asociacionismo, la creatividad, que han sido nuestro mejor legado.
Pero tanto si lo conseguimos como si no, sabemos con certeza que el futuro es vuestro, totalmente vuestro, de quienes habréis combinado la voluntad de cambio con la fidelidad a un mensaje de igualdad, de fraternidad y de humanidad. De quienes habréis sabido cultivar la individualidad y la diferencia (sin indiferencia, sino con atención a los demás). De quienes ya habéis descubierto que, en política, las cartas están casi siempre marcadas y que es prácticamente imposible ganar a quienes reparten el juego sin utilizar sus cartas, pero que conseguirlo es lo único que vale la pena y que «caer en el juego» de quienes juegan sin esperanza y con trampas es comprensible, pero imperdonable (Maragall, «Discurs Congrés Joventut Socialista», 1994: APM).
Quizá cuando llegó al gobierno de la Generalitat en 2003, el resquicio de esperanza se había cerrado ya y las fuerzas que hoy amenazan seriamente la razón democrática comenzaban ya a ganar. Aun así, los dilemas de hoy no son muy distintos de los que Maragall formulaba hace veinte años. La única esperanza continúa radicando en la razón democrática, aquella que construye la gente que hace la «ciudad».
En uno de los últimos actos públicos en que Maragall ha participado —la concesión de la Medalla de Oro de Barcelona, la máxima distinción que concede la ciudad y que muy pocos barceloneses han recibido en vida—, resumió bella y dramáticamente el sentido profundo de su trayectoria y de su ideario político:
En 1997, cuando me despedía de esta casa, ya dije: «Sabed que, cuando arregléis un barrio, estaréis comenzando (o contribuyendo) a arreglar el mundo [...]. La soledad, la indigencia, la demencia senil [qué premonitorio, ¿no?] y, en general, las enfermedades mentales solo se erradicarán si las ciudades son progresivas y las naciones se dejan de lujos defensivos y ornamentales e invierten en las estructuras de acogida idóneas, que son los barrios de la ciudad» (Maragall, 2007c).
En definitiva, son su capacidad agregativa, construida a base de inspirar confianza en los demás y de otorgársela, y su intuición premonitoria las características que explican el liderazgo de Pasqual Maragall. Pero el liderazgo tiene sentido al servicio de unos valores que, en lo que a su figura respecta, cambiaron poco en lo sustancial. Se forjaron en un entorno familiar liberal, tanto en el seno del liberalismo católico de los Maragall como en el institucionalismo republicano de su madre; en la decisiva experiencia del FOC y de la lucha antifranquista, que lo llevaron a adoptar un socialismo bastante heterodoxo; en el estudio de la teoría económica y de la economía urbana, que constituyeron la base de la formación de sus ideas, y en la obra de gobierno en el Ayuntamiento, donde llevó a cabo su aprendizaje de la práctica política y del ejercicio del poder. Sobre la densidad de dichas experiencias y aprendizajes no dejó nunca de interrogarse sistemáticamente.
El liderazgo que expresa un conjunto de valores es percibido por los demás a través de aquello que llamamos carisma, un hilo de coherencia y determinación que entrelaza las palabras, las acciones y —a menudo y sobre todo— los gestos. Ese hilo de coherencia y determinación va impregnándolo todo, incluso aquellas acciones, palabras y gestos que pueden parecer más contradictorios en el contexto inmediato, y, de ese modo, genera la confianza que construye la adhesión. Maragall ha contado con esa adhesión y, sobre todo, ha tenido también la imaginación necesaria para impulsar esos valores y el coraje preciso para ponerlos en práctica.