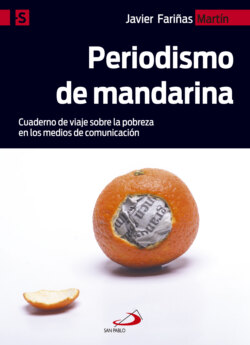Читать книгу Periodismo de mandarina - Javier Fariñas Martín - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII. Bosnia y Herzegovina
¿Por qué no habré nacido en África?[13]
«¿Por qué no habré nacido en África?». El obispo de Banja Luka, Franjo Komarica, puso voz a su pensamiento poco antes de despedirnos. Estábamos, lo recuerdo bien, cada uno a un lado de una mesa cubierta con un mantel de flores y un par de vasos con un culito de rakia, el típico licor de su país, Bosnia y Herzegovina. En sus ojos no había esa luz propia del que desea irse al continente africano como el maná que alimenta toda una vida. En sus ojos, en sus manos, en sus gestos, había desencanto, tristeza y poco consuelo.
«¿Por qué no habré nacido en África?», se preguntaba el hombre que me cautivó mucho antes de conocernos, cuando escuché hablar de él, cuando leí su historia, su vida, su resistencia. «Humanamente, somos los restos de la Iglesia», justificó su inquietud tres segundos de silencio más tarde.
Acostumbrado como estoy a manejar preguntas, respuestas y silencios, todavía me siento interpelado por esa secuencia protagonizada por Komarica. La pregunta, la respuesta y el silencio llegaron a mí acompañados por su pelo blanco, su voz radiofónica y su firmeza a prueba de bombas; y en este caso no estoy haciendo una metáfora. Y después de pregunta, silencio y respuesta, me entrometo en la vida de este valiente. Creo que este hombre no ha nacido en África porque la gente de su país, en el corazón de Europa –no lo olvidemos–, no se puede permitir que deje de estar con ellos.
El puchero de Kaja Blazévic
El Pijaka Market es uno de los mercados callejeros más importantes de Sarajevo. Como todo mercado bullicioso y colorido, mezcla los puestos con niños, madres, listas de la compra, bolsas llenas, bolsas vacías, dedos señalando el producto deseado y gritos con ofertas de un teórico buen género, que aquí casi siempre lo es.
Cambian los idiomas, cambian los lugares, cambian las costumbres, pero no el ser humano. Un mercado de cualquier rincón del planeta es una oportunidad abierta para contemplar a cualquier individuo en el trance vital de adquirir los productos necesarios para su subsistencia. Más o menos grandes, más o menos surtidos, más o menos diversos en la mercancía que se vende, los mercados se han convertido en uno de los espacios más importantes de nuestras sociedades. En este del centro de Sarajevo se vende fruta y verdura.
Llevaba ya una semana larga en Bosnia y Herzegovina cuando pasé por allí. Los puestos de venta se acurrucaban a un lado de la calle Mula Mustafa Baseskije, bajo una carpa metálica donde los tenderetes se distribuían en un damero perfecto. Delante de la acera, en paralelo por delante de todo el conjunto, discurría el tranvía. Cada pocos minutos este pasaba ruidoso delante de mercancías, tenderos y compradores. Eso cuando no tenía algún obstáculo que le obligaba a detenerse, cosa que ocurría con frecuencia por la mañana, cuando los proveedores del mercado aprovechaban para dejar el género. Esa mañana un vehículo blanco y antiguo había estacionado sobre los raíles, y el convoy tuvo que esperar. El conductor del coche gesticulaba con su mano derecha un perdón que se repitió cinco o seis veces; tantas como viajes precisó para bajar la carga de acelgas que llevaba en el maletero del vehículo. Algunos viajeros contemplaban el mercado y la acción. Otros, miraban hacia el suelo o para otro lado. Otros leían. A algunos la obligada parada les obligó a recordar.
El 5 de febrero de 1994, en los estertores de la Guerra de los Balcanes, en este mercado murieron 68 personas y otras 200 resultaron heridas. Buscaban la poca ayuda humanitaria que lograba romper el cerco de Sarajevo cuando estalló la bomba, lanzada desde una de las colinas que rodean la ciudad.
Pero este día de otoño, que transcurría al trantrán de un día de diario, el mercado no era noticia, aunque hubiera más vida que en los parlamentos de medio mundo. Solo se vendían acelgas, patatas y otros productos de la tierra. Solo aparcaban coches para estorbar al prójimo. Solo pasaba con trote cochinero un tranvía que no es, desde luego, el mayor atractivo de la capital de Bosnia y Herzegovina, también conocida como la Jerusalén de Europa por su historia de convivencia entre fieles de las principales confesiones del planeta.
La capital bosnia es también recordada por ser el lugar donde se fraguó –o se rubricó la excusa– para la I Guerra Mundial, con el asesinato en sus calles del archiduque Francisco Fernando de Austria, en 1914; también por ser historia moderna de los conflictos bélicos, por ser protagonista de uno de los cercos más largos de cuantos haya sufrido la población civil en medio de una guerra: 43 meses.
Murieron 11.000 personas, entre ellos 1.600 niños. Algunos, o muchos de ellos, en la plaza de los Niños de Dobrinja, un lugar alejado del centro e indiferente para la vista. Ni bonito ni feo. Ni alegre ni triste. Insulso. Bloques de viviendas levantadas con un tipo de ladrillo del que se utiliza en los barrios proletarios de cualquier ciudad. Bloques de cinco o seis o siete alturas, con ropa tendida en muchos balcones. Ventanas de aluminio color aluminio. Locales comerciales en los bajos, coches aparcados por doquier. Podría ser Vallecas o Mataró. Es la típica construcción de los barrios obreros de medio mundo; ajenos a la estética, pero capaces de acoger la vida y el barullo de las familias habituadas a la brega cotidiana, a debatir cada fin de mes con los restos de unas nóminas casi siempre exiguas. Algunos abuelos, sentados en bancos poco elegantes, vigilan el devenir de sus nietos. Como en cualquier otro sitio.
Este barrio de trabajadores fue levantado en plena expansión de la ciudad, cuando Sarajevo se prestaba a celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984. Pocos años después del brillo de la cita olímpica –cuyo logotipo metálico está incrustado todavía en las aceras de algunas calles céntricas de la ciudad– llegó la Guerra de los Balcanes. Y Dobrinja fue uno de los lugares marcados en negrita y cursiva de aquel conflicto. Situada a unos 200 metros del frente, en esta plaza murieron muchos niños que buscaban jugar un rato con otros como ellos. Por ellos, la plaza lleva hoy su nombre. En los laterales de algunos de estos edificios, las marcas de los disparos recuerdan lo que allí pasó. El silencio de los mordiscos que balas, morteros y granadas provocaron en las paredes, convierte en diario el aniversario de lo que terminó hace dos décadas.
Ajenos como han estado en mi profesión los destinos donde se cuecen las guerras y los grandes conflictos del planeta, me sorprendió que Sarajevo, igual que el resto del país, permaneciera tiroteado 20 años después de aquello. Aunque son muchos los edificios que se han rehabilitado, todavía son muchas las paredes que guardan incrustada la metralla. El rostro de muchas viviendas parece el de un adolescente picado de viruela. Marcas por todas partes. Marcas que no puedes disimular. Marcas hacia las que se van los ojos por mucho que quieras evitarlo. Marcas de una guerra.
A la sombra de edificios y balazos en esta plaza de Dobrinja, varios tubos arqueados, agujereados y oxidados flanqueaban la entrada del búnker de guerra que el ejército bosnio y la población musulmana utilizaron durante el conflicto. Eran los respiraderos del refugio que después se convirtió en mezquita y ahora acogía la parroquia de San Francisco. Era uno de los seis que se construyeron en el barrio. Podían garantizar la seguridad de sus ocupantes, sin necesidad de abrir sus puertas durante un mes. Imponía respeto el portón del búnker; como también la humedad y el frío, empadronados en este espacio en el que faltaba el oxígeno y al que muchos parroquianos no querían ir porque les traía demasiados recuerdos o porque padecían claustrofobia. A Pero Karajica, la humedad y el frío le habían dejado el regalo de una tos de ida y vuelta, pero que se dejaba oír tras el paso decidido y veloz de este franciscano que estaba al frente de la parroquia desde hacía años.
El acceso a la iglesia no era, desde luego, una arcadia feliz. Antes de bajar los escalones que conducían al antiguo refugio, una chapa metálica, corroída y despintada, informaba de la existencia de la parroquia. Una cancela de sencillos barrotes –también oxidados– franqueaba el paso a unos pasillos subterráneos que llevaban al templo. Ese itinerario, tan desalentador como el paisaje de la plaza, debía acoger un pequeño centro comercial. Pero de eso quedaban tan solo los neones de una conocida marca de lapiceros, puertas cerradas, cristales rotos y suciedad por todas partes. Ni un atisbo de vida, de clientes, de nada.
La parroquia de San Francisco siempre había permanecido bajo tierra. En sus orígenes, después de la guerra, estuvo en un sótano. Desde 2005, bajo la plaza, en el búnker. Pero los que allí iban no se acostumbraban a estar así. Y las condiciones del templo no facilitaban las cosas. Como es obvio, al estar bajo tierra nunca entraba ni un rayo de sol ni una brizna de calor. Además, cada dos meses el búnker se inundaba con las aguas residuales del barrio. Era un sitio insalubre e inhóspito, que solo se salvaba por la fe de sus feligreses.
El 90% de la población de Dobrinja era musulmana, en un barrio de unas 35.000 personas. Los católicos apenas superaban los 620, menos del 2%, agrupados en unas 300 familias. Pero los hechos certificaban que los que se refugiaban con frecuencia en la parroquia apenas alcanzaban los 100. Las cifras se reducían casi día a día. Pero la realidad era así en Dobrinja, como en el resto de Sarajevo y de toda Bosnia y Herzegovina, donde la población católica era minoritaria. Y aprendió a vivir así en este país mezcla de razas, culturas y religiones, que se desangró entre 1992 y 1995, y que todavía no había aclarado con nitidez hasta dónde llegaba el límite que separa la identidad ética y religiosa de croatas católicos, bosnios musulmanes y serbios ortodoxos.
Las primeras líneas de mi cuaderno del viaje a Bosnia trazaban una difusa tarta con los porcentajes de la población, de su origen y de su confesión. Cerca del 45% eran bosnios musulmanes; el 35% eran serbios ortodoxos; el 10%, croatas católicos. El resto, sin determinar. Con una especie de contrato chapado a la antigua, donde la indisolubilidad es casi tan importante como en los matrimonios, en Bosnia y Herzegovina el origen étnico y la profesión religiosa no se desengancharon –ni se desenganchan– casi bajo ningún pretexto. Lo demás, en tiempos de la guerra, fue secundario. Hoy es posible que también. En esas primeras notas de mi cuaderno señalé (y transcribo): «¿Convivencia? Sí, pero cada uno en lo suyo». A medida que avanzaba por ese país, reafirmaba esas pocas palabras. Además, la diferencia étnica y religiosa en la actualidad también llevaba aparejada cierta distribución geográfica. En Bosnia, en el norte, la población ortodoxa. En Herzegovina, desde Sarajevo hacia el sur, la musulmana. Los católicos se congregaban en torno a Mostar.
La comunidad católica, minoritaria prácticamente en todo el país, es especialmente pequeña en Banja Luka, al norte. Allí la mayoría sociológica y religiosa la conforman serbios ortodoxos. Aunque el sufrimiento no fue pequeño, la ciudad (hoy habitada por unas 200.000 personas) no fue bombardeada como Mostar ni fue sitiada como Sarajevo. Aquí fue tal la fuerza del ejército serbio que bosnios y croatas se limitaron a apretar los dientes y sufrir, se marcharon o murieron. La guerra tuvo tintes militares y políticos, pero también sociales y religiosos. Por eso en Banja Luka el recuento es de víctimas, pero también de las infraestructuras que cayeron en combate: 18 mezquitas y 10 templos católicos. Si se destruían los lugares de culto, se profanaban sus imágenes (en el caso de las iglesias católicas) y se perseguía a sus líderes religiosos, llamáranse estos imanes o sacerdotes, los enemigos se dispersarían y desaparecerían.
Esta técnica de guerra se aplicó en la parroquia de Santa Teresita, en Presnace, donde el sacerdote Philip Lukenda y una religiosa, Cecilia Grgi, se negaron a abandonar a su gente. Entre amenazas lograron sobrevivir para acompañar a los vecinos de la zona, hasta que los encerraron en unas dependencias de la parroquia, los torturaron, los asesinaron, los quemaron con fósforo y después volaron la iglesia con una carga explosiva cuya detonación se escuchó a 10 kilómetros de distancia. Era el 12 de mayo de 1995. Los vecinos que no huyeron –la mayoría de los que salieron lo hicieron hacia la vecina y católica Croacia– fueron expulsados. Muchos de ellos no han vuelto, ni volverán. Otros sí lo hicieron.
Cuando llegamos a Presnace preguntamos por alguien que conociera la historia, que supiera quiénes eran Philip y Cecilia. Y apareció Kaja Blazévic, de edad difícil de determinar, con el aire de esas mujeres de Europa del Este que no son jóvenes, desde luego, pero que no tienen obligatoriamente que ser mayores. ¿Sesenta años? ¿Sesenta y cinco? Kaja Blazévic estaba haciendo la comida cuando la localizamos. Ropa humilde y cara de buena gente, Kaja comenzó a desglosar una historia que coincidía con los datos que nos habían contado. Y apuntó alguno más, como que de los dos religiosos solo quedaron algunos restos óseos, y que a partir de ahí la comunidad católica comenzó a ver reducido su número. De más de 2.000, a poco más de 120 ahora. El ejército serbio había cumplido el objetivo. La mayoría de los que se quedaron, igual que Kaja, era en este momento gente mayor de edad indeterminada.
Uno no sabe por qué, pero el rostro de la gente es también el disco duro de una sociedad. Y las arrugas de Kaja Blazévic eran el certificado del dolor. Del suyo y de los suyos. Cuantos más surcos trazando vueltas y revueltas por su frente, su entrecejo y sus mejillas, más lágrimas, más sufrimiento. Más guerra, en este caso.
El templo, que fue dinamitado por el ejército serbio, se reconstruyó. Allí, a sus pies, en una capilla, había un Cristo mutilado. La imagen originariamente estaba en el cementerio de Santiago, de Presnace. Utilizaron un hacha para que las heridas fueran irrecuperables en la talla. Mutilado de guerra, el Cristo fue arrojado a un basurero, de donde lo recuperaron los parroquianos. Se lo llevaron al monasterio de los trapenses y, después, a la nueva iglesia. Hoy este lugar es un centro de peregrinación. Gentes de todos los lugares vienen a rezar al lugar en el que murieron el sacerdote y la religiosa, hoy convertido en un sencillo oratorio. Cerca está clavado el Cristo mutilado, que sigue así. Dolorido. Desmembrado. Recordando lo que pasó y lo que puede pasar de nuevo si alguien no hace bien las cosas.
Gentes de todas partes, y gentes como Kaja Blazévic. Que volvió a su casa, a terminar el guiso que tenía entre fogones cuando llegamos. Era, probablemente, la primera vez que alguien le preguntaba por lo que pasó.
El país, a pesar de los acuerdos de paz de Dayton sigue siendo muy complejo. Bosnios musulmanes, serbios ortodoxos y croatas católicos siguen compartiendo el país a partes desiguales. Hoy, sin embargo, nadie apostaría 20 céntimos de euro a la denominación de Sarajevo como la «Jerusalén europea» por dos motivos, que en realidad es uno solo: ni Jerusalén ni Sarajevo son hoy modelo de convivencia.
En los últimos días en la capital bosnia nos acercamos caminando a visitar la catedral con dos franciscanos vestidos con su hábito de estameña marrón amarrado a la cintura por el cíngulo. Uno de ellos era Pero Karajica, el cura del búnker. El otro, Stipan Radic, director del Pan de san Antonio, una de las grandes obras sociales que desarrollaban los franciscanos en Bosnia y Herzegovina, a cuyos beneficiarios nunca preguntan por el pasado, por el credo o por la procedencia.
En franca minoría, relativamente discriminados por la mayoría musulmana, y poco queridos por bosnios y serbios, hay ocasiones en las que quieren mostrar a los demás que también forman parte de esa tierra, que son tan bosnios como ellos, y que quieren tanto a su país como ellos. Bastaría para ello con echar un vistazo a obras sociales como la que dirige Radic, desparramadas por este país del tamaño de Galicia. Pero a veces hay que dar un paso más y, al menos con el deseo de mostrar normalidad, explicar con su sencillo hábito marrón que tienen derecho a mezclarse con los demás por las calles de cualquier localidad.
El paseo generó el efecto cámara oculta, el que provocaba que alguien sorprendiera al resto de la ciudadanía por hacer o llevar algo que va contra natura. En este caso, el hábito. Incluso, cerca de la catedral coincidimos con una fila de jóvenes que esperaban para adquirir las entradas para un partido de la selección de fútbol local contra el combinado portugués liderado por Cristiano Ronaldo. Miradas. Más miradas. Reprobación. Gestos. Palabras por lo bajo. Algún tímido silbido. La cosa no pasó de ahí. Pero normalidad, desde luego, no se apreciaba.
Para revertir el regusto amargo que la escena había alojado en nuestro paladar, como si nos hubiéramos zumbado de un trago un vaso de rakia, el licor típico del país, los franciscanos nos invitaron a un café y un dulce. En este contexto posbélico había quien aprendió a desdramatizar, y entre dulce y dulce, nos enseñaron la tarjeta de visita de un amigo diseñada con varios agujeros en esa pequeña superficie de papel. Simulaban un par de disparos. Humor negro. Humor bosnio en un país que dejó de ser noticia y que, en ocasiones, parece que no interesa ni a los propios nacionales.
—¿Qué habría que hacer para pedir la nacionalidad bosnia si quisiese quedarme a vivir aquí? –pregunté a Filka, nuestra traductora, y a Dávor, un joven sacerdote de Banja Luka que nos acompañaba también estos días.
No tenían ni idea.
—Probablemente ni esté regulado. ¿Quién va a querer quedarse a vivir aquí?
Amer, un joven estudiante musulmán, nació en Hannover (Alemania). Sus padres fueron de los que tuvieron que salir. Su familia era de Banja Luka. No tenía dudas. Quería regresar a tierras germanas.
—Aquí no funciona nada. Eso sí, deseo volver alguna vez para ayudar a reconstruir mi país.
Muchos bosnios amaban a su país en diferido. Amor para luego, para más tarde. Parecía el proyecto de un país forzado, en el que las raíces quedaron a la intemperie y no había nada que las hiciera arraigar.
Bosnia y Herzegovina, este pedazo de Europa que ardía en una guerra cuando nosotros festejábamos a los nuestros en el tartán de los Juegos Olímpicos de Barcelona. A menos de tres horas de avión de Madrid.
Un país en el que nadie quería vivir. Ni siquiera, aunque solo fuera a través de una expresión pronunciada para llamar la atención, el obispo de Banja Luka, Franko Komarica, quien vio morir a sus sacerdotes en la guerra, quien percibía cómo la comunidad internacional había olvidado su historia, sus sufrimientos, quien era consciente de que su país recibía menos atención que el continente africano, el estereotipo del olvido.
—¿Por qué no habré nacido en África? –se preguntaba después de compartir un trago de rakia.
Otro lingotazo amargo al coleto.
La mayoría de los tranvías de Sarajevo son viejos, están mal pintados y van abarrotados de gente. A cualquier hora entonan su traqueteo como banda sonora de una ciudad que se duele todavía de los disparos que calaron en sus paredes y en el cuerpo y alma de sus ciudadanos. La ciudad se duele, como cualquiera se resigna a la llamada de atención que una artrosis vieja hace los días encapotados y llorosos. El que acaricia con su traqueteo el Pijaka Market de la capital, en el que murieron cerca de 70 personas, te deja a unos 10 minutos andando de las conocidas y prestigiosas Escuelas para Europa, un proyecto de la Iglesia bosnia con el que pretende inocular el antibiótico de la convivencia entre aquellos cuyos padres recogieron el virus del odio y la muerte.
En las tierras serbo-ortodoxas del norte, las Escuelas para Europa tenían otro de sus centros, el colegio Beato Ivan Merz. De sus 208 alumnos, el 60% eran ortodoxos, el 30% católicos y el 10% restante, musulmanes.
Los alumnos reían en las clases, como en todas partes. Muchos no tenían padres, tíos o abuelos. Trabajaban para formarse, quién sabe si para emigrar o para lograr aquello por lo que muchos de los suyos murieron. Una de las paredes de la entrada estaba habilitada como revista oficial del colegio. Y allí un alumno había dejado su rúbrica: «Tengo la sensación de que esta escuela está en otro país». Probablemente esa nación que ellos están construyendo entre libros pero que, entonces, no había levantado la cabeza.
La guerra del olvido
El famoso PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es una de las fuentes fiables, una de las fuentes a citar. Entre sus labores más visibles está la de elaborar su conocido informe, del que salen unas tablas en las que nos fijamos mucho los periodistas. Tablas en las que aparecen, uno detrás de otro, todos los países del planeta según su nivel de desarrollo. Desde el uno hasta el 187, más una serie de lo que llaman «otros países o territorios», que por su extensión, por su situación política, por la falta de datos o por otros factores no pueden ser, no conviene o no merece la pena que sean analizados. Ahí están territorios tan dispares como República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Islas Marshall, Mónaco, Nauru, San Marino, Somalia, Sudán del Sur y Tuvalu.
Cuando cae entre nosotros una de esas listas del PNUD, además de alzar la cabeza al primero y bajarla hacia el último, solemos mirar el nuestro. Cómo estamos. Para los curiosos, en el último, de 2014, España ocupaba el puesto 27. Sin cambios en relación al ejercicio anterior.
Para facilitar búsquedas y clasificaciones, el listado se divide en cuatro grupos según el nivel de desarrollo: muy elevado, elevado, medio y bajo. Bosnia y Herzegovina, según el PNUD, sostiene un nivel elevado. Ocupa, según el organismo de Naciones Unidas, el puesto 86. Según la media aritmética, en la mitad alta de la tabla. Según la otra clasificación, la que divide el planeta en las cuatro estaciones del bienestar, está entre los buenos. Sería un alumno de bien con posibilidades de llegar al notable. O, según terminologías más actuales, un alumno que progresa adecuadamente.
No se trata –porque no se puede– de comparar si Bosnia y Herzegovina es más pobre o menos que cualquier otra nación de la lista. Pero cuando llegué allí percibí lugares y personas empobrecidos. Pobrezas severas pero, sobre todo, pobrezas distintas. Y una de ellas era la causada por la guerra, que hacía 20 años asoló el país.
Aquellas balas, aquellos bombardeos, aquellas masacres y aquel sitio de Sarajevo rajaron al país sin anestesia. Y dos décadas después parece que no han tenido la oportunidad de paliar ni con un simple antiinflamatorio lo que aquello supuso. Es un país que, además, tiene poco protagonismo en el escenario internacional. Un país que no cuenta. Desde una perspectiva periodística, es un país que no interesa. La guerra queda demasiado lejos. La paz, impuesta aunque sin cimentar, no nos trae nada nuevo en el día a día. Solo aparece con alguna efeméride de relumbrón, algún suceso siniestro o el fichaje de algún futbolista por alguno de nuestros equipos. O sea, muy poco. En realidad, nada.
Después de tres horas de vuelo desde Madrid, con escala previa en Múnich, aterricé en una tierra en la que se desempolvaron todas las artes de la guerra en el continente europeo. Algunos de los grandes corresponsales y fotoperiodistas de nuestro país, aquellos que se han chupado guerras y dolores como quien ve partidos de fútbol encadenados, no han dudado en reconocer que lo de Bosnia y Herzegovina fue dolorosamente especial. De un pueblo europeo –al que se le presupone el prurito de la democracia, el diálogo y el afán de convivencia– no se podía esperar que arribara más arriba en la barbarie que otros conflictos contemporáneos de aquel catalogados de inhumanos, como el genocidio ruandés. Discutible o no el ranking, lo que se vivió en estas tierras fue infame. Se contó… y se olvidó después.
Dejó de ser noticia la guerra, porque terminó. Las consecuencias, que siguen vivas, ya no interesan. Como tampoco el latente conflicto religioso que sigue rascando la epidermis de las confesiones mayoritarias y minoritarias de este pequeño país. En el obispado de Banja Luka una cadena de fotografías recuerda a los sacerdotes y religiosos que fueron asesinados. En esta ciudad, la comunidad musulmana contempló cómo sus mezquitas eran derribadas sin piedad. Camino de Mostar un cementerio reserva tierra separada para ortodoxos, musulmanes y católicos. No hay paz ni siquiera para los muertos. Tan solo en un pequeño rincón los fallecidos duermen sin distinción de credo, pero es solo un apunte, como un brochazo suelto que nunca compondrá un cuadro completo. Es posible que los muertos estén separados para que los vivos no se tengan que mezclar. La iglesia de San Antonio de Padua de Mahovljani, también conocida como la iglesia de los italianos, luce dos golpes de mortero cerca del campanario. Dentro las imágenes del Corazón de Jesús y de la Virgen María están rajadas de arriba abajo. En Sarajevo los católicos apenas han podido construir un templo en 20 años. Podríamos seguir.
Las minorías religiosas están mal vistas. Y las mayorías se aprovechan de su preeminencia social. Como el país está dividido social y religiosamente en tres espacios bien diferenciados, contemplé triplicada la misma jugada con diferentes protagonistas. Ahí también encontré signos de otras pobrezas, pocas veces contadas, las que tienen que ver con vencedores y vencidos a causa de su fe. Ahí, como en el recuerdo de la guerra, también hay olvido por parte de los medios de comunicación social.
Y, por último, están las que podríamos denominar pobrezas estándar, las que hablan de despensas vacías, de comedores sociales, de padres e hijos buscando pan, de madres solteras a las que nadie quiere ayudar… Pobrezas en un país olvidado. Pobreza de la que ya no hablamos.