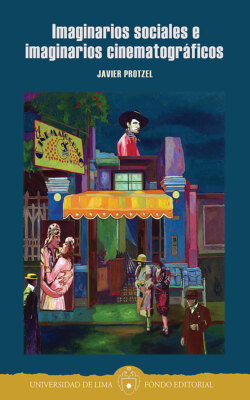Читать книгу Imaginarios sociales e imaginarios cinematográficos - Javier Protzel - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2 La constitución de un modo hegemónico de narrar
ОглавлениеLa contraposición entre la unidad del cine (el largometraje como forma narrativa audiovisual y el placer de su espectador) y su diversidad (las particularidades temáticas, estilísticas, de fruición estética y económicas según el país y la región) tienen como telón de fondo la tensión entre imaginarios sociales e imaginarios cinematográficos, puesto que los límites de unos y otros están muy lejos de coincidir. Al contrario, procesos de influencia y hegemonía por todos conocidos en buena parte animan la competencia por los públicos de casi todo el mundo prácticamente desde la segunda década del siglo pasado, fenómeno inédito en las artes, si miramos hacia atrás. No en vano, Metz destaca la naturaleza sociológica de la institución cinematográfica, que funciona según su contexto específico de espacio y tiempo. En lo referente al tiempo, hace una comparación con la novela, la gran institución narrativa occidental del siglo XIX, orientada entonces a formar la personalidad (el Bildungsroman alemán) o el aprendizaje amoroso (“l’éducation sentimentale” francesa) en sociedades con mucha represión sexual y una esperanza de vida mucho más baja. Si el consumo novelesco estaba frecuentemente dirigido a la lectura y ensoñación de jóvenes adolescentes, este autor nos dice que esa práctica simbólica se ha prolongado en el cine, reemplazando esa función social de la novela, otorgán-doles a los públicos del siglo XX e inicios del XXI una especie de adolescencia permanente, dada la multiplicación de posibilidades de ensoñación en los adultos en un siglo de una esperanza de vida y permisividad mayores.1 Así, al institucionalizarse la fantasía y cantonársele en el silencio y la concentración frente a la pantalla, también la realidad, lo “normal”, se ha hecho socialmente más soportable. A propósito de esa domesticación de las ensoñaciones, Slavoj Zizek resalta cómo lo real –lo no simbolizado, lo brutalmente ajeno e inesperado en la teoría laca nia na– ha sido situado del lado de la fantasía y no del de la realidad, entendiéndosele a esta última como una construcción intersubjetiva socialmente aceptada. Comenta que cuando ciertas producciones hollywoodenses presentaban catástrofes y acontecimientos de pesadilla “inaceptables” durante la vigencia del Código Hays de censura, el protagonista se “despertaba” al final de la película: ¡“todo” había sido un sueño!, lo real irrumpía felizmente solo en la fantasía, y la realidad se reafirmaba como algo reconfortante y familiar.2 A esos cambios culturales se agregan el brillo de los prototipos libidinales ofrecidos por los rostros, cuerpos y comportamientos precisamente de las “estrellas” en los que se condensan los “estilos de vida” deseables que actualmente detectan los estudios de mercado.
Y en relación al espacio de su producción y difusión es imposible disociar el aspecto estético del cine de su funcionamiento como institución social del imaginario. Las fantasías provenientes del inconsciente no conocen de fronteras culturales del modo en que legisladores, productores y comerciantes las establecen. De ahí que lo más destacable de la exhibición de las primeras películas haya sido no su éxito nacional sino la bienvenida que recibieron en los lugares más remotos. Del empalme del desarrollo de los transportes con las técnicas de reproducción de imágenes en movimiento y de sonido salieron dos vectores opuestos pero complementarios. Por un lado, la fundación de la ficción cinematográfica convencional y consagrada, llamada por Noël Burch el modo de representación institucional (MRI), que progresivamente resultará siendo hegemónica, y por otro lado, las particularidades de las cinematografías de otras regiones del mundo, que conservan, según modalidades y grados variables, modos autónomos de mirar y narrar, así como distintas relaciones del espectador con la pantalla.
El mérito del enfoque de Burch consiste en haber ido más allá del marco teórico psicoanalítico para explicar cómo el gusto cinematográfico ha estado asociado a cierta competencia del espectador para leer el audiovisual, siempre aprendida y situada cultural y socialmente.3 Sería demasiado simplista reducir el problema solo a que la determinación impuesta por la variedad temática, lingüística o de tipos étnicos en muchas regiones sea más o menos avasallada por la industria cultural más poderosa, a la sazón la de Hollywood. Estudiando las primeras etapas del cine, sobre todo el norteamericano, el francés y el inglés anterior a 1920, Burch muestra cómo la diégesis fílmica a la cual nos hemos referido requirió de un minucioso trabajo “interactivo” de públicos y productores a lo largo de décadas, no exento de ensayos y errores, para existir como experiencia narrativa y como negocio. Si bien la codificación de los recursos expresivos estándar bajo un paradigma semio-lingüístico ha llevado a acuñar el concepto de “lenguaje cinematográfico” que connotaría exactitud e inequivocidad,4 las gramáticas cinematográficas no dejan de estar basadas en convenciones aprendidas. El MRI plasmó tanto el ideal naturalista del Occidente moderno, cual es la reproducción de la realidad tal cual es observada (y controlada) por el sujeto, cuya figuración del espacio –dramatizada por las técnicas de iluminación– prolonga o se fusiona con la del sujeto, como una vivencia del tiempo que es continua y lineal. En tal sentido, la ficción cinematográfica norteamericana logró en la segunda década del siglo pasado, mejor que la francesa y la inglesa, reconstruir fragmentos de espacio y de tiempo articulándolos mediante una sintagmática tan pulida que alcanzaban la verosimilitud de lo natural. Hizo posibles unas economías narrativas de la plena identificación, digamos de inmersiones imaginarias, que iban dejando de lado los modos de representación “primitivos” de los primeros años, cuya relación del espectador con las imágenes en movimiento era, por el contrario, de exterioridad.
Sin embargo, aclaremos que la difusión mundial del cine no fue propiamente la del MRI sino la de esa cinematografía “primitiva” que profusamente retomaba mediante los primeros efectos ópticos, explotados por Méliès, los trucos del espectáculo de circo, de feria y de music-hall, o bien lo que removía los estereotipos del público, impregnados de un infantilismo que, según Burch, expresaba la animosidad popular.5 Era lógico que este populismo burlesco asequible a precios módicos lograse un notable éxito comercial en sociedades muy desiguales que, vistas a un siglo de distancia, abundaban en puritanismo y resentimiento hacia la autoridad. El ejemplo lo dio su éxito entre los públicos de las clases bajas francesas, en contraste con la indiferencia de los espectadores “cultos”.6 Esta liberación colectiva de lo reprimido, rica en connotaciones escatológicas y eróticas que subvierten las buenas costumbres de las nacientes burguesías la encontramos también en las incipientes cinematografías inglesa y norteamericana. La contigüidad e incluso mezcla de imágenes en movimiento con los ambientes de la festividad popular –la participación conjunta de audiencias y cantantes en los singing saloons londinenses rociados de cerveza, las penny arcades neoyorquinas– de la cual salieron espectáculos en vivo como el music hall y el vodevil, llevando a corto plazo, desde 1906, a la fundación de salas de exhibición colectiva de películas llamadas nickelodeons en los Estados Unidos. Dicho en otros términos, el espectador en estos casos modélicos era “activo”: el diálogo del público con los artistas (réplicas, interjecciones en voz alta, chistes de doble sentido, subida a escena de “espontáneos”) en cierto modo se prolongaba en los efectos de sentido que provocaban los trucos ópticos de las primeras películas, o bien risa, burla y deseo. Detrás de la institucionalización del espectáculo cinematográfico había también una orientación civilizatoria moderna.
Si la burguesía francesa acogió mal el cine primitivo por su vulgaridad, las autoridades norteamericanas y británicas crearon organismos censores, preocupados por restringir la procacidad, la violencia, el consumo de alcohol, y en general para mantener las buenas costumbres. Desde aproximadamente 1911 el disciplinamiento fílmico se fue imponiendo, pues tal como en Londres había para entonces alrededor de 500 salas en que, según un visitante francés, “Jamás se constató el menor tumulto, la menor discusión. Toda la atención de los espectadores se dirige a la pantalla, y solo al acabar la película silban al ladrón y aplauden ‘siempre’ al policía”,7 en las salas elegantes de Manhattan, mandadas a construir por Adolph Zukor, había fornidos ushers dispuestos a poner coto a cualquier desorden. En otros términos, nos damos nuevamente con el empalme de un lado de la pantalla con el otro, característico de la institución cinematográfica, pues la institucionalización de las condiciones sociales del espectáculo –al disminuir a la insignificancia la liberación catártica de las pulsiones temidas por el ciudadano “serio”– va aislando al espectador del entorno colectivo y sumiéndolo en sí mismo, como en el sueño, en la diégesis. Ese cambio implicaba transformar el espectáculo, llevarlo del estado de tosquedad y exterioridad de las primeras producciones a una narratividad de calidad, suficientemente sofisticada para que la impresión de realidad de las imágenes en movimiento se interiorice como experiencia personal. Ese salto, nunca bien destacado, era artístico, económico e ideológico, puesto que además de la inventiva de los virtuales fundadores del relato fílmico como D. W. Griffith, se requería de ingentes recursos para producirla, así como de la logística y el equipamiento para comercializarla y publicitarla. El precio del boleto, muy superior al de los nickelodeons, obligaba a contar con una demanda voluminosa para prorratearlos, de acuerdo con el principio del industrialismo fordista. El gran capital corporativo debía entonces constituir su materia prima, los públicos masivos, incluyendo tanto a las clases populares como a las medias y altas, a la población asentada previamente como a los numerosos inmigrantes de ultramar que se servían del cine como vehículo de asimilación al país que los acogía.
Este verdadero cambio de escala del negocio explotaba el nuevo lenguaje narrativo y lo iba desarrollando mediante producciones de altos costos, modificando o introduciendo nuevos géneros en la medida en que la exigencia de maximizar audiencias exigía conciliaciones de contenidos o tratamientos poco compatibles entre sí. De esta manera, se asentaron géneros como el western y más adelante el policial, cuya pedagogía moral pequeñoburguesa (oposición maniquea entre buenos y malos, policías y ladrones, americanos blancos “civilizados” e indígenas “salvajes”), se combinaba con cierto voyeurismo del crimen. El propósito edificante de mostrar esos contrastes hasta la exageración afirmaba al puritanismo anglosajón como ideología hegemónica de una sociedad convulsa y anómica cuyo rostro no convenía mostrar sino bajo el sesgo de la idealización. No se trata tanto de las limitaciones que el recato impusiese severamente al erotismo fílmico,8 sino del mensaje “civilizatorio” que subyacía a menudo en los géneros cada vez que triunfaban los “buenos”. A diferencia del eclipse del héroe en la novela desde el realismo a lo Flaubert, la cultura popular cinematográfica en ascenso era altamente mitogénica, pues al estar “plasmado como contradicción entre la verdad y su máscara”, citando a Gubern,9 el mito en ese contexto respondía a aspiraciones de ascenso social y comodidad material como a miedo hacia lo desconocido y hostil del mundo urbano en formación. Esa necesidad antropológica de simbolización en medio de la bruma del cambio dinamizaba el consumo de unos productos fílmicos cuyos contenidos fuesen diseñados para que el arte satisfaga lo que la vida no da. De hecho, esto era particularmente complejo por la confluencia histórica del inigualado crisol de proveniencias geográficas, lenguas y orígenes étnicos que constituyó la migración a los Estados Unidos10 en la misma época en que la diégesis cinematográfica era in ventada. Gubern subraya que la interacción de lo uno y lo otro fue decisiva para constituir la identidad nacional norteamericana. Al compensar en lo imaginario los conflictos de la multiculturalidad acontecidos en la realidad, la mitogenia hollywoodense plasmó su fuerza en el glamour–el extremo fulgor de los rostros, los cuerpos y los estilos de vida– fascinando a la cosmopolita variedad de espectadores populares de las ciudades de ese país, negándose en la pantalla la estratificación étnico-cultural con supremacía WASP (White Anglo-Saxon Protestant) que ocurría en la realidad.11
Esta insoslayable confluencia de cine y cambio cultural en medio de la cual se formó el MRI trajo consigo otro modo de contemplar los rostros y los cuerpos. El primer plano consagró la belleza y la fealdad dándoles el valor social de metonimias del bien y del mal, de lo deseable y lo aborrecible. Proeza de la técnica hasta entonces imposible, capaz de reproducir ante el ojo común la iconicidad nunca antes lograda, ofrecida por la percepción de movimiento sucesivo de los fotogramas presentados. La ilusión se naturalizaba y socializaba, tanto más cuanto el perfeccionamiento de los equipos de filmación y proyección permitió estandarizar la extensión de las películas al tiempo convencional del largometraje (más de una hora de proyección) para darle al espectador una fruición de duración óptima que le dejase la sensación de haber recibido una narración completa. Con ello, el cine se situaba operativamente al lado del teatro, aunque también abandonaba en forma definitiva sus influencias, sobre todo el travestismo de los personajes que hubo en los primeros años y una representación del espacio tributaria de la escena a la italiana.12 Además, su sobredosis diegética le daba irónicamente ventajas comparativas que desplazaban al espectáculo “real” en vivo (teatro, ópera, vodevil, sainetes y espectáculos de feria) llevándolos a buscar nuevas especificidades. Por otro lado, la misma identificación del punto de vista del espectador con el de la cámara mediante el cual las primeras películas rompieron con el estatismo de la escena teatral, le dio a aquel, gracias a la ubicuidad de la cámara, la cualidad omnisciente y omnipresente de saberse en distintos espacios y de moverse en tiempos diferentes sin perder su posición central.13 No puedo soslayar la importancia adquirida por la identificación/proyección con el/la personaje protagónico/a (ni el deseo del/de la protagonista del sexo opuesto) por la fuerte tipificación arquetipal que unos y otras recibieron entonces y no dejan de mantener a lo largo de más de un siglo, desde los tiempos silentes de Rodolfo Valentino y Lillian Gish hasta Scarlett Johansson pasando por Greta Garbo y Charlton Heston. Los rostros de los divos o estrellas (denominados en su conjunto star system) eran (y son) arquetípicamente occidentales; a través de ellos se han venido expresando las percepciones de la belleza y sus estilizaciones en épocas sucesivas y en todos los lugares del planeta que el nuevo medio ha alcanzado, comunicando –qué duda cabe– sus atractivos, y junto con ellos, los géneros cinematográficos. A medida de su consolidación, el modo de representación institucional (MRI) le dio a sus géneros un inmenso potencial para narrativizar cualquier referente propio o ajeno. El magnetismo de los divos sobre las multitudes se convirtió en garantía de un éxito tan grande que rebasaba sus cualidades histriónicas y los roles que encarnaban. Esa luz propia la tuvieron actrices como Lillian Gish en The birth of a nation (El nacimiento de una nación, 1915) de David W. Griffith, y entre otros, los actores Tom Mix, protagonista de epopeyas mudas del Oeste (westerns) y Río Jim (el justiciero que desde 1913 lanzó Thomas H. Ince, introduciendo con él los paisajes agrestes en la mitología cinematográfica). Rodolfo Valentino en The four horsemen of the Apocaplyse (Los cuatro jinetes del Apocalipsis, 1921), paradigma del latin lover, provocó suicidios femeninos tras su muerte en 1926. El héroe del cine de aventuras Douglas Fairbanks – La marca del Zorro (The mark of Zorro, 1920), The thief of Bagdad (El ladrón de Bagdad, 1924) por mencionar algunos de sus títulos– y su segunda esposa, Mary Pickford, fueron llamados “rey y reina de Hollywood” cuando fundaron, con Charles Chaplin, la United Artists.14 Chaplin es, en cierto modo, un caso aparte, pues el éxito se lo debió a su agudo sentido del humor, basado en la parodia crítica sin concesiones, con personajes de mayor complejidad psicológica que la simple slapstick comedy y los tortazos en la cara con los que empezó al lado de su maestro Mack Sennett. No dejaba de reírse ni de los poderosos ni de tomar partido por los personajes populares, comenzando por él mismo, el Charlot creado en 1915. La alusión a Chaplin es útil precisamente por la compleja evolución de su obra, que tiende ejemplarmente puentes entre el mundo de la pantomima y del circo del que provenía desde sus modestos orígenes londinenses hasta sus comedias de mayor acabado, en que además de dominar su característica mezcla de humor, ternura y mordacidad constituyó una narrativa fílmica con llegada a públicos de todos los continentes.15
Tomemos nota de que si la ocurrencia cómica (o ridiculez involuntaria, o simplemente gag) es el grado cero del humor, y la sucesión de sonrisas y lágrimas expresa lo elemental del melodramatismo, el sentido de lo uno y lo otro se remontan a las percepciones más tempranas del niño que empieza a ver el mundo circundante. Al reírse por los gags vistos en la realidad, el infante proyecta el manejo aún inexperto del propio cuerpo en la torpeza, involuntaria o no, del adulto que “cambia” ante él su rol al “cometer” un gag, de modo equivalente a como la sonrisa y la lágrima de los padres lo pueden perturbar inmensamente. Sin pretender profundizar aquí en las diferencias antropológicas, y siguiendo la teoría sobre las fantasías infantiles de Melanie Klein,16 planteo hipotéticamente que la interpretación y representación mental de la percepción externa es homóloga en distintas áreas culturales cuando se trata de estímulos que mueven la afectividad básica, como ocurre con las imágenes en movimiento con comportamientos corporales “sobreactuados” de las primeras décadas como los mencionados, lo cual constituye una especie de común denominador transcultural.
En esa medida, puede explicarse la rápida diseminación del espectáculo cinematográfico. Después del lanzamiento exitoso del cinematógrafo por los hermanos Lumière le cupo a su compatriota Charles Pathé fundar la primera empresa productora y distribuidora transnacional, con sucursales abiertas rápidamente en ciudades europeas, extendiéndose a lugares remotos como Calcuta, Melbourne y Singapur desde 1906. Como señala Alberto Elena, el lema de su empresa Pathé Frères “a la conquista del mundo” (“à la conquête du monde”) ilustraba bien la supremacía francesa sobre los mercados internacionales de anteguerra.17 Las películas populacheras y granguiñolescas de Ferdinand Zecca de géneros diversos, y la comicidad de vodevil más sofisticada de Max Linder18 fueron los pilares del imperio Pathé, cuya magnitud la ilustran sus ingresos, que en 1912 provenían en un noventa por ciento de fuera de su territorio nacional. Esto comenzó a ceder ante el empuje norteamericano en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. El avance del cine estadounidense se debió a sus ventajas comparativas industriales y a su capacidad de gestión de los mercados internacionales en lo económico, pero sobre todo a la invención de una gramática y una mirada mejor ajustadas a espectadores diversos (como lo eran los inmigrantes) en comparación con el “atraso” de los franceses, limitados –Burch dixit– por la indiferencia de las élites.19
Por un lado, desde la fundación de la Motion Pictures Patents Company (MPPC) las empresas norteamericanas reorganizaron la industria aprovechando su ventaja de poder amortizar sus costos sin necesidad de exportar, para luego competir en los mercados mundiales en base a precios bajos, atractivos para los exhibidores locales de otras regiones.20 Después de reemplazar Londres por Nueva York como cabecera de playa de la distribución, Hollywood logró saltar a Gran Bretaña y Alemania, aunque menos a los países mediterráneos, a Europa del este y a América Latina. En muy poco tiempo las exportaciones de Estados Unidos reemplazaron a las euro-peas en nuestro continente, al extremo de que la cinematografía italiana, que conoció un periodo de fuerte crecimiento basado en producciones de alto costo con fastuosas reconstrucciones históricas se descalabró con la penetración de las películas norteamericanas en América Latina, sobre todo en la Argentina. México, pese al fervor revolucionario que limitó la importación del cine norteamericano, terminó plegándose, junto con el resto de América Latina, a una americanización del gusto que alcanzó un ochenta por ciento de películas provenientes de Hollywood.21 Más allá de América Latina, este predominio se extendió a otros continentes. Además de Australia y Sudáfrica, cuyos públicos eran fácilmente accesibles por afinidades lingüísticas, el cine norteamericano llegó al Asia. Fuera de su fácil impacto en Filipinas debido a su estatuto de colonia norteamericana, llegó a China, Japón y la India, empezando desde 1910 a suplantar la oferta de Pathé, consolidándose pocos años después gracias al empuje de la Universal y de otras majors, al extremo de que mercados renuentes como el chino se rindieron, y en la India aún británica la película más popular de la década de los vein-te fue el ya mencionado The thief of Bagdad (El ladrón de Bagdad), de Raoul Walsh. El cine occidental se expandió en un lapso relativamente corto de las élites hacia los públicos urbanos masivos, demostrándose que carecer de educación occidental no era óbice para ser receptivo ni a la slapstick comedy ni a las escenas fuertes de acción. Sin embargo, durante el periodo silente lo común era que la proyección estuviese acompañada de música para darle anclaje emocional, e implícitamente hacer las imágenes más comprensibles, por lo cual, como bien señala Elena, nunca hubo un cine realmente silente. Además de cumplir funciones cognitivas y emotivas, la música sirvió de puente en países no occidentales entre tradiciones culturales locales anteriores e imágenes en movimiento foráneas, sobre todo a partir del periodo sonoro.22 La presencia de la música en los inicios del cine debe asociarse con la danza, y en general con el lugar ocupado por las artes escénicas en cada contexto cultural particular. Esto se hizo notar con el advenimiento del cine sonoro a fines de la década de 1920 (aunque en varios lugares entrada la de 1930), ocasionando una reversión cultural en algunos países, pues las nacientes industrias nacionales pudieron afianzarse en sus propias lenguas (y hablas), en sus acervos populares y en su música. Si no ha de asombrar el éxito en el mismo Estados Unidos de los musicals hollywoodenses, equivalentes fílmicos de los espectáculos de Broadway y de los filmes argentinos con profusión de tangos cantados por Gardel (rodados en los estudios de la Paramount), en sinnúmero de territorios, al contrario, el crecimiento de.