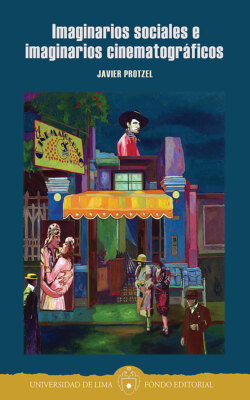Читать книгу Imaginarios sociales e imaginarios cinematográficos - Javier Protzel - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 4 Ética y creación: Bresson, Sokurov
ОглавлениеTal como en el Japón y en la India hay universos fílmicos heterogéneos, no se puede perder de vista la inmensa diversidad de las cinematografías occidentales. Como vimos en una sección anterior, la noción de modo de representación institucional (MRI) de Burch se refiere sobre todo a los lenguajes de los géneros más codificados y a la naturalización de lo percibido mediante el significante cinematográfico. Si este modo de representación está en la médula de la matriz del entretenimiento y rige en forma ininterrumpida los mercados mundiales prácticamente desde los tiempos de D. W. Griffith, huelga detallar que no son pocos los movimientos, autores y obras en la historia de la cinematografía que se han situado fuera de esos caminos recorridos por la ficción naturalista. Por cierto, el éxito comercial frecuentemente no ha acompañado a esas películas, pero sí el reconocimiento de sus cualidades por públicos generalmente limitados, que las hacen parte de lo que desde el siglo XVIII se llama las artes. Por ello, en el cine de autor la creación es un gesto individual plasmado en el mundo sensible mediante un código colectivo, que provoca una emoción estética inexplicable por la razón. Como bien plantea Frodon, no hay lazos directos ni necesarios entre realidad y arte:1 la obra de arte es un constructo humano y no hay realidades “esencialmente” bellas (ni feas). Son las cualidades del artista para darle forma a cierta presentación de la realidad, para que esta sea contemplada por los otros a través de la mirada, del gesto de ese artista. Cada obra de arte –cinematográfica en este caso– es única, en la medida en que la puesta en forma para conseguir determinados resultados requiere de una labor ad hoc, específica, de aplicación de ciertos códigos y recursos técnicos a la materia sobre la cual el autor tra-baja.
Y también es tributaria de determinadas condiciones concretas de producción. Así, las cartas de ciudadanía del cine como creación individual se consolidaron durante la década de los cincuenta en Francia, cuando desde la revista Cahiers du Cinéma se lanzó la “política de los autores” y el teórico André Bazin enfatizaba la idea de puesta en escena como acto individual de creación fílmica.2 Pero esa orientación autoral tampoco es indisociable del estado de las tecnologías y las industrias. El surgimiento de las “nuevas olas” puede asociarse con la aparición de equipos de toma de imágenes y sonido más ligeros y baratos en comunidades de creadores ávidos de una expresión más personal y cercana a la realidad cotidiana, o en todo caso ajena a las fantasías de capa y espada y a los decorados prefabricados de Hollywood, pero también de Boulogne y Cinecittà, en contra de cuyo sistema de industria masiva se situaban. Típico fenómeno de la segunda posguerra, en que el trabajo de los grandes estudios mantuvo el vigor de su sistema de producción fabril hasta los años sesenta a ambos lados del Atlántico. En Norteamérica, con las inmensas inversiones que permitía la bonanza de los cincuenta, recurriendo a todo el gran espectáculo que pudiese contrarrestar la competencia de la televisión; en Europa con grandes dificultades para seguirle el paso a Hollywood.3
Sería ingenuo pensar que el rumbo del cine pende únicamente de determinismos económicos y tecnológicos. Así, el marco generacional francés de tres décadas de posguerra prosiguió, en mi opinión, los vínculos que las vanguardias narrativas, dramatúrgicas y artísticas anteriores –y en muchos casos sus compromisos ideológicos– tenían desde antes con el cine, combinándose con las nuevas inquietudes sembradas por el cine norteamericano. Era, en consecuencia, normal que la comunidad crítica francesa reaccionase con ambivalencia, admirando la perfección alcanzada por artesanos como Howard Hawks y Nicholas Ray en sus grandes espectáculos a espacio abierto, al mismo tiempo que afirmaba la posibilidad de hacer guiones y dirigir una película en guisa de narración personal. Panorama muy complejo del que deben resaltarse ciertos rasgos pertinentes. Algunas industrias europeas con géneros ya desarrollados desde décadas anteriores a la guerra se afirmaron bajo distintas modalidades. En Francia, los imaginarios del cine negro de Henri-Georges Clouzot llegaron bastante más lejos en el tiempo que su obra maestra, Le corbeau (El cuervo, 1943), y tanto las comedias de gran espectáculo con referentes teatrales o de época como las de René Clair y Sacha Guitry, o los filmes de Duvivier o Carné llamados de “realismo poético”, así como los de Renoir, alcanzaron fácilmente los años cincuenta. Trayectorias muy marcadas por el peso de las letras –las escrituras novelesca y escénica– en la tradición de las élites culturales de ese país. Más claro es el boom de la comedia italiana de los Comencini, Monicelli o Risi, más inspirado en la oralidad y lo grotesco del espectáculo popular.
Con otros ejemplos podría señalarse resumidamente que el ideal diegético del cine occidental a fin de cuentas nunca fue un modo de representación homogéneo en cada cinematografía nacional, pese a la influencia de Hollywood y a la estandarización de los procedimientos narrativos (identificación del espectador con la cámara, angulaciones visuales, ejes de miradas, montaje, convenciones lumínicas, metonimias musicales, planos sonoros, etcétera). Por el contrario, muchos realizadores han cuestionado ese modo de representación institucional innovando en sus lenguajes para lograr expresar un arte a menudo ubicado en los márgenes del mainstream de o inspirado por Hollywood (sin excluir entre estos, por cierto, a muchos realizadores norteamericanos). Y es que el clima de los campos culturales que circunda a las comunidades de creación fílmica en cada país y época puede haber influido decisivamente para perfilarlas, independientemente de los factores de mercado. El reconocimiento social de la calidad de una obra no significa necesariamente una voluminosa contrapartida de taquilla. Pueden ser de dominio público los prestigios de un Wenders o de un Erice, ahí donde el público mayoritario alemán o español prefiere pagar su dinero para ver un blockbuster con Tom Cruise.
Las políticas públicas cinematográficas más sostenidas en el tiempo han sido las europeas, occidentales y centrales. Sus actividades se han dirigido al cultivo del público y al fomento de la producción, es cierto. Pero el telón de fondo no ha sido ni el propósito educativo ni el empresarial, sino la generación de obras de alta calidad que mantenga vivo el cine nacional, y no precisamente oficial. Además, esas políticas están insertas en sus respectivos contextos locales de diferenciación y promoción cultural, como si el Estado-nación hubiese decidido en la posguerra resistir al peso avasallador de las majors, protegiendo su patrimonio y reeditando las viejas tradiciones del mecenazgo. Junto a esos márgenes de autonomía entre la promoción de la creación y la lógica del mercado hay otro elemento original. Es la posibilidad de apreciación crítica y estética difundida masivamente por los sistemas educativos de alta calidad de ciertos países, que permiten dar un curso coherente a la historia cultural, colocando al cine entre las artes y sustrayéndolo de su farandulización por el periodismo.4 Los márgenes de libertad de creación han podido entonces ensancharse, permitiendo a algunos autores, vivos o muertos, no alinearse en la ortodoxia del entretenimiento diegético.
Quisiera referirme a dos realizadores, Robert Bresson y Alexander Sokurov. Los escojo por preferencia personal –podrían ser otros–, sin que ello afecte mi propósito. Si ambos autores se han consagrado por el valor artístico de sus obras (juicio que aunque compartido por muchos no deja de ser subjetivo por quienes lo enuncien), lo que es inobjetable en ellos es su singularidad, sus marcadas diferencias respecto a un canon fílmico. Lo son, a su manera, como el de los maestros japoneses y el hindú abordados anteriormente. La elaboración de una mirada propia no es ni podría ser, sin embargo, una creación ex nihilo, una fantasía gratuita. No está desvinculada, qué duda cabe, ni de las narrativas vigentes ni de los géneros que las expresan. Y en materia de narrativa cinematográfica siempre hay una relación institucionalizada con la realidad. Frodon pone en relieve el espesor de lo real de la producción cinematográfica, debido a las limitaciones técnicas, de presupuesto y de mercado inevitablemente impuestas no importa cuál sea el prestigio de su autor, a diferencia de otras artes. Por ello, independientemente de ser una pesada constricción para el realizador, las condiciones materiales de producción también los anclan a él y sus películas a una época y a un lugar del que son testimonio, y a un público cuyas huellas aparecen, traslúcidas, en el contenido de la narración. Es cierto que los márgenes de autonomía ganados con la tecnología digital y de alta definición liberan; permiten personalizar y abaratar la producción, pero al mismo tiempo podrían conducir al realizador a cierto hermetismo.5 La mirada de un realizador vendría a ser, entonces, la singular relación con lo real adoptada con su don creativo, pero también con la ideación –aunque sea mínima– de su destinatario, pues aun el poema más esotérico contiene, implícitas, las huellas de su destinatario.6 La relación con la realidad no pone en juego la verdad, sino un compromiso ético frente a la realidad y frente al espectador subyacente.7
Así como detrás de muchas películas pueden manipularse relaciones de fuerza, de subordinación, o como suele ocurrir, dar estereotipos engañosos, Bresson asume plenamente ese compromiso en su obra, que él no llama “cine” (traduciendo de cinéma) sino “cinematógrafo” (cinématographe),8 al concebir su arte de modo radicalmente distinto de cualquiera proveniente de la puesta en escena heredada del teatro. Para Bresson la puesta en escena es un artificio, y el actor profesional interpretando personajes conduce a transmitir apariencias; no hay actores sino “modelos”, portadores de una personalidad propia que en cierto modo es “injertada” en la ficción para enriquecerla naturalizándola. Señala en sus Notas: “Modelo. Le dictas gestos y palabras. Él te devuelve (tu cámara lo registra) una substancia”.9 La ética bressoniana se rebela contra la “ilusión de realidad” aristotélica (de la cual Metz extrae el concepto más prudente, pero más cercano al show business de “impresión de realidad”) sin postular un idealismo antidiegético, sino convencido de la imposibilidad de una verdadera mimesis dramatúrgica (la “imitación” del rol por la actriz o actor al transformarse en el personaje). Los personajes son, entonces, el elemento central de sus películas, entendiéndose por estos las figuras en movimiento registradas por la cámara y no los roles ensayados y aprendidos previamente, pues la cámara es capaz de captar rasgos esencialmente humanos aflorados del trabajo poco directivo del realizador con sus “modelos” poco conocidos y también no profesionales, cuya expresividad resulta ser superior a la del profesional, sobre todo si es una “estrella”. Dicho en otros términos, Bresson se ubicó en las antípodas del naturalismo diegético dominante en la industria a medida que fue evolucionando y disponiendo de libertad para plasmar su concepción. Lo que vemos en la mayor parte de su obra es una implacable sobriedad: la actuación es lo opuesto al exceso, tendiendo a disminuir la expresividad y a romper con todo psicologismo, quedando esta librada a la fuerza real que dimana de los “modelos”, los cuales ocupan el centro de la acción, pues los paisajes y decorados de fondo no deben opacarlos. La música debe ser evitada o abolida, escribiendo que “[…] aísla tu película de la vida de tu película (delectación musical). Es un poderoso modificador e incluso destructor de lo real, como el alcohol o la droga”.10 Al contrario, los ruidos deben marcar el ritmo de la narración e incluso convertirse en la “música” de la película. La iluminación debe limitarse a darle un ángulo nuevo a la mirada, mostrando espacios fragmentados que destaquen detalles insólitos de lo real habitual-mente desdeñados.
Bresson debió recorrer un largo trecho en el cine francés convencional antes de llegar a sus concepciones. Sus primeras películas abundan en diálogos literarios de autores reconocidos, como Giraudoux en Les anges du péché (Los ángeles del pecado, 1943) y Cocteau en Les dames du Bois de Boulogne (Las damas del Bosque de Boloña, 1945) e iluminación dramatizada. Estos rasgos aparecen ya atenuados en el Journal d’un curé de campagne (Diario de un cura rural, 1950), adaptación de la novela de Georges Bernanos. No es casualidad que su concepción de la cinematografía y el espíritu cristiano del novelista converjan en esta película. Un joven cura ha llegado al pueblo de Ambricourt. Cuenta en su diario íntimo sus desventuras para ser aceptado en la parroquia del pueblo que le ha sido asignado y su afán por cumplir su misión. Desnutrido e hijo de padres alcohólicos, su presencia encarna el sufrimiento: por su salud siempre quebrantada, su extrema frugalidad, el menosprecio de la gente y la indiferencia hacia la religión que profesan. Contrasta el soliloquio que escuchamos mientras escribe su diario con la opulencia de la arrogante familia del conde. La condesa, la única persona en apreciarlo, muere de un infarto horas después de la intensa conversación en que él logró devolverle la fe. Se le incrimina al cura un crimen que no cometió. Pronto se le diagnostica un cáncer al estómago, resultado de su permanente mortificación y ayuno de pan y vino. Finalmente, al morir en el refugio de Dufréty, un ex sacerdote que lo acoge, expira diciendo “qué más da, todo es Gracia”. Pese a su tono depurado es aún una puesta en escena convencional de climas dramáticos con fondo musical y abundante diálogo, pese a lo cual consigue un retrato distanciado de la santidad. La oposición entre mundanidad y santidad valoriza el sufrimiento, haciendo del perdedor, del pobre y humillado, un héroe. Si el cura de Ambricourt termina ofreciendo su vida por los otros, inmune al pecado que lo rodea, los héroes de otras películas sí sucumben; se entregan al mal y a la crueldad, sin que empero de ellos desaparezcan cierta inocencia e indefensión esenciales en todo ser vivo. Para Bresson esas marcas simples de humanidad quizá la expresan mejor las parcas presencias de los actores no profesionales. Después de la experiencia del Diario… optó por “modelos” con poca o ninguna experiencia actoral, convirtiéndose en una regla escasamente trasgredida.11
A partir de Pickpocket (El carterista, 1959), inspirada, más que adaptada libremente de Crimen y castigo de Fedor Dostoievski, su obra alcanza un grado mayor de depuración formal. Michel es un joven carterista dedicado obsesivamente a la técnica y a la disciplina del uso de las manos para robar billeteras. Pese a haber sido detenido y liberado, y sin prestar atención a la enfermedad mortal de su madre y a la preocupación de Jeanne, la única persona que lo quiere, persiste en su oficio, afirmando sus sentimientos nietzcheanos de superioridad. La preparación minuciosa del robo, los ruidos mínimos del momento en que ocurre, las manos que extraen, los brazos que se extienden, las miradas inocentes, el paso desenvuelto del carterista alejándose con disimulo de su presa son los referentes de una estrategia de montaje de fragmentos para observar lo no visto y prestar oídos a lo subrepticio, como si detrás de las tramas de héroes y bandidos hubiese un subtexto opaco de vida interior. Para Bresson lo sórdido del carterista no consiste en sus robos como tales, sino en la soledad que lo envuelve, de la que nace una entrega casi ascética al delito, en que los billetes reemplazan a los sentimientos y la omnipotencia a la moral. Michel termina entre rejas, y desde ahí tiene –como Raskolnikov– la oportunidad de arrepentirse al descubrir su amor por Jeanne cuando esta lo visita. Por el lugar que asigna al cristianismo, el cine de Bresson se aleja de las narraciones occidentales más convencionales. Y no se trata de tramas o “mensajes” religiosos. Es la radical humanización de las ocurrencias y de los personajes, precisamente exonerados del afán de seducir (o del glamour) artificioso de las puestas en escena pensadas en función del éxito. Tal como en El diario de un cura rural, en Pickpocket subsisten algunos elementos de cine “literario”, como los soliloquios, la escritura del diario y el recogimiento cristiano connotado por la música de Jean-Baptiste Lully, a diferencia de su última película, L’argent (El dinero, 1983).
Amparado por el reconocimiento de la crítica y del público pero inmune a la vanidad del gran espectáculo, Bresson adapta esta vez otro texto ruso, El billete falso, un cuento de Tolstói. Como en Pickpocket, Bresson se refiere a la mediación del dinero entre los hombres, pero aquí no se trata de su apropiación sino de su circulación como vehículo de difusión del mal. Dos adolescentes ricos inician una cadena de pagos con dinero falso que pronto culmina en la detención de un inocente estafado, Yvon Targe, modesto trabajador y padre de familia. Yvon es juzgado y absuelto por carecer de antecedentes, pero el germen del mal queda sembrado en él. Se integra a una banda de asaltantes para ser nuevamente atrapado y esta vez sí encarcelado. El universo de la prisión es de un intenso sufrimiento sin redención. Yvon no tiene a una Jeanne como Michel en Pickpocket; su esposa Elise lo abandona y lo deja sumido en la soledad absoluta en medio de la burla de los otros presos. Por un arrebato contenido de violencia en el refectorio es sometido a confinamiento, donde intenta suicidarse. Al cumplir su condena sale ya encaminado hacia el mal. Asesina a los administradores del hotelucho en el que pasa su primera noche de libertad. Encuentra a una mujer mayor que lo alberga generosamente en su casa. Ella y su padre, un pianista alcohólico, son muertos a hachazos. En un brevísimo desenlace, Yvon entra a un café y al ver a unos policías les confiesa su crimen y se entrega.
Tal como el cura de Ambricourt y Michel, Yvon es, para la observación de Bresson, víctima de un mundo trágico en que el egoísmo y el dinero, su emblema, están en alza ante el deterioro de la espiritualidad. El bien y el mal no existen separados, pues la furia del crimen se aloja inevitablemente en el alma de los desamparados. Hay una honda religiosidad en la mirada de Bresson; no apunta ni a la crítica social ni a maniqueísmos simplistas. La po-seen la compasión crística hacia los pecadores y la necesidad del perdón. Al ser L’argent su película más extrema y acabada, requiere de formas impecablemente simples, opuestas a la seducción del espectáculo. No es una película antidiegética pero sí definitivamente ascética. La cámara se dirige a tomar detalles usualmente inadvertidos (las togas de los jueces, el lavado de sangre de las manos, cuerpos caminando, fragmentados por el encuadre, el humilde frasco de licor escondido por el compañero de celda bajo la almohada tras el brindis casi silencioso, pero lleno de afecto), personajes de gestos y réplicas frías, inánimes, ahí donde podría haber dramatización intensa (la separación de los esposos, el careo policial de Yvon con sus estafadores, la crisis en la cárcel), provocando un cortocircuito en la retórica de la metáfora y la metonimia del relato cinematográfico. La economía de la importancia correlativa de las secuencias narrativas también se trastoca (la confesión y la entrega a la policía ya mencionadas). Los crímenes no se ven, pero se presenta indicios visuales de su comisión, para desnudar lo horroroso evitando la truculencia (el hacha ensangrentada empuñada por Yvon, su mano amenazante extendida ante el mozo del café, el perro lloroso ante los amos muertos). No hay música, salvo el corto fragmento de una Fantasía cromática de Bach tocada por el profesor alcohólico. Todo es manipulación y mezcla de fragmentos en la magistral banda sonora, desde pasos, motores encendidos, puertas abiertas y luego cerradas, hasta los billetes doblados al ser extraídos de cajas, cajeros automáticos y mesas de noche, cuya textura fina se escucha cuando dedos expertos los cuentan con elegancia. Por ello, Bresson fue puliendo su obra a contrapelo de los géneros más convencionales de Occidente, precisamente por ubicarse en una tradición cultural cristiana ajena a la matriz contemporánea del entretenimiento. Esta no puede ser entendida fuera de la secularización de las artes, del desencantamiento de un mundo en el que la experiencia estética se ha disociado de lo sagrado, que se desvanece o se refugia en la esfera íntima. Los géneros cinema-tográficos más exitosos ocupan un lugar central en ella; naturalizan la ilusión presentada en la pantalla, introducen al espectador dentro de la ficción, por supuesto, para brindarle placer. Bresson, en cambio, disociaría naturaleza e ilusión, y no por mostrar la realidad “tal cual es”, sino porque el entretenimiento (para él) banalizado y la contemplación espiritual se oponen. El arte de Bresson va muy atrás; se emparenta con el jansenismo,12 ese catolicismo rigorista concebido por el teólogo holandés Jansenius en el siglo XVII, que predicaba que se debía “renunciar al mundo” para evitar la omnipresencia del pecado. Así lo teorizó el filósofo Pascal y lo expresaron plumas célebres como las de Racine y Madame de La Fayette.
¿Es anacrónico el arte de Bresson? De ninguna manera. Aparte de haber sido concebido y producido a lo largo de un periodo de intensos debates sobre la vocación del cine que llegan hasta el día de hoy, sus películas siguen siendo vistas, admiradas y comentadas en un nuevo siglo en el que motivan a los cineastas a asumir la dimensión moral de su oficio.
La obra de Alexander Sokurov es también heterodoxa y arraigada en la sensibilidad occidental, aunque muy alejada de las concepciones de Bresson. Sokurov empezó a dirigir durante la regresión staliniana de los últimos años de Leonid Breshnev, y en virtual clandestinidad, como su mentor Andrei Tarkovski. La glasnost (deshielo) de Gorbachov le permitió emerger de la actividad subterránea y presentar públicamente unas películas muy originales, cuyo calificativo no debería precisamente ser “de vanguardia”, pues él se ubica fuera de la escena contemporánea. Se remite a otra realidad, a otra dimensión del tiempo, a cierto pasado remoto, precinematográfico, que es a su vez un más allá del cine convencional, vivo en él y en quienes admiran su trabajo.
Expliquémonos brevemente. Cuando Burch diserta sobre el MRI (modo de representación institucional), enfatiza que la inmersión identificatoria “naturalista” del espectador en los géneros cinematográficos masivos se basa en la iconicidad del signo, vale decir la semejanza de la imagen visual, a la sazón la fotográfica con su referente real. El perfeccionamiento de la fotografía (y actualmente de la alta definición videográfica) a lo largo de la historia de las imágenes en movimiento no ha sido más que la prosecución de ese gran designio icónico de alcanzar una realidad virtual. Es más, la naturalización de lo real buscada por el cine profesional bien pulido ha consistido siempre en borrar las marcas de la enunciación, de las imperfecciones técnicas y demás huellas de la producción, sin lograr eludir aquellos detalles que inevitablemente (o excepcionalmente voluntarios) dan testimonio de la artificialidad de la película y desarman la ilusión de realidad. Ahora bien, hay quienes como Sokurov se ubican en los márgenes de ese postulado dominante, pues sus referentes están más en el arte que en la naturaleza fotografiada e imitada, diciéndolo simplemente. La referencia al arte en Sokurov es, en primer lugar, a la plástica, en especial a la pintura y arquitectura euro-peas de los siglos XVIII y XIX, como él mismo lo declara.13 Y la semejanza de esos cuadros con la realidad está regida tanto por los parámetros perceptivos de otras épocas como por marcos culturales y afectivos de contemplación distintos. Por ello el grado de iconicidad de esa pintura (la semejanza de lo pintado) es, por así decirlo, más modesto e irrelevante para nuestros ojos. Cabe recurrir a la semiótica de Peirce para distinguir otros dos aspectos en el signo, además del icónico: el índice y el símbolo. Estos son, resumida y respectivamente, aquello que singulariza al signo en su aquí y ahora (las marcas de su enunciación), y lo que, por convención aceptada, permite generalizarlo y hacerlo comprensible a una comunidad.14 Una parte de los referentes de Sokurov es esa singularidad de la enunciación pictórica: la particularidad del trazo a pincel, la textura impresa en el óleo de mayor o menor rugosidad, las “imperfecciones” en el dégradé de los matices cromáticos y el contraste entre los elementos presentados. Esas “limitaciones” técnicas para la producción estándar contemporánea de imágenes devienen en virtud para la mirada de Sokurov. Por ello, busca romper el principio de la iconicidad e introducirse en los índices de la enunciación de otra época para revalorizarlos y transmitir sus contenidos anímicos (o equivalentes) a esta. Pero no se trata de imágenes fijas, sino de relatos, de filmes. Las secuencias de estos asumen también el ritmo de los climas que busca comunicar.
Mat i syn (Madre e hijo, 1996), largometraje que lo dio a conocer inter-nacionalmente al ser presentado en Berlín, es modélico. En sesenta y siete minutos narra la intensa relación, casi simbiótica, de una madre moribunda con su hijo en una pequeña casa de campo de madera (datcha). Hay mucha ternura y dolor ante la llegada inminente de la separación definitiva. Ambos personajes forman parte de un lugar idílico y aislado, como si su afecto idealizado fuese el ingrediente que le da vida y movimiento a algún cuadro ruso del siglo XIX, en el que ambos personajes podrían aparecer. Junto a los cielos nubosos, los trigales amarillentos peinados por el viento de la tarde y las altas copas de los árboles oscuros, Sokurov reproduce las relaciones humanas que la naturaleza metaforiza.15 La fotografía es trabajada mediante deformaciones ópticas conseguidas con lentes anamórficos, filtros de colores e incluso vidrios pintados. Los diálogos son escasos; son el rumor del viento y la lluvia, el crujir de la madera y el sonido de los pasos los que marcan la lentitud de la acción, cuya cadencia corresponde al tono de contemplación minuciosa de los cuerpos y del paisaje hasta el final en que la madre muere. Sokurov tiene una confesa aspiración a una expresión universal: así como la separación de la madre y el hijo es trágica en tanto equivale a la separación del hombre de la madrenaturaleza, en todos sus personajes hay un “sentido escondido, aspectos dramáticos ontológicos, en última instancia generalizables a la experiencia de una generación, de una época…”.16
Por otro lado, en Verborgene Seiten (sin título en castellano, traducible como Páginas ocultas, 1993) Sokurov se inspira en el ambiente y las ideas de Crimen y castigo de Dostoievski. A diferencia de Madre e hijo, aquí no hay un referente pictórico; es un universo literario al cual el realizador nos introduce. Para él no se trata de contar la novela, sino de recrear el San Petersburgo en que discurre el tormento de Raskolnikov, como si hojease el libro buscando los pasajes que más le impresionaron. La reconstitución histórica es minuciosa, pero en vez de mostrar los monumentos grandiosos y las perspectivas del río Neva dirige su atención al lado sórdido de la ciudad. Sokurov nos sumerge en la quintaesencia de la atmósfera dostoievskiana, en detalles inherentes al texto pero que este omite: edificios miserables, calles sin cielo, canales de aguas turbias cubiertas de vapor y humo, sobrevolados por una que otra gaviota recordándonos que la naturaleza no está lejos. La resurrección de este pasado denso, asfixiante, expuesto al estado puro es el centro del filme y seguramente la mayor motivación del realizador. No hay trama, y los diálogos son tan escasos que el filme parece haber sido concebido como una pintura, un fresco, una foto antigua casi sin color de significado enigmático que nos es dada a comprender. Vemos a un hombre joven deambular confundido, buscando algo por esos bajos fondos. El movimiento de la cámara y la acción son tan lentos que el tiempo parece congelado. Reconocemos a Raskolnikov, consumido por la culpa de haber asesinado a la anciana arrendadora de su habitación. Encuentra a Sonia Semenerovna, la muchacha mitad prostituta, mitad santa de la novela, que lo alivia y lo absuelve. Después es apresado y golpeado por la policía, no se sabe bien por qué. Es difícil e innecesario encasillar esta película tan intensamente poética en el territorio de la ficción o del documental, pero sí queda claro que no habla solo del Petersburgo de Dostoievski y Gogol, sino del mundo contemporáneo.
El reverso de la medalla lo veremos más tarde en la brillante Ruskiy kovcheg (El arca rusa, 2002), inmersión en el San Petersburgo más suntuoso, el del museo del Hermitage y el Palacio de Invierno de Pedro el Grande, en que reanima con alegría los tres siglos de su historia. Con este gran espectáculo Sokurov busca explícitamente la identificación del espectador con la cámara y con el sujeto narrador. No se cuenta una historia; la película es más bien un paseo. Al iniciarse, sobre un fondo negro este narrador (Sokurov mismo) dice haber recuperado la memoria tras un infortunado “accidente” (¿el comunismo?) sin saber exactamente por qué se encuentra ahí, en el Hermitage y en el siglo XVIII. El travelling casi incesante de la cámara en medio de oficiales y aristócratas que ingresan al palacio encuentra al guía y “emisario” de Sokurov, un diplomático francés con título nobiliario vestido a la usanza del siglo XIX. Él tampoco comprende bien por qué está ahí. Nos acompaña durante los noventa y cinco minutos de duración de esta película rodada en continuidad, sin un solo corte. Entendido en arte e historia, el personaje va atravesando los corredores y galerías del Hermitage seguido por un lente de gran ángulo por momentos deformante, viendo, tocando, oliendo los óleos, las estatuas, los ornamentos de oro y de porcelana; criticando, bromeando, explicando los cuadros a un destinatario indefinido (¿el espectador, Sokurov?) En algunos salones no lo ven; los recorre sin que se sepa si él es el fantasma o bien lo son las damas y caballeros tan elegantes de la nobleza que ríen y conversan. Se cruza con Catalina la Grande, ve al zar Pedro dándole una golpiza a un lacayo. En otras galerías hay gente con vestimenta actual: hombres y mujeres asombrados de ver a este sujeto de modales y vestido estrambóticos reprocharles su mal gusto y aludir a su estancia en Viena con el príncipe Metternich.
¿Desde dónde se expresa Sokurov? ¿Es una reminiscencia poscomunista de Rusia? ¿O se sitúa imaginariamente en el pasado para desde este mirar al presente, viéndolo como futuro trágico y decadente? ¿O bien su esfuerzo consiste en darle protagonismo a todo el arte expuesto en el museo, a esa estética de los siglos XVIII y XIX con la cual tanto se identifica, como afirmando su cosmovisión propia, que consagra la eternidad de las obras y la transitoriedad de los hombres? Para Sokurov, inspirarse en la pintura europea de dos y tres siglos atrás, en Turner y los románticos alemanes, no es simplemente un gusto personal confeso; es asumir que la atemporalidad del arte (plástica en este caso) está más allá de los límites del cine, no debiéndose reducir este por lo tanto a la narración diegética. El referente mismo de la expresión cinematográfica debe trascender el “realismo óptico” del que según él adolece la mirada contemporánea. Le dice a Cahiers du Cinéma que:
El cine óptico “tradicional” halaga al espectador, a su gusto por la verosimilitud, pero casi nadie trabaja para sobrepasar la realidad óptica. ¿Acaso se preguntaron ustedes por qué la mayoría de los cineastas no sabe pintar? Aprender el dibujo requiere de una inmensa suma de trabajo y de una gran voluntad, la misma que supone emanciparse del realismo óptico.17
Kenyi Mizoguchi, Ugetsu monogatari (1953).
Yasuhiro Ozu, Tokyo monogatari (1953).
Robert Bresson, Pickpocket (1959).
Robert Bresson, Diario de un cura rural (1950).
Alexander Sokurov, El arca rusa (2002).
Alexander Sokurov, Madre e hijo (1996).
Satyajit Ray, Charulata (1964).