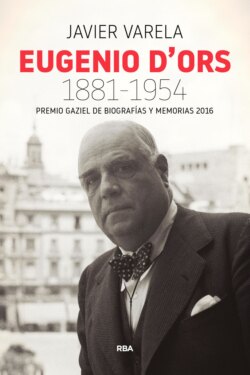Читать книгу Eugenio d'Ors 1881-1954 - Javier Varela - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 HACIA EL POLO AUSTRAL
Оглавление«MAGISTER CATALONIAE»
Eugenio d’Ors amaneció a la vida literaria y política barcelonesa en enero de 1903, con motivo del I Congreso Universitario Catalán. En aquel momento, tras los éxitos políticos de 1901, el nacionalismo catalán pasaba por dificultades: «un dels periodes de la història moderna de Catalunya més ingloriós»;1 el periodo que media entre la prisión y enfermedad de Enric Prat de la Riba, la escisión de la Lliga Regionalista, en 1902, y las primeras victorias lerrouxistas del año siguiente. El congreso fue convocado por tres entidades catalanistas: la Agrupació Ramon Llull, el Centre Escolar Catalanista y la Federació Escolar Catalana, vinculada esta última a la Lliga. A ellas se sumó la Protectora de l’Ensenyança Catalana. Los motivos de la convocatoria quedaron claros desde el principio: estimular las enseñanzas universitarias, ponerlas a la altura de las necesidades modernas, pero hacerlo con un espíritu que se quería autonomista en su esencia y democrático en la forma. Pàtria, ciència, art había sido el lema escogido por los primeros impulsores del movimiento en pro de la universidad catalana, algunos meses atrás. Ahora, como demostración de voluntad patriótica, el acto de inauguración se veía amenizado por una manifestación de estudiantes tocados con barretina. Las sesiones tuvieron lugar en el palacio de Bellas Artes cedido por la corporación municipal.2
El congreso tuvo un carácter fundacional. Contó con la adhesión de las principales entidades culturales y económicas de Barcelona. Entre sus impulsores —Martí i Julià, Bertran i Musitu, Domènech i Montaner, Casellas— se hallaban algunos personajes notables del primer catalanismo político. El joven Ors Rovira —así comienza firmando— intervino como ponente en la sección dedicada a las llamadas «enseñanzas especulativas», en representación del Círculo Artístico de San Lucas, que era una institución de orientación conservadora que había nacido bajo la guía del obispo Torras i Bages. También figuraba como «encargado de enmiendas» en el apartado sexto, dedicado a la creación de cátedras de Derecho Civil Catalán y de Historia y Literatura Catalanas.
El joven Ors parecía tomar buena nota de este sesgo desfavorable por el que pasaba el país. Consideraba que su ponencia era de una trascendencia grandísima para el congreso porque, con ella, pretendía realizar un experimento de «psicología nacional»: «yo os pintaré —parecía decir— el miserable estado en que estamos y os trazaré en las conclusiones el deber a cumplir». Cataluña caminaba hacia una «revolución», pero lo hacía con los ojos vendados. El país menestral y utilitario, rebosante de inquietud regionalista aunque estrecho de horizontes, debía mudar de dirección. Hasta entonces había aspirado a la «libertad»; ahora se trataba de adquirir una vida intelectual poderosa, un «espíritu» original que justificase su personalidad política ante el mundo. Días antes del congreso, el joven Eugenio Ors publicó en La Veu de Catalunya un cuento titulado «El Rabadà», un personaje —el Rabadán— tomado de una canción catalana de Navidad:
—A Betlem me’n vull anar:
Vols venir, tu, Rabadà?
—Vull esmorzar!
El Rabadán —pastor o zagal en castellano y catalán— evoca aquí al hombre del sentido común, que lleva la exacta relación del debe y el haber; el que rehúye todo riesgo, el gobernante vulgar, sordo a la luz que llega de Belén. El Rabadán es el burgués prudente, avaro y de escasos alcances, que duerme sin sueño. ¿A Belén? ¿Para qué tanta prisa? ¡Y de noche! ¡Estáis locos! El relato quería oponer la Cataluña contemporánea —«tota la terra nostra, a qui tan pràctica diuen i calculadora, i de somnis i d’ideals despullada»— a otra Cataluña posible, capaz de entonar las alegres canciones pastoriles para escarnio del Rabadán:
Doncs avant i no badem,
Que ja és hora que marxem,
Cap a Betlem!
Meses atrás había participado en el homenaje a santo Tomás de Aquino, organizado por la revista La Creu del Montseny, que se editaba bajo la supervisión del obispo de Barcelona. Según creía, el tomismo, defendido por una «legión de héroes», se orientaba en sentido idealista, metafísico y antipositivista. Con la bancarrota del «agnosticismo positivista», la ciencia —de la química a la estética, de la sociología a la estadística— había quedado huérfana de filosofía. Era, pues, tarea de la nova escolàstica proporcionarle un fundamento renovado. Merced a los «luchadores tomistas» acabaría realizándose una nueva Enciclopedia, llamada a sustituir la del siglo XVIII: «Obra gegant, obra de glòria... obra nobilíssima de caritat». También había publicado uno de sus primeros artículos en Pèl & Ploma, defendiendo la «sagrada inquietud». «Vivimos demasiado tranquilos», decía. Nos conformamos con la encalmada producción espiritual, cuando lo preciso era partir hacia la guerra. Hay que combatir con aspereza para imponer las propias ideas; para volver con victoria o perecer de forma honrosa. El reposo no puede ser más que un descanso entre dos batallas. Es necesario imitar a los antiguos caballeros que, hasta durmiendo, guardaban la espada junto a sí. ¿Serenidad? ¿Paz? En otro momento. Era llegada la hora de atender el aviso del poeta Maragall:
La lluita és ben incerta...
Companys, companys, alerta.
La moraleja del cuento del Rabadán, el romántico conjuro a la tempestad, el artículo en pro del tomismo y la ponencia del congreso venían a concluir lo mismo. La «inquietud sagrada» tenía que revolver las ideas recibidas. El idealismo tenía que sustituir al empirismo, esa filosofía del sentido común que, a lo largo del siglo XIX, se había identificado con el pensamiento catalán. «Ningú que hagi llegit El Criterio de Balmes ha arribat al pol austral». Tampoco servía el positivismo, con su «funesta» distinción entre filosofía y ciencia. Afortunadamente, la «reacción espiritualista» imperaba en la ciencia: Schopenhauer y Hartmann, Emerson y Carlyle eran «els mestres d’un corrent d’intens misticisme qui s’emporta una munió d’ànimes joves, qui aspiren a la identificació de lo real i lo ideal, de l’art i la vida».
Para encarar el porvenir, era imprescindible pasar del periodo de intuición y sentimiento, que a grandes rasgos podría llamarse modernista, a otro periodo intelectual y consciente. Se precisaba, pues, una kulturkampf, una obra de cultura filosófica. Para ello, era necesaria la creación de una Facultad de Teología; sí, de Teología, porque, sin importarle que lo llamaran «reaccionario», el joven creía que los supuestos de ese idealismo moderno que ambicionaba eran de índole teológica. Cataluña dormía, y el avispado estudiante se aventuraba a gritarle: «¡Levántate y anda!». Había que librarla de sus ataduras materiales para que pudiera desplegar su genio; viajar hacia horizontes de grandeza no soñados hasta entonces.3
El atrevido universitario que así hablaba había nacido en Barcelona, el 28 de septiembre de 1881, en la calle Condal, número 1, en el centro de la ciudad. En 1881 y no en 1882, como afirmará con posterioridad, acaso por coquetería. Su padre se llamaba José Ors y Rosal, natural de Sabadell, médico de profesión. Su madre era Celia Rovira García, nacida en Manzanillo, Cuba. Siempre gustará —incluso con la fonética sibilante— de realzar este doble origen, americano y catalán. Realizó sus estudios secundarios en el Instituto de Barcelona, entre 1891 y 1897. Su expediente juvenil está lleno de sobresalientes y premios extraordinarios. Luego se matricularía a la vez en Letras, su vocación verdadera, y en Derecho, seguramente por imposición paterna. Dejó la primera carrera de Letras colgada en 1898 para terminar la segunda, en el curso 1902-1903, con premio extraordinario y un expediente brillantísimo; salvo por un «bueno» en Instituciones de Derecho Romano, y un «notable» en Elementos de Hacienda Pública, finalizó todas las demás asignaturas con sobresaliente y matrícula de honor. Dirá, más adelante, que en su tiempo había dos maneras de abogados: los prácticos, que ejercían la carrera con sumisión a las reglas, y los que abominaban de ella, por haberla cursado debido a la presión familiar, y estos formaban en el grupo de los rebeldes, soñadores, ateneístas o diletantes peripatéticos. Abogado sin vocación, el joven pertenecía a este segundo grupo. Entre sus condiscípulos estaban Quimet Salvatella, que desde el republicanismo federal llegaría a ministro de Instrucción Pública en una situación Romanones. También Francesc Layret, atraído por la política desde muy joven, y Francesc Pujols, periodista y escritor, además de humorista. Los estudiantes de entonces formaban una tropa indisciplinada, con hábitos desgarbados compuestos de capas peludas y abrigos astrosos que remataban con sombreros extravagantes. Había un catedrático odiado por los alumnos, cuya madre había sido declarada venerable por el Vaticano. Cuando cruzaba el patio, la grey estudiantil murmuraba: «¡Hijo de santa! ¡Hijo de santa!». Muchos de estos alborotadores eran más asiduos a los espectáculos del Paralelo que a las clases de catedráticos de oratoria castelarina. El jueves, la asistencia a la plaza de toros de la Barceloneta solía vaciar las aulas. Algunos recordarán al joven Ors por unos versos que, sobre un cuplé de Antonia la Cachavera, hizo en relación con el principio de Arquímedes, resistente a la comprensión de aquellos jóvenes poco aptos para las ciencias.
Con una palanca y un punto,
Arquímedes dijo un día,
Si a mí me dieran, al punto,
un mundo descubriría.
Y Sócrates que era ese punto,
Le dijo sin más ni más,
Pues toma la palanca,
Toma la palanca,
Toma la palanca
Y haz.
Entre 1910 y 1911 despacharía las restantes asignaturas de la licenciatura de Letras con otro expediente que, salvo las excepciones de Historia Universal (notable) y Antropología (notable), ofrecía calificaciones de sobresaliente y matrícula de honor. En junio de 1912 verificó los ejercicios del grado de licenciatura en Filosofía y Letras, con la calificación de sobresaliente.4
El joven se representará su niñez y adolescencia, en la Barcelona finisecular, como un momento de crisis moral. Fin de siècle, decadencia, naufragio, senilidad, descomposición, son las palabras con las que califica esa circunstancia histórica. La ilusión en la ciencia se desvanecía, pero la fe religiosa seguía sin dominar los corazones. No había nacido un «idealismo nuevo». Era un tiempo en que predominaba el nihilismo y la sensualidad pervertida, viene a decir. «Nosaltres mateixos que érem infants, respiràrem aquest aire corromput». En armonía con el marasmo externo, una infancia de excesivo recogimiento, llena de situaciones tristes, melancólicas. Por imposición paterna, el niño realizaría en casa su primer aprendizaje. El padre le enseñaba latín y francés; la madre, religión y literatura; un preceptor de fuera trataba de enseñarle matemáticas; una señora también le daba clases de música pero, según propia confesión, nunca logró sacar de él nada de provecho. Quizás acudiera durante poco tiempo a alguna escuela externa, porque de mayor solía contar alguna anécdota acerca de don Isidoro, un maestro que obligaba a sus alumnos a darle los buenos días, acompañado de un sonsonete: «Buenos días, don Isidoro, / ¿cómo ha pasado usted la noche?». A continuación ponían las manos sobre el pupitre, para que el maestro pudiera comprobar la policía de las uñas.5
Entre los recuerdos infantiles figuran, de manera destacada, los de carácter olfativo. Los cambios de domicilio durante su niñez, tan frecuentes, quedaron asociados a un aroma dominante: las zanahorias podridas de la vaquería de la calle Condal, donde nació; el aroma picante que venía de la fábrica de papel de fumar Valadia en la calle San Pablo. Era, pues, sordo a las impresiones sonoras, pero muy receptivo para las visuales. Entre estas últimas, recordará después las cubiertas coloreadas de los librillos que manufacturaba la fábrica de Conrado Valadia, con escenas chillonas de la historia española: Juana la Loca dejando volar sus tocas entre sahumerios; los comuneros de Castilla, cruzándose de brazos ante el suplicio; una suerte de rey de armas ordenando el exilio de Boabdil. Otro recuerdo visual está asociado a La Ilustración Ibérica, revista acaso comprada por su padre, y a los grabados que publicaba esta de pintores contemporáneos, de Burne-Jones, Rosetti, Puvis de Chavannes, Whistler o Degas. En particular, guardó una memoria precisa de uno de estos grabados, en el que un dragón asomaba su larguísimo cuello sobre la cima de una montaña. Fue en 1886, con solamente cuatro años, durante un episodio febril. Y de su delirio, recordará, no se separó la imagen espantosa que era, en realidad, un cuadro de Böcklin.6 «Fue con los ojos con lo que yo capté al mundo», señaló Goethe en sus memorias. Algo parecido sucederá con el mozo catalán.
En los recuerdos del escritor maduro, escasos siempre y repartidos con cuentagotas, aparece la figura paterna como causa de enojo y frustración. Es el padre el que lo aísla, rodeándolo con precauciones higiénicas algo absurdas —como abrigarlo en exceso para protegerlo de las míticas «corrientes», o prohibir los baños de mar en septiembre— que contribuyen a la soledad del muchacho. Las camisetas, abrigos, bufandas y pieles, de tan voluminosos como eran, disparaban las bromas de la chiquillería del barrio, de los barrios sucesivos en que vivió. Hay un gabán de pieles en su historia, según escribe, que no podía recordar sin estremecerse. En alguna glosa aparece un niño, caminando por el paseo de Gracia de la mano del padre, abrigado hasta los ojos con un tapabocas de cuadros blancos y negros, que observa con envidia el cuerpo desembarazado de los niños desabrigados que juegan a sus anchas en la calle. El tapabocas, sobre todo, le parece el colmo del ridículo y de la ignominia y cree que todos los ojos de los viandantes se fijan en él y lo persiguen, y si se mueve la cortina de una ventana al pasar resulta que es a él a quien miran.7 Según quienes lo conocieron, el padre era un hombre sencillo y honesto, amigo de llamar a las cosas por su nombre. Esa llaneza en el trato era fuente constante de choques con su hijo. José Ors ejercía privadamente su profesión —el consultorio pegado al domicilio familiar— y, a la vez, era médico en el Hospital de la Santa Cruz y en la beneficencia municipal.
La muerte de la madre, seguramente de tuberculosis, cuando el muchacho tenía catorce años, le dejó «una orfandad que ha durado toda la vida». Su hermano José Enrique, su padre y él: una casa de hombres solos. La madre representaba la sensibilidad, la dulzura, la fantasía literaria. A ella adjudica el uso de libros de Rousseau y Lamartine. Durante años se conservó en la familia Ors un librito, escrito en excelente caligrafía, titulado Primicias, con textos en catalán y castellano, cuya encuadernación se atribuía a la señora Celia Rovira. A fuer de reivindicar la filiación materna, se convierte en cubano de vocación: «Hijo de cubana, nieto de cubana, cubano me he considerado siempre». Imagina en la edad adulta un paisaje tropical, con grandes árboles de hoja «lasciva», siestas bajo el azul y figuras solícitas de hombres de color y abanicos de oscilación lenta. Una Cuba que era, más que nada, una de esas images d’Épinal a las que siempre tuvo afición. Quería persuadir entonces a sus interlocutores de que su fonética seseante era una herencia cubana, y de que hasta en el retrato que le hizo Ramon Casas a sus veintitrés años, según decían algunos, podía adivinarse un elemento ultramarino en su estampa y figura, «una caracterización cubana muy expresiva».8 Cuba era para él una suerte de paraíso perdido, materno y femenino; un paraíso del que nunca disfrutó.
Solo en verano se quebraba la monotonía de ese vivir encerrado. Entonces viajaban hasta Sant Martí de Provençals, donde eran propietarios de una torre; el ideal campestre de la burguesía barcelonesa. Allí, el 6 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, escuchaba a su madre cantar la «novena» —más bien los gozos— a la Virgen:
En las borrascas del mar
Al hombre más afligido
Y en el agua sumergido
Vos le llegáis a sacar
...........................
¡Líbranos de todo mal,
Virgen de la Caridad!
En una glosa, de manera casual, aparece un recuerdo del balneario de Argentona, al que probablemente acudiera de mozo con su familia. Pero la memoria de semejante establecimiento es desagradable, dominada por personajes «graciosos», que daban el tono social, con recitados de Campoamor y baile del chotis madrileño, otro signo de la «decadencia» finisecular (o de la contaminación española). La bomba del Liceo y las que vinieron después le proporcionaron las primeras impresiones políticas. La entrada a la universidad coincidió con el desastre español. El catalanismo no se había traducido todavía en un movimiento político organizado. Quizá todo ello —no hay que poner en duda la sinceridad de estos recuerdos— lo incitara a superar ese marasmo, a remontar ese malestar cultural que era también un malestar nacional.9
En sus comienzos literarios, el joven se muestra en un papel de artista, poeta y dibujante, redactor de juveniles revistas que proclaman a las claras su afición a los valores heroicos y su desdén al filisteo antiartístico. Muy joven aún, frecuenta un salón informal, organizado por Isidre Raventós, arquitecto, poeta y crítico teatral, junto a su esposa, al que asistían artistas e intelectuales de todas las edades y tendencias, en el que participaban Rusiñol, Utrillo, Nonell y el escultor Pablo Gargallo.10 En la revista Auba publica un himno, musicado por Adrià Esquerrà, destinado al coro de Catalunya Nova, la sociedad coral fundada por Enric Morera. En el himno celebra a un caudillo sin nombre, de una gesta que tampoco se nombra, pero que el lector imagina que tiene que ver con Cataluña; un caudillo que define como hombre superior, de mirada omnipotente, guía de su pueblo:
És ell! És ell!
És el cabdill de la somniada Gesta;
És hermós, fort i noble com un Déu.
Sota son front la redempció germina;
Llampega sa mirada omnipotent.
Amb remor de clarins i de campanes
Ressona en nostres cors sa ferma veu,
Deixant-hi, com llevor fecondadora,
L’esgarrifança d’un sagrat anhel.
És ell! És ell!
Auba, Revista Mensual d’Arts i Lletres, estaba hecha por jóvenes (Alfons Maseras, Pompeu Crehuet y otros) que se definían como cruzados que habían partido para conquistar, no la ciudad sagrada, sino la belleza cautiva. El grupo de amigos que la confeccionaba solía asistir a la mítica tertulia de Els Quatre Gats, a la que también parece haber asistido d’Ors.
Desde luego, el joven estaba imbuido de un alto sentido misional. Un afán que solo puede ponerse en parangón con el de otro contemporáneo suyo, nacido en 1883, José Ortega y Gasset. Ambos tenían el juvenil convencimiento de que todo lo anterior a ellos, la cultura de raíz católica o positivista, ya fueran las obras del obispo Torras i Bages, ya las de Menéndez Pelayo, constituían algo provinciano y abyecto. El madrileño quería ser un importador de idealismo; en sus vigilias de Marburgo se veía llenando sus «trojecillos mentales», labrando «blanco pan de idea» para sus desmoralizados paisanos. El barcelonés recomendaba un gran baño de platonismo, una inmersión que limpiara a los catalanes de la roña aristotélica; también pretendía nutrir la vida catalana con el «pan espiritual» del Renacimiento. El madrileño siempre creyó que la historia española había seguido un curso anormal, con falta de épocas o siglos enteros, con especial mención al siglo ilustrado; una peculiar trayectoria separada de Europa. El barcelonés también pensaba que la historia de Cataluña padecía de ausencias decisivas, la del Renacimiento en particular; una historia que, desde entonces, había seguido una ruta equivocada, una caída, uncida al yugo español. Ambos entendían que su faena era de importancia decisiva para los destinos nacionales respectivos. A menudo se identificaron con héroes culturales como Sócrates, Erasmo o Goethe. Ortega —preceptor hispaniae—, auxiliado por Kant, se proponía disciplinar las mentes españolas, elevarlas hasta el nivel europeo; un combate cultural que redimiera a una raza floja, decaída o afeminada. Ors —magister cataloniae— se tenía por artífice principal de una época de lumières que iba a conducir a sus paisanos a la grandeza imperial. Ambos, el castellano y el catalán, estaban convencidos de ser las personas más inteligentes de su tiempo, con alguna rara excepción. Y, fuera o no justificada su pretensión, lo cierto es que se alzaron a magistraturas intelectuales, en Madrid y en Barcelona, no igualadas por ningún miembro de la república de las letras.11
«LA GENT QUE S’ANOMENA INTEL·LECTUAL»
La promesa de redención fue mejor acogida en Barcelona que en Madrid. Los intelectuales avecindados en la corte, salvo el grupo relacionado con la universidad, se movieron entre el periodismo y la bohemia, haciendo y deshaciendo plataformas o ligas políticas, de espaldas casi siempre al Estado liberal de la Restauración. Los intelectuales barceloneses, en cambio, se aproximaron a la figura modernamente bautizada como «intelectual orgánico». El nacionalismo catalán era un movimiento dirigido por clases medias profesionales: abogados como Verdaguer i Callís, Prat, Rahola o Cambó; médicos como Bartomeu Robert, arquitectos como Puig i Cadafalch. Según los estudiosos, la hegemonía de las clases medias y profesionales en el primer catalanismo era abrumadora. Entre los cuadros de la Lliga casi el 47% eran profesionales titulados, y otro 21% eran profesionales de las letras y las artes. Estos eran, pues, los sectores de los que venían, o a los que trataban de asimilarse, las promociones catalanistas de principios de siglo. Como entendido en esta materia, d’Ors siempre dirá que el nacionalismo era un fenómeno de clases medias. No resulta extraño leer en la prensa nacionalista tempranos llamamientos a los intelectuales —a la gent que s’anomena intel·lectual—, literatos y artistas que sienten la veu de la pàtria, para que se unieran al esfuerzo cívico y participaran en la política electoral.12 Prat de la Riba era muy sensible a las demandas de los intelectuales. Los jóvenes licenciados por la universidad barcelonesa encontraron en él a un consejero comprensivo; alguien que era capaz de guiarlos y protegerlos hasta el desempeño de una profesión remunerada. Prat fue para ellos una ideal figura paterna; una especie de Giner de los Ríos, pero con poder político, con tacto suficiente para respetar el orgullo del hombre de letras. Quien era capaz de presentar a Josep Maria López-Picó, escribiente en su secretaría, como «un jove que s’està fent un nom en la nostra literatura i que ens fa l’honor d’ajudar-nos en les tasques administratives», ¿no era acreedor a una perenne devoción?13
Prat no era una persona que gustara de las multitudes. Podía presidir un mitin, pero apenas se hacía ver cuando ejercía como presidente de la Diputación de Barcelona. Era hombre de gabinete y, además, un gran administrador. Se encerraba en su despacho de La Veu, en el tétrico inmueble de la calle Escudellers, y recibía a todo el que lo solicitaba. Azorín se entrevistó con él, en 1906, y le pareció sencillo, reservado, de mirada afable y cálida sonrisa. Era familiar hasta en el gesto de frotarse las manos con suavidad, mientras encadenaba su charla persuasiva. Algunos le reprochaban que no se prodigara más, que apenas acudiera a recepciones y actos oficiales. Pero ese carácter retraído lo compensaba de sobra con sus cualidades personales. Era sagaz, franco, insinuante, grato. Mientras los políticos catalanes eran nombrados como en Cambó, en Lerroux, en Puig, él era citado siempre como el senyor Prat. Los jóvenes noucentistes como d’Ors, Bofill i Mates o López-Picó idolatraban al senyor Prat. Era el patriarca del nacionalismo catalán, «el Moisès —señalaba Bofill— que ens ha guiat en aquesta terra de promissió». Y el sutil patriarca supo emplearlos en las instituciones —viejas y nuevas— controladas por el catalanismo. Dominada la política municipal o parlamentaria por la generación pratiana, los mozos quedaron destinados a nutrir las filas de la burocracia cultural. La colaboración entre intelectuales y políticos, fundada en la comunidad de ideas y en el patronazgo, fue rasgo distintivo de la vida barcelonesa. Ya profesaran alguna disciplina liberal, ya fueran cultivadores de la rigorosa ciencia, ya poetas o periodistas, Prat les ofreció una colocación, bien como funcionarios administrativos, bien en alguna de las numerosas escuelas que creó desde la Mancomunidad. Daba igual que fueran de izquierdas o de derechas, republicanos o monárquicos. Por medio de este cordó umbilical, ideal i pressupostari, la Lliga logró la colaboración del mundo intelectual.14 A ello debió el nacionalismo su rápido dominio de la cultura catalana. Este fue el cordón que pudo ayudar a crear un arte y una literatura oficial; un conjunto de símbolos y mitos que ofrecieron la imagen de una Cataluña armónica, fuerte, unánime, europea, expansiva e imperial.
Gabriel Miró, el exquisito prosista alicantino, encontró en Barcelona un acomodo de estas características. Nada más llegar a la ciudad, le llamó Prat de la Riba, seguramente por indicación de Eugenio d’Ors, que en una glosa acababa de nombrarlo como novecentista. En la audiencia que tuvo lugar, «el poderoso señor Prat» le ofreció tres empleos, entre los que había de escoger el que más le acomodara. Eligió la contaduría de la Casa de Caridad, ya que era un puesto inamovible, tenía quinquenios y estaría rodeado de un ambiente acogedor, porque allí lo conocían como escritor. Le pagaban treinta duros mensuales, con un horario no muy estricto entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde. Así le quedaría tiempo para un segundo empleo vespertino y para trabajar en su obra. Miró estaba asombrado por la generosidad y la prontitud del señor Prat. Sobre todo porque, en el tiempo que llevaba en Barcelona, había podido apreciar que había gentes que comprarían un destino como el suyo con servidumbre y dinero. Pero el elogio de Xenius tenía otra intención, aparte del sincero aprecio por la prosa de Miró. El catalán contó que el alicantino se había dirigido a Madrid a recoger un premio de novela promovido por El Cuento Semanal (era en el año 1908); pero que en la capital nadie le hizo caso, porque no escribía para el teatro, no era tertuliano de café y, además, comía el arroz con cuchara para asombro de los circunstantes. En cambio, en Barcelona se había ganado el aprecio de Maragall, de Ruyra y del grupo de novecentistas, que lo habían tratado como a un hermano. Además, había visitado el Institut y la redacción de La Veu, en pleno frenesí electoral. ¡Qué diferencia! Los intelectuales de Madrid no sabían apreciar el verdadero arte literario, perdían el tiempo en el café o escribiendo para el vulgo y, de colofón, desconocían la degustación del arroz, mientras que los de Barcelona ensalzaban a Miró nada más verlo aparecer. Y, además, el senyor Prat le daba trabajo. Aunque eso vendría algo más tarde.15
Los propósitos de renovación cultural del joven Ors tienen rasgos comunes con las ambiciones de sus compañeros de generación. El primer trabajo, la primera colocación como publicista fue en El Poble Català, el periódico creado por los jóvenes que se habían escindido de la Lliga —Jaume Carner y Joan Ventosa i Calvell—, junto con otros procedentes de la revista L’Avenç —Jaume Massó i Torrents, Joaquim Casas i Carbó— y algunos escritores de filiación republicana, como Pere Coromines o Gabriel Alomar. El grupo de El Poble Català pensaba que el nacionalismo había pasado por varias fases: primero, la exaltación romántica del pasado; luego, su transformación en movimiento político, pero informado todavía por el viejo espíritu tradicionalista y romántico. Fue entonces cuando el catalanismo dio principio al trabajo práctico y de realización. Solo que la Lliga —pues a ella se refieren sin citarla— había dejado de ser un movimiento nacionalista; ya no era la expresión de todo el pueblo catalán, sino que se había contraído en los límites de un partido conservador, representante de las clases acomodadas. Se había producido, en suma, una desnaturalización del catalanismo militante. Ellos se proponían, y d’Ors de manera destacada, no transigir con el sistema político de la Restauración; olvidar la añoranza, abriéndose a la vida moderna, dando por sentada la mayor capacidad que tenía Cataluña para la civilización, en clamoroso contraste con la atrasada España.16
En las primeras colaboraciones en El Poble Català aparecen ya algunos anticipos del estilo e inclinaciones del joven escritor. La primera es la preferencia por un artículo corto, de 300 a 400 palabras, de asunto variado, escrito en letra cursiva. Unos textos que, a lo largo de 1905, titula provisionalmente «Reportatge de Xènius», dentro de una orla diseñada seguramente por él mismo. La segunda es la afición que demuestra a la crítica artística, con una sección que comienza a llamarse «Gazeta d’art». Como se ha dicho, el joven frecuenta en este fin de siglo Els Quatre Gats, la tertulia impulsada por Rusiñol, Utrillo, Ramon Casas o Pompeyo Gener; una tertulia a la que asiste el joven Picasso, que fue un jalón interesante en el nacimiento del modernismo catalán. A estos caballeros dedicará uno de sus primeros artículos, elogio de esta suerte de aristocracia felina: «Braus cavallers dels Quatre Gats [...] units per les traïdories de la sort que s’empenya en girar-se d’esquena a la gent de bé», que luego coleccionará en su primer libro. El autor —esta será otra constante en su carrera— hace uso de su nombre, Eugenio Ors, y de dos heterónimos para firmar sus trabajos: Xenius, para los artículos breves, y Octavi de Romeu, para los asuntos relacionados con el arte. Por fin, se descubre su afición al dibujo, a ilustrar sus escritos con trabajos personales, tomando expresamente como modelo al pintor simbolista e ilustrador británico Aubrey Beardsley.
El joven periodista destaca por su empuje o, para ser más exactos, destaca tanto por su ardoroso catalanismo como por su afán destructivo, de espaldas precisamente a esa gent de bé. Así, por ejemplo, la ambición política del joven es la «desintegración» del Estado, de cualquier Estado, aunque pacífica, para desvelar la soberanía originaria de regiones, comarcas y ciudades. La «descentralización», entendida como delegación de funciones del Estado central, es un concepto «odioso». Lo que hay que defender es una centralización que, partiendo de la soberanía de los extremos, pueda llegar a la formación de «Estados cooperativos», unidades no estrictamente nacionales, sino imperiales: «crec que la nostra generació jove deu mantenir-se avui tan apartada del superficial federalisme d’en Pi com d’aquell foralisme regionalista car a en Mañé i Flaquer». Cataluña es uno de estos Estados que ha de afirmar su vocación moderna e imperial. Pero para ello ha de terminar con las añoranzas del pasado, arruinar las masías viejas para construir templos a los ídolos nuevos. El paisaje de locomotoras, tranvías y chimeneas que avizora ha de sustituir al paisaje tradicional y pintoresco, «violeu el misteri de les muntanyes i dels boscos, amb tots els insults fecundíssims del progrés». Son acentos que anticipan la estética futurista o, mejor será decir, el «Arbitrarismo» del novecentismo. Y, naturalmente, junto a estas afirmaciones se halla la radical descalificación de España, «una raça seca i logística», inepta para la civilización moderna, privada de imaginación, divorciada de la historia, improductiva, arquetipo de lo pintoresco, decadente.17
D’Ors abandonó El Poble Català, a punto de transformarse en órgano del partido Centre Nacionalista Republicà, por las páginas más templadas de La Veu de Catalunya. Es un cambio que se produce de manera paulatina, a partir del verano de 1905, con las «Cròniques de l’eclipsi» hasta la definitiva implantación del Glosari desde el 1 de enero de 1906. En los primeros meses, las glosas aparecen rubricadas por «Ors» y, desde la titulada De com el glosador es diu Xènius, publicada el 9 de mayo de 1906, con el heterónimo que había usado ya en sus colaboraciones en El Poble Català. La glosa será un periodismo de una clase nueva; un periodismo poco noticioso aunque sin desdeñar la actualidad política o la vida de sociedad; no tanto de información sino más bien sobre hechos de cultura, atento a las «palpitaciones del tiempo». O dicho en el lenguaje inconfundible del glosador, siempre un punto engolado: «Sa informació serà d’idees, millor, d’ànimes. Farà gasetilles d’eternitats».18
El proyecto orsiano tomó forma definitiva durante su residencia en el extranjero, entre 1908 y 1910. Gozó para ello del auxilio de una beca. La Diputación de Barcelona había creado tres pensiones, dotadas de 3.500 pesetas cada una, «para el estudio de la organización, procedimientos y métodos de la enseñanza técnica, secundaria y superior». Después de un concurso bastante liviano, consistente en la presentación de una memoria y de un ejercicio de traducción de textos breves del inglés y del francés, resultaron agraciados Eugenio Ors Rovira, su amigo Enric Jardí Miquel y Antonio Llorens Clariana (pedagogo, becario también de la Junta para ampliación de estudios en Estados Unidos). En los papeles de la solicitud consta que tenía entonces veintiséis años, que había sido redimido por metálico del servicio militar, siendo además excedente de cupo. Su memoria se titulaba La crítica i els mètodes de la ciència contemporània.
Sin interrumpir su asidua colaboración en La Veu, d’Ors aprovechó su beca. Residió sobre todo en París, domiciliado en el número 27 de la rue Jasmin, en una tranquila zona del distrito XVI, acompañado de su mujer y de los hijos que fueron naciendo. Aquí procuró informarse sobre la organización y procedimientos docentes de la universidad, siguiendo —según dice en una memoria justificativa— los cursos de la Sorbona y del Colegio de Francia dedicados a la epistemología y a la biología. Confiesa haber cursado estudios de psicología experimental en los entonces llamados asilos de Santa Ana y Villejuif. También asegura haber asistido a las sesiones —«i alguna volta a les tasques»— de la Société de Philosophie, de la Société de Biologie y del Institut général psychologique de París. Aparte de sus actividades en la capital francesa, visitó otros establecimientos de enseñanza. Estuvo en Bruselas, Gante y Lovaina. También viajó a Heidelberg, Ginebra y Lausana. De algunas de estas visitas daba cuenta en su glosario de La Veu y en otras publicaciones. En varias memorias entregadas a la Diputación, el becario resumía, a estilo de un manual, las tareas y estudios cursados.
En 1908, d’Ors participó en el III Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en Heidelberg, presentando dos comunicaciones. También asistió al Congreso de Psicología, en 1909, celebrado en Ginebra. En ese año habían aumentado hasta ocho el número de pensionados, y el president los cuidaba, según Josep Pijoan, com la lloca els pollets. De cuando en cuando, volvía a señalarse la aparición del brillantísimo becario en Barcelona, con motivo de cursos o conferencias. Aunque la pensión concedida era de dos años de duración, el interesado solicitó y obtuvo una prórroga para un año adicional. D’Ors se estaba preparando de manera concienzuda para ser el futuro director de la enseñanza superior; el impulsor y creador de una nueva mentalidad para Cataluña.19
Francia fue, en todo caso, una experiencia decisiva para d’Ors. Lo fue para todo joven catalán que se abría al mundo de la cultura. Más, mucho más, en comparación con lo que las universidades alemanas significaron para el resto de los intelectuales españoles. A París se viajaba para vivir la bohemia artística (los Rusiñol, Casas, Utrillo, Nonell, Anglada i Camarasa, Hugué, etc.) o, más adelante, para estudiar con destacados maestros. Los modernistas fin-de-siècle rompieron la marcha. Peius Gener, positivista con un sentido del humor algo grueso, afrancesado hasta el tuétano, creía que París encerraba todo lo bello, todo lo grande y toda la ciencia que se podía aprender. La tierra prometida a la que era imprescindible no ya viajar, sino peregrinar. A París se iba para respirar su ambiente, como hicieron Narcís Oller y Josep Yxart, adquiriendo insensiblemente los modales y el gusto de un hombre civilizado; para convertirse en francés honorario, incómodo por no serlo del todo, porque «ser francés es ya una distinción», dicho sea en palabras de Eugenio d’Ors, quien solía contar una anécdota sobre Manolo Hugué: el escultor pidió un croissant, a poco de su llegada a París; se lo envolvieron en papel de seda y, devolviéndole una perra, le dijeron: merci, monsieur. Manolo se dijo entonces: «Monsieur, merci, cinco céntimos, un panecillo y un papel de seda... ¡Me quedo!». A París se fugó el joven Agustí Calvet, Gaziel, en los umbrales de la vida adulta, y la ciudad haría de él un escritor. París convertirá a Josep Pla en un extraordinario periodista y narrador de historias: «Barcelona creà llavors nostàlgies de París en abundància». Estos escritores describían su relación con Francia en términos amorosos: la que se tiene con una mujer atractiva —«feminidad eterna», dirá el glosador—, regalo para los ojos y el olfato. Apenas llegado a la capital francesa, d’Ors era ya capaz de describir los rasgos esenciales de este espill de civilitat. Rasgos que, por descontado, no eran otros que la regularidad, el equilibrio y la proporción; la euritmia visible en sus monumentos públicos y, sobre todo, en Versalles y sus jardines. Clasicismo en el arte, en la retórica y en el código civil, rasgos intemporales de lo francés. Francia era la maestra del orbe, la fuente de toda novedad intelectual, «la doctora sempre de les renovacions espirituals».20
Si fijáramos la atención en la izquierda catalanista nos encontraríamos con idéntica devoción por lo francés, representada ahora por la tradición republicana y anticlerical. Gabriel Alomar hablará o, mejor, creerá en ella con tonos francamente religiosos; porque él no se había contentado con estar en París, como tantos otros, sino que había vivido la ciudad, apropiándose de su espíritu irónico y lúcido. Los catalanistas, sin distinción de matices, vieron España a través del romanticismo francés, destacando lo irregular y pintoresco del país; perspectiva que adoptaron Almirall, Prat, d’Ors, Pla y tantos otros, de acuerdo con el género literario de la literatura de viajes.
LA ESCUELA DE L’ACTION FRANÇAISE
La identificación cordial con Francia y lo francés proporcionó al nacionalismo catalán modelos políticos, literarios y artísticos; una fuente de identidad que fuera contrapeso o alternativa de la negada identidad española. Verdaguer i Callís, Prat o el joven Cambó tuvieron una estrecha relación con el nacionalismo conservador francés. En la disputa por el asunto Dreyfus, los nacionalistas catalanes se identificaron con sus adversarios. El joven Cambó escribió que la campaña de los dreyfusards había tenido un carácter antinacional. Todo aquello que debilitara la unidad nacional tenía que rechazarse como antipatriótico. Las críticas al liberalismo español, tan corrientes, por ser postizo, contrario a la constitución natural o histórica de España (o de Iberia), se parecen demasiado a las doctrinas antirrevolucionarias de Taine o de Barrès como para no considerarlas, a su vez, un producto de importación. Barrès viajó a Cataluña en abril de 1895 y visitó la sede de La Veu de Catalunya. También peregrinó a Montserrat. Parecía estar tan compenetrado con la causa catalanista que aceptó el nombramiento de mantenedor en los Juegos Florales de 1898, aunque renunció luego al coincidir con las elecciones, a las que se presentó como candidato.21 La Veu publicó después un extenso resumen del discurso que el escritor francés había pronunciado en Burdeos, en junio de 1895, con el título Assainissement et fédéralisme. Barrès tenía una visión corporativa de la nación francesa contraria al individualismo liberal. En la base estaban las familias, que se organizaban en poblaciones; estas se agrupaban para formar una región, y las regiones se unían para constituir una nación. Finalmente, la familia de las naciones podría aspirar a una humanidad federal. Una nación descentralizada resultaba mucho más poderosa que una nación con un solo centro. El ejemplo, seguía diciendo, era España, que fue capaz de desafiar a los ejércitos de Napoleón por el despertar de los sentimientos provinciales. La posición política de Barrès podría resumirse en el punto de la devolución de la soberanía, injustamente usurpada por el poder central, a las entidades locales y regionales, a las «nacionalidades provinciales». Estas asambleas deberían poseer todos los derechos, y la asamblea central, solamente aquellos que fueran delegados por un estatuto constitucional.22
La concepción descentralizadora, regionalista o federal del francés —las tres cosas son sinónimas para él— se asemejan tanto a las del primer d’Ors que hay que concluir que sirvieron de fuente o inspiración de sus primeras ideas nacionalistas. Pero hay una diferencia. El nacionalismo barresiano es defensivo. «El nacionalismo es un proteccionismo», afirma en el llamado Programa de Nancy. Se trata de proteger a la patria francesa frente a los elementos que tratan de disolverla, ya fuera el extranjero, ya el «feudalismo financiero» protestante o judío. El nacionalismo orsiano, sin desdeñar la protección hacia lo interior de Cataluña, presenta desde el principio una particularidad agresiva, invasora, imperialista.
No es de extrañar, pues, que Eugenio d’Ors supiera de antemano adónde dirigirse. Su llegada a la capital francesa, convertido en diario colaborador de La Veu de Catalunya, coincidió con el final del affaire Dreyfus. La figura del capitán Alfred Dreyfus tenía que llamar la atención del joven cronista. En julio de 1906 se produjo el desenlace definitivo de una querella cuyo inicio se remontaba a 1894. Primero fue el fallo de la Cour de cassation, rehabilitando al capitán, y luego, el 22 de julio, la ceremonia que escenificó su reingreso en el ejército, al ser condecorado con la legión de honor. Xenius contará para La Veu el acto que presenció en el patio de la École Militaire: «Aquella misma mañana, en el patio de la Escuela Militar, Dreyfus era rehabilitado. Y nosotros estábamos allí y lo veíamos. Pocos días después, forzado por la Ley de Separación entre la Iglesia y el Estado, el arzobispo de París abandonaba su palacio de la rue de Grénelle. En lo intermedio, habíamos estado frente a Jean Moréas».23 El desenlace del affaire le proporcionó una duradera lección sobre el activo papel que los intelectuales podían desempeñar en la política moderna. Una de sus primeras glosas está dedicada precisamente al autor del J’accuse, altísima lección de «intervención» y «sacrificio». Y siempre procurará desligar el naturalismo de Zola —una estética que aborrece— del papel «ciudadano» del novelista, ejemplo de lo que llamará más adelante «partido de la inteligencia».
Pero, en apariencia, el cronista no entra en el fondo político del asunto. Destaca la figura serena del oficial que, con ademanes impávidos, el monóculo firme en el rostro, evoluciona en el patio con la espada al hombro. «Antipàtic monocle de dandi impassible que un dia feu creure en la traïció».24 Otras crónicas contemporáneas, en cambio, refieren la emoción contenida de Dreyfus, su tiesura en el manejo del sable. Algunos vieron cómo la palidez de su rostro cedía ante el rubor. Hay fotografías de la ceremonia que lo muestran sonriendo. Pero Xenius no vio un hombre, sino una idea. Un anticipo de la estética simbolista. El affaire Dreyfus contemplado a través de un monóculo.
Así como el elogio de Zola nada tenía que ver con las convicciones republicanas del novelista, la alabanza a la impasibilidad de Dreyfus, virtud del noucentista, sobreponiéndose siempre a las pasiones desencadenadas, no guarda relación con la justicia o injusticia de su condena y rehabilitación. De hecho, sus alusiones a la República francesa son siempre irónicas u hostiles. El 17 de diciembre presenció, en efecto, la salida del arzobispo de París de su residencia. Sin embargo, como nueva muestra de su estilo, en la crónica no aparece mención ni juicio alguno sobre la bondad o justicia del anticlericalismo gubernamental. El cronista alude tan solo a la calle Grénelle como una de las más tristes del barrio comprendido entre el bulevar Saint Germain y les Inválides. Luego describe al grupo concentrado en el patio de la residencia episcopal, que entona el credo a la salida del prelado en actitud solemne y serena. La tristeza del acto descrita a través de la lobreguez del lugar. Superioridad moral de los fieles, que conservan su dignidad frente a la fuerza arbitraria de las autoridades republicanas.25
Apenas encontramos mención a las actividades académicas o políticas del glosador en París. En sus crónicas aparecen, sobre todo, viajeros como Roald Amundsen, el explorador del polo norte, que proporciona una «magnífica lección de energía humana»; figuras del gran mundo, que fascinan al joven escritor: nobles, grandes académicos, artistas famosas como Sarah Bernhardt, que representa a santa Teresa en La vierge d’Avila, obra de Catulle Mendès, una especie de mascarada que trataba de oponer las figuras de Felipe II y santa Teresa cuando, en opinión del glosador, ambas compartían «l’ombrina ànima espanyola». Aparece el divorcio del conde Boni de Castellane, el Grand Prix de Longchamp, el estreno de Salomé de Richard Strauss, varias exposiciones (con puntual reseña de la participación de artistas catalanes) y un acto que podríamos calificar de académico y mundano a la vez, una conferencia de Guglielmo Ferrero en el Collège de France, al que acudía un público mezclado de gente de viso y estudiantes pobretones. En el XI Salón del Automóvil —verdadera apoteosis del lujo—, que se celebraba en el Grand Palais, coincidió con otros paisanos un viernes en que la entrada costaba 5 francos. Disertaba sobre la luz esplendorosa del local, «romano hasta en París», mientras paseaba entre mujeres de la aristocracia, artistas de moda, el célebre muñeco de Michelín y alhajadas cocottes.26 Varias de estas crónicas eran ilustradas con maestría por el autor.
El joven catalán rinde visita a Moréas, un poeta griego avecindado en Francia. Años antes, Moréas había publicado un sonado artículo titulado «Le symbolisme», que venía a ser el manifiesto de una estética que abanderaban poetas como Stéphane Mallarmé y Paul Claudel. La poesía simbolista buscaba huir de la enseñanza, la declamación o la descripción objetiva. Había que tratar los fenómenos concretos como «apariencias sensibles», vestir la idea con un ropaje liviano o transparente. Se trataba también de introducir un sistema de correspondencias, de estilo neoplatónico, estableciendo las «afinidades esotéricas» con las Ideas primordiales. Este sesgo, con su devoción por las cosas ocultas, tuvo que atraer a un estudiante ya predispuesto a desgarrar el grosero velo que ocultaba a la pureza ideal.
Mallarmé será el poeta favorito del glosador, «dilecte meu i un dels meus professors d’arbitrarietats». El estilo del Glosari seguirá las indicaciones de la poética simbolista. Será lo contrario de la oratoria, que pretende convencer o entusiasmar. El glosador se contentará con insinuar o inquietar. «El nostre mètode de les insinuacions, de les al·lusions». Y ello a pesar de que esta prosa de indeciso referente, trasladada al periódico, podía no estar al alcance de toda clase de público. Así, cuando el insinuante glosador describía batallas o fiestas civiles, no necesariamente se refería a la lucha electoral, sino al combate entre el ALBEDRÍO y la REALIDAD o la FATALIDAD, entre la CULTURA universalista y el aislamiento provinciano.27 Con ello, naturalmente, se arriesgó a ser tachado —juicio recurrente— de «oscuro». El noucentisme, la corriente estética, el movimiento cultural que acaudillará Eugenio d’Ors, acaso pudiera definirse como la variedad catalana del simbolismo francés.
Cuando d’Ors conoció a Moréas, en 1906, el poeta había abandonado el simbolismo para concentrarse en el rescate del espíritu grecolatino enervado, según decía, por la Reforma y el Romanticismo. «Príncipe de la claridad», le llamará el catalán, que no parará de dedicarle elogios. Según él, Moréas había enseñado a los artistas y literatos franceses a proseguir las tradiciones del helenismo. Su nombre verdadero era Ioannis Papadiamantopoulos. Dominaba la lengua francesa de manera portentosa, harto envidiable en un extranjero como él. Maurras sostenía que el poeta griego había conseguido unir la tradición de Sófocles y Virgilio con la de Racine y La Fontaine. Moréas era el hombre representativo de un momento histórico; el momento en que el espíritu francés, limpio ya de todo rastro de romanticismo, se aprestaba a tomar posesión de la herencia clásica, de la tradición helénica; el periodo aquel en que L’Action Française influía sobre buen número de intelectuales franceses. Moréas tenía su sede fijada en el café conocido como La Closerie des Lilas, que todavía existe. Era un dandi peculiar, señalado por un vistoso monóculo, que conjugaba la mugre con los dedos repletos de anillos y todo manchado del tinte procedente de su bigote y sus cabellos. A su muerte, d’Ors recordará al poeta, sentado junto a él en un bistrot del Barrio Latino, atronando el local con su voz potente, fingiendo una truculencia que desmentía su natural tierno. El catalán estuvo presente en el entierro del poeta, en el cementerio del Père Lachaise, entre decenas de escritores, políticos y periodistas, y tuvo ocasión de escuchar las palabras de despedida pronunciadas por Maurice Barrès en honor del «gentilhombre del Peloponeso», citando las últimas palabras del poeta: «no hay clásicos y románticos; eso son tonterías...».28
Moréas era uno de los maestros de Charles Maurras, el antiguo felibre regionalista, que había pasado a su vez del nacionalismo literario al político. Maurras era el caudillo indiscutible de L’Action Française. A lo largo de su vida serán muchas las ocasiones en que el escritor catalán cite a Maurras o cuente anécdotas sobre su vida. El francés lo impresionó no solamente por el filo cortante de sus ideas, sino por su figura extraña. Cuando d’Ors se acercó a él, Maurras era un hombre consagrado en la política y en las letras; acaso uno de los más influyentes en el mundo intelectual francés. Aun así, se presentaba en público con un desgarbo característico. «No he visto a nadie de los que a la vez han abordado las cimas del pensamiento y la vida pública, producirse con menos solemnidad. No he visto a nadie salir a la calle, como él, con los bolsillos repletos de periódicos, mal plegados. Nadie con más descuidada sencillez, se ha calado los lentes, se ha atado las bufandas grises al cuello, se ha cubierto con cachirulos apabullados».29 Maurras parecía un estudiante más y tenía —al decir de sus varios amigos— un horario extravagante. A ello se añadía su sordera, rasgo extraño en una figura pública. Para d’Ors, las febriles conversaciones con los «camaradas» nacionalistas, el «fuego patriótico» que ardía en el Barrio Latino, le marcarán de forma duradera.
Desde finales del siglo XIX, existió un momento maurrasiano en la cultura catalana; un momento que incluyó a intelectuales muy disparejos, desde Santiago Rusiñol a Josep Maria Junoy, desde Joan Estelrich a Josep Vicenç Foix. Casi todo el nacionalismo catalán, ya fuera de derechas, ya de izquierdas, está influido por la ideología maurrasiana. Sus ideas en materia de descentralización facilitaban esta simpatía. Maurras pretendía, al igual que Barrès, alcanzar la autonomía de la sociedad civil. Autorité en haut, liberté en bas era uno de sus lemas. Los clásicos del pensamiento reaccionario francés —De Maistre, Taine, Le Play— habían defendido la existencia de un orden natural e histórico de las sociedades, al que era preciso atenerse, contra el artificio centralizador de la ideología jacobina y republicana.
Naturalmente, esta recepción de Maurras fue parcial, acomodada a la circunstancia catalana y española; olvidadiza del papel que la monarquía tradicional y antiparlamentaria desempeñaba en el pensamiento político del escritor francés. L’Action Française representaba una política reaccionaria, el llamado «nacionalismo integral», y, a la vez, una estética clasicista. La conjunción —dígase confusión— entre valores estéticos y valores políticos es una de sus características más señaladas. Otra, la división del mundo político y cultural en categorías antitéticas: CLASICISMO, o sea, razón, orden, medida, equilibrio, frente a ROMANTICISMO, sinónimo de anarquía sentimental; MONARQUÍA, que quiere decir autoridad, jerarquía, fuerza, corporativismo y catolicismo, contra REPÚBLICA, idéntica a espíritu revolucionario, democracia, protestantismo e individualismo.30 En el extremismo maurrasiano no había lugar para el claroscuro. El bien y el mal, la virtud y el vicio se adjudicaban con precisión maniquea. Era el suyo un pensamiento antitético, que excluía por principio la búsqueda de alternativas intelectuales. Un pensamiento que, de partida, rehusaba la moderación. La lógica dicotómica llevaba a establecer paralelismos arbitrarios: la república puede ser autoritaria, o el catolicismo, romántico; la estética clasicista puede asociarse a una política revolucionaria. Sobrados ejemplos había en la historia contemporánea de Francia. Pero ¿qué importaba? En el inquieto clima intelectual de fin de siglo, Maurras ofrecía el reposo de las síntesis definitivas. Distinguiendo con claridad al amigo del enemigo, podía servir de criterio infalible para el juicio, de guía segura para la acción.
Eugenio d’Ors reconocerá la influencia del «maurracismo» entre sus contemporáneos, sobre todo en aquellos «sectores peninsulares» donde se manifestaba «un ideal de autonomía o de secesión». O sea, en el nacionalismo catalán.31 La tarea ingente que se propuso consistió en moldear o recrear la cultura y la política del catalanismo —la cultura directamente; la política por modo indirecto— en los esquemas de L’Action Française. Romper con sus orígenes historicistas, ruralizantes, clericales. Terminar, digamos, con la exaltación de la Edad Media, el arte románico, el excursionismo alpestre, la jardinería inglesa, las florescencias estéticas y sentimentales del modernismo. Invertir, por decirlo al modo nietzscheano, las tablas de valoración, trocar el valor estético y moral antes adjudicado a la naturaleza, o depositado en el pueblo incontaminado, para ponerlo en el artificio y en la aristocracia; cambiar el bosque por la ciudad; el castillo feudal por la vivienda civil; la lejanía exótica por la cercanía y la normalidad. D’Ors quiso elaborar una doctrina que fuera la réplica a la defendida por Joan Maragall, que es el gran intelectual catalán con el que se encontró al comienzo de su carrera. Maragall elogiaba un mundo de relaciones personales y auténticas que encarnaba en la palabra viva, el lenguaje sublime y sin mediaciones abstractas, perceptible en la voz del poeta y en la del pueblo, puro e inocente; un creyente en «la santa espontaneïtat del poble». D’Ors defenderá lo contrario: el artificio estético, la perversión congénita de la vida instintiva y la lucha necesaria contra la espontaneidad popular. En el fondo, ambos espíritus encarnaban la vieja polémica sobre la naturaleza y la gracia; ahora eran la intuición frente al raciocinio y, desde el punto de vista político, el federalismo en oposición a la independencia de Cataluña.
Así pues, contrariando las doctrinas catalanistas al uso, que hacían depender la nación de factores como la lengua, la historia o la geografía, la novedad orsiana propugna una actitud de afirmación libérrima, soberana, que se coloca por encima de las fatalidades naturales o históricas. Se trataba de una tarea heroica: clausurar la era romántica y negativa que había santificado la PASIÓN, así en la política liberal como en el arte, para inaugurar una época de afirmación, en que dominara la VOLUNTAD; una era en que el elemento constructivo, ingenieril, pudiera sobreponerse al dato menudo, anecdótico.32 El novecientos tenía que entronizar una fase clasicista, urbana, moderna, matizadamente laica. Para facilitar el tránsito, Xenius procedió a inventar una serie de neologismos que sustituyeran las metáforas naturalistas de Prat de la Riba o de Cambó: el manantial, el pólipo de coral, la fertilidad, la roca, el río, la germinación; comparaciones que aludían a la patria o a la nación de los catalanes como hecho biológico o geológico. La prodigiosa inventiva orsiana creó un vocabulario con términos, a veces, desconcertantes: ALBEDRÍO, CIUDAD, INTERVENCIÓN, ARBITRARISMO, ROMA, siempre escritos con mayúscula, denotando la voluntad dominadora del CAOS de la naturaleza, creadora de un ORDEN artificial. La NORMA, espejo divino, en oposición al TEMPERAMENTO, invención del diablo. El glosador construye, pues, una imagen del mundo que, a la manera maurrasiana, está jalonada por términos antitéticos, por dualismos irreconciliables que tienen, como en el escritor francés, una lejana inspiración en Aristóteles, aunque a veces le plazca al glosador aludir a Spinoza, a su distinción entre natura naturans y natura naturata: Dios y la naturaleza creada, sustancia y atributos, causa y efecto, materia y forma, con el curioso neologismo catalán Albir naturat:
BIEN / MAL
POTENCIA / RESISTENCIA
ESPÍRITU / MATERIA
ALBEDRÍO / REALIDAD
CULTURA / NATURALEZA33
Son palabras jeroglíficas, que piden ser interpretadas con una clave; arquetipos culturales, como ROMA, sin precisa localización espacial o temporal. Por último, se usan a modo de conjuros, mitos movilizadores llamados a suscitar actitudes políticas o juicios estéticos; a crear, incluso, un tipo humano característico de una cultura que el interesado bautizará como noucentisme.
MITOLOGÍAS
La afición a construir mitos, lejos de ser una extravagancia orsiana, era ampliamente compartida por el nacionalismo catalán. Podríamos decir que todo nacionalismo aparece asociado con un mito de los orígenes. La literatura catalanista, desde principios de siglo, tenía ya formado este metarrelato. Hubo un tiempo de plenitud, cuyas raíces se hundían en una primitiva etnos ibera. Su florecimiento y expresión más granada se lograron en la época medieval. Este es el periodo en que la lengua, el arte, el derecho y el «carácter» o espíritu nacional llegaron a su eclosión. Según ello, Prat de la Riba podía llamar «nacionalista» a un personaje medieval como Guifré el Pilós (Wifredo el Velloso). Los orígenes medievales de la nación catalana conformaron la duradera imagen de la Marca Hispánica, avanzada del Imperio carolingio en tierra de infieles; imagen narcisista que describe a Cataluña como una nación europea desde siempre, opuesta y como extraviada en el conglomerado geográfico y político español, medio africano. Esta primavera nacional se vio frustrada por la política unitaria de Fernando el Católico. Una decadencia o letargo refrendado por los Decretos de Nueva Planta, a principios del siglo XVIII. Como colofón, la llegada del despertar hacia el ser de la semilla dormida, por obra de profetas y apóstoles nacionalistas. Prat de la Riba dio forma acabada al mito en su libro La nacionalitat catalana, y, como político realista, siguió afirmando su necesidad en horas de proselitismo. Los mitos, escribe Prat,
Afirmen i neguen tot alhora. Comuniquen a les multituds la fe que només es troba en la possessió d’ideals renovadors i constructius; i al mateix temps per la seva indeterminació i imprecisió, aglutinen totes les forces de protesta, totes les revoltes del malestar present, totes les opinions més divergents, perquè són una negació que nega tot lo que cada u vol destruir i una afirmació que reivindica tot lo que cada u desitja haver.34
Para la invención o reedición de estos mitos políticos y culturales, Xenius eligió, no por casualidad, la manera soreliana. El nombre de Georges Sorel y el de sus discípulos estaban asociados en estos años a Maurras y L’Action Française; una colaboración entre extremos que se haría más estrecha en el Cercle Proudhon.35 Síntesis temprana entre nacionalismo extremista y socialismo moralista; precedente doctrinal que solo descubrió sus atroces consecuencias después de la Gran Guerra. D’Ors estaba muy atento a estas novedades francesas, para recomendarlas enseguida a sus discípulos y amigos. La combinación entre lucha patriótica —«lluita per la constitució nacional»— y lucha de clases —«donar a la lluita de classes allò que a la lluita és degut»— aparece ya en una glosa de 1908, en que apoya las reivindicaciones de los dependientes de comercio agrupados en el CADCI. Los lectores de La Veu eran informados con puntualidad de cómo Georges Sorel «es troba allí amb un Charles Maurras per a dir: devem liquidar, contradir l’obra de la revolució»; «per a combatre plegats la forma democràtica dels Briand i dels Jaurès». Las citas y testimonios de admiración a Sorel menudearon en el Glosari tanto como en su correspondencia particular. El autor de las Reflexiones sobre la violencia era uno de esos noms ideals que todo joven no conformista tenía que venerar. Porque no se trataba solamente del apóstol del sindicalismo, el profeta de la moral obrera, sino de una de las figuras señeras de Francia y una de las más destacadas del mundo. Claro que la violencia soreliana, que para el glosador equivalía a INTERVENCIÓN (que podría traducirse como activismo, participación en la política, realización de un proyecto político y cultural), nada tenía que ver con las revoluciones burguesas. Las juventudes modernas, decía, querían enlazar la tradición grecolatina del Renacimiento con la del siglo XVIII, pero combatiendo la ideología democrática, últim baluard de la barbàrie burgesa i parlamentària. Si los sindicalistas barceloneses leyeran a Sorel, según afirmaba, no aceptarían colaboración alguna con los políticos demócratas; no lo aceptarían porque sabrían entonces que las concepciones democráticas se hallaban irreparablemente ligadas a la burguesía, habían caducado, pertenecían al siglo XIX, en tanto que el sindicalismo era claramente novecentista. En otro momento pone en parangón el mito de la huelga general con el mito de sant Jordi alanceando al dragón. «Nosaltres, lectors fervents de Georges Sorel, nostre mestre».36
Sorel era un moralista apocalíptico que juzgaba que la sociedad burguesa moderna se hallaba en absoluta decadencia. Las ideas sobre la degeneración biológica formaban parte de los tópicos del tiempo. Pero Sorel —ingeniero de formación— quedó muy impresionado por las consecuencias que parecían seguirse del principio Carnot-Clausius, o segunda ley de la termodinámica, que sostiene que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. Sorel hablaba de «las cuestiones relativas a la disipación de la energía». La visión de un universo que se degrada inevitablemente parecía desmentir las ideas ilustradas sobre el progreso indefinido de la humanidad. La marcha natural hacia una especie de nirvana cósmico solo podría evitarse a través de un esfuerzo denodado de la voluntad, mediante una repentina mutación llevada a cabo por hombres de condición heroica y pura. El ejemplo de Alejandro podía servir como prueba de que, en medio de una sociedad refinada, podían resucitarse las creencias ancestrales, la teología de los dioses conquistadores. El Renacimiento, según Sorel, también se había embriagado con los relatos de aventuras emprendidas por personajes indomables. Napoleón, el nuevo Alejandro, habría podido ser fuente perdurable de leyenda si el Romanticismo no hubiera sumergido el paganismo renacentista en el torrente de la estética cristiana, germánica, medievalizante. Sorel afirmó entonces el valor del mito como fuente de energía creadora; su carácter arrebatador, total, de instantáneos efectos, en contraste con la utopía racional, parcial y reformadora. A una filosofía de la historia de carácter racionalista, evolucionista, inspirada por la idea del progreso indefinido, trató de oponer otra interpretación fundada en factores no racionales. Era la fe, la misión que determinados grupos humanos se creían obligados a cumplir, la certidumbre final del éxito, la que representaba la fuerza decisiva en la historia.37
Eugenio d’Ors se movía en el mismo clima intelectual que Sorel, hostil a la razón ilustrada y a la política democrática. El tipo del burgués, caricaturizado como un personaje de mediocre intelecto, codicioso, de rastreras pasiones —el filisteo alemán, el especiero flaubertiano— representa el opuesto al héroe. Es preferible la grandeza gloriosa al bienestar timorato —el benestar poruc—; mejor el imperio que la política democrática; mejor el Renacimiento que la burguesía ochocentista y su régimen odioso, el «burguesismo» en la vida social, la normalidad prosaica; la CULTURA —en mayúscula y con letras grandes— antes que la instrucción. La riqueza de Barcelona aumentaba año tras año. Pero ello, lejos de alimentar el orgullo, era motivo de preocupación. Pareciera como si el aumento de la prosperidad individual, «materialista», «plutocrática» trajera a modo de compensación una disminución de las «energías morales»; un estado de entropía espiritual. Con la riqueza parecían llegar los negocios escandalosos, el juego y la prostitución; y también la publicidad —la reclama— y la política parlamentaria, con su juego vil de injurias y papeles satíricos. Pero la redención era posible. Bajo este carnaval desordenado laboraban energías calladas (la suya y la de sus discípulos novecentistas sobre todo); energías que traerán a una nueva aristocracia heroica, capaz de redimir los pecados de la burguesía.38 Xenius estaba fascinado por la degradación de la energía y vio en ello un principio generalizable al mundo espiritual y humano: «enrunament ràpid de les energies morals», o bien «degradacions d’esperit». En la concepción entrópica apreciará, como veremos más adelante, una prueba irrefutable de la existencia del mal en la naturaleza, no solamente en el mundo moral; como si la ciencia se diera la mano con la doctrina teológica de la caída.
En apariencia, d’Ors hace gala de ser un devoto de la ciencia moderna. En varias ocasiones citará como «maestro» a Émile Boutroux, al que podríamos llamar «filósofo de la ciencia». Su nombre va muchas veces asociado al de otro filósofo norteamericano, William James, a quien conoció personalmente en Francia:
—Esta primavera tendremos la buena ventura de que el profesor William James venga a visitarnos.
Es M. Boutroux quien me hablaba así, el mes de febrero último. Sus ojos brillaban de contento, con resplandor alegre, como el de quien recuerda una graciosa frase o una ingenua calaverada de juventud.
—¿Y la arterioesclerosis?
Sabíamos al gran filósofo americano en mala salud. Tiempo ha que estaba jubilado y que Münsterberg le había sucedido en la cátedra de la Harvard University. Le imaginábamos acurrucado, acaso, en un sillón de inválido.
—La arterioesclerosis no se porta bien, desgraciadamente. Pero ¿qué queréis? Estos americanos son como son. Ya veréis con qué facilidad se desplazan. Para nosotros ir a América es una grave cuestión. Ellos, en cambio, vienen tranquilamente a veranear en Europa como nosotros a la Normandía. Mi hija se casa en mayo. Y Mr. James, con su buen humor de costumbre, me ha prometido asistir a la fiesta.39
Boutroux y James eran filósofos pragmatistas. Resumiendo, puede decirse que el pragmatismo en la versión clásica de Peirce o James defiende que la tarea de la indagación filosófica no es representar la realidad, sino más bien capacitarnos para actuar con eficacia. Lo verdadero equivale a lo conveniente para nuestro modo de pensar. Desde 1907, cuando menos, Eugenio d’Ors había llamado la atención en Cataluña sobre esta corriente filosófica. Fue él quien apellidó a Ramon Llull como «gran pragmatista ante el altísimo», el que afirmó que el centro de atracción de la filosofía había pasado de la exactitud a la eficacia. En una entrevista publicada en 1908 reconocía esta afiliación: «Apasiona al mundo entero y en especial al anglosajón la nueva escuela, o mejor dicho, la nueva posición filosófica que el pragmatismo representa, iniciada por los norteamericanos Sanders Peirce y William James. Esta doctrina gira alrededor del deseo que obedece a las necesidades ya expuestas aquí de integrar urgentemente la Sofía en la Vida. Su principio fundamental se cifra en considerar la verdad como instrumento de acción». Esta filosofía parecía haber saltado desde el mundo anglosajón a los países latinos, para inspirar «los esfuerzos aislados de algunos grandes pensadores franceses contemporáneos, como mi maestro Bergson y en el pequeño grupo intelectual Leonardo, de Florencia».40
Émile Boutroux y William James son, juntamente con Bergson y a despecho de algunas salvedades posteriores, los maestros que d’Ors tuvo en filosofía. Boutroux había distinguido la existencia de varios mundos, desde el mundo inanimado a los mundos vivo y pensante, como una suerte de estratos del ser. Una variación, como si dijéramos, de la vieja idea de la Gran Cadena del Ser. Cada uno de los estratos contenía algo más que los mundos inferiores a él, y ese algo más no estaba absolutamente determinado por la cantidad; había un perfeccionamiento posible y una posibilidad de decadencia. En el mundo existía, pues, la necesidad —sobre todo en los estratos inferiores del ser—, pero también la contingencia, que aumentaba conforme nos elevábamos por la cadena de los seres. D’Ors pudo tomar de Boutroux la dualidad irreductible entre NATURALEZA (traducida como RESISTENCIA) y ESPÍRITU (equivalente a la POTENCIA), interpretando con muchísima libertad la idea de contingencia. El filósofo francés —dentro de la corriente antipositivista de su época— trataba de salvar del determinismo los fenómenos superiores del ser, la conciencia moral, la libertad o la religión. «L’homme qui a fait la science, y est-il enfermé?». La ciencia no podía ser una jaula de hierro; era necesario sustraer la conciencia a la causalidad universal. Ni siquiera las leyes físicas bastaban para comprender el universo, en el que reina el cambio y la mutación constantes. El determinismo ayudaba a sistematizar los acontecimientos, pero nada más. De manera paradójica, una vez que el azar había sido expulsado y proscrito por la razón matemática, este reaparecía en el mundo moral. Paralelamente, el pragmatismo de William James venía a sustituir la concepción platónica del filósofo como «espectador», y la consiguiente teoría especular del conocimiento, para orientarlo hacia el mundo. Una frase de La voluntad de creer dice: «La única razón que puede haber para que un fenómeno deba existir es que tal fenómeno sea efectivamente deseado».41
Tuvo d’Ors la oportunidad de ver juntos a ambos filósofos durante la visita que James realizó a su amigo Boutroux en mayo de 1910, y lo contaría al año siguiente, en una glosa sobre la obra que Boutroux escribió sobre su amigo:
Yo he visto una tarde, en París, a estos dos hombres juntos. Nada más verles, ya se les adivinaba en las cimas de la inteligencia, de la sociabilidad, de la elegancia. Y ambos también en las cimas del carácter. El francés, enfermizo desde siempre, se sustentaba aquellas jornadas milagrosamente con unas cuantas cucharadas de líquido. El americano bordeaba ya el sepulcro y había ido justamente a París a consultar a los médicos franceses como último recurso. Pero, mientras conversaban, los dos rebosaban viveza, fuego, ingenio, buen humor. Era el francés esbelto dentro de su levita estrecha; el americano, señorial, dentro de su cazadora holgada. El uno sonreía jovialmente; reía el otro con francas carcajadas.
Años después, ampliará esta reseña para confeccionar el prólogo a la traducción española del libro titulado en aquel momento William James y su filosofía. Pero entonces, los dos filósofos se transforman en figuras casi antagónicas, como encarnaciones de los arquetipos clásico y romántico y aun de dos tipos sociales diferentes. De Boutroux, dirá que era un «gentilhombre» sencillo, cortés, entroncado con la tradición helénica, imbuido de un delicado sentido jerárquico. James, en cambio, era personalidad protestante, expansivo y cordial, que gritaba su «romanticismo puro» y su antihelenismo; el francés, «gentilhombre» imbuido de cierto sentimiento jerárquico; el americano, mesurado y cauto, «como es de ley serlo en la burguesía elegante».42
Entre ambas fechas, Eugenio d’Ors interpretó o resolvió tanto la idea de contingencia de Boutroux —para las leyes físicas— como la pretensión de James de desacralizar la ley moral abstracta, en un conjunto de ideas de un voluntarismo extremado.
En efecto, d’Ors convierte la ciencia física en una especie de juego literario. Sus juveniles crónicas del eclipse, sobre el grupo de marinos y astrónomos norteamericanos que observaron el eclipse de sol junto al monasterio valenciano de Porta Coeli, en el verano de 1905, muestran algo de esto. Los hombres de ciencia, trabajando al aire libre, representan la exacta oposición a los políticos, mendicantes de actas, que operan en sitio cerrado. Por añadidura, comenta, los astrónomos hablan en inglés, lengua mucho más adaptada para hablar de las cosas del cielo que el acento gallego de los secuaces de Montero Ríos. Un eclipse es una especie de milagro, un instante dramático. Es como si el héroe científico, cual Prometeo, acechara a la naturaleza para robarle su secreto, el fuego sagrado. O bien, cual moderno cazador, el científico diera alcance a la naturaleza como si de una pieza de caza se tratara, en un momento de debilidad. O, dicho de otra manera, los científicos son como un ejército que se sobrepone a la fatalidad, la del posible mal tiempo, librando un combate épico.43
Durante su estancia en París ofreció a sus lectores de La Veu varias crónicas sobre los científicos franceses del momento: Félix le Dantec, Joaquín Albarrán, madame Curie. Son unas crónicas llenas de imaginación acerca del carácter de la ciencia y de los científicos. En el anfiteatro de física de madame Curie, el cronista solamente repara en la oratoria seca y escueta de la investigadora: letras, signos, guarismos monosilábicos, disílabos, ecuaciones en el encerado. No advierte que el personaje que tiene delante es una heroína verdadera de la investigación científica: una mujer cuyo desempeño académico resulta excepcional. Lo interesante es que las explicaciones, si acaso llegó a entender algo, se le antojan otra vez una introducción al misterio. La radioactividad viene a ser lo «més místicament misteriós de la ciència moderna». Había, según d’Ors, una concepción maquinista del mundo, cuyo filósofo era Descartes. Pero entonces, a principios del siglo XX, esta idea se derrumbaba bajo el ímpetu de lo misterioso. Ello ocurría no solamente en la esfera de la física atómica —«en les substàncies anomenades radioactives», dice el catalán—, sino en todas las esferas. Por ello, dice, era necesario abandonar la idea de que la materia constituye algo estable, sustituyéndola por otra. De esta manera, el mundo entero aparecía como un combate, como una explosión, como una batalla de energía incesante.44 Como una metáfora, digamos, del mundo político.
Para el joven glosador, los hombres de ciencia son como los generales de un ejército de gente sacrificada. Han ascendido a tan elevada posición por una selección espontánea, poco a poco, a fuerza de trabajo y mérito. Ocurre, según él, como en la política en las repúblicas modernas (se sobreentiende que eso no ocurre en monarquías como la española). Sus cabecillas han servido antes en toda suerte de oficios: jueces, alcaldes, gobernadores. No han improvisado su mando, como vulgares piratas o condottieri. El ejército de los científicos es una sociedad ideal —eso cree el cronista catalán— en la que cada miembro conoce su sitio y no lo discute. Se hallan unidos sin coerción aparente, por una disciplina impersonal, espontánea. Lo que practican estos miembros de excepción, la ciencia, es austera y eficaz. Sirve como entrenamiento exigente para una moral de la exactitud y el orden. Los ideales políticos orsianos, a la altura de 1911, reflejan una mezcla de ideas maurrasianas y sorelianas:
Contra el romanticismo, la tradición clásica inmortal; contra la Burguesía, el Sindicato o el Imperio; contra el Liberalismo, el Socialismo o la socialización; contra la Democracia, el proletarismo, de un lado, las tendencias aristárquicas de otro.45
A despecho de su proclamado intelectualismo, también comparte con Sorel la devoción por Bergson, por esa intuición que capta la totalidad, frente a la razón que fragmenta; o, como decía en un párrafo lírico, lo que de único e inexpresable tienen las cosas. Precisamente, la filosofía que amparaba a las grandes palabras-símbolos: ALBEDRÍO, ARBITRARISMO, IMPERIALISMO, representaba una variante del pragmatismo, entendido como voluntarismo extremado, hasta el punto de pensar que bien podía ser Fichte, en lugar de Boutroux o William James, el inspirador de semejantes ideas. Bastaba con querer fuertemente algo; de quererlo todos juntos, colectivamente, inspirados o estimulados por símbolos o mitos movilizadores para que la realidad se modificara. De esta manera, malinterpretándolo, pudo mezclar la psicología de William James con el concepto o el mito de la huelga general de Sorel: «ja veiem... que la veritat resideix en l’eficàcia —en l’alta eficàcia— que en la exactitud». Esta filosofía del frenesí activista aparecerá una y otra vez en los años posteriores, ejemplificada con uno de sus pensamientos breves:
—«No hay ambiente».
Es la clásica excusa de los perezosos y los cobardes
Pero nuestro corazón se irá siempre tras de aquel Reformador-Sol que, en guisa del Rey-Sol, se diga:
—«El ambiente soy yo».46
La idea orsiana del mito es típicamente soreliana. Los mitos constituyen sistemas de imágenes, anteriores al razonamiento, que enardecen la voluntad; propician el cultivo sistemático de la ilusión, la fabulación del pasado como fuente de energía para el porvenir. «¡Ai del poble que deixa marcir la seva mitologia!». Xenius quiso desempeñar el papel de un Sorel catalanista. Así como el francés creó una mitología para el sindicalismo revolucionario, centrada en el mito de la huelga general, el catalán inventó un repertorio mítico para el catalanismo, una «mitologia nacional», centrada en el imperio. «Nosaltres som mitòlegs», afirmará en una glosa.47 Quizá por ello, la primera edición del Glosari, correspondiente a 1907, apareció adornada con un dibujo de Apa que representaba al glosador como David, garrido doncel, con la cabeza de Goliat a sus pies. Bastaba con voluntad y decisión para tajar la cabeza al gigante, enorme monstruo de nombre variable.
Los mitos orsianos proceden directamente de la Antigüedad grecorromana o son variaciones tomadas de la literatura contemporánea. El mito de Prometeo, el que roba el fuego a los dioses, vertido en la figura moderna del héroe de Carlyle: es el individuo ejemplar, hombre representativo, como Prat, Cambó o Chamberlain; o bien, el pueblo extraordinario —Inglaterra, Cataluña— que impone su vigorosa personalidad a una época. El mito de la ciudad antigua, memoria de la república platónica, actualizado en libros como el de Fustel de Coulanges, La cité antique, que circuló a porfía entre los seguidores de Maurras: quiere significar a un grupo humano homogéneo, incluso desde el punto de vista racial, unificado por la moderna religión del patriotismo, que tiene como ejemplo a la Solidaridad Catalana. El mito agustiniano de las dos ciudades, el conflicto perenne entre Dios y Satán, implícito en las duales versiones orsianas entre los intereses empíricos y los ideales, entre el IMPERIO y la NACIÓN; una bonita manera de ilustrar el antagonismo irreconciliable entre Cataluña y España. El mito del eterno retorno que, aplicado a la llamada «filosofía de la cultura», dará en el establecimiento de arquetipos o «eones», con las alternativas de CLASICISMO y BARROCO; un mito que tiene aplicación política, con los periódicos ricorsi entre una suerte de comunitarismo autoritario —ROMA— y el individualismo liberal, siempre motejado de «anarquista» —BABEL—. El lugar central de toda esta plétora corresponderá al imperio, «el que col·locat en l’avenir és una font certa d’energia».48