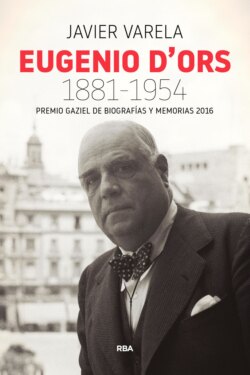Читать книгу Eugenio d'Ors 1881-1954 - Javier Varela - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 HORIZONTES DE GRANDEZA
ОглавлениеNOCIONES DE GEOGRAFÍA FÍSICA
El mito imperial tuvo en d’Ors una elaboración temprana. La tesis doctoral, que dice haber redactado en 1905, pero que no leyó entonces, se titulaba Genealogía ideal del imperialismo. Según relata el interesado, fue Gumersindo de Azcárate, hombre de la Institución Libre de Enseñanza, quien supervisó el trabajo y recomendó la bibliografía pertinente. Y ello no sería de extrañar, dado el interés que la Institución Libre de Enseñanza dedicó a la cuestión colonial, y la posición en general favorable al colonialismo de muchos de sus miembros y afines, como Joaquín Costa. Azcárate, que estaba afiliado a la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas, creía que España tenía una misión civilizadora que cumplir en Marruecos y, más en general, que su porvenir estaba en África. ¿Por qué no habría de llevar allá, se preguntaba, los paños bejaranos o las telas que fabricaba Cataluña?1
No parece un azar que, recién entrado en la redacción de La Veu, el diario comisionara al joven Eugenio para informar sobre la Conferencia Internacional de Algeciras; y ello con un recuadro muy lisonjero para el joven periodista, presentado como genial escriptor.
Conviene recordar que la conferencia trataba de solventar la crisis surgida entre Francia y Alemania en torno a la intervención en Marruecos. De ella salió un acuerdo sobre las zonas en que se ejercería el futuro protectorado de Francia y España. Con la tesis en borrador, llevando como guía el «feix manuscrit de son imperialisme», Eugeni d’Ors juzgará a los hombres que habían participado en aquel evento —no a los argumentos o a las resoluciones— con una manera que estima imperial. El periodista cree que puede establecer una diferencia tajante entre el norte y el sur; una diferencia que no corresponde estrictamente a nociones de geografía física, sino de geografía mítica. El norte —Inglaterra, Alemania— es actividad y el sur —Andalucía, España, Marruecos— significa modorra. El norte es masculino y el sur es femenino. Andalucía significa la gracia, la fiesta, el olvido y la irresponsabilidad. El blanco paisaje de Algeciras —bajo la calma azul del cielo y de la bahía— parece dormir; sus habitantes, de lentos movimientos, manifiestan una voluntad de inacción. El paisaje blanco de Tánger se parece al vestido de una novia. Por contraste, la plaza inglesa de Gibraltar —un enclave norteño— está negra por el humo del carbón y de las máquinas. Aquí parece residir, según el periodista imperial, la razón por la que los españoles no han logrado el predominio en la ciudad internacional de Tánger. Sencillamente, porque actúan como individuos dispersos, inciviles, y padecen como anestesiados o ahogados en ese océano de femenil quietud. En cambio, los alemanes —o los ingleses— actúan como un ejército. De esta manera, la expansión germana opera como una máquina perfeccionada, en que cada elemento es una pieza en relación armónica con los restantes. Los representantes de las naciones presentes en la conferencia expresan estas características o estas oposiciones previamente adjudicadas por el periodista. Ingleses herméticos, alemanes severos, franceses elegantes y displicentes; o bien, portugueses simpáticos, españoles con aires morunos, como de opereta, y marroquíes zarzueleros. La figura que suscita la admiración del cronista es la del conde de Tattenbach, representante alemán: alto, elegante, aplomado, carente de rasgos pintorescos. Toda su figura respiraba armonía, disciplina ordenada por la voluntad, con cierto parecido a Chamberlain. Un imperialista perfecto; ejemplo soberbio —según el cronista— de un hombre del siglo XX.2
GENEALOGÍA IDEAL DEL IMPERIALISMO
¿Qué había escrito en el borrador de su tesis acerca del imperialismo? ¿Cuáles eran sus fuentes? Podemos deducirlo de las numerosas glosas dedicadas a este concepto. «Como primera definición, llamamos imperial a toda aquella política en que el poder y, por consiguiente, la responsabilidad, sobrepasa a la esfera de su dominio actual».3 Para llegar a estas fórmulas, Eugenio d’Ors se ayudó de cierta literatura sobre la expansión colonial, así como sobre las consecuencias que la formación de imperios tenía en las sociedades modernas. Libros como Social Evolution y Occidental Civilization, de Benjamin Kidd, ambos traducidos al castellano, o La cité moderne, de Jean Izoulet, inspirados en la corriente conocida como «darwinismo social». Esta corriente trataba de aplicar a la vida social los conceptos más populares del darwinismo, struggle for life y survival of the fittest. Resulta llamativo que Kidd, un caso de autodidactismo y de pop sociology, como ha apuntado un estudioso moderno, llamara tanto la atención en su época. Un imperialista practicante como Theodore Roosevelt designó en 1894 Social Evolution como libro del año. En España, Ramiro de Maeztu también lo leyó con mucha atención. Para el joven d’Ors, Kidd era el mayor filósofo contemporáneo después de Spencer. En 1907, recomendaba L’evolució occidental —mezcla inadvertida de los títulos de Kidd— , juntamente con las obras de Kipling y Carlyle para la biblioteca de todo escolar aplicado. De Izoulet, además, recibirá un directo influjo, asistiendo a sus clases en el Collège de France.4
Para estos autores, las sociedades eran organismos biológicos sujetos a un orden jerárquico de funciones. Las leyes de la selección natural y de la supervivencia de los más adaptados se desplazaban desde las especies zoológicas a las naciones. Cada organismo nacional eliminaba la competencia entre sus elementos para afrontar con eficacia a los restantes organismos. De ello resultaban dos imperativos: cooperación a rajatabla en el interior y lucha sin cuartel hacia el exterior. Por el primero, los intereses y pasiones de individuos o grupos se subordinaban al orden colectivo; cohesión que debía afirmarse con factores irracionales, ya religiosos, ya patrióticos. Por el segundo, las naciones y razas inferiores habían de extinguirse ante el empuje inevitable de las superiores. Así era el mundo, de acuerdo con lo que Izoulet llamaba la «ciencia bio-social». Así debía ser para el alumno aplicado que era d’Ors: «la biologia moderna ha dictaminat: viure és vèncer». Otra de sus fuentes es Alfred Fouillée, sociólogo positivista francés. El imperialismo es una «idea fuerza», algo que formaba parte de «un proceso constante de biología social». El término de idea fuerza podía ser bien acogido por un voluntarismo extremado, pues destacaba como causa eficiente al espíritu o, lo que es igual, la propensión de las ideas a realizarse a través de una acción consciente. El concepto de idea fuerza, según Fouillée, trataba de resolver las antinomias de la libertad humana, integrando en una unidad indisoluble los elementos en apariencia antagónicos de la actividad y la pasividad, de la acción y la inteligencia, de la libertad y el determinismo; antinomias que d’Ors colocará bajo el dualismo de la potencia y la resistencia. Las palabras imperiales eran ideas fuerza, algo que formaba parte de un «juego mitogénico nacional» en el que se cifraba la «excelsitud» de la vida catalana.5
Alude d’Ors a libros y políticos ingleses más o menos de actualidad. Entre ellos se encontraba el historiador J. R. Seeley, cuya obra The Expansion of England (1883) defendía que el carácter inglés se había forjado a través de la expansión imperial y que su dominio en la India resultaba beneficioso para los hindúes. Seeley era para el catalán una mena de somiador, escriptor, estranya i monstruosament poètic. También alude a James Anthony Froude, un entusiasta de la idea colonial, cuya «Oceana» —el título completo es Oceana or England and her colonies (1886)— dice haber consultado. La ideal genealogía imperial incluía, naturalmente, la concepción del héroe de Carlyle y su papel en la historia. Como es sabido, para el autor escocés todo lo importante en la historia había sido obra de los hombres eminentes, ya fueran profetas como Mahoma, reformadores religiosos como Lutero, poetas como Dante, escritores como Rousseau o caudillos como Cromwell y Napoleón; hombres de convicciones firmísimas, guías de los movimientos colectivos, dotados de una misión providencial. El escritor catalán pertenecía al gremio de los admiradores de Napoleón, al que llama hijo espiritual de Carlomagno. En distintas épocas gustará de traer al Glosario el Memorial de Santa Elena, una suerte de memorias del emperador escritas por Emmanuel Las Cases. Una devoción imperial que procuraba contrastar —reparemos en este detalle— con los gárrulos vindicadores hispanos del Cid, de Juana de Arco y de Isabel la Católica. En una entrevista dirá haber redactado, en 1906, una memoria titulada Tratado de la libertad y de la pujanza de Napoleón: «Recuerdo que para llevar a cabo este trabajo, tomé una casita cerca de Bruselas y de Waterloo». Más adelante procederá a extender a los pueblos esta misión napoleónica, propia de los individuos excepcionales. Lo mismo que existen genios religiosos, políticos o culturales, existen Estados héroes, de altísima idealidad, «viriles», destinados a orientar a los demás pueblos por los vericuetos de la historia. Los Estados reyes dominan; los Estados súbditos tienen obligación de someterse, en su beneficio y en beneficio de la «Cultura». Tampoco podía faltar la referencia a Joseph Chamberlain, el hombre del monóculo y la gardenia en el ojal de la chaqueta, que tanto subyugaba a Maeztu; el político británico cuya mayor virtud consiste en haber subsumido, según cree el glosador, las luchas sociales en una lucha por el predominio internacional. El glosador presenta a Chamberlain —un imperialista liberal o un conservador reformista, según los momentos de su carrera— como si fuera una especie de Sorel aristocrático, alejado del radicalismo y del conservadurismo, hostil a lo que llama el «liberalismo manchesteriano»; una posición análoga a la que iban adoptando els nostres noucentistes en Cataluña.6
Desde estas concepciones generales de la historia y de la política contemporánea, ya biológicas, ya trágico-heroicas, Xenius va a parar a la Cataluña de su tiempo, aquilatando el significado del imperio. Toda revolución, decía, se ha presentado como una restauración. El Renacimiento, como un aprendizaje en la Antigüedad; la Reforma, como una vuelta al más puro cristianismo. La Revolución francesa también creyó enlazar con el molde de Lacedemonia o de Roma. Lo mismo deberían hacer ellos, los que abanderaban, como él, «una revolución de la ideología catalana». Primero, se trataba de recuperar —o mejor, diríamos, de fabular— la cálida memoria del pasado anterior al siglo XIV: la expansión catalana por el Mediterráneo, la epopeya de los almogávares, o sea, «les nostres grans agressions d’un temps». El rey Jaime I es «EL NOSTRE REI “ACTUAL”». En los días de su centenario, se reclamó desde La Veu para que se alzara la bandera cuatribarrada en lo alto de la catedral, al objeto de conmemorar al «fundador de la nacionalidad catalana». Para d’Ors, la figura del rey medieval era digna de recibir el culto que reclamaba Carlyle; se trataba de un ejemplo a imitar para convertirse uno mismo en héroe; un personaje merecedor de ser cantado por un Kipling. Los verdaderos maestros del idioma catalán, los mestres en Gay Saber no son, como pudiera pensarse, las figuras decimonónicas de la Renaixença, sino Ramon Llull, Arnau de Vilanova o Bernat Metge. Porque así como Llull fue a París y enseñó allí, así debían hacer los catalanes contemporáneos: marcharse a París «confortados con la memoria, suscitadora de secretas imperiales ambiciones». Este pasado parecía servir como garantía de un futuro de fuerza y dominio: «la nostra pàtria va ésser gran perquè era una, perquè era imperi».7
Como segundo rasgo, el imperio se describe como una tarea de expansión actual: la reivindicación pancatalana, la integración de todos los territorios de lengua catalana desde el Rosellón hasta Alicante, incluidas las islas Baleares y algunas islas griegas —unión intelectual, sentimental y económica, según explica—; un conjunto que haría viable el engrandecimiento naval y mercantil catalán.
En tercer lugar, como colofón, el imperio promete un luminoso porvenir: Cataluña interviene en los asuntos mundiales, ombligo del Mediterráneo, heredera legítima de la Antigüedad, devuelta al centro de la vida europea. Queda descartado, o más bien ridiculizado, cualquier sentido de la palabra imperio que pretenda significar la influencia o el apoderamiento del gobierno de España —la conquista de la meseta—, al estilo de las recomendaciones de autores como Unamuno o Maeztu; eso sería, viene a decir, como hacer oposiciones para farero o a la fiscalía del Supremo.8 No; los catalanes se sentían fuertes, con ganas de dominar.
Según la ideal genealogía orsiana, el nacionalismo catalán tenía varias fases. La primera se había caracterizado por un descontento informe, la etapa de la abstención, la crítica y la sátira. La segunda, la primera propiamente dicha de la era imperial, correspondía a la de la intervención en los asuntos de Cataluña y, seguidamente, en los asuntos generales de España. Esta era la que caracterizaba el presente catalán en los primeros años del siglo XX. Pero había más. ¿Por qué limitarse a España? El Mediterráneo, mar nostre, abarcaba variados territorios en Europa y en África sobre los que se ejerció en otro tiempo la influencia catalana. El catalanismo debería tener, cuando menos, voluntad de intervenir en los asuntos mundiales, tanto en las corrientes mercantiles (puerto franco para Barcelona, intercambios con el mercado americano y con los orientales) como en las intelectuales (exposiciones, congresos). Hasta entonces, el nacionalismo catalán se había limitado a manifestar su simpatía por causas como la de los cretenses o los bóeres. Pero habría que considerar otras intervenciones para el porvenir. Finalmente, en la cuarta etapa, bajo un perfil todavía borroso, Cataluña resolvería por su cuenta los problemas que la civilización tenía planteados; unos problemas que d’Ors resume con afán sistemático: lucha por la Cultura (instituciones, propaganda, literatura), por la Ética (campañas para la imposición de la moralidad y la pureza del lenguaje) y por la Justicia social (cooperativismo, sindicalismo, estatismo).
El porvenir imperial significaría la abolición de todo particularismo y fuero individual. Algo parecido a la utopía de la unidad perfecta; la unanimidad en las creencias y la sindicalización o corporativización de la sociedad. Imperialismo significa lo contrario que liberalismo, algo parecido a la contraposición que había establecido Durkheim entre la solidaridad orgánica y la mecánica, o Benjamin Kidd entre el altruismo y la voluntad de sacrificio, enfrentadas al individualismo egoísta. El primero implicaba reforma, solidaridad, legislación laboral, «justicia social»; el segundo ofrecía la libre concurrencia, el Estado gendarme, el individualismo atomístico y el nulla est redemptio para el proletariado. Imperio significa gobierno de las élites, inspiradas por una nueva «nobleza» intelectual capaz de concebir ideas fuertes y audaces. En un resonante artículo, d’Ors resumirá el programa novecentista de esta manera: «Contra el romanticismo, la tradición clásica inmortal; contra la Burguesía, el Sindicato o el Imperio; contra el Liberalismo, el Socialismo o la socialización; contra la Democracia, el proletarismo, de un lado, las tendencias aristárquicas de otro». Después de leer las glosas sobre el imperio, se imponía la conclusión. «Caldrà combatre sense misericòrdia les supervivències i revifalles del liberalisme».9
Las esperanzas se fijan, a modo de colofón, en la reconstrucción «mística» del imperio de Carlomagno. D’Ors dice haberse servido del libro de James Bryce sobre el Sacro Imperio (The Holy Roman Empire, 1864), que acaso pudo conocer en traducción francesa (Le Saint Empire Romain, 1890), reafirmándole en la continuidad ideal entre Roma y los modernos imperios. El acuerdo francoalemán sobre Marruecos de 1909 pudo servirle para recordar el pasado carolingio, así como para refrescar el ideal imperial: un cuerpo orgánico nuevo, por encima de las naciones; una vida nueva para el Sant Imperi Romano-Germànic. Es un ideal que, en cierto modo, pretende reinventar la historia de Europa o rehacerla idealmente en moldes unitarios, dando por fenecida la época inaugurada por la Reforma protestante. Lo que d’Ors reivindica es la tradició gibelina, la de los partidarios medievales del emperador frente al Papa. El término ROMA, ahora y en lo sucesivo, nada tendrá que ver con la religión católica. El agente o portador del universalismo es la Roma de los césares, no la Roma de los sucesores de Pedro. El IMPERIO es una mezcla extraña de la Roma imperial y de la construcción medieval carolingia. El Imperio de Carlomagno será también aludido por Prat de la Riba, en los mismos términos. En el futuro podría hacerse realidad con la unión entre Alemania y Francia, teniendo a Cataluña como una de sus partes cordiales. Todo un amanecer de esplendor para la «civilización aria».10
El imperialismo representaba, de acuerdo con la concepción orsiana, una superación del nacionalismo, un estadio más elevado en la evolución social. «Entendemos siempre por nacionalistas aquellos que profesan que las naciones son categorías ideales estables», o bien que son «ideas metafísicas». El nacionalismo, aunque haya de ser rebasado, tiene mayor nobleza y dignidad moral que el internacionalismo, que va asociado al «tipo semita», «si és que no són del tot jueus».11 Cataluña había iniciado su trayectoria ascendente desde el provincialismo y el regionalismo hasta el nacionalismo. Desde allí debería alzarse hasta la universalidad. El nacionalismo es fiel a la materialidad de la tierra, exalta la diferencia de cada pueblo. Por ello dirá que el término nacionalismo es «equívoco». El imperialismo aspira a unir a los distintos pueblos en un Estado. El uno es defensivo, equivale a naturaleza, Romanticismo y liberalismo. El otro es agresivo y viene a ser igual a clasicismo, artificio humano y autoridad. El imperio es a la nación como el espíritu es a la carne.
Algún ejemplo plástico puede advertirnos sobre el modo de esta elevación del nacionalismo catalán a la dignidad imperial; un modo que, como en la dialéctica hegeliana, conserva y supera a la vez. La sardana fue una de las tradiciones inventadas por el catalanismo a principios del siglo XX, igual que el canto coral, el himno de los segadores, la diada del 11 de septiembre, el excursionismo o la homogeneización de la lengua, depurándola de todo castellanismo sospechoso. Desde sus modestos orígenes ampurdaneses, que pueden fijarse en torno a 1850, este baile capicúa fue elevado a símbolo de la tierra, a ritual comunitario. Oír la sardana y «transparentar» el noble espíritu catalán era todo uno, porque representaba la «florescencia natural, espontánea y rica» de una tierra hermosa. Baile patriarcal, la llama un autor, emanación bellísima de aquellos tiempos felices en que se conservaban incólumes las gloriosas tradiciones de la pagesia catalana. Joan Maragall elogió también la sardana como emblema de la vida social catalana. Todo el mundo a una, pero cada cual entrando y saliendo a su albedrío. Un baile nada sensual, decíase también en elogio suyo, en contraposición a los bailes foráneos. Una vez formada, ya no puede deshacerse. Ahí reside su cualidad misteriosa. Su belleza se encuentra en que es fa i no es desfà. Milagrosa conjunción de orden y ritmo. Un acertijo geométrico. «Es una danza plenamente religiosa». Pues bien, por un ejercicio de prestidigitación, el ALBEDRÍO (ALBIR) orsiano la despoja de sus raíces románticas; su complicación, dice el glosador, es científica; su perfección, matemática; sus movimientos obedecen a un ritmo definitivo, eterno, como la patria catalana o el Mediterráneo clásico. La sardana podía ilustrar, pues, el tránsito del localismo al nacionalismo y, desde ahí, al imperialismo. Xenius creía que no faltaba mucho para que triunfara en los salones de París.12
NOCIONES DE GEOGRAFÍA HUMANA
Las fórmulas orsianas, por lo tajantes, pueden resultar equívocas. En su madurez, d’Ors haría circular la versión de que el imperialismo y su cortejo de imágenes suponían una crítica al nacionalismo catalán. Su doctrina, según confió a su discípulo López Aranguren, «venía a contradecir todo el aparato ideológico del catalanismo».13 Ahora bien, visto desde la época en que se escribió el Glosari, la conclusión debe ser la opuesta. Eugenio d’Ors dio tempranas muestras de ser un nacionalista exaltado, xenófobo, antisemita en ocasiones, hostil al liberalismo. Su separatismo no era solamente espiritual —«nostra ànima no és la seva»—, sino político. Cataluña debía ser un Estado soberano en relación directa con las «naciones extranjeras». Como mucho, como hemos visto, podría admitir una delegación de funciones para formar «Estados cooperativos». Al iniciar su carrera en La Veu de Catalunya pondrá una sordina a estos objetivos maximalistas, envolviéndolos en el mito imperial. Cataluña es «metrópoli», nunca nacionalidad o región autónoma. La celebración jubilosa de la independencia de Noruega, en 1907, constituye otra manera de aludir a la separación. El control aduanero sobre la calidad racial de la emigración castellana, o la limitación de los derechos de ciudadanía a los «metecos», eran propuestas solo realizables si Cataluña se apartaba de España. Una España que, además de opresiva, resultaba contaminante o infecciosa. La emigración era como un río desbordado o una tempestad. La multitud advenediza modificaba la sólida base formada por la población obrera autóctona erosionándola, corrompiéndola, volviéndola impura, condenando al fracaso los esfuerzos de civilización que desarrollaba el catalanismo. Según el glosador, Cataluña debía imitar las restricciones a la emigración que practicaban los Estados Unidos. Impedir la emigración, llegando incluso a la expulsión del «detritus», de los busca-feiners forasters, era ejercer la defensa legítima, el proteccionisme de raça. Era la única manera de evitar que esa multitud inhábil, ignara, fatalista, incivil, sorra humana dels deserts se abatiera periódicamente, como una plaga de langosta o un viento sahariano, sobre las tierras del principado, provocando disturbios como los de 1909. Xenius puso en circulación la palabra «meteco», que tomó del vocabulario de Barrès y de Maurras. El meteco era uno de los «cuatro estados confederados», junto con el judío, el protestante y el francmasón, que son una suerte de cuerpos extraños que conviene expulsar si se ha de evitar una enfermedad peligrosa. Los metecos, en la Cataluña novecentista, acechaban por todos lados. Estaban hechos de una materia equívoca, cambiante; de una pasta cuasi líquida, imposible de moldear. Ellos enturbiaban las purísimas fuentes de la Cataluña auténtica. Parecían una infiltración constante. Con su demografía creciente impedían los progresos de la lengua catalana y del nacionalismo. Nunca se habían visto en Barcelona, según el glosador, tantas porteras, tantos conductores de tranvías ignorantes del idioma catalán. Eran deracinés, desarrelats, gente desarraigada y bárbara que echaba a perder el demos autóctono. Puesto a desconfiar de los forasteros, hasta los turistas podían resultar contaminantes. No; Cataluña nunca se ofrecería como espectáculo a los extranjeros, ni bailarían en el carnaval de lo pintoresco; nunca se «prostituiría» como Suiza.14
También en materia lingüística mostró una intransigencia a toda prueba. La principal tragedia del catalán, o su primer acto, decía, reside en la coexistencia con el castellano; en que este sea la lengua oficial y no al contrario. La mentalidad catalana agonizaba con el uso del castellano. La ciencia probaba que si dos lenguas se daban en un mismo individuo, ello acabaría rompiendo su «unidad psíquica»; que el «espíritu» se dividiría, se dislocaría. El remedio consistía en relegar el castellano al fondo de la subconciencia, al rango ínfimo de «variedad dialectal». Todas las invitaciones, programas, catálogos; todos los rótulos de cualquier acto cultural, concierto, conferencia o exposición; todos los libros modernos, incluso, debían estar escritos en catalán exclusivamente. El uso exclusivo de la lengua propia, según afirma el glosador, tendría efectos taumatúrgicos sobre la creación cultural. Para demostrarlo ponía el ejemplo de Rubió i Lluch. El filólogo e historiador —primo suyo por añadidura— llevaba muchos años enseñando en la Universidad literaria de Barcelona y solo unos pocos años en los Estudis Universitaris. La primera gozaba de aulas y medios, cuando los segundos se desarrollaban de manera precaria, a veces en una modesta habitación. «Pues bien —sigue diciendo el glosador—, el resultado “científico social” de las primeras enseñanzas ha sido nulo o poco menos». Pero de los Estudis había salido ya una decena de jóvenes, «técnicos de la especialidad» y «doctos» en ella. Y ello se debía, sin duda alguna, a que la enseñanza en la universidad se daba en castellano, y en los Estudis, en catalán.15
Acaso no reparara en que sus diatribas contra la diglosia, muchas veces, las escribía en castellano; en que él era un ejemplo viviente de que la coexistencia del catalán y el castellano no impedía la inventiva intelectual ni, mucho menos, provocaban una especie de esquizofrenia. D’Ors era hombre del todo o nada, un totoresista, archinacionalista a fuer de imperial. Una posición semejante a la de Rudyard Kipling, apologista del imperio británico. A Kipling dedicó Xenius una porción de escritos: «Rudyard Kipling: nosotros... empezamos a balbucear palabras imperiales [...] llegue hoy hasta ti el eco de tu cantar grave».16 En el relato titulado El rey del Kafiristán, prodigiosa aventura de dos exsoldados pícaros y heroicos a la vez, que John Huston llevó al cine como El hombre que pudo reinar, Dravot le dice a Peachey: «No quiero fundar una nación... Quiero fundar un imperio». Sin duda, ese era el afán desmesurado de Xenius, aunque el soñador nunca viera realizada su fantasía.
Desde luego, había motivos para extrañarse. Proponer a un movimiento político como el catalanismo, dividido, cuya hegemonía era entonces disputada por el republicanismo lerrouxista; un movimiento que hasta 1913 no logrará la concesión de la Mancomunidad, un órgano de gobierno puramente administrativo; proponer a este movimiento —como decíamos— metas tan hiperbólicas como el imperio, por muy estimulantes que fueran para la acción colectiva, no era cosa sencilla de aceptar. La izquierda catalanista siempre dio prioridad al afianzamiento del nacionalismo, de puertas adentro, Catalunya endins, en lugar de Catalunya enfora. La polémica resucitaba siempre en el momento de las frecuentes escisiones del nacionalismo catalán. El doctor Martí i Julià llamaba «convicción manicomial» a la cosa imperial, una desviación social y humana. Y otro tanto pensaba algún lerrouxista barcelonés, como Adolfo Marsillach, al achacarlo todo a la «neurastenia» orsiana: «Cuántas cabezas trastorna, Jesús, la patriotería». Desde el liberalismo dinástico tampoco se entendió la genealogía que el nacionalismo catalán construía sobre sus orígenes medievales. Esto es lo que concluyó Royo Villanova, luego de un viaje a Barcelona realizado en 1907: «Pues todas las razones del nacionalismo son esas: que Cataluña era autónoma en tiempo de Wifredo el Velloso, y que piensa volver a aquellos tiempos, o transformar la unidad política de los Reyes Católicos, en el lazo confederado o de unión real de don Jaime I».17 Lo cierto es que, pese a las ironías, las fórmulas imperiales pasaron a formar parte del credo ortodoxo del nacionalismo catalán. En La nacionalitat catalana, publicada en 1906, Prat de la Riba dedicó el capítulo IX a «L’imperialisme». Prat describía la formación de la nación catalana como un río que engrosaba con afluentes sucesivos: renacimiento económico, literario y artístico; federalismo y catolicismo regionalista y nacionalismo. El imperio, finalmente, era su fase más elevada, no su negación.
Se ha afirmado que Prat de la Riba pretendió despojar a la consigna imperial de su posible carácter revisionista. Sin embargo, más bien parece que la hubiera acogido como valioso complemento o auxiliar de su doctrina. Imperio era una voz que parecía condensar para él todas las reivindicaciones del nacionalismo. Estudiando la historia de las grandes naciones europeas, según escribe Prat, los catalanistas habían aprendido a soñar con posibles grandezas. Eran, dice, hombres llenos de fe y de ideal que trataban de elevar a Barcelona a la plenitud de un imperio mediterráneo; pero también de abolir las murallas provinciales que impedían que Cataluña se constituyera como un único cuerpo político. A la vez, el nacionalismo catalán trataría de redimir o renovar —estas son las palabras que suele emplear— a las nacionalidades ibéricas. Hacia dentro, la construcción de la nación, la institucionalización política y cultural de Cataluña, la obra propiamente nacionalista. Hacia fuera, el proyecto imperial, la extensión del modelo catalán a toda España. La Solidaritat Catalana como núcleo de la Solidaritat Ibèrica, o bien el imperio peninsular como primer esbozo de l’Espanya gran.18 Así lo entendió, desde luego, el grueso del catalanismo conservador.
El tema imperial, entendido como el periodo expansivo de las razas fuertes (Cataluña) sobre las débiles (España), tenía matices distintos. El significado preciso de un mito político es difícil de aquilatar. Los mitologemas, la forma en que se expresa un mito, por decirlo con Manuel García Pelayo, permiten una constante actualización, pues las imágenes y símbolos que se utilizan carecen de un orden sistemático, especialmente porque suelen representar emociones. Además, el mitologema añade al objeto atributos que no tiene, o amontona exageraciones de carácter positivo o negativo. En Prat de la Riba el imperio suele denotar la unión de todos los pueblos ibéricos, desde Lisboa hasta el Ródano, teniendo a la greater Catalonia como centro. Cambó sigue la ortodoxia pratiana, graduándola según las ocasiones. Durante la Campaña de la Solidaridad, en 1907, el político más destacado del catalanismo imaginaba un futuro autonómico o federativo para España. Una vez reconocida la personalidad, el «hecho biológico» de las nacionalidades españolas, se produciría la lucha por el predominio entre ellas. Cambó identifica abusivamente el principio liberal de competencia libre con los postulados del darwinismo social. Sostiene que la hegemonía castellana tuvo su razón de ser en el pasado, al constituirse la unidad española, cuando primaba el espíritu aventurero y caballeresco. Pero, en los tiempos modernos, el espíritu dominante era positivista, industrial. Y era Cataluña la que, en el conjunto ibérico, mejor encarnaba este espíritu. La alternativa pasaba por invadir o ser invadidos. Al cabo, la nacionalidad más culta, la más rica, la que tuviere más voluntad e inteligencia se impondría a las restantes. Y ella, se supone que Cataluña, informaría con su espíritu a lo restante de España, «la veritable unitat nacional a l’entorn de la personalitat catalana».19 En otras ocasiones, la idea de dominio se presentaba en Cambó con lenguaje regeneracionista. Este tipo de planteamientos suele predominar en sus propagandas peninsulares. El catalanismo, según dijo en Salamanca, era un sentimiento y una doctrina. El sentimiento era exclusivo y particularista. La doctrina, en cambio, podía generalizarse. El problema catalán era idéntico al problema de las restantes regiones españolas. Cuanto más acentuase Castilla su personalidad peculiar, más cerca estaría la personalidad catalana de alcanzar sus aspiraciones. Cuanto más relieve adquiriesen las restantes regiones, mayor sería la vida de España, porque su fuerza y su grandeza habrían de fundamentarse en el esplendor de la vida regional. La misión de Cataluña, como dice en otra ocasión, ahora desde Zaragoza, consistía en insuflar un «alma» enérgica a una España moribunda. El catalanismo, pues, representaba la fórmula de redención. Existían dos o tres «civilizaciones ibéricas», a saber: la castellana, la catalana y, con un menor desarrollo y apariencia, la luso-galaica. La naturaleza y la historia habían hecho distintos a los pueblos hispanos. El Estado, con su artificioso centralismo, ocultaba esta realidad. Debían existir tantos movimientos nacionalistas como pueblos o civilizaciones había en Iberia. De aquí resultaría, según Cambó, un florecimiento de energías. Cada pueblo por sí mismo, unido en una solidaridad gallega o castellana o vasca, sin perturbadoras divisiones partidistas, al margen de problemas «de importación» como el clericalismo o el militarismo. Cambó podía sorprender a sus auditorios madrileños, mezclando la autonomía catalana con la misión imperial de España en América o entre los judíos sefardíes; llegado el caso, se lanzaba a inventar un españolismo irredento tomando a Portugal, el Rosellón y Gibraltar por objetivos de una auténtica «Iberia imperial». Ahora bien, si los oyentes eran catalanes, la cosa variaba. Entonces el nacionalismo «biológico», justificado como conflicto entre «razas» y «culturas», pasaba a primer plano. La proyección hacia Iberia servía para buscar apoyos, condición para lograr el triunfo en Cataluña.20 «Bolívar de Cataluña» y «Bismarck de España», llamó Niceto Alcalá Zamora a Cambó en 1919. España o Iberia, como prefería decir el político gerundense. El catalanismo tenía una original medicina para superar el llamado «problema español»: matar al enfermo, pero regalándole los oídos. Bismarck, o sea, la ilusoria grandeza, constituía una magra compensación para una España regida por un grupo de Bolívares nacionalistas.
Los discursos y propagandas nacionalistas usaron a porfía la retórica del imperio. Barcelona metrópoli, instrumento de hegemonía espiritual, réplica de Prusia, capital efectiva de la nueva Iberia. Los que menos, llamaban a una invasión catalana —del «espíritu», de sus hombres— de España. O invadir o ser invadidos. Los más ambiciosos, como los jóvenes discípulos orsianos, consideraban aquello de la Espanya gran como un entrenamiento colectivo, preparación remota de un imperio incalculable. ¿Había llegado la hora —se preguntaba Ramon Rucabado— de que la acción de Cataluña traspasara sus fronteras lingüísticas? ¿Tenía que comenzar a preparar su hegemonía sobre el futuro imperio español? ¿Había que reclamar el traslado de la capital a Barcelona? Sí, respondía; pero teniendo en cuenta que la influencia del centro madrileño —artificial y corruptor— era todavía poderosa. De momento, habría que ir reformando la enseñanza en sentido nacional e ir rotulando las tiendas en catalán.21 Catalunya capdavantera, a imagen del imperio británico. Un clérigo catalanista argumentó sobre el «imperialismo de la sangre de Cristo»: el «estratega de la milicia celestial» que, desde el «golpe decisivo» de la cruz, «interviene» como un ejército en la historia de la humanidad, hasta que las «legiones» poderosas de los elegidos hagan su entrada triunfal. Imperial era la religión, imperial el arte, imperial la literatura catalana. La preparación de una exposición de artistas catalanes en París, en la que participaba Xenius, podía considerarse «una gesta de imperialismo».22 El glosador, que también había nombrado a santo Tomás de Aquino patró de l’imperialisme, aconsejaba a los suyos ser imperiales hasta en la manera de rascarse. Hay motivos para pensar que algunos se lo tomaron al pie de la letra.
El imperio, en aquel tiempo, era un tema de moda en casi toda Europa. ¿Y cómo no iba a serlo si se trataba de los años posteriores a la Conferencia de Berlín y al reparto de África? En 1900, el liberal británico J. A. Hobson sostenía que el imperialismo estaba «en los labios de todo el mundo [...] y se utiliza para indicar el movimiento más poderoso del panorama político actual del mundo occidental».23 El imperialismo era, por cierto, un asunto muy comentado en el Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX. La derrota del 98, la publicística sobre la superioridad de los anglosajones, había llamado la atención sobre las causas de la fuerza y la decadencia de las naciones. A esto se añadió el espectáculo de la guerra anglo-bóer y, a los pocos años, el conflicto armado entre Japón y China, seguido con atención en la prensa del momento. Los escritores españoles, en su mayoría, sacaban consecuencias para la política interior. La lección de la derrota aconsejaba concentrar las energías en los límites del territorio nacional, apartando toda tentación de expansión exterior. Las apelaciones de Unamuno o de Maeztu para la conquista espiritual y económica de Castilla por parte de Vasconia aluden a la colonización del interior pobre y decadente por parte de la periferia rica y pujante. El imperio pudo ser un tema para la nostalgia, pero no un objetivo realista. Y cuando algunos se decidieron a resucitarlo, allá por los años veinte, aparecería bajo la figura algo rebajada de la Hispanidad.
Por su parte, el incipiente nacionalismo catalán empezó manifestando simpatía por las pequeñas nacionalidades, o por las naciones en ciernes, como el Transvaal, que luchaban contra grandes imperios como el británico. Un ejemplo es el mensaje que la Unió Catalanista envió a Kruger en noviembre de 1900, elogiando su firmeza frente a los británicos. Esto significaba, indirectamente, la condena del imperialismo, para defender el derecho de las naciones pequeñas frente a Estados mayores. Solamente al asociar Cataluña a la grandeza francesa, el imperialismo pudo ser considerado también bajo una luz favorable. Así, por ejemplo, lo ponían de manifiesto las opiniones que, en julio de 1899, ante la visita de la flota francesa a Barcelona, se ilusionaron con la anexión. La primera guerra de Marruecos, la llamada guerra de Melilla, en 1893, había encontrado partidarios, como Pere Coromines, entre los miembros de la generación anterior a d’Ors. Y ello a pesar de sus inclinaciones republicanas y libertarias. Pero esta opinión no era entonces normal. Sobre el asunto marroquí, siempre de actualidad en España, el diario de la Lliga era partidario de mantener una actitud de reserva prudente, e incluso de oposición a una intervención militar española. En realidad, el nacionalismo catalán desconfiaba de la capacidad del Estado español para cualquier acción expansionista. Malo era renunciar a la influencia de España —y de Cataluña— en el Mediterráneo; pero mucho peor resultaría agotar unas energías escasas en beneficio de otras naciones poderosas.24
En torno a 1903 existía en Barcelona un grupo que se hacía llamar «imperiales catalanistas». Debió de tener una existencia discreta, a modo de sociedad o club reservado. Lo cuenta Pompeyo Gener, pintoresco publicista, de amplia y desorganizada mente. Dicha corriente estaba formada por individuos «distinguidísimos», que podrían llamarse «de la aristocracia». «Por la propaganda —dicen— podemos inducir a las demás provincias de España a que nos sigan. La Península se constituirá entonces en tres o cuatro grandes grupos alrededor de las capitales naturales. Lisboa para las razas célticas del Oeste. Sevilla para el Centro y Sur, con las razas godo-arábigas. Barcelona a Levante, capital de la España lemosina mediterránea. Y Bilbao o San Sebastián podían ser la capital de las razas vasco-navarras del Norte. Ya que la he hegemonía castellana, esencialmente guerrera y levantisca, ha producido la ruina de España, tócale ahora a Cataluña el conducir a España por las vías de la civilización a la moderna, industrial y superorgánica. Ella ha de ser la que predomine en el Mediterráneo, aliada con Francia, con Italia y con Grecia; provocaría la libertad de las provincias arias del Imperio turco, y ayudada por los egipcios haría un Estado libre en Oriente, con el apoyo de Rusia. El Mediterráneo volvería a ser un mar greco-latino, y las costas Norte de África colonias tan civilizadas como sus respectivas metrópolis».25
No sabemos si el hermano menor de Xenius, José Enrique, pertenecía a este grupo de distinguidos barceloneses. Pero justo en esas fechas escribió en La Veu un artículo sobre el papel de Cataluña en el mundo, como dando fe de que el imperialismo y la mitología que aparejaba constituían un asunto de interés familiar. Las nacionalidades, como los individuos, arguye José Enrique, necesitaban un pensamiento grande para llegar a un alto grado de desarrollo; «necessiten fer-se, removent les mitologies acceptades». La hora de la redención se acercaba para las naciones oprimidas. Y en este drama universal le estaba encomendado a Cataluña un papel importantísimo, pues debía imponer a la conciencia de la humanidad «el principio de autonomía». Esta suerte de misión histórica o destino manifiesto resultaba ineluctable. Como es sabido, los pueblos fuertes debían imponerse a los débiles, a los que estaban desprovistos de ideal (como España, se sobreentiende). Además, era hermoso que existiera el imperialisme intel·lectual, por mucho que molestara a los «cerebros cansados de los igualitaristas».26
Lo curioso, lo desmesurado de la elección realizada por Eugenio d’Ors reside en que él, por entonces un nacionalista radical, yendo a contracorriente de la línea dominante en la Lliga, tomaba a los grandes imperios como modelo a imitar. Sus propagandas, sin embargo, lograron cierto realce, ayudadas por la circunstancia internacional. A medida que se iba perfilando la intervención francesa en Marruecos, fueron apareciendo voces que invitaban a hacerse cargo del problema colonial o imperial. Entre el grupo de noucentistes barceloneses, Josep Pijoan se pronunció a favor de que la joven generación catalana asumiera su responsabilidad sobre Marruecos. Acaso también influyeran en él sus estrechas relaciones con la Institución Libre de Enseñanza. El suyo era un llamamiento a una acción, digamos, civilizadora y pacífica. Se trataba de un deber, una carga —la del hombre blanco—, una acción, una responsabilidad. Era la de Pijoan una invitación al trabajo y al sacrificio para dar vida nueva a otro pueblo.
En las filas nacionalistas aparecieron voces a las que interesaba la presencia catalana en Marruecos, sencillamente para compensar la pérdida del mercado cubano. El senyor Pere Soler i Graells fue comisionado del Foment del Treball Nacional para ejercer en Tánger funciones de representación de la industria catalana. El senyor Soler proclamó ante sus compatriotas catalanes cuál era su intención: «Em proposo en aquest país aixecar ben enlaire la bandera catalana». Dejar muy alto el pabellón. «¡Ah!», solían concluir algunos compatriotas de Soler. Si en lugar de andaluces fueran catalanes los vecinos de Marruecos; si Barcelona estuviera en Cádiz; si pudiera ocupar su lugar, entonces «seríem els amos de l’Imperi».
En el momento de reavivarse la guerra marroquí, en 1909, la posición del catalanismo resultó un tanto ambigua. En aquellos días de julio, mientras se embarcaban las tropas con destino a Melilla, no se levantaron voces de oposición, pero tampoco se demostró entusiasmo. Pere Rahola, que era dirigente de la Lliga y amigo de Cambó, fue uno de los que tomó la palabra entonces, con un artículo francamente lúcido. Dijo que el destino internacional de España, obligada por sus compromisos internacionales y su posición geográfica, era dominar el Rif. De momento, advertía la escasa preparación de un ejército que carecía, entre otras cosas, de unidades coloniales como Francia, y que tenía que llamar a filas a jóvenes reclutas. También, que la intervención española había despertado un sentimiento de independencia que no podría ser anulado por medios pacíficos. El coste de la operación era evidente. Los beneficios de la misma, inciertos. A pesar de ello, el diario de la Lliga siguió con mucha atención los trabajos de los españoles para ocupar su zona de influencia, manifestándose de manera muy favorable, a veces por razones económicas, a veces por razones de estrategia. Los editoriales de La Veu de Catalunya estaban lejos de compartir la tradicional política francófila de España. No conviene tener por vecinos a los franceses en el norte y en el sur. Era, pues, necesaria la colonización del Rif.27
El que se pronunciaba a diario era d’Ors, con una serie de glosas imperiales. La mayoría de ellas, en su modo habitual, invitaban a la intervención de manera rodeada, alusiva. En una de ellas se atrevió a reivindicar para sí, para nostre noucents, el mérito de haber cambiado o influido en la política catalanista. Cierto que la situación era «compleja». «Pero imaginemos —decía— cuál hubiera sido la actitud de la Renaixença ante el problema marroquí». Se habría limitado a condenarla, aludiendo al derecho de los moros a gobernarse a sí mismos. Ahora no. En aquellos momentos, si no todos se habían convertido en imperialistas, al menos estaban en camino de serlo, «tots hem emprès pràcticament el camí que duu a ser-ne». La reivindicación era tan insólita que la redacción del periódico, quién sabe si Prat o Casellas, tuvo que rectificar al glosador con una nota: «El nostre Xènius oblida que aquest sentit imperialista el tenia La Veu ja en aquells temps dels missatges als bòers, com l’ha tingut sempre i per tant, que era només una part de l’opinió catalanista la que adoptava la posició a què es refereix». ¿Cómo iba a olvidarlo? Bastaba con leer el capítulo correspondiente de La nacionalitat catalana, aquel «petit llibre auri», para convencerse de que la única persona que podía hacerlo le había concedido el título de «beligerante».28 Entre sus glosas imperiales y la publicación de la réplica a la nota de La Veu ocurrieron en Barcelona los acontecimientos nombrados por los nacionalistas como Setmana Roja, y luego como Semana Trágica, cuando las huelgas obreras y los disturbios se adueñaron de la ciudad, con un resultado de setenta y ocho muertos y más de un centenar de edificios incendiados, sobre todo religiosos.
CATALUÑA CLÁSICA Y ESPAÑA PINTORESCA
Era un día de octubre, al anochecer. Todavía hacía calor en Madrid. El joven Xenius estaba paseando por el centro de la ciudad. La calle de Alcalá, la Puerta del Sol, estaban casi vacías de gente. De repente, escuchó un rumor creciente. No era un ruido mecánico, pues estaba acompañado por estridentes silbidos y gritos guturales. Desde el fondo de la calle Arenal, viniendo del Palacio Real, avanzaba un rebaño, seguido de muchos más. Los había de carneros, de cabras y de ovejas. Iban acompañados por pastores y zagales, algunos a caballo. Había perros y algún carro en la retaguardia. Ante este espectáculo, el joven escritor tuvo una revelación. Al menos así recordará ese momento, bastantes años después. Aquella masa de vida campesina irrumpiendo en el corazón de la ciudad ilustraba la realidad española. Madrid, más que corte, era cabaña. Y toda España con Madrid era tierra de paganía, opuesta a Barcelona, a la Cataluña civil que él decía encarnar.
Los mitos orsianos trataron de explicar, pues, la diferencia insondable entre Cataluña y España. El dualismo maurrasiano venía aquí de molde. El mal, es decir, el casticismo, el Romanticismo, el desarreglo incurable de los españoles, eran mostrados con símbolos ucrónicos: eterna lucha de Indíbil y Mandonio contra ROMA; perpetuo motín de las capas y los sombreros —el motín de Esquilache—. Un día el chispero se llamó Viriato, significado por su pelliza animal. Otro se apellidó Sancho el Bravo, alzado contra el imperio civil representado por Alfonso X. Barbarie recurrente del vulgo español; manolos y chisperos, con la navaja pronta, prestos a enfrentarse con el ministro europeizante, o emigrantes de raza turbia, refractarios a la civilización; unos símbolos de rebeldía castiza que, para Xenius, tenían cumplida representación en la literatura española. De los escritores españoles solamente salvaba a Juan Valera, y ello no por la calidad de su prosa, sino por sus dotes como hombre de mundo. Según el testimonio de un amigo de juventud, «odiaba a Espronceda, al magro romanticismo español y a Echegaray. Los autores de primer orden contemporáneos ibéricos no los citaba nunca; silencio absoluto para Galdós, para Unamuno, para la Pardo Bazán, para Clarín».
Unamuno aprobaba el imperialismo catalán siempre que tratara de imponer su ideal de vida civil sobre el conjunto de España. Para lograrlo, sostenía el vasco, tenían que abandonar el idioma catalán por el castellano. La hegemonía del castellano era a su juicio definitiva. Usar el catalán era como servirse de una espingarda, mientras que el castellano se parecía a un moderno fusil. Claro que aquí surgían las diferencias sobre qué lengua representaba la espingarda y cuál, el máuser. Pero el rector seguía lanzando sus dardos. El catalán, contra lo que solía afirmarse, no era un pueblo de buhoneros, sino poético, sentimental, idealista. Un poco infantil, eso sí; hablador y aparatoso, como los franceses del mediodía. Barcelona se parecía a Tarascón. Fachada, fachada y fachada. Baroja tampoco manifestó una simpatía excesiva por el catalanismo. En la conferencia que dio en la Casa del Pueblo de Barcelona no dejó títere con cabeza. Militaba el vasco en el lerrouxismo; una militancia que resultó a la postre bastante efímera. La Veu lo tildó de «mestizo», al igual que a Unamuno; estos vascos eran una especie mala de «renegados» que no amaban su tierra; hombres simplistas que no comprendían la complejidad mediterránea. Baroja se había dirigido, según el diario de la Lliga, a un público popular compuesto por gente de paso, ejército de ocupación o tribu nómada. D’Ors llegó a perder la compostura novecentista al describir semanas después al autor de La busca, en una fotografía expuesta en Barcelona. En el retrato destacaba una calva «un poc obscena» y un rostro como de enfermo de hospital. El glosador observó una señal en el cráneo barojiano, como si una mosca se hubiera posado en él, borracha del sol castellano de mediodía, dejando una marca oscura y rojiza, «un senyal, gros i carminós, com un penelló»; un sabañón alevoso.29
Otra figura de la excentricidad hispana es Joaquín Costa. El glosador lo visitó en Madrid. Era verano; las persianas del cuarto estaban echadas y, aun así, el calor era insoportable. Costa se despachó con su joven visitante, como solía, anunciando el fin inminente de España. Nada; no había remisión. La nación española estaba vencida, sin honor. La intervención extranjera acaso fuera el único remedio para una patria moribunda. Y cuenta d’Ors que, en medio de aquellos trenos, entrelazado con aquel discurso nihilista, todavía podían percibirse admirables hallazgos de un lenguaje crudo y pintoresco, «admirables troballes de llenguatge cru i pintoresc». También encontró algunas frases de elogio para los paisanos de allende el Ebro:
—¡Qué gente son ustedes los catalanes, qué gente! Dichosos ustedes que han sabido conservar la ilusión y forjarse ilusiones nuevas.
Entre la conversación, sin embargo, el ambiente se iba volviendo denso. El tufo de las habitaciones sin limpiar producía náusea. De la cocina próxima llegaban aromas de aceite frito. La cocinera cantaba una jota. En la puerta estaban apostados los originales guardias de corps del prócer aragonés, cubiertos con una sucinta camiseta, escuchando sin pudor la conversación. Eso ocurría, según el glosador, el 1 de julio de 1905.30
En uno de sus escritos juveniles, «La fi de l’Isidre Nonell», publicado en la revista modernista Pèl & Ploma, acierta d’Ors a plasmar una escena angustiosa. Es sabido que los temas favoritos del pintor Nonell eran los gitanos y los miserables. Estos dibujos y cuadros llegaron a repeler a la buena sociedad de Barcelona. Pues bien, en su libro primerizo, el joven escritor describe una situación en que los pobres, los miserables, los cretinos, «carn de bordell, del presidi i de la forca, tota la canalla», se revuelven e incendian la ciudad. Al escapar de la quema, estos seres miserables, de rostros y cuerpos desfigurados, monstruosos, se encuentran con el pintor que los había retratado y le dan una muerte horrorosa, empujando entre todos hasta desfigurarlo, quebrándole todos los huesos del cuerpo. Conviene tomar nota de esta fantasía, en la que el pueblo aparece bajo la figura del roto, del mendigo y del gitano, con atributos vestimentarios que denotan su procedencia española. Interesa reparar en ella porque ofrece sensaciones mezcladas, algo turbias, de fascinación y de asco, y todo ello con una indudable admiración por la manera de pintar fuerte, suelta y valiente de Nonell.
El casticismo hispano venía acompañado también de imágenes plásticas de inmediata comprensión: la maja de Goya, la boda del torero Machaquito, las cubiertas rojas y amarillas de los Episodios Nacionales de Galdós, la cocinera gallega de Montero Ríos, la murga verbenera, los cuadros anecdóticos, inferiores, «pintura de pandereta», «pintura étnica» de Zuloaga, Romero de Torres, Regoyos y de toda la «siniestra» tradición española. Un conjunto que trata de apostillar la intención denigratoria: que España, toda ella, era una anormalidad permanente, pintoresca, africana, incapaz de una disciplina que no fuera la del garrote militar. La verdadera institución española era el café, alborotado por conversaciones estridentes y ruido de vajilla, por los fichazos del dominó y los envites con los nudillos de los jugadores de cartas. En el café hispano se hablaba de política, de arte y de la actualidad, pero a voz en cuello:
—Què, tanta política! —deia l’Octavi de Romeu—. Jo sóc del partit dels qui parlen a mitja veu!31
Ni que decir tiene que a estos cuadros e imágenes de la excentricidad completa e irremediable se oponen otros que representan a Cataluña como lo absolutamente concéntrico: fiebre constante de utopía, ciudadanía, normalidad civil, modernidad, europeísmo, clasicismo y pureza racial. A pesar de algún reparo a Gobineau, a su muy leído Essai sur l’inégalité des races humaines, el glosador dará abundantes muestras de creer que la civilización superior de los catalanes es efecto de la raza, entendida unas veces en sentido biológico y otras en sentido cultural. «El catalanismo —afirma— consiste en reconocer la divinitat de la raza propia, en ésser un home de sa propia raça». En cierta ocasión asegura haber coincidido con un mozo ilustrado, pero no catalán, en un pueblo costero. Entonces cayó en la cuenta de que el más ignorante de aquellos marineros le daba mil vueltas al mozo español. Y ello se debía a que, avezado a las conversaciones literarias de Madrid, al visitante se le escapaba la ironía catalana, hecha de matices finísimos. «Aquellos hombres poseían una aristocracia de raza»; una «disposició de la raça» íntima, ancestral, que ninguna aristocracia de la riqueza podía suplantar. Los catalanes, como parte del Homo mediterraneus, tenían una disposición ancestral a la belleza y a la filosofía; eran arios, inclinados a los valores abstractos —como la Justicia—, contra la inclinación de los semitas españoles a los impulsos del sentimiento —la Gracia.32
Los ideólogos del catalanismo habían construido la identidad propia —carácter o tradición política e intelectual— como lo opuesto a la de Castilla. El libro pionero de Valentí Almirall, Lo catalanisme (1886), se abre con dos capítulos dedicados a esta sistemática contraposición: «nosaltres els catalans, que som el revers de la medalla». En la cara de la medalla se hallaba el carácter razonable, pactista, analítico y positivo de los catalanes. En la cruz, la ignorancia supina, la aterradora inmoralidad, la pasión por lo abstracto, la miseria, el afán de predominio castellano, el militarismo; en suma, una raza degenerada, semítica, y un carácter de hidalgo pobre, representado en las figuras del Quijote y de don Juan. También para el obispo Torras i Bages, unos y otros eran como el agua y el fuego. Con su libro La tradició catalana el prelado trató de elaborar una especie de psicología nacional de los catalanes: organización patriarcal, natural, llena de católica espiritualidad frente a la burda democracia nacida con la revolución, un régimen artificial, inmoral, en el que los hombres carecen de vínculos que no sean el egoísmo y el interés. Enseñar el catecismo en lengua castellana era una costumbre destructiva de la fe, «una fe exòtica que la major part de vegades no arrela, una religió estrangera». Pompeyo Gener ponía a contribución el positivismo, no muy bien digerido, para justificar la necesidad que tenía Cataluña de apartarse de Castilla. España era un Estado político bajo el que coexistían varias razas diferentes. La historia de España había sido modelada por los castellanos, que eran una raza completamente distinta a la catalana. Los castellanos eran guerreros, ávidos conquistadores, absortos por una religión absolutista. La mayoría de España, por el predominio semítico y bereber, a causa también del aire enrarecido que se respiraba en la meseta, era incapaz de alcanzar un progreso a la moderna. Los catalanes eran aficionados a las ciencias y a las artes pacíficas. El antagonismo entre ambas razas solamente podría solventarse con la separación, y Prat de la Riba resumía con acierto el resentimiento del nacionalismo: «Esta obra, esta segunda fase del proceso de nacionalización catalana, no la va a hacer el amor sino el odio». Prat trató de explicar a los lectores franceses la manera en que los catalanes se diferenciaban de los españoles o, mejor dicho, de los castellanos. Estos constituían un pueblo semítico, de mezclada sangre árabe y africana, producto de invasiones repetidas. Dicho carácter explicaba por qué, en Castilla, las universidades no enseñaban, los gobiernos desgobernaban y los empleados no administraban. «¿Qué es lo que caracterizaba a la lengua catalana?», se preguntaba en su catecismo patriótico. La claridad y concisión de sus frases, el llamar a las cosas por su nombre sin jerigonzas inútiles. ¿Qué es lo que caracterizaba a la lengua castellana? Las formas ampulosas, el inútil gasto de tiempo y de palabras para designar la más insignificante de las ideas.33
Los hombres del catalanismo describen a España a la manera de un viajero romántico. En la frontera con la civilización europea suben a un tren que los transporta a través de páramos monótonos durante horas interminables. Llegan a la estación de Atocha y aprecian una algarabía de vendedores, limpiabotas y otros personajes equívocos que les ofrecen alojamiento económico o acarrear sus maletas. Aquello les parece entonces el anticipo de un país distinto, pintoresco. Con su equipaje a resguardo, juzgan España a través de Madrid, o, mejor dicho, a través de un aspecto suyo; como si toda la nación española pudiera describirse a través de la subcultura popular madrileña, la tierra de los toros y el género chico, a la que podía sumarse tal o cual rasgo andaluz. La frase de Pompeyo Gener resumía, a fin de cuentas, las creencias de buena parte de catalanes nacionalistas: «No podemos tolerar, en fin, la hegemonía de esa España negra, toda llena de supersticiones, paralizada por la rémora de los conventos; esa España muerta de la inacción, de la crueldad, de la pereza, en que todos aspiran a vivir del presupuesto, aunque sea en clase de esbirros; de esa España que no mira hacia adelante ni hacia afuera, a los puntos en que se trabaja y se piensa». Por otra parte, cuando la historia desmiente la imagen de la Cataluña civil y unánime, el nacionalismo adopta la posición de ignorarla, o de apuntar al adversario exterior. La Semana Trágica fue interpretada por d’Ors —y por el grueso del catalanismo— como un vendaval extraño, una tormenta terrible que se abatió de repente sobre Cataluña. «Oh Barcelona, Oh Catalunya! Què us han fet?». Las casas de Barcelona, el paisaje de la tierra natal, habían servido como decorado para quienes representaban la tragedia. El mal venía de fuera, no se incubaba dentro.
TERESA, LA BIEN PLANTADA
Para ilustrar el mito de la Cataluña clásica, imperial, racée, frente a la España anecdótica, pintoresca y degenerada, Xenius escribió por entregas, desde el 23 de agosto hasta el 5 de octubre de 1911, uno de sus libros más conocidos: La Ben Plantada. La heroína encarna toda la perfección física y moral de la tierra. Su cuerpo es grande, alto —mide 1,85 cm—. Blanca es la piel, pura la raza, con unas gotas de sangre americana (como el glosador, por cierto). Vestida con trajes holgados y blancos se asemeja a la Venus de Milo. Aunque natural de Barcelona, algunos rasgos físicos —las manos grandes, un poco bastas, los pies proporcionados a su altura, lo rotundo del busto— parecen delatar sus cercanos orígenes rurales. Es madre, o promesa de madre, antes que mujer. En una fiesta veraniega le susurra al glosador que son niños, y no hombres, lo que más deseaba en ese momento. Es sencilla y refinada; aristocracia y pueblo a la vez. Representa la tradición pero también las ideas europeas, forjadas desde la antigua Grecia. De su espíritu se derrama serenidad, dulzura, equilibrio, moderación. Su presencia majestuosa tiene la virtud de aquietar las discordias. ¡La pedagogía de la Bien Plantada! ¡Si pudiera contemplar su figura —dice su creador—, no un grupo escueto de hombres, sino todos los hombres de Cataluña! Poetas, artistas, políticos, arquitectos, negociantes. Todos sanarían en su escuela del Romanticismo, abjurarían de los errores pasados, aprendiendo normas de belleza y de buen vivir. En torno a ella se agitan los furiosos iberos, el africano violento (alusión a los causantes de los disturbios de la Semana Trágica).
¿Com te dius Ben Plantada? Me dic Teresa.
El símbolo creado por Xenius se llama Teresa, como la enamorada de Ausiàs March; una manera de subrayar la pertenencia a esta tradición patriótica. Teresa es un nombre castellano. Pronunciado a la manera de los catalanes, tenía sabor dulce, caliente, sustancioso; estaba lleno de gracia. Pronunciado a la manera española resultaba adusto, bilioso, encendido, como la mística de Ávila. D’Ors quería hacer con La Ben Plantada una filosofia de la catalanitat. Su modelo fue Le jardin de Bérénice, de Maurice Barrès, donde su autor pretende resumir la quintaesencia de lo francés. El glosador admira a Barrès. Lo mismo que hay clases, superiores e inferiores, hay libros impresos con mayor o menor esmero y lujo. Barrès era comparable a una de esas ediciones raras y exclusivas, no superiores a veinticinco ejemplares por cada generación. El catalán, sin embargo, se permitió introducir algunas variantes a su modelo, como la de trocar el otoño medieval francés de Aigues-Mortes por el verano clasicista catalán.34 El símbolo de la Bien Plantada —¿hace falta decirlo?— es un árbol, de raíces fuertes y ramaje poderoso, bien plantado entre la tierra —los muertos, la tradición, la cultura— y el cielo, como señalando el porvenir. La obra es, en efecto, una apelación al patriotismo barresiano de la tierra y de los muertos, de la «sangre ancestral», de la «savia noble de los muertos». Llegado el final del relato, ya al comienzo del otoño, la filosofía de la catalanidad se transforma en religión; mejor dicho, en una suerte de culto civil y patriótico, vestido con el ropaje del catolicismo. Teresa, virgen y madre, ideal encarnación de la patria catalana, asciende a los cielos desde los jardines de la villa de Este, en Roma, de manera clásica pero inverosímil. Su mensaje póstumo resulta ser verbo de salvación; un mensaje que puede mezclarse sin reparo con el de Jesús: «Jo no he vingut a instaurar una nova llei, sinó a restaurar la llei antiga». Y su creador y profeta se une, en una especie de unión mística, entre carnal e ideal, con su creación. «Como tú me has poseído, Xenius, ningún hombre me poseerá jamás. Porque una definición —afirma la culta Teresa— es una manera de conquista». «Vés, doncs, i instrueixin les gents, batejant les noucentistes en nom de Teresa». Desde entonces, Xenius podrá designar a los catecúmenos, miembros de la cofradía novecentista, como «hermanos nuestros en la Bien Plantada».
El conjunto de mitos asociados al imperio, y a esta nueva deidad imperial que era La Ben Plantada, sirvieron a d’Ors y al nacionalismo catalán para estimular el narcisismo colectivo. Ser nada menos que un pueblo heroico, civil, universal, llamado a gloriosos destinos. El mito podría transfigurar las positivas, aunque modestas, realizaciones del nacionalismo catalán, dándoles un carácter que no tenían. El Institut d’Estudis, al poco de fundarse, tenía influencia en la ciencia mundial. Prat estaba convencido de que su puesta en marcha señalaba una época nueva en la vida del catalán; de que, alcanzada ya su consagración interior por obra de la Renaixença, venía ahora la de su exaltación como instrumento habitual en la vida científica universal. Los artistas, pensadores y escritores catalanes triunfaban en Europa. La sardana conquistaba París. En Múnich se daban clases teórico-prácticas para el manejo del porrón, heredero glorioso del rithon helénico, ejemplo de elegancia y limpieza en el beber. La derrota de Pams frente a Poincaré, en la elección presidencial de 1913, demostraba la importancia de lo catalán en Francia.35 Sin duda, había ignorantes que se obstinaban en negar las evidencias del milagroso renacimiento catalán. D’Ors leía en el Times que la sardana era «a kind of provençal farandola». Alguien le había comentado el dicho de un inglés: «Barcelona... ¿eso cae en América?». En París asistió al estreno de La catalana, una ópera con libreto inspirado en la Terra baixa de Àngel Guimerà; pero ¡qué escenografía!, ¡qué canciones! Se conoce que los libretistas, puestos a vestir a la francesa el drama de Guimerà, buscaron en el guardarropa del repertorio romántico y pintoresco hasta dar con una amalgama entre La Favorita y Cavalleria rusticana. El «indecoroso» espectáculo le llenó de angustia: los campesinos catalanes bailaban el fandango, mientras el coro rompía en formidables «¡olés!».