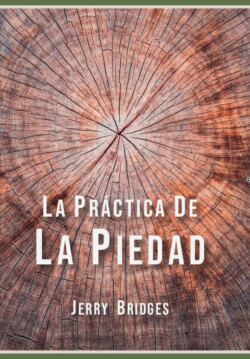Читать книгу La práctica de la piedad - Jerry Bridges - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo dosDevoción A Dios
Оглавление¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15:4
Enoc caminó con Dios y Enoc agradó a Dios. Que caminara con Dios habla de su relación con Dios o su devoción a Dios; que agradara a Dios habla del comportamiento que surgió de esa relación. Es imposible construir un patrón de comportamiento cristiano sin el fundamento de una devoción a Dios. La práctica de la piedad es ante todo cultivar una relación con Dios y a partir de ello cultivar una vida agradable a Dios. Nuestro concepto de Dios y nuestra relación con Él determinan nuestra conducta.
Ya hemos visto que la devoción a Dios consiste en tres elementos esenciales: el temor de Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios. Piensa en un triángulo que represente la devoción a Dios, con cada uno de estos elementos en una de las tres puntas.
El temor de Dios y el amor de Dios forman la base del triángulo, mientras que el deseo de Dios se encuentra en el ápice. A medida que estudiemos estos elementos de manera individual, veremos que el temor de Dios y el amor de Dios forman el fundamento de la verdadera devoción a Dios, mientras que el deseo de Dios es la máxima expresión de esa devoción.
El cristiano temeroso de Dios
El difunto profesor John Murray dijo: «El temor de Dios es el alma de la piedad».3 Sin embargo, el temor de Dios es un concepto que a muchos cristianos en la actualidad les parece anticuado y arcaico. En otro tiempo un creyente sincero tal vez habría sido conocido como «un hombre temeroso de Dios». Hoy en día probablemente nos avergonzaría esa expresión. Algunos parecen pensar que el temor de Dios es un concepto estrictamente del Antiguo Testamento que quedó atrás con la revelación del amor de Dios en Cristo. Al fin y al cabo, ¿no es cierto que el perfecto amor echa fuera el temor, como declara Juan en 1 Juan 4:18?
Si bien es verdad que el concepto del temor de Dios es abordado más ampliamente en el Antiguo Testamento, sería un error asumir que este no es importante en el Nuevo Testamento. Una de las bendiciones del nuevo pacto es la implantación del temor del Señor en los corazones de los creyentes. En Jeremías 32:40, Dios dijo: «Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí» (énfasis añadido).
«Nada podría ser más importante», comentó John Murray, «que el hecho de que el temor del Señor debe ir acompañado del consuelo del Espíritu Santo como características de la iglesia del Nuevo Testamento: “Entonces las iglesias (…) eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo” (Hechos 9:31)».4 Tanto Pablo como Pedro usan el temor del Señor como motivación para vivir justa y santamente.5 El ejemplo del mismo Señor Jesús, de quien Isaías dijo: «Se deleitará en el temor del SEÑOR» (11:3 LBLA), debería eliminar cualquier duda. Si Jesús en Su humanidad se deleitó en el temor de Dios, nosotros sin duda necesitamos pensar seriamente en cultivar esta actitud en nuestras vidas.
Tal vez algo de la aversión a la frase «temor de Dios» se debe en parte a un entendimiento equivocado de lo que significa. La Biblia usa el término «temor de Dios» en dos formas distintas: una se refiere al miedo lleno de ansiedad, y la otra a la veneración, reverencia y admiración. El temor como miedo ansioso surge al darnos cuenta del juicio inminente de Dios por el pecado. Cuando Adán pecó, él se escondió de Dios porque estaba asustado. Aunque este aspecto del temor de Dios debería caracterizar a toda persona inconversa que vive cada día siendo objeto de la ira de Dios, rara vez sucede así. La acusación final de Pablo contra la humanidad impía fue: «No hay temor de Dios delante de sus ojos» (Romanos 3:18).
El cristiano ha sido librado del temor a la ira de Dios (ver 1 Juan 4:18). Pero el cristiano no ha sido librado de la disciplina de Dios contra su conducta pecaminosa, y en ese sentido él todavía teme a Dios. Él se ocupa de su salvación con temor y temblor (cf. Filipenses 2:12); vive su vida aquí como un peregrino con temor reverente (cf. 1 Pedro 1:17).
Para el hijo de Dios, sin embargo, el significado principal del temor de Dios es veneración y honra, reverencia y admiración. Murray dice que este temor es el alma de la piedad. Es la actitud que despierta en nuestros corazones adoración, amor y reverencia. Esta no se enfoca en la ira de Dios sino en la majestad, la santidad y la gloria trascendente de Dios. Podría compararse con la admiración que un ciudadano ordinario pero leal sentiría al estar cerca de su rey terrenal, aunque esa admiración ante un potentado terrenal solo puede asemejarse remotamente a la admiración que deberíamos sentir hacia Dios, el único y bendito Gobernador, el Rey de reyes y Señor de señores.
Los seres angelicales de la visión de Isaías en el capítulo 6 demostraron esta admiración cuando, con dos de sus alas, cubrían sus rostros en la presencia del excelso Señor. Vemos esta misma admiración en Isaías y en Pedro cuando cada uno de ellos se dio cuenta de que estaba en presencia de un Dios santo. La vemos con total intensidad en la reacción del amado discípulo Juan en Apocalipsis 1:17, cuando vio a su Maestro en la plenitud de Su gloria y majestad celestiales y cayó como muerto a Sus pies.
Es imposible ser devoto a Dios si uno no tiene un corazón lleno del temor de Dios. Este profundo sentido de veneración y honra, reverencia y admiración, es lo que provoca en nuestros corazones la alabanza y adoración que caracterizan la verdadera devoción a Dios. El cristiano reverente y piadoso ve a Dios primero en Su gloria trascendente, majestad y santidad antes de verlo en Su amor, misericordia y gracia.
En el corazón de la persona piadosa existe una tensión saludable entre admirar con reverencia a Dios en Su gloria y confiar como un niño en Dios el Padre celestial. Sin esta tensión, la confianza filial de un cristiano puede degenerar fácilmente en presunción.
Uno de los pecados más graves de los cristianos en la actualidad probablemente es la familiaridad casi irreverente con la cual a menudo nos dirigimos a Dios en oración. Ninguno de los hombres piadosos de la Biblia adoptó la actitud casual que nosotros adoptamos frecuentemente. Ellos siempre se dirigían a Dios con reverencia. El mismo escritor que nos dice que podemos entrar confiadamente al Lugar Santísimo, la sala del trono de Dios, también nos dice que debemos adorar a Dios de forma aceptable, con temor y reverencia, «porque nuestro Dios es fuego consumidor» (Hebreos 10:19; 12:28–29). El mismo Pablo que nos dice que el Espíritu Santo morando en nuestro interior nos hace clamar «¡Abba, Padre!», también nos dice que este mismo Dios «habita en luz inaccesible» (Romanos 8:15; 1 Timoteo 6:16).
En nuestra época tenemos que empezar a recobrar un sentido de admiración y profunda reverencia por Dios. Tenemos que empezar a verlo otra vez en la majestad infinita que le pertenece solo a Él que es el Creador y Gobernador Supremo del universo entero. Hay una brecha infinita de valor y dignidad entre Dios el Creador y el hombre como creatura, a pesar de que el hombre haya sido creado a imagen de Dios. El temor de Dios es un reconocimiento sincero de esta brecha —no un insulto al hombre, sino una exaltación de Dios.
Incluso los redimidos que están en el cielo temen al Señor. En Apocalipsis 15:3–4, ellos entonan triunfantes el cántico de Moisés el siervo de Dios y el cántico del Cordero:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
Observa que ellos enfocan su veneración en los atributos del poder, la justicia y la santidad de Dios. Estos atributos, que manifiestan de manera particular la majestad de Dios, son los que deben generar en nuestros corazones una reverencia a Él. Esta misma reverencia la expresaron los hijos de Israel cuando vieron el gran poder de Dios manifestado en contra de los egipcios. Éxodo 14:31 dice: «El pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo». Junto con Moisés, ellos entonaron una canción de adoración y gratitud. La esencia de esa canción se encuentra en el versículo 15:11: «¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?». Temer a Dios es confesar Su absoluta singularidad —reconocer Su majestad, santidad, grandeza, gloria y poder.
Las palabras no nos bastan para describir la gloria infinita de Dios que aparece retratada en la Biblia. E incluso ese retrato es borroso y opaco, pues por ahora vemos apenas un débil reflejo de Él. Pero un día le veremos cara a cara, y entonces le temeremos en el sentido pleno de esa palabra. Por tanto, no es sorprendente que Pedro, teniendo en mente ese día, nos diga que vivamos de forma santa y piadosa ahora. Dios está en el proceso de prepararnos para el cielo, para habitar con Él eternamente. Por eso Él desea que crezcamos tanto en santidad como en piedad. Él quiere que seamos como Él y lo veneremos y adoremos por toda la eternidad. Tenemos que estar aprendiendo a hacer eso ahora.
En nuestros días parece que hemos magnificado el amor de Dios casi al punto de excluir el temor de Dios. Debido a esta fijación, no estamos honrando a Dios ni reverenciándolo como debemos. Ciertamente deberíamos magnificar el amor de Dios, pero aunque nos gocemos en Su amor y misericordia, nunca debemos perder de vista Su majestad y Su santidad.
Un concepto adecuado del temor de Dios no solo nos llevará a adorarlo correctamente, sino que también regulará nuestra conducta. Como dice John Murray: «Lo que adoramos o a quien adoramos determina nuestro comportamiento».6 El pastor Albert N. Martin ha dicho que los elementos esenciales del temor de Dios son (1) conceptos correctos del carácter de Dios, (2) un reconocimiento constante de la presencia de Dios y (3) una consciencia permanente de nuestra obligación hacia Dios.7 Si tenemos cierta comprensión de la infinita santidad de Dios y Su odio hacia el pecado, junto con una percepción permanente de la presencia de Dios en todas nuestras acciones e incluso nuestros pensamientos, entonces ese temor de Dios tiene que influir en nuestra conducta y regularla. Así como la obediencia al Señor es una señal de nuestro amor por Él, esta también es una prueba de nuestro temor de Dios. «[Temerás] a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos» (Deuteronomio 6:2).
Levítico 19 contiene una serie de leyes y regulaciones que la nación de Israel debía obedecer en la Tierra Prometida. Ese es el capítulo del cual Jesús citó el conocido segundo mandamiento del amor: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (v. 18; ver también Mateo 22:39). La expresión «Yo Jehová» o «Yo Jehová vuestro Dios» aparece dieciséis veces en Levítico 19. Por medio de esta repetición frecuente de Su nombre sagrado, Dios recuerda al pueblo de Israel que su obediencia a Sus leyes y regulaciones debe fluir de una reverencia y temor a Él.
El temor de Dios debe ser una de las principales motivaciones para obedecerle, y debe generar esa obediencia. Si nosotros de verdad reverenciamos a Dios, vamos a obedecerle, puesto que todo acto de desobediencia es una afrenta a Su dignidad y majestad.
Sobrecogidos por el amor de Dios
Solo el cristiano temeroso de Dios puede apreciar verdaderamente el amor de Dios. Él ve el abismo infinito entre un Dios santo y una creatura pecadora, y el amor que hizo posible cerrar esa brecha enorme a través de la muerte del Señor Jesucristo. El amor de Dios por nosotros tiene muchas facetas, pero Él lo demostró de manera suprema al enviar a Su Hijo a morir por nuestros pecados. Todos los otros aspectos de Su amor son secundarios y, de hecho, se hacen posibles para nosotros a través de la muerte de Cristo.
El apóstol Juan dice: «Dios es amor» (1 Juan 4:8). Él explica esta declaración diciendo: «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados» (1 Juan 4:9–10). Ese concepto de «propiciación» hace referencia al sacrificio que apartó la ira de Dios al quitar nuestros pecados.
La persona verdaderamente piadosa nunca olvida que en otro tiempo fue objeto de la ira santa y justa de Dios. Nunca olvida que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y siente, junto con Pablo, que es el peor de los pecadores. Pero entonces al mirar a la cruz, ve que Jesús fue su sacrificio expiatorio. Ve que Jesús cargó sus pecados en Su propio cuerpo y que la ira de Dios —la ira que él como pecador debería haber soportado— fue derramada completa y totalmente sobre el Santo Hijo de Dios. Y es bajo esta perspectiva del Calvario que la persona piadosa ve el amor de Dios.
El amor de Dios no tiene ningún significado separado del Calvario. Y el Calvario no tiene ningún significado separado de la ira santa y justa de Dios. Jesús no murió solo para darnos paz y propósito en la vida; Él murió para salvarnos de la ira de Dios. Él murió para reconciliarnos con un Dios santo que estaba alejado de nosotros por causa de nuestro pecado. Él murió para rescatarnos de la condena por el pecado —el castigo de destrucción eterna, apartados de la presencia del Señor. Él murió para que nosotros, que éramos justamente objetos de la ira de Dios, fuéramos hechos, por Su gracia, herederos de Dios y coherederos con Él.
La medida en que apreciamos el amor de Dios está condicionada por la profundidad con que tememos a Dios. Cuanto más veamos a Dios en Su majestad infinita, santidad y gloria trascendente, estaremos más maravillados y asombrados al contemplar Su amor derramado en el Calvario. Pero también es cierto que entre más profunda sea nuestra percepción del amor de Dios por nosotros en Cristo, más profunda será nuestra reverencia y admiración hacia Él. Debemos ver a Dios en la gloria de todos Sus atributos —tanto Su bondad como Su santidad— para poder atribuirle la gloria y honor y reverencia que Él merece. El salmista capturó esta verdad cuando dijo a Dios: «Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido» (Salmo 130:3–4 LBLA). Él adoraba a Dios con reverencia y admiración por causa de Su perdón. En nuestra práctica de la piedad, entonces, debemos buscar crecer tanto en el temor de Dios como en una comprensión cada vez mayor del amor de Dios. Estos dos elementos juntos constituyen el fundamento de nuestra devoción a Dios.
Esta consciencia del amor de Dios por nosotros en Cristo debe ser personalizada a fin de que se convierta en uno de los ángulos fundamentales de nuestro «triángulo de devoción» a Dios. No es suficiente con creer que Dios amó al mundo; yo debo asombrarme al reconocer que Dios me ama a mí, una persona específica. Esta consciencia de Su amor individual es lo que mueve nuestros corazones en devoción a Él.
Hubo un tiempo al comienzo de mi vida cristiana en el cual mi concepción del amor de Dios era poco más que una deducción lógica: Dios ama al mundo; yo soy parte del mundo; por tanto, Dios me ama. Era como si el amor de Dios fuera una gran sombrilla para protegernos a todos de Su juicio contra el pecado, y yo estuviera bajo la sombrilla junto con otros miles de seres humanos. No era algo particularmente personal en ningún sentido. Luego un día entendí que «¡Dios me ama! Cristo murió por mí”.
Nuestra consciencia del amor de Dios por nosotros también debe crecer continuamente. A medida que maduramos en la vida cristiana, somos cada vez más conscientes de la santidad de Dios y de nuestra propia pecaminosidad. En la primera carta de Pablo a Timoteo, el apóstol reflexiona sobre la misericordia de Dios al llamarlo para el ministerio del evangelio. Él recuerda que antes fue un hombre blasfemo, perseguidor y violento. Esta descripción ya no es aplicable a Pablo; todo está escrito en pasado.
Pero mientras continúa reflexionando sobre la gracia de Dios, él pasa, al parecer casi sin darse cuenta, a hablar sobre su experiencia en tiempo presente. «Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero» (1:15). Él ya no está pensando en su pasado como perseguidor de Cristo. Ahora está pensando en su experiencia cotidiana actual como un creyente que no alcanza a conformarse a la voluntad de Dios para él. Él no piensa en otros cristianos, que como sabemos estaban muy lejos de Pablo en su devoción a Dios y su desarrollo del carácter piadoso. Pablo nunca desperdicia tiempo tratando de sentirse bien consigo mismo al compararse de manera favorable con cristianos menos maduros. Él se compara con el estándar de Dios, y en consecuencia se ve a sí mismo como el peor de los pecadores.
A través de esta percepción presente de su pecaminosidad, Pablo ve el amor de Dios por él. Cuanto más crece en su conocimiento de la perfecta voluntad de Dios, más ve su propia pecaminosidad y comprende más el amor de Dios al enviar a Cristo a morir por él. Y cuanto más ve el amor de Dios, su corazón se despliega más en devoción y adoración a Aquel que lo amó tanto.
Para que el amor de Dios por nosotros sea una sólida piedra fundamental de devoción, tenemos que reconocer que Su amor es enteramente por gracia —que reposa completamente sobre la obra de Jesucristo y fluye hacia nosotros a través de nuestra unión con Él. Por esta causa Su amor nunca puede cambiar, independientemente de lo que nosotros hagamos. En nuestra experiencia diaria, tenemos todo tipo de altibajos espirituales —pecados, fallas, desaliento— que nos hacen cuestionar el amor de Dios. Eso pasa porque seguimos pensando que el amor de Dios es de alguna manera condicional. Nos asusta pensar que Su amor está basado enteramente en la obra culminada de Cristo a nuestro favor.
En lo profundo de nuestras almas tenemos que abrazar la verdad maravillosa de que nuestras fallas espirituales no afectan el amor de Dios por nosotros en lo más mínimo—que Su amor por nosotros no fluctúa según nuestra experiencia. Debemos ser sobrecogidos por la verdad de que somos aceptados por Dios y amados por Dios únicamente por razón de estar unidos a Su Hijo Amado. Como dice Efesios 1:6, Él «nos hizo aceptos en el Amado».
Por eso Pablo podía regocijarse enormemente en el amor de Dios. Escucha el tono triunfal de su voz en Romanos 8 cuando hace estas preguntas:
• «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?»
• «¿Quién acusará a los escogidos de Dios?»
• «¿Quién es el que condenará?»
• «¿Quién nos separará del amor de Cristo?»
Y escucha luego su eufórica conclusión cuando dice: «Por lo cual estoy seguro de que (…) [nada] (…) nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro».
¿Acaso esta comprensión del amor personal e incondicional de Dios por nosotros en Cristo conduce a una vida irresponsable? Para nada. En cambio, esa consciencia de Su amor nos estimula a una devoción a Dios cada vez mayor. Y esta devoción es activa; no es simplemente un sentimiento cálido y afectuoso hacia Dios.
Pablo declaró que el amor de Dios por nosotros lo constreñía a vivir no para sí mismo sino para Aquel que murió por nosotros y resucitó (cf. 2 Corintios 5:14–15). La palabra «constreñir» que usó Pablo es un verbo muy fuerte. Significa presionar por todas partes e impulsar o forzar a alguien para que actúe de cierta forma. Probablemente no muchos cristianos pueden identificarse con Pablo en cuanto a la profundidad de su motivación, pero ciertamente esta debería ser nuestra meta. Esta es la fuerza apremiante que el amor de Dios debe ejercer sobre nosotros.
Juan habla de forma similar sobre la fuerza apremiante del amor de Dios cuando dice: «Nosotros amamos, porque Él nos amó primero» (1 Juan 4:19 LBLA). Ya sea que Juan estuviera pensando en el amor a Dios o el amor a otras personas, ambos son impulsados por el reconocimiento del amor de Dios por nosotros.
Así pues, vemos que la devoción a Dios comienza con el temor de Dios —con un entendimiento bíblico de Su majestad y santidad que produce reverencia y admiración ante Él. Y luego vemos que el temor de Dios conduce naturalmente a un reconocimiento del amor de Dios por nosotros como se demuestra en la muerte expiatoria de Jesucristo. A medida que contemplemos más y más a Dios en Su majestad, santidad y amor, seremos conducidos progresivamente al ápice del triángulo de la devoción: el deseo de Dios.
Sed de Dios
La verdadera piedad involucra nuestros afectos y despierta en nuestro interior un deseo de disfrutar de la presencia de Dios y la comunión con Él. Esta produce un anhelo de Dios. El escritor del Salmo 42 expresó vívidamente este anhelo cuando exclamó: «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?». ¿Qué podría ser más intenso que la sensación de sed de un ciervo perseguido? El salmista no duda en usar esta imagen para ilustrar lo intenso que es su propio deseo de estar en la presencia de Dios y tener comunión con Él.
David también expresa este deseo intenso de Dios: «Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo» (Salmo 27:4). David anhelaba intensamente a Dios, anhelaba disfrutar de Su presencia y Su hermosura. Dado que Dios es Espíritu, Su hermosura obviamente no se refiere a una apariencia física sino a Sus atributos. David disfrutaba meditar en la majestad y la grandeza, la santidad y la bondad, de Dios. Pero David hacía algo más que contemplar la hermosura de los atributos de Dios. Él buscaba a Dios mismo, pues en otra parte dice: «De madrugada te buscaré; mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela» (Salmo 63:1).
El apóstol Pablo también experimentó lo que es anhelar a Dios: «Quiero conocer a Cristo» (cf. Filipenses 3:10). La Biblia Amplificada captura la intensidad del deseo de Pablo en este pasaje: «[Pues mi propósito determinado es] conocerle a Él —poder llegar progresivamente a conocerle más profunda e íntimamente, percibiendo y reconociendo y entendiendo [las maravillas de Su persona] con mayor fuerza y claridad».8 Esto es lo que impulsa al creyente piadoso. Al contemplar a Dios en la magnificencia de Su majestad, poder y santidad infinitos, y luego al meditar en las riquezas de Su misericordia y gracia derramadas en el Calvario, su corazón es cautivado por Aquel que lo amó tanto. Él solamente está satisfecho con Dios, pero nunca está satisfecho con su experiencia presente de Dios. Siempre anhela más.
Tal vez esta idea de desear a Dios suene extraña a los oídos de muchos cristianos hoy. Entendemos la idea de servir a Dios, de estar ocupados en Su obra. Tal vez incluso tengamos un «devocional» en el que leemos la Biblia y oramos. Pero la idea de anhelar a Dios mismo, de querer disfrutar profundamente la comunión con Él y el estar en Su presencia, puede parecer un poco mística, casi rayando en el fanatismo. Preferimos que nuestro cristianismo sea más práctico.
Sin embargo, ¿quién podría ser más práctico que Pablo? ¿Quién estuvo más involucrado en las luchas de la vida cotidiana que David? Aun así, con todas sus responsabilidades, tanto Pablo como David anhelaban experimentar más comunión con el Dios vivo. La Biblia indica que este es el plan de Dios para nosotros, desde sus páginas iniciales hasta el final. En el tercer capítulo de Génesis, Dios camina en el huerto, llamando a Adán para que tengan comunión juntos. En Apocalipsis 21, cuando Juan observa la visión de la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, él oye que la voz de Dios dice: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos» (v. 3). El plan de Dios para toda la eternidad es tener comunión con Su pueblo.
Y en nuestra época actual, Jesús todavía nos dice lo que le dijo a la iglesia en Laodicea: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo» (Apocalipsis 3:20). En la cultura de la época de Juan, compartir una comida significaba tener comunión, así que Jesús nos está invitando a abrir nuestros corazones a Él para tener comunión con Él. Él desea que lo conozcamos mejor; por tanto, el deseo y anhelo de Dios es algo que Él planta en nuestros corazones.
En la vida de la persona piadosa, este deseo de Dios produce un aura de calidez. La piedad nunca es austera o fría. Tal idea surge de un falso sentido de moralidad legalista mal llamado piedad. La persona que pasa tiempo con Dios irradia Su gloria de una forma que siempre es cálida y acogedora, nunca fría y distante.
Este anhelo de Dios también produce un deseo de glorificar a Dios y agradarle. En la misma frase, Pablo expresa el deseo de conocer a Cristo y también de ser como Él. Este es el objetivo final de Dios para nosotros y es el objetivo de la obra del Espíritu en nosotros. En Isaías 26:9, el profeta proclama su deseo del Señor con palabras muy similares a las del salmista: «Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte». Observa que inmediatamente antes de expresar que desea al Señor, él expresa que desea Su gloria: «Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma» (v. 8). La memoria tiene que ver con la reputación, la fama y la eminencia de alguien —o, en el caso de Dios, con Su gloria. El profeta no podía separar en su corazón el desear la gloria de Dios y el desear a Dios mismo. Estos dos anhelos van de la mano.
Esto es la devoción a Dios —el temor de Dios, que es una actitud de reverencia y admiración, honra y veneración hacia Él, acompañado de una comprensión en lo profundo de nuestras almas del amor de Dios por nosotros, demostrado primordialmente en la muerte expiatoria de Cristo. Estas dos actitudes se complementan y refuerzan entre sí, produciendo en nuestras almas un deseo intenso de Aquel que es tan maravilloso en Su gloria y majestad y a la vez tan condescendiente en Su amor y misericordia.