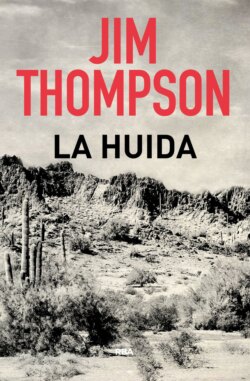Читать книгу La huida - Jim Thompson - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеCuatro meses antes, cuando ya era seguro que Doc iba a conseguir el perdón de su segunda y última caída, su esposa, Carol, había discutido violentamente con él en una visita que le hizo a la prisión. Le anunció que estaba haciendo diligencias para obtener el divorcio y que actualmente empezaban los procedimientos en su contra; quedaron a la expectativa hasta que ella pudiera adquirir el dinero para proseguir los trámites. Poco después, con la anunciada intención de cambiar su nombre y empezar una nueva vida, la mujer subió al tren que la llevaría a Nueva York... vagón de tercera sin reserva de asiento. Y todo hacía suponer que así sería.
Solo que no fue a Nueva York ni solicitó el divorcio: nunca había pensado hacerlo y en ningún momento había experimentado el más ligero deseo de tener otra vida que la que tenía.
Al principio quizá tuvo alguna noción de conciencia que le impulsó a reformar a Doc. Pero ahora no podía pensar en ello sin torcer su pequeña boca, sin dar un respingo debido más al desconcierto que al embarazo ante su pasado punto de vista.
¿Reforma? ¿Cambio? ¿Por qué y de qué? Los términos no tenían sentido. Doc le había abierto una puerta y ella había entrado adoptando un nuevo mundo y siendo adoptada por él. Y ahora era difícil creer que hubiera existido o existiera otro mundo. La actitud amoral de Doc se había convertido en su propia actitud. En cierto sentido, la mujer se había vuelto más como Doc que el propio Doc. Más comprometedoramente persuasiva cuando quería serlo. Más dura cuando la dureza parecía ser necesaria.
Doc la había importunado acerca de esto en una o dos ocasiones, hasta que comprendió que aquello la molestaba. «Un poco más de esto —parecía querer decirle— y te mandamos de nuevo al estante de los libros inservibles.» Y si bien Carol no se enfadaba por sus bromas —era casi imposible estar enfadada con Doc—, tampoco las apreciaba demasiado. Le daban un vago sentimiento de indecencia, de estar expuesta desagradablemente. Había experimentado la misma sensación cuando sus padres se obstinaban en exhibir uno de sus retratos de cuando era bebé; una vulgar exposición de desnudez infantil que se extendía sobre una alfombra blanca de lana.
Era su retrato, de acuerdo, y, sin embargo, no era ella realmente. Entonces ¿por qué no olvidarlo? Olvidar también que más de dos décadas después que fuera tomada la fotografía, ella era todo lo sosa, apagada, poco atractiva e indeseable que puede ser una joven.
Por aquel entonces trabajaba en una librería. Vivía con sus voluminosos padres de mediana edad y cada día se hundía más en el modelo de la solterona. No tenía otra vida que la no-vida de su trabajo y su hogar. Tenía rasgos agradables y su pequeño cuerpo bellamente redondeado. Pero la gente solo veía en ella su forma de vestir, descuidada y modosa, la poca gracia de sus maneras, y pensaba en ella como en un ser simplemente doméstico.
Entonces había venido Doc —según sus palabras, a la búsqueda de un nuevo empleo— e instantáneamente había visto en ella la mujer que era en realidad; y con su agradable sonrisa, su amable persuasión, su inofensiva persistencia, había sacado a aquella mujer de su concha.
Oh, no había sido cosa de minutos, naturalmente. Ni siquiera de días. Ella se había comportado como un ser asustadizo, como correspondía a su educación. Parpadeaba, enrojecía, lo colocaba en donde ella creía que era «su lugar». Pero no se pueden hacer cosas así con Doc, porque, de alguna manera, parece que estas cosas te duelen más a ti que a él. Así pues, había claudicado —solamente un poco—, y al minuto siguiente ya estaba en el umbral de aquella maravillosa puerta. Y la puerta se cerró firmemente tras ella.
Sus padres se habían lavado las manos respecto a su hija. «¡Qué padres!», había pensado con desdén. Había perdido sus amigos, su posición en la comunidad. «¡Vaya amigos, menuda posición!» Había adquirido una ficha policial:
Carol (Ainslee) McCoy. Sin mote. Fotografía y huellas digitales reclamadas por orden del tribunal. Tres arrestos. Sin pruebas ni convicciones. Sospechosa de complicidad en asesinato, robo a mano armada, robo en banco, junto con su marido «Doc» (Carter) McCoy. Puede trabajar como taquimeca; trabajos generales de oficina. Puede parecer atractiva o desagradable, amistosa o antipática. Un metro sesenta. Cincuenta quilos. Ojos verde-grises. Cabello castaño, negro, rojo o rubio claro. Edad, 30-35 años. Acercársele con precaución.
Carol sonrió para sí misma y se miró en el espejo retrovisor. «¡Vaya ficha!» Había más agujeros en aquella ficha que en sus gordas cabezas. Desde su ostensible partida para Nueva York, había estado trabajando de cajera nocturna en un restaurante, en una ciudad a unas quinientas millas de distancia. Naturalmente, con nombre supuesto y con un aspecto totalmente distinto del que tenía ahora. Ayer por la mañana había dejado el empleo (para reunirse con su marido, sargento de Marina, en Georgia), había dormido todo el día, después alquilado un nuevo coche y partido hacia Beacon City.
A las ocho de la mañana estaba a sesenta millas de la ciudad. Después de desayunar bollos y café que había comprado y traía consigo, y de un rápido aseo en una estación de servicio, se sintió completamente descansada y animada a pesar de las muchas horas que llevaba al volante.
Su jersey de cachemira, de cuello alto, marcaba la ligereza de su talle, la gracia de sus caderas y los ricos contornos del busto. Una gorra masculina de gran visera cubría su cabeza y su pelo —ahora castaño claro— flotaba por debajo de la gorra en una graciosa cola. Llevaba las piernas de finos tobillos cubiertas con unos pantalones ceñidos, de manera que parecían una segunda piel.
Estaba despampanante, joven y alegre. Estaba —bueno, ¿qué mal hay en la palabra?— sexy. Con un hormigueo agradable, Carol decidió que no había nada de malo en todo ello.
No había visto a Doc desde su disputa en la prisión. Su único contacto había sido a través de breves, cautelosas y emocionalmente insatisfechas llamadas telefónicas a larga distancia. Así había tenido que ser y Carol —que era una buena parte de Doc—, al igual que este, no se había desesperado para que fuera de otra forma. Sin embargo, esto no quería decir que ella estuviera casi delirante de felicidad por el hecho de que aquellos largos meses de separación hubieran acabado.
Doc estaría muy satisfecho de ella, lo sabía. Muy satisfecho de su apariencia; de todo lo que había hecho.
El coche era un deslumbrante convertible amarillo. El equipaje iba amontonado en el asiento trasero y el suelo estaba lleno de palos de golf, cañas de pescar, raquetas de tenis y otros implementos vacacionales. Las maletas brillaban con los adhesivos de diferentes hoteles y agencias de viajes. Una de estas contenía una gorra similar a la que llevaba puesta, unas gafas de sol y una elegante chaqueta sport. Todo estaba preparado para el momento en que se tuviera que acomodar el botín del banco.
Debían ser muy visibles mientras viajaran y aquella visibilidad les daría seguridad. Le había enseñado Doc que cuanto más obvia y abierta fuera una cosa, tanto menos riesgo había de llamar la atención.
Empezó a conducir lentamente, a mirar cada vez con más frecuencia el reloj de la tabla de mandos y el cuentakilómetros. A las nueve vislumbró una humareda negra en la distancia; luego una ondulante nube oleosa. Carol cabeceó aprobadoramente.
Doc había llegado a tiempo, como siempre. El humo significaba el final feliz de la segunda media parte del robo. Lo que quería decir, ya que una parte dependía de otra, que también la primera había salido bien.
Echó otra ojeada al reloj y aminoró todavía más la marcha. En la cima de la colina detuvo el coche y empezó a subir el capó. Un camión y dos coches se le adelantaron y el conductor de uno de ellos aminoró con la idea de ofrecerle su ayuda. Carol le hizo con la mano un signo de que no necesitaba ninguna ayuda y el conductor se dio por enterado; entonces volvió a sentarse tras el volante.
Encendió un cigarrillo, lo arrojó después de echar unas cuantas bocanadas y miró fijamente a través del parabrisas. Las nueve y cuarto; no, eran ya casi las nueve y veinte. Y todavía no había recibido la señal: el parpadeo de un faro izquierdo. Cierto, uno de aquellos coches que se acercaban a lo lejos había desaparecido súbitamente de la carretera —y ahora otro por la derecha—, pero aquello no quería decir nada; había muchos desvíos. Por lo menos tres senderos que llevaban a tres granjas alineadas y otros que llevaban de una granja a otra.
En cualquier caso, Doc nunca cambiaba los planes en el último minuto. Si parecían indicados estos cambios, sencillamente dejaba el asunto, para siempre o para más tarde. Así, pues, dado que había dicho que habría una señal...
Carol puso el coche en marcha. Cogió una pistola del compartimiento de guantes, la escondió dentro del cinturón de los pantalones y la cubrió con el jersey. Luego empezó a conducir a toda velocidad.
El desayuno de Doc McCoy se había enfriado antes de que pudiera desembarazarse del guardia de noche. Pero se lo tomó con una alegría que tanto podía ser aparente como real. Era difícil decirlo, tratándose de Doc; era difícil saber si realmente le gustaba algo o alguien con la intensidad que aparentaba. Ni siquiera él lo sabía. La afabilidad era su arma cuando trabajaba. Se había empapado tanto de amabilidad que todo lo que tocaba parecía transformarse en color de rosa.
La radiante buena naturaleza de Doc y su fuerte personalidad resultante se la debía a su padre, el sheriff viudo de una pequeña población del sur. Para compensarse de la pérdida de su esposa, el viejo McCoy mantuvo siempre su casa llena de visitas. Le gustaba su trabajo —sabía que nunca podría conseguir otro que fuese ni la mitad de bueno— y se aseguró para conservar el cargo. No se le conocía con un no en la boca, ni siquiera cuando era requerido por el populacho para que les entregara un prisionero. Estaba dispuesto en todo momento para hacer de figurante en una boda o para velar un cadáver. Ninguna sesión de póquer, de peleas de gallos o tertulia se consideraba completa sin su presencia; incluso era asiduo a la iglesia e invitado inevitable en los más elegantes guateques sociales. Inevitablemente se convirtió en el hombre más querido de la comarca, un hombre a quien todos consideraban sinceramente como a un amigo. También era el más incompetente y costoso adorno de la política local. Pero la única persona que en toda su vida le había faltado —un candidato de la oposición— apenas había escapado de un furioso grupo de linchamiento.
Por consiguiente, Doc había nacido siendo ya popular, en un mundo en que fue instantáneamente querido y en donde era siempre bienvenido. Todo el mundo sonreía, todo el mundo era amistoso, todo el mundo se desvivía para gustarle. Sin llegar a deteriorarse —su padre y la manera con que este gobernaba la casa se encargó de evitarlo—, adquirió una incontrovertible seguridad en sus propios méritos; una convicción no solamente de que sería querido, sino de que debía ser querido fuera donde fuera. Y con tal convicción, adquirió los agradables rasgos y la personalidad necesaria para justificarla.
Rudy Torrento planeaba matar a Doc, pero se sentía molestamente atraído por él.
Doc pretendía matar a Rudy, pero de ninguna manera le desagradaba Torrento. Solamente que le gustaba menos de lo que le gustaban otras personas.
Terminó su desayuno, colocó de nuevo los platos en la bandeja y la dejó fuera, junto a la puerta. La doncella estaba limpiando el vestíbulo y Doc le comunicó su marcha («por unos cuantos días»). Le dijo que no era necesario que se molestara con su habitación hasta que la hubiera dejado. Preguntó por la salud de su marido reumático, la cumplimentó acerca de sus nuevos zapatos, le dio una propina de cinco dólares y, sonriente, cerró la puerta.
Se bañó, se afeitó y empezó a vestirse.
Medía un metro ochenta y pesaba unos setenta y siete quilos. Tenía la cara ligeramente alargada, la boca ancha y los labios delgados, ojos grises y grandes. Su pelo grisáceo, color arena, clareaba en la coronilla. En uno de sus hombros, ostentosamente poderosos, lucía dos cicatrices de bala. Al margen de todo esto, no tenía nada que le distinguiera de cualquier otro hombre de cincuenta años.
La culata y el cañón de un rifle estaban asegurados con presillas debajo de su sobretodo. Doc lo sacó, volvió a colgar el abrigo en el lavabo y empezó a ensamblar las piezas. La culata era la de un ordinario rifle del veintidós. El cañón, al igual que el resto del fusil, había sido hecho por el mismo Doc. Su trazo más distintivo era un cilindro soldado, unido en uno de sus extremos a un cerrojo. Parecía, y era, una pequeña bomba de aire.
Doc introdujo una posta en el cargador, lo cerró y volvió a colocarlo en su sitio. Empezó a tirar del cerrojo, tanto más fuerte cuanto más aumentaba la resistencia dentro de la cámara de aire. Cuando ya no pudo bajar más el cerrojo, le dio varias vueltas rápidas sellando el extremo del cilindro.
Fumó un cigarrillo y hojeó el periódico de la mañana, que Charlie le había traído con el desayuno, deteniéndose de vez en cuando para mordisquear un incipiente padrastro. Reconsideró su decisión de deshacerse de Rudy y no pudo encontrar razón alguna para cambiar de plan. Ninguna razón, al menos, de suficiente importancia.
Cuando llegasen a la costa Oeste necesitarían detenerse temporalmente, hacer un reconocimiento, cambiar de coche y destruir las huellas en general, antes de entrar en México. Era conveniente hacerlo en cualquier caso, incluso aunque no fuera necesario en absoluto. Y Rudy había descubierto un lugar en donde podían tomar posada por algún tiempo. Era un pequeño albergue para turistas perteneciente a unos parientes lejanos de Rudy. Eran ciudadanos naturalizados, una pareja casi dolorosamente honesta, de cierta edad. Pero tenían un irrazonable temor por la policía, temor que habían traído consigo desde su país natal, y Rudy todavía les aterrorizaba más. Así pues, se habían sometido a sus demandas a regañadientes, en esta ocasión y en otras.
Doc confiaba en que podría manejarlos perfectamente sin Rudy. Confiaba en que cooperarían mucho más si se enteraban de que él se había deshecho de su temible pariente.
Echó una ojeada a su reloj y encendió otro cigarrillo. Luego recogió el rifle. De nuevo en las encubridoras sombras de la habitación, tomó puntería a través de la ventana con un ojo cerrado para evitar el humo del cigarrillo que colgaba de sus labios. El guardia del establecimiento bancario podía dejarse ver de un momento a otro.
Llamaron a la puerta. Doc vaciló durante una fracción de segundo, luego cruzó la habitación a grandes zancadas y abrió la puerta unas cuantas pulgadas. La doncella le entregó un juego de toallas.
—Discúlpeme por molestarle, Mr. Kramer. He pensado que quizá las necesitaría.
—No tiene por qué disculparse, ha sido muy amable de su parte —dijo Doc—. Espere un momento y...
—No, ya está bien, Mr. Kramer. Ya me ha dado más que suficiente.
—Insisto... —dijo Doc amablemente—. Espere un momento aquí, Rosie.
Dejó la puerta entornada, volvió a cruzar la habitación y levantó el rifle, preparando la puntería en el camino. Mack Wingate estaba cruzando en aquel momento el umbral del banco, casi había desaparecido en el oscuro interior. Doc disparó y se produjo un sonido silbante, como un súbito suspiro.
No esperó a ver si el guardia caía; cuando Doc disparaba, daba en el blanco. Con un rifle más potente su puntería hubiera sido exactamente la misma a una distancia de quinientas yardas de lo que lo había sido a cincuenta.
Dio un dólar a la doncella, agradeciéndole otra vez su cortesía. Cerró de nuevo la puerta con llave y llamó al portero del hotel por teléfono:
—Charlie, el tren ¿sale a las nueve y veinte o a las nueve y media? Gracias, eso pensaba. No, no quiero coche, gracias. Me gustará dar un pequeño paseo.
Colgó el teléfono, sacó el casquillo del rifle y de nuevo bombeó la presión. Desmontó la culata, la colocó en la cartera y puso el resto en las presillas del abrigo.
Levantó la prenda por el cuello y se la colocó desmadejadamente en un brazo. Caminó por la habitación durante unos instantes con el abrigo colgado del brazo, luego cabeceó con satisfacción y volvió a dejarlo en el lavabo. Rudy no debía esperar que él tuviera un rifle. Aquello sería una completa sorpresa para él. Y en caso de que no lo fuera...
«Tendré que pensar en algo», se dijo Doc. Y puso manos a la obra para solucionar un problema más inmediato.
Su neceser contenía un número desacostumbrado de cosméticos: sales de baño, tónicos para el pelo y similares. Pero los recipientes de estos productos no contenían lo que indicaban las etiquetas, sino un buen surtido de cosas extrañas tales como naftalina, petróleo en bruto, una barra de dinamita y los mecanismos de dos relojes.
Todo aquello eran los ingredientes de dos bombas incendiarias. Doc empezó a ensamblar dichos ingredientes, extendiendo primeramente el periódico sobre la cama para salvaguardar el cobertor. Dos finos hilos de sudor se deslizaban por su frente. Los movimientos de sus dedos eran seguros, pero extremadamente delicados.
La dinamita —que separó en dos piezas— era segura, y una barra no ofrecía ningún peligro (para alguien familiarizado con su acción), incluso si explotaba. No, la dinamita era segura, fácil de manejar, tolerante. El peligro estribaba en aquel pequeño y afilado percutor que tenía que usar cuando llegara el momento de la acción. Aquellas cabezas de percusión tenían el tamaño de una pastilla digestiva y sus resultados eran siempre buenos. Y pequeñas como eran, una sola de ellas tenía la suficiente potencia como para arrancar la mano de un hombre.
Doc se sintió satisfecho al terminar el trabajo, contento de que nunca más tendría que realizar una tarea como aquélla. Las bombas podían comprarse ya hechas, naturalmente, pero Doc desconfiaba de los proveedores de tales artefactos. Podían hablar; además, necesitaban el incentivo de dar importancia a la mercancía: nada más apto para resultar fatal al comprador.
Doc puso las bombas en el cesto de los papeles y arrugó el manchado periódico encima de ellas. Se lavó las manos en el cuarto de baño y volvió a bajarse los puños de la camisa. Sin ninguna razón consciente, suspiró.
Había hecho trabajos más delicados que este, pero ninguno tan básico para el éxito posterior. Todo lo que él había hecho estaba en la misma línea. Todo lo que él y Carol hacían. Él rayaba los cincuenta y uno. Ella era casi catorce años más joven. Así pues, una caída más, una nueva tanda de prisión y... y todo se iría a hacer gárgaras.
Los pensamientos se arremolinaban en su mente. Irreconocidos, inadmitidos: manifestados solamente por un inconsciente suspiro.
No había vuelto a mirar al banco, ni siquiera para cerciorarse de que Rudy y el muchacho habían entrado sin dificultades. Había tenido otras cosas que hacer y no había motivos para perder el tiempo mirando. Si algo no marchaba bien sería capaz de oírlo desde allí.
Ahora, sin embargo, miró; era el preciso momento en que el presidente del banco entraba. La puerta se cerró abruptamente, casi atrapando el talón de su zapato. Doc retrocedió y sacudió la cabeza inconscientemente, al tiempo que suspiraba.
Eran las nueve menos veinte. Doc se arregló la corbata y se puso la americana. Ahora eran las nueve menos cinco. Cogió el cesto de los papeles y salió al vestíbulo.
Caminó por la alfombra roja hasta el final del vestíbulo y luego giró a la derecha, por un corto pasillo lateral. Un cubo de basura metálico estaba colocado entre la escalera posterior y la puerta que daba al callejón. Echó los papeles en el cubo, mirando descuidadamente a ambos lados de la calle.
Tenía más suerte de la que podía haber esperado.
Un carro de basuras estaba apostado en un extremo de la calle. Al lado había un coche con las ventanillas cerradas. Y cerca de ambos, a barlovento, había otro carro, cargado casi hasta el nivel de las ventanas del segundo piso del hotel.
¡Y la carga era de fardos de heno!
Doc lanzó una rápida mirada a un lado y otro de la calle. Luego sacó las bombas, dejando una en el primer carro y otra sobre la carga de heno.
Volvió a recoger la papelera y regresó a su habitación. Eran las nueve menos dos minutos —dos minutos antes de que las bombas explotaran— y frente al banco había tres o cuatro personas reunidas esperando que abrieran.
Doc completó sus preparativos para marchar, contando lentamente los segundos.