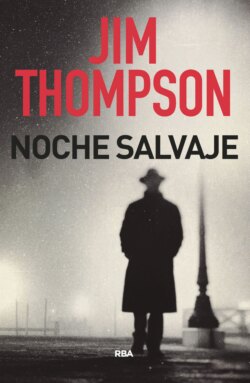Читать книгу Noche salvaje - Jim Thompson - Страница 4
1
ОглавлениеAl cambiar de trenes en Chicago cogí un leve resfriado, y los tres días que pasé en Nueva York —tres días de chavalas y de borracheras a la espera de ver al Hombre— no me ayudaron nada. Cuando llegué a Peardale, me encontraba fatal. Por primera vez en varios años, en mis esputos había ligeras trazas de sangre.
Crucé andando la pequeña estación del ferrocarril de Long Island y me quedé mirando la calle principal de Peardale. Tenía unos quinientos metros de longitud y dividía el pueblo en dos mitades desiguales. Terminaba delante de la Facultad de Pedagogía, media docena de edificios de ladrillo rojizo diseminados por cuatro o cinco hectáreas de un campus universitario mal conservado. El edificio de oficinas más alto era de tres pisos. Las residencias tenían una pinta bastante destartalada.
Empecé a toser un poco, así que encendí un cigarrillo para calmarme. Me pregunté si podía correr el riesgo de tomarme algunos lingotazos para escapar a la resaca. Los necesitaba. Cogí mis dos maletas y eché a andar calle arriba.
Probablemente estaba relacionado con mi estado de ánimo, pero cuanto más me adentraba en Peardale, menos me gustaba el pueblo. Todo tenía cierto aspecto decadente, como de proyecto que no había terminado de despegar. No parecía que hubiese industria local; solo comercio agrícola. Y en un pueblo situado a ciento cincuenta kilómetros de Nueva York no hay residentes que vayan a trabajar a la ciudad a diario. Sin duda, la Facultad de Pedagogía mejoraba un poco el conjunto, pero me parecía que poquísimo, la verdad. Había algo triste en ella, algo que me recordaba a esos hombres calvos que se peinan los pelos de los lados sobre el cráneo.
Anduve unos doscientos metros sin ver un solo bar, ni en la calle principal ni en las laterales. Cubierto de sudor, temblando un poco, dejé la maleta en el suelo y encendí otro cigarrillo. Volví a toser. Interiormente, maldije al Hombre y le traté de hijo de perra para arriba, de todo cuanto se me ocurrió.
Hubiera dado cualquier cosa por volver a estar en la gasolinera de Arizona.
Pero eso no podía ser. Tenía que elegir: yo y los treinta de los grandes prometidos por el Hombre o ni yo ni nada.
Me detuve ante una tienda, una zapatería, y al enderezarme vi por el rabillo del ojo mi reflejo en el escaparate. Mi estampa no causaba demasiada impresión, la verdad. Podría decirse, sin mentir, que había mejorado un ciento por ciento los últimos ocho o nueve años. Pero mi aspecto seguía sin ser nada del otro jueves. No es que yo fuera más feo que Picio, hay que dejarlo claro. Tenía que ver con mi estatura. Parecía un niño esforzándose por ser un hombre. Y es que medía poco más de metro cincuenta.
Me alejé del escaparate; al momento volví sobre mis pasos. Se suponía que no andaba muy sobrado de pasta, pero uno tampoco tenía que estar forrado para calzar unos zapatos decentes. Los zapatos nuevos siempre me levantaban el ánimo. Hacían que me sintiera alguien, por mucho que mi aspecto lo desmintiera. Entré.
Junto a la puerta había una pequeña vitrina horizontal atiborrada de calcetines y ligueros elásticos, y un fulano rechoncho y de mediana edad, supuse que el propietario, estaba sentado tras ella leyendo un periódico con la cabeza gacha. Apenas me dedicó una mirada, después de lo cual señaló por encima del hombro con el pulgar.
—Al final de la calle, chaval —dijo—. Son esos edificios de ladrillo rojo que se ven.
—¿Cómo? —dije—. Yo...
—Ahí mismo. Sigue calle arriba y ya te informarán. Te dirán a qué residencia tienes que ir y todo lo demás.
—Oiga —dije—. Yo...
—Haz lo que te digo, chaval.
Si hay algo que no soporto es que me llamen chaval. Si hay una maldita cosa en el mundo que no me gusta que me llamen es chaval. Levanté las maletas todo cuanto pude y las dejé caer. Chocaron contra el suelo con tal estrépito que al fulano casi se le caen las gafas.
Me acerqué a las sillas para probarse los zapatos y me senté. El otro me siguió, con el rostro enrojecido y expresión molesta, y se sentó en el taburete que había delante.
—Tampoco es para ponerse así —me reprochó—. Yo de ti me andaría con cuidado con ese carácter que tienes.
Tenía razón; iba a tener que andarme con cuidado.
—Claro. —Sonreí amigablemente—. Lo que pasa es que me saca de quicio que me llamen chaval. Supongo que a usted le pasa lo mismo cuando le llaman gordinflón.
El fulano hizo amago de fruncir el ceño, pero al momento se echó a reír. No era mala gente, supongo. Tan solo uno de esos pueblerinos listillos y metomentodos. Le pedí unos zapatos de la talla cinco con alzas dobles, y el hombre se tomó la faena con mucha calma, con la idea de endosarme cuantas más preguntas mejor.
¿Iba a estudiar en la Facultad de Pedagogía? ¿No era un poco tarde para incorporarme al curso? ¿Ya tenía un lugar donde vivir?
Respondí que me había visto retrasado por cierta enfermedad y que iba a quedarme en la residencia J. C. Winroy.
—¡En la de Jake Winroy! —Levantó la mirada como movido por un resorte—. ¿Y por qué no...? ¿Cómo es que te quedas ahí?
—Principalmente por el precio —dije—. Es el lugar con alojamiento a media pensión más barato de cuantos hay en la lista de la facultad.
—Ya, claro. —Asintió con la cabeza—. Pero ¿tú sabes por qué es tan barato, chaval... quiero decir, joven? Porque a nadie más se le ocurre quedarse en ese sitio.
Me las arreglé para poner cara de sorpresa. Me quedé sentado mirándolo fijamente y con expresión de angustia.
—Caramba —solté—. ¿Quiere usted decir que se trata de ese Winroy?
—¡Sí, señor! —El fulano asintió con la cabeza de forma triunfal—. ¡El mismo que viste y calza! El que estaba al cargo de los sobornos en la banda que se hizo de oro con las apuestas de las carreras de caballos.
—Caramba —repetí—. ¡Pero si yo pensaba que estaba en la cárcel!
El otro me sonrió con expresión compasiva.
—Mejor será que te pongas al día, chav... ¿Cómo me dijiste que te llamabas?
—Bigelow. Carl Bigelow.
—Ya, pues tienes que ponerte al día, Carl. Hace unos seis o siete meses que Jake está en la calle. Y es que se hartó de estar en la cárcel, o eso tengo entendido. No podía soportar la cárcel, por mucho que los peces gordos le estuvieran pagando un dineral para que no se fuera de la lengua.
Yo seguía mirándolo con expresión inquieta y un tanto asustada.
—Pero a ver si nos entendemos. No es que diga que en lo de Winroy no vayas a estar a gusto. En la casa hay otro huésped... No es un estudiante como tú, sino un tipo que trabaja en la panadería, y no parece que le vaya mal. Hace semanas que la policía no va por la casa.
—¡Policía! —exclamé.
—Claro. Para evitar que alguien venga y mate a Jake. Verás, Carl... —El fulano terminó de aclararme la situación, como si estuviera hablando con un niño subnormal—. Lo que pasa es que Jake es el testigo clave en ese famoso juicio de los corredores de apuestas. Es el único que puede dar los nombres de los políticos, jueces y todos los demás que tenían sobornados. Por eso, cuando se convirtió en testigo protegido y le pusieron en libertad, la policía temía que se lo cargaran.
—¿Y al...? ¿Y alguien...? —La voz me fallaba; hablar con aquel payaso me estaba haciendo mucho bien. Realmente era un esfuerzo no echarse a reír—. ¿Y alguien lo ha intentado?
—Pues no... Levántate un minuto, Carl. ¿Te parece cómodo? Bueno, pues probemos el otro zapato... No, nadie lo ha intentado. Y cuanto más lo piensas, más fácil es de entender. Tal como están las cosas, la gente tampoco tiene ganas de que juzguen a todos esos corredores de apuestas. Nadie piensa que haya algo malo en apostar a través de un corredor cuando las apuestas en el hipódromo son perfectamente legales. Pero una cosa es gestionar apuestas y otra cosa es el asesinato. Eso la gente no lo aceptaría, además de que todo el mundo tendría claro quién habría sido el responsable. A los corredores de apuestas se les acabaría el negocio para siempre. El escándalo sería tan gordo que los políticos se verían obligados a montar una operación de limpieza, por mucho que les repatease.
Asentí con la cabeza. El tipo había dado en el clavo. Jake Winroy no podía ser asesinado. Mejor dicho, no podía ser asesinado de forma que pareciese un asesinato.
—¿Y cómo cree que va a acabar el asunto? —pregunté—. ¿Cree que permitirán que Ja... que el señor Winroy preste declaración según lo previsto?
—Claro. —Soltó una risita—. Si llega a vivir lo suficiente... Dejarán que preste declaración cuando el caso sea llevado a juicio. Dentro de cuarenta o cincuenta años... ¿Te quedas los zapatos?
—Sí. Y puede tirar los viejos —respondí.
—Así está la cosa. Lo que están haciendo es darle largas al asunto. Conseguir el aplazamiento de la vista. Ya lo han conseguido dos veces y seguirán haciéndolo una y otra vez. ¡Me juego cien dólares a que al final el caso no llega a juicio!
Habría perdido el dinero. Estaba previsto que el juicio se celebrase dentro de tres meses, y no iba a ser aplazado.
—Bueno —dije—, supongo que así funciona el mundo. Es un alivio que piense que no hay problema en hospedarme en casa de los Winroy.
—Pues claro. —El fulano me guiñó el ojo—. Y hasta es posible que pases buenos ratos en esa casa. La señora Winroy es toda una hembra... A ver si me entiendes, que conste que no estoy diciendo nada malo de ella.
—No, claro que no —respondí—. Pues vaya... Toda una hembra, ¿eh?
—Una hembra capaz de quitarle el hipo al más pintado, si tuviera la oportunidad, eso es. Jake se casó con ella después de largarse de aquí para vivir en Nueva York, cuando las cosas le iban mejor que nunca, estaba forrado y en la cresta de la ola. Para ella debe de ser un latazo llevar la vida que tiene que llevar ahora.
Le acompañé a la parte delantera de la tienda para que me devolviera el cambio.
Torcí por la primera esquina y eché a andar por una pequeña calle lateral sin asfaltar. En aquel callejón no se veía ni una casa; solo había la fachada posterior del edificio de las tiendas, a un lado, y el vallado de un patio trasero, al otro. La acera era estrecha y estaba embaldosada de forma chapucera, pero me sentía bien al andar por ella. Me sentía más alto, más capaz de tratar al mundo de tú a tú. El encargo que me habían hecho ya no me parecía tan chungo. Cuando me lo dijeron no me gustó, y seguía sin gustarme. Pero ahora, sobre todo, era por Jake.
El pobre cabrón era un poco como yo mismo. Jamás fue nadie en la vida, pero se había dejado la piel para ser alguien. Había salido por piernas de este pueblo de paletos y se había puesto a trabajar de barbero en Nueva York. Era el único trabajo que sabía hacer —lo único que sabía hacer en la vida—, y por eso se había metido a barbero en la ciudad. Había entrado a trabajar en la barbería más indicada, justo al lado de las oficinas del Ayuntamiento. Y había empezado a hacer la pelota a los clientes más indicados, a reírles los chistes sin gracia, a lamerles los traseros, a ganarse su confianza. Cuando llegó la redada, llevaba años sin usar una navaja de afeitar y estaba gestionando un millón de dólares de beneficios al mes.
El pobre cabrón, sin belleza, sin estudios, sin nada... Y había conseguido llegar a lo más alto. Pero ahora estaba de nuevo en lo más bajo. Llevaba la barbería de un solo sillón en la que había empezado al principio, tratando de sacarse algo más con la casa familiar de los Winroy, una vivienda en mal estado e imposible de vender.
Toda la pasta ganada con las apuestas se había esfumado. El Estado se había quedado parte de ella, el gobierno federal se había llevado otro gran mordisco, y los abogados se habían agenciado el resto. Lo único que le quedaba era su mujer, y se decía que Jake era incapaz de sacarle una palabra amable, por no hablar de todo lo demás.
Seguía andando y pensando en él, compadeciéndome de su suerte, y no me fijé en el gran Cadillac negro aparcado a un lado de la calle ni en el hombre sentado al volante. Justo iba a pasar de largo cuando oí un silbido y vi que quien estaba al volante era Kentucky.
Dejé caer las maletas al suelo y bajé de la acera.
—¡Capullo de tres al cuarto! —espeté—. ¿Y ahora qué quieres?
—Ese temperamento. —Me sonrió y entrecerró los ojos—. ¿Y tú de qué vas? Tu tren ha llegado hace una hora.
Meneé la cabeza; estaba demasiado cabreado para responder. Tenía claro que no me había estado siguiendo por orden del Hombre. Si el Hombre hubiera tenido miedo de que me diera el piro, yo ya no estaría allí.
—Lárgate —dije—. Que te den. Si no te largas del pueblo y te mantienes al margen del asunto, seré yo el que lo haga.
—¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas que se lo tomaría el Hombre?
—Tú ve y díselo —contesté—. Dile que has venido aquí en un carromato de circo y me has parado en la calle.
Kentucky se humedeció los labios, inquieto. Encendí un cigarro, metí la cajetilla en el bolsillo de la americana y saqué la mano, deslizándola por la parte trasera del asiento.
—Tampoco hay que ponerse nerviosos —murmuró él—. ¿El sábado te acercarás a la ciudad? El Hombre ya estará de vuelta y... ¡Uf!
—Eso que notas ahí es una navaja automática —dije—. Y tienes unos tres milímetros de hoja hincados en el cuello. ¿Quieres un poquito más?
—Tú estás loco, cabrón... ¡Uf!
Me eché a reír y dejé caer la navaja sobre el asiento.
—Llévatela —dije—. De todas formas, tenía pensado librarme de ella. Y dile al Hombre que será un placer volver a verle.
Masculló un insulto mientras ponía el coche en marcha. Salió disparado a tal velocidad que tuve que saltar hacia atrás para no verme impelido.
Sonriente a más no poder, enfilé la acera otra vez.
Llevaba tiempo esperando una excusa para darle su merecido a Kentucky. Desde el principio, cuando contactó conmigo en Arizona, no había hecho más que meterse conmigo. Yo no le había hecho nada, pero él insistía en tomarme el pelo, en llamarme chaval y niñato. Me preguntaba por qué lo hacía.
Kentucky necesitaba pasta del mismo modo que un lechón necesita unas tetas. Había dejado el tráfico del licor de garrafón antes de la guerra y se había metido en el negocio de los coches usados. Ahora tenía varios establecimientos en Brooklyn y Queens; estaba ganando más dinero de forma legal —si lo de los coches usados puede considerarse legal— del que nunca se había sacado con el licor de garrafón.
Pero si no había querido meterse en el asunto, ¿por qué ahora se estaba metiendo mucho más a fondo de lo que le tocaba? No tenía por qué haber venido aquí hoy. De hecho, al Hombre no iba a gustarle. Así que... ¿Qué?
Seguía pensando en ello cuando llegué a la casa de los Winroy.