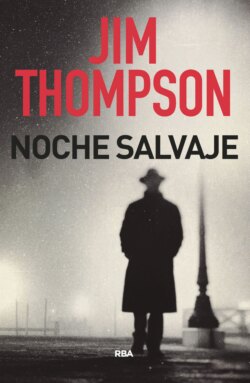Читать книгу Noche salvaje - Jim Thompson - Страница 6
3
ОглавлениеMe encontré con el señor Kendall, el otro huésped, mientras bajaba a cenar. Resultó ser un hombrecillo mayor y muy digno, del tipo que seguiría mostrándose muy digno si se quedara encerrado en un retrete público y tuviera que salir arrastrándose por el suelo. Me dijo que se alegraba de conocerme y que se sentiría muy honrado de ayudarme a acomodarme en Peardale. Le dije que era muy amable.
—Estaba pensando en la cuestión del trabajo —explicó mientras nos dirigíamos al comedor—. Como ha llegado más tarde de lo habitual, puede ser un poco difícil. Casi todos los empleos a tiempo parcial ya se han adjudicado. Pero me andaré con los oídos abiertos en la panadería... Yo diría que damos empleo a más estudiantes que cualquier otro negocio del pueblo. Igual hay suerte y le conseguimos algo.
—Si no es mucha molestia —dije yo.
—No es molestia en absoluto. Al fin y al cabo, vivimos en la misma casa y... Ah, esto tiene una pinta estupenda, señora Winroy.
—Gracias. —La mujer hizo una mueca y se apartó de los ojos un mechón de cabello—. A ver si sabe igual de bien. Y a saber a qué hora va a venir Jake.
Nos sentamos. El señor Kendall vino a asumir el trabajo de pasarnos una u otra cosa, mientras ella se dejaba caer en la silla y se abanicaba la cara con la mano. Se había tomado muy en serio lo de la cena. Al parecer, había ido corriendo a la tienda para comprar un montón de alimentos enlatados.
Tampoco es que la cena estuviera mala. Había comprado un mogollón de cosas distintas, y todo era de primera calidad. Pero la cena hubiera podido ser el doble de buena de haberse gastado la mitad del dinero y puesto un poco más de esfuerzo.
El señor Kendall probó los espárragos y dijo que estaban muy buenos. Probó las anchoas, las sardinas de importación y la lengua estofada y dijo que todo estaba muy bueno. Cuando se llevó la servilleta a los labios, pensé que también diría que estaba muy buena. El hombre era capaz de elogiar educadamente hasta el abrelatas de la señora Winroy. Pero en ese momento volvió el rostro y echó una mirada hacia la puerta, con la cabeza ligeramente ladeada.
—Debe de ser Ruth —dijo al cabo de un momento—. ¿No le parece, señora Winroy?
La señora Winroy escuchó con atención un instante y asintió con la cabeza.
—Gracias a Dios —suspiró, y su expresión empezó a iluminarse—. Tenía miedo de que estuviese fuera otro día.
—Ruth es la joven que trabaja en la casa —me aclaró el señor Kendall—. También es alumna de la facultad. Una muchacha excelente, con mucho futuro por delante.
—¿Ah, sí? —apunté—. Quizá no tendría que decirlo, pero suena como si le fallara un pistón.
El señor Kendall me miró con ojos inexpresivos. A la señora Winroy se le volvió a escapar una risa de las suyas.
—¡Tonto! —dijo—. ¡Es el coche de su padre! Su Pa, como ella lo llama, la lleva y la trae de su granja cada vez que Ruth va a visitar a la familia.
En su voz había un ligero tono paródico, no malintencionado, pero sí algo burlón y desdeñoso.
El coche se detuvo frente a la casa. Una de sus puertas se abrió y se cerró de un portazo, y una voz de palurdo dijo:
—Cuídate, Ruthie, ¿me has oído?
Después, el pistón averiado empezó a repiquetear, y el coche se puso en marcha.
La puerta de la verja rechinó. Se oyó un paso en el caminillo del jardín; un paso tan solo, seguido de un «tap»; una especie de zup-tap. La cosa —ella— subió por el caminillo, a juzgar por el sonido de los pasos, aquel zup-tap extraño. La chica subió los escalones —zup-tap, zup-tap— y atravesó el porche.
El señor Kendall me miró y meneó la cabeza con tristeza.
—Pobre muchacha —dijo, bajando la voz.
La señora Winroy se excusó y se levantó de la mesa.
Se encontró con Ruth en la puerta y la acompañó desde el pasillo hasta la cocina. No llegué a verla bien; o, mejor dicho, solo la vi bien un momento. Pero lo que vi me interesó. Quizá a vosotros no os interesaría, pero a mí me interesó.
Llevaba un viejo abrigo de un color entre verde y marrón —saltaba a la legua que comprado en los almacenes Sears-Roebuck, hasta tal punto que estos bien podrían haberle pagado por lucirlo—, así como una especie de falda de lana sin desbastar. Sus gafas eran del tipo que quizá llevase vuestro abuelo, con unas lentes diminutas y la montura de acero a mitad de camino sobre el puente de la nariz. Hacían que sus ojos parecieran dos nueces sobre un plato de helado. Tenía el pelo negro, espeso y reluciente, pero lo llevaba arreglado de una forma... ¡Un verdadero espanto!
Solo tenía una pierna, la derecha. Los dedos de su mano izquierda, por cuestión de andar siempre agarrando el travesaño de la muleta, parecían un tanto paralizados.
Oí cómo la señora Winroy le decía lo que tenía que hacer en la cocina, no de forma desagradable, pero sí firme y minuciosa. Oí correr el agua en el fregadero y el ruido de las sartenes, así como aquel zup-tap, zup-tap cada vez más rápido, más rápido cada vez: humilde, como pidiendo disculpas, ansioso. Casi podía oír el corazón de la chica latiendo a cada nuevo zup-tap.
El señor Kendall me pasó el azúcar, tras lo cual llevó una cucharadita a su propio café.
—Sh, sh... —soltó. Yo llevaba años oyendo a los personajes de los libros hacer este tipo de sonidos, pero era la primera vez que oía hacerlo a un hombre de carne y hueso—. Qué lástima de muchacha estupenda...
—Sí —dije—. Ya veo.
—Y, según parece, no hay nada que se pueda hacer. Va a seguir así toda la vida.
—¿Quiere decir que no puede reunir la pasta para comprarse una pierna ortopédica? —pregunté—. Siempre hay formas de conseguirlo.
—Bueno... —Incómodo, fijó la mirada en su plato—. Por supuesto, la familia no tiene muchas posibilidades. Pero no se trata de dinero...
—¿De qué se trata, entonces?
—Bueno... Eh... —El hombre estaba ruborizándose —. No es que yo lo sepa personalmente, eh, la situación... Pero entiendo que, eh, el problema está en una malformación peculiar de, eh...
—¿Sí? —le animé.
—¡... De la extremidad izquierda! —terminó.
Lo barbotó como si fuera una palabra malsonante. Divertido, apunté:
—¿Ah, sí?
Pero el señor Kendall ya no dijo más sobre la, eh, bueno, extremidad de Ruth, y no insistí en el asunto. Era más interesante no saberlo todo.
Así me quedaba el aliciente de averiguarlo por mi cuenta.
Kendall llenó su pipa y la encendió. Y después preguntó si me había fijado en lo numerosos que eran los casos de personas excelentes —personas que hacían lo posible por ser buenas— que eran injustamente tratadas por la vida.
—Sí —respondí.
—Y bien —dijo él—. Supongo que toda moneda tiene su reverso positivo. Ruthie no conseguía encontrar otro hogar, y la señora Winroy por su parte tampoco podía, eh... La señora Winroy tenía problemas a la hora de encontrar a una persona. Así que al final todos contentos. La señora Winroy cuenta con una sirvienta agradecida e industriosa. Y Ruth, a su vez, tiene alojamiento, manutención y calderilla para sus gastos. Cinco dólares a la semana creo que cobra.
—¡No me diga! —exclamé—. ¡Cinco dólares a la semana! Tiene que ser un gasto importante para la señora Winroy.
—Eso supongo —Kendall asintió con seriedad—, tal como está la situación. Pero Ruth es una persona excepcionalmente trabajadora.
—Tiene que serlo, para sacarse tanto dinero.
Kendall se sacó la pipa de la boca y examinó la cazoleta. Levantó los ojos, me miró y soltó una risita.
—No soy de los que acostumbran a contar su historia personal al primero que pasa, señor Bigelow, pero... Verá, yo fui profesor durante muchos años. De literatura. Y sí, durante un tiempo estuve dando clases en la universidad que hay en este pueblo. Por entonces mis padres aún vivían, y el salario no me llegaba para cubrir los gastos de los tres... Así que cambié de oficio y me dediqué a un trabajo mejor remunerado. Pero nunca he dejado de seguir interesado, por los clásicos sobre todo...
—Ya veo —dije, y fue mi turno de enrojecer ligeramente.
—Siempre he creído que la sátira no tiene cabida fuera de la enrarecida atmósfera de la excelencia. La sátira, o es excelente o no es nada... Con mucho gusto voy a prestarle mi ejemplar de Los viajes de Gulliver, señor Bigelow. Y también las obras completas de Lucilio, Juvenal, Butler...
—Mensaje captado. Mensaje más que captado. —Sonriente, levanté la mano—. Perdóneme, señor Kendall.
—Tampoco pasa nada. —Kendall asintió con la cabeza; su expresión era de placidez—. Como es natural, usted no podía saberlo todavía, pero a una estudiante que se saca cinco dólares a la semana más alojamiento y manutención en una población universitaria —en esta población, por lo menos—, le van muy bien las cosas.
—Naturalmente —dije—. No tengo la menor duda.
De pronto tuve una intuición demencial en relación con el señor Kendall, una intuición que me provocó escalofríos. Es posible que no todo el mundo tenga un precio, pero si este hombre mayor, tan soso y aburrido, y tan digno, si este hombre mayor en realidad fuera de los que lo tienen... En tal caso podría sacarse una fortuna haciendo de comodín en toda esta partida. Podría apoyarme, si las cosas se ponían serias; respaldar mi versión de los hechos o, incluso, echarme una mano, si no quedaba más remedio. Y también podría mantenerme vigilado, asegurarse de que yo no intentaba darme el piro a la que pudiera...
Pero era una idea demencial. Ya lo he dicho. El Hombre sabía que no podía darme el piro. Sabía que no fallaría y que cumpliría el encargo. Me quité la idea de la cabeza; me la quité a conciencia y sin contemplaciones. Uno no puede andarse con ideas de esta clase.
La señora Winroy llegó de la cocina y recogió el bolso que había dejado sobre el aparador. Después, se detuvo ante la mesa.
—Caballeros, no es que quiera meterles prisa, pero creo que Ruth tiene previsto recogerlo todo cuando hayan terminado.
—Desde luego, desde luego. —Kendall echó la silla hacia atrás—. ¿Le parece que terminemos de tomar el café en la sala de estar, señor Bigelow?
—¿Le importaría llevar la taza de Carl? —preguntó ella—. Quisiera hablar un momento con él.
—Desde luego. Naturalmente.
Kendall cogió las tazas y enfiló el pasillo hacia la sala de estar. Seguí a la mujer al porche.
Ya era de noche. Ella me miró, muy cerca.
—Serás sinvergüenza... —me acusó, sin poder contener la risa—. Ya he oído cómo le tomabas al pelo al señor Kendall. Así que estoy sin un centavo y mi trabajo me cuesta mantenerme a flote, ¿eh?
—Qué carajo —respondí—. El viejo me lo puso en bandeja, y no pude resistirme. Y es que nunca puedo resistirme a según qué invitaciones...
Soltó una risita maliciosa.
—Pero, Carl, guapo...
—¿Sí? —dije. Llevé las manos a su cintura.
—Ahora tengo que ir un momento al centro, cariño. Vuelvo a la que pueda, pero si Jake se presenta mientras estoy fuera, no... Bueno, no le hagas mucho caso.
—Igual me resulta difícil —dije.
—Lo que quiero decir es que seguramente vendrá borracho. Siempre llega borracho cuando se retrasa tanto como hoy. Eso sí, toda la fuerza se le va por la boca; Jake en el fondo no tiene agallas, ni por asomo. Sencillamente, no hagas el menor caso a lo que pueda decir, y no habrá problema.
Le dije que haría lo posible. No había otra cosa que pudiera decirle. Y ella entonces me estampó un beso rápido y contundente. Tras lo cual me limpió los labios con su pañuelo y empezó a bajar por los escalones.
—Acuérdate, Carl. Tú no le hagas el menor caso.
—Me acordaré —dije.
El señor Kendall me estaba esperando, inquieto, temeroso de que el café fuera a enfriárseme. Le dije que no había problema, que el café me gustaba así, y él entonces se arrellanó, relajado, en el sillón. Se puso a hablar de cómo encontrarme un empleo, pues daba por sentado que yo necesitaba trabajo. Al poco rato cambió de tema, y de hablar de un empleo para mí pasó a hacerlo de su propio trabajo. Según entendí, era el encargado en la panadería, la clase de encargado que no tiene cualificación profesional y que trabaja todas las horas del mundo para sacarse unos dólares más que los empleados normales.
Según parecía, estaba más que dispuesto a embarcarse en una historia completa y minuciosa de la industria panadera. Sin embargo, no llevaría más allá de diez o quince minutos dándole a la lengua sin parar cuando se presentó Jake Winroy.
Habéis visto las fotos de Jake, por supuesto; todo el que lee los periódicos las ha visto. Pero las fotos que habéis visto seguramente fueron tomadas cuando Jake aún estaba en plena racha. Y es que el Jake que habéis visto y el Jake que yo vi eran dos personas distintas.
Era un fulano alto, de más de metro ochenta, diría yo, y cuyo peso normal era de unos noventa kilos. Pero ahora no pesaría más de sesenta y cinco. La piel del rostro le colgaba en pliegues y daba la impresión de tirar de su boca, arrastrándola hacia abajo. Incluso su nariz apuntaba hacia el suelo. Aquella nariz brotaba arrastrándose de su rostro como una vela fundiéndose sobre una sartén llena de sebo sucio. El hombre andaba encorvado, con los hombros hacia abajo. La barbilla casi le llegaba al cuello, y el cuello daba la impresión de curvarse y bambolearse bajo el peso de la cabeza.
Estaba borracho, por supuesto. Y con todo el derecho del mundo. Porque, en la práctica, estaba muerto, y supongo que lo sabía.
Se había hecho un siete al cruzar la verja —y mira que yo tenía claro que alguien acabaría por hacerse un siete en aquel maldito vallado—, y al liberarse la manga enganchada a la verja había salido trastabillando y tropezando de mala manera hasta llegar al porche. Al subir por los escalones había dado dos pasos atrás por cada uno al frente, o eso me pareció oír. El porche lo había cruzado disparado y tambaleante. Y, tambaleándose, había entrado en el pasillo. Y ahora se había detenido y nos miraba balanceándose, mientras pestañeaba sin cesar y trataba de hacerse cargo de la situación.
—¡Señor Winroy! —Kendall se acercó a él, nerviosamente—. ¿Quiere que, eh, le ayude a acostarse, señor Winroy?
—¿Ac-acostarme? —Jake soltó un hipido—. ¿Y us-usted quién es?
—¡Por favor! Sabe usted muy bien quién soy.
—Sí, cl-claro, pero, pero ¿lo sa-sabe usted? Seguro que no se ac-acuerda de su nombre.
El señor Kendall frunció la boca y dijo:
—¿Quiere ir conmigo un rato a la panadería, señor Bigelow? Está aquí al lado.
—Creo que mejor me voy a mi cuarto —respondí—. Yo...
Jake se sobresaltó como si le hubieran pegado un tiro. Dio un respingo y se giró en redondo nada más oír mi voz. Me miró, con los ojos desorbitados, levantó una de sus manos largas, surcadas de venas y señaló en mi dirección:
—¿Y us-usted quién es?
—Es el señor Bigelow —indicó Kendall—. Su nuevo huésped.
—¿Ah, sí? ¡Sí! —Dio un paso atrás, con los ojos siempre fijos en mí—. Hué-huésped, ¿eh? Así que es el nuevo hué-huésped, ¿eh? ¿En s-serio?
—¡Pues claro que es el nuevo huésped! —zanjó Kendall—. Un joven excelente, ¡y usted está haciendo lo posible para que se sienta incómodo! Mire, lo mejor es que...
—¿En se-serio? ¡Pues vaya! —Jake seguía moviéndose hacia la puerta, andando de espaldas, medio encorvado. Sus ojos me escrutaron enloquecidos tras los caídos mechones de su pelo negro y grasiento—. Un nuevo hué-huésped. Conque incó-incómodo, ¿eh? ¡Jajá, incó-incómodo! ¿En s-serio?
Era como un disco rayado. Como un disco rayado surcado por una aguja gastada y chirriante. Me recordaba a un enfermo animal salvaje de algún tipo, arrinconado y sin escapatoria.
—¿En se-serio? ¡Pues claro!
No parecía ser capaz de ponerle fin a todo aquello. Una y otra vez volvía a lo mismo, una y otra vez, una y otra vez...
—¡Esto es bochornoso, señor Winroy! Sabe perfectamente que estaban esperando la llegada del señor Bigelow. Yo mismo estuve presente cuando habló del asunto con la señora Winroy.
—¿En se-serio? Es-esperando al señor Bigelow, ¿eh? Es-esperando al señor Bigger-Low... ¡Bigger!
Su espalda dio con la pantalla mosquitera de la puerta. Y tropezó con el dintel, hasta caerse de espaldas sobre el porche y desplomarse rodando por los escalones. En su recorrido hacia abajo trazó un salto mortal completo.
—¡Cielo santo! —El señor Kendall encendió la luz del porche—. ¡Santo Dios! ¡Lo más probable es que se haya matado!
Agitando las manos, cruzó el porche a toda prisa y empezó a bajar por los escalones. Salí corriendo tras él. Pero Jake Winroy no estaba muerto ni quería que le ayudara.
—¡Nnnnn-NO! —gritó—. ¡NNNNN-NOOO!
Se puso en pie de un salto. Salió proyectado hacia la verja, tropezó y volvió a estamparse contra el suelo. Se las arregló para levantarse y, trastabillando, salió a la calle disparado.
Salió corriendo por mitad de la calzada en dirección al centro, moviendo los brazos en el aire, con las piernas inseguras bailando de una forma demencial. Jake corría porque correr era lo único que podía hacer.
Me dio lástima. Hacía mal en mantener su casa en tan pésimo estado, y en ese sentido no tenía excusa. Pero seguía dándome lástima.
—Por favor, no se deje impresionar por lo sucedido, señor Bigelow. —Kendall tocó mi brazo—. Lo único que le pasa es que se vuelve un poco loco cuando consume alcohol en exceso.
—Claro —dije—. Lo entiendo. Mi padre también era muy bebedor... Mejor apaguemos la luz, ¿no?
Con un gesto de la cabeza, señalé por encima del hombro. Un grupo de paletos habían salido del bar y nos estaban mirando desde el otro lado de la calle.
Apagué la luz, y nos quedamos conversando en el porche unos minutos. Kendall dijo que esperaba que Ruthie no se asustase. De nuevo me invitó a ir a la panadería, oferta que rechacé. Metió tabaco en su pipa, de la que chupó nerviosamente.
—No sabe usted lo admirado que me he quedado por su sangre fría y contención, señor Bigelow. La verdad es, eh, siempre me he considerado una persona que no suele perder la calma, pero...
—Y no la pierde —dije—. Se ha comportado usted de maravilla. Lo que pasa es que no está acostumbrado a los borrachos.
—Decía usted que, eh, su padre...
Era extraño que lo hubiese mencionado. Tampoco es que estuviera mal mencionarlo, pero había pasado mucho tiempo desde entonces, más de treinta años.
—Como es natural, no me acuerdo de nada —dije—. Le estoy hablando de 1930, y yo entonces era un bebé. Pero mi madre... —Era una mentira en la que tenía que insistir: mi edad.
—¡Sh, sh! Pobre mujer. ¡Lo tuvo que pasar muy mal!
—Mi padre trabajaba en las minas de carbón —dije—. Por la zona de McAlester, Oklahoma. El sindicato por entonces no pintaba mucho, y no hace falta decirle que estábamos en plena depresión. El único trabajo que había era en los pozos excavados de forma ilegal, adonde no llegaban los inspectores de trabajo. Mi padre se dedicaba a desmantelar las vigas de apoyo...
Hice una pausa, mientras me acordaba. Recordaba la espalda encorvada, la mirada fija y enloquecida por el miedo. Me acordaba de los sonidos ahogados por las noches, de los gritos y los sollozos.
—Le entró la idea de que intentábamos matarlo —expliqué—. Si se nos caía un poco de comida del plato o se nos rompía una prenda de vestir o algo por el estilo, nos daba unas palizas de mucho cuidado... A los otros, quiero decir. Yo no era más que un bebé.
—Sí. Pero no entiendo por qué...
—Es fácil —dije—. Por lo menos, él lo tenía muy claro. Le había entrado la manía de que estábamos empeñados en que siguiera trabajando en las minas. En que nunca llegara a salir de ellas. Creía que consumíamos a toda velocidad cuanto nos daba porque queríamos que siguiera allí, bajo tierra... Hasta que la tierra acabó por enterrarlo.
El señor Kendall soltó otros de sus sh, sh característicos.
—¡Qué espanto! Un pobre hombre al que se le fue la cabeza... Como si ustedes hubieran podido evitar que...
—Nosotros no podíamos evitarlo —convine—, pero eso no mejoraba su situación. Tenía que trabajar en las minas, y cuando un hombre tiene que hacer algo, lo hace. Pero no por eso le resulta más fácil. Incluso podría decirse que le resultaba doblemente difícil. Uno no es valiente, noble, desprendido o cualquiera de esas cosas que todo hombre quiere creer que es. Uno no es más que una rata acorralada, y con el tiempo empieza a comportarse como tal.
—Hmm... Parece usted un joven inusualmente introspectivo, señor Bigelow. ¿Decía que su padre murió por causa de la bebida?
—No —contesté—. Murió en las minas. Había tantos pedruscos encima de su cuerpo que fue necesario excavar una semana entera para desenterrarlo.
El señor Kendall se largó a la panadería después de unos cuantos sh, sh y «terrible, terrible» más, y entré de nuevo en la casa. Andando con paso despreocupado, me dirigí a la cocina.
Estaba encorvada sobre el fregadero, con la muleta encajada bajo el sobaco, lavando lo que parecía ser un millar de platos. Según parecía, la señora Winroy se los había dejado en reserva mientras estuvo fuera... Los platos, así como todos los demás trabajos sucios y engorrosos.
Colgué el abrigo en el respaldo de una silla y me enrollé las mangas de la camisa. Eché mano a un cucharón y empecé a raspar las sobras de las sartenes. Metí todos los restos en una de ellas e hice amago de ir hacia la puerta trasera con la sartén en la mano.
Ella no me había mirado desde que había entrado en la cocina y tampoco me miró entonces. Pero se las arregló para decir unas palabras. Las palabras le salieron de forma apresurada, como le saldrían a un chaval que hubiera hecho acopio de valor para recitar un poema y solo pudiera lograrlo recitándolo a toda prisa.
—Los..., los cubos de la basura están a un lado del porche...
—¿Me estás diciendo que no tienen gallinas en la casa? —pregunté—. Pues hacen mal. Vale la pena tener unas gallinas a las que alimentar con las sobras.
—Sí... —dijo ella.
—Es una pena tirar la comida de este modo. Con la de gente que pasa hambre en el mundo...
—Lo..., lo mismo pienso yo —dijo, casi sin aliento.
Era todo cuanto osaba decir por el momento. Estaba enrojeciendo como una casa incendiada, y tenía la cabeza tan agachada sobre el fregadero que tuve miedo de que se cayera en él. Saqué las sobras al exterior y empecé a rasparlas sin prisas.
Sabía cómo se sentía la chica. ¿Cómo no iba yo a saber lo que suponía ser una especie de chiste para los demás, que la gente te dijera de buenas a primeras que no valías para nada? Uno nunca se acostumbra, pero al final ya no sorprende.
Cuando volví al interior, la chica todavía estaba traumatizada por la idea de haber hablado conmigo. Pero el hecho de estar traumatizada tampoco significaba que no le hubiera gustado. Me dijo que no... no hacía falta que la ayudara a lavar los platos, pero al momento me señaló un trapo limpio de cocina. Me dijo que quizá sería... sería mejor que me pusiera un delantal; al final ella misma me lo puso, con los dedos temblorosos pero insistentes al rozar mi cuerpo.
Nos pusimos a secar los platos juntos, de pie, rozándonos con los brazos de vez en cuando. Las primera veces apartó su brazo al instante, como si hubiera tocado una estufa ardiente. Pero al poco tiempo ya no lo apartaba. Y, una vez, cuando rocé sus pechos con el codo, me pareció que la chica llegaba a acentuar la presión.
Mientras la estudiaba por el rabillo del ojo, vi que no me había equivocado en lo tocante a su mano izquierda. Tenía los dedos paralizados de verdad. La chica no podía valerse de esa mano, cosa que se esforzaba en ocultarme. A pesar de ello, y de la pierna —fuera cual fuera el problema de la pierna—, no dejaba de tener su encanto.
Todo aquel trabajo duro y aquella respiración profunda le habían desarrollado unos pechos de campeonato. Y el hecho de tener que esforzarse para moverse con la muleta no le había sentado nada mal a su trasero. Si lo hubierais visto con vuestros propios ojos, lo habríais encontrado digno de todo un poni de Shetland. Y con esto no quiero decir que fuera grande. Me refiero a la forma en que encajaba con el resto de su cuerpo; a la manera en que se solapaba con el estómago liso y la cintura estrecha. Se diría que la chica había sido agraciada en aquel lugar del cuerpo en compensación por los parajes en los que había salido perdiendo.
Conseguí que se pusiera a hablar. Logré que se riera. En un momento dado, me enrollé otro trapo en la cabeza y empecé a hacer payasadas y cabriolas; apoyada en el fregadero, ella no hacía más que reír, ruborizarse y protestar.
—Déjalo... Déjalo ya, Carl... —Tenía los ojos brillantes. El sol se había asomado por ellos y me estaba dedicando su brillo—. Déjalo... Déjalo de una vez...
—¿Que deje el qué? —apunté, redoblando mis payasadas—. ¿Qué quieres que deje, Ruth? ¿Te refieres a esto? ¿O a esto otro?
A todo esto, yo no dejaba de estudiarla mientras seguía con lo mío, y terminé por cambiar de idea en relación con un par de cosas. Decidí que no iba a darle consejos sobre su vestimenta. Tampoco iba a decirle que se hiciera un corte de pelo a lo moderno y con permanente. Porque ella se encargaría de arreglarse en la medida que fuera necesario, y en el fondo tampoco necesitaba arreglo alguno.
Y entonces, de pronto, dejó de reír. Se detuvo en seco y se quedó mirando por encima de mi hombro.
Supe lo que tenía que ser aquello. Había tenido una intuición de lo que estaba por venir. Me volví, lentamente, con un cuidado del carajo para mantener las manos alejadas de mis costados.
No sabría decir si el fulano había llamado al timbre y no le habíamos oído o si había entrado sin llamar. Pero ahí estaba: un sujeto alto y anguloso, con los ojos azules despiertos pero amigables, y un bigote tirando a gris y manchado por el café.
—Lo estáis pasando en grande, ¿eh, chavales? —dijo—. Pues por mí, estupendo. Siempre me alegra ver a los jóvenes disfrutar de la vida.
Ruth abrió y cerró la boca. Yo seguía a la espera, sonriendo.
—Hace tiempo que quiero ir a visitar a sus padres, señorita Dorne —prosiguió—. He oído que tienen un nuevo niñito en la familia... Creo que no nos han presentado, joven. Soy Bill Summers. El sheriff Summers.
—¿Cómo está, sheriff? —dije, estrechándole la mano—. Carl Bigelow.
—Espero no haberos asustado al presentarme de esta forma. Me he acercado para ver a un señor llamado... ¡Bigelow! ¿Dices que te llamas Carl Bigelow?
—Sí, señor —respondí—. ¿Hay algún problema, sheriff?
El sheriff me examinó tomándose su tiempo, con el ceño fruncido, fijándose en el delantal y el trapo enrollado en la cabeza. Daba la impresión de que no sabía si romper a reír o estallar en imprecaciones.
—Me parece que lo mejor será que hablemos un momento, Bigelow... ¡Y maldito sea ese Jake Winroy, qué demonios!