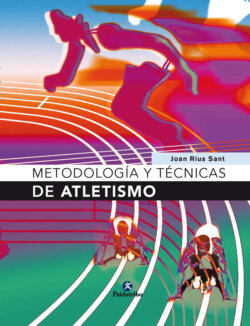Читать книгу Metodología y técnicas de atletismo - Joan Rius Sant - Страница 7
ОглавлениеLas especialidades atléticas y su técnica
CAPÍTULO 2
LAS CARRERAS
GENERALIDADES
La carrera es el gesto más presente en el mundo de los deportes y del juego. En atletismo la carrera aparece como el elemento principal de una gran parte de sus especialidades.
La carrera tiene su presencia en las especialidades de carrera, en la primera fase de los saltos y en el lanzamiento de jabalina. En todas las especialidades atléticas, la carrera tiene una importancia fundamental en el entrenamiento y en el calentamiento.
La marcha atlética, la otra especialidad cíclica (el gesto se repite una y otra vez siguiendo un ciclo idéntico), es un estereotipo del andar. La necesidad de andar cada vez más rápido en las competiciones, la marcha, se ha convertido en una de las especialidades más técnicas y poco tiene que ver con el hecho de andar deprisa.
La diferencia fundamental entre marcha y carrera estriba en que en la marcha siempre debe haber un pie en el suelo y en la carrera hay una fase de vuelo en que ambos pies están en el aire.
Las carreras se dividen en tres grandes grupos. Las carreras de velocidad, las de mediofondo y las de fondo.
La velocidad
La velocidad agrupa todas las especialidades de distancias iguales o inferiores a los 400 m lisos. Dentro de la velocidad podemos dividir las especialidades en dos grupos:
•Carreras lisas individuales que son los 100 m lisos, los 200 m lisos y los 400 m lisos. Los 400 m se consideran velocidad prolongada, puesto que requieren prestaciones energéticas diferentes.
•Carreras de vallas. Incluyen los 110 m vallas masculinos, los 100 m vallas femeninos y los 400 m vallas.
•Carreras de relevos. Son los 4 × 100 m lisos y 4 × 400 m lisos.
El medio fondo
•Carreras lisas: 800 m lisos, 1.500 m lisos.
•Carreras con obstáculos: 3.000 m obstáculos.
El fondo
Carreras de fondo en pista son los 5.000 y los 10.000 m lisos.
Carreras de campo a través y en ruta. De distancias variables que van de los 3.000 m a los 15.000 m aproximadamente y que siguen un calendario diferente a las carreras en pista.
Gran fondo. La maratón, 42,162 m. Es la única competición de gran fondo olímpica. También hay carreras de media maratón y de 100 km.
¿Cómo se corre?
Andar y correr son las dos formas básicas y más naturales de desplazamiento de los seres humanos. No obstante, la carrera libre y espontánea no siempre es la más eficaz para el rendimiento deportivo.
Algunas personas, especialmente los niños, pese a no haber asistido a clases de carrera, gozan de una capacidad innata para correr bien; otras personas, por el contrario, tienen una forma natural de correr que mecánicamente no es la más óptima. Sin embargo, el entrenamiento debe corregir los posibles defectos de carrera y tecnificar la carrera natural de quienes corren bien para mejorar su economía y eficacia.
Correr bien es uno de los objetivos fundamentales en la enseñanza de los deportes en general y del atletismo en particular. Correr bien no es una cuestión de estilo, es una cuestión de eficacia y de rendimiento. Mejorar la técnica de carrera será un objetivo presente en toda la vida de un atleta, igual que un músico consagrado no deja nunca de realizar ejercicios de técnica con su instrumento. Con la carrera ocurre lo mismo: todo atleta cuidará durante toda su vida la técnica de carrera.
Existen dos formas básicas de correr, la circular y la pendular. La circular se caracteriza por los círculos que trazan la rodilla y el tobillo. En la carrera pendular la rodilla y el tobillo describen un péndulo. En la primera la rodilla y el tobillo realizan un recorrido similar al pedaleo y en la pendular, más similar a la marcha. Excepto en carreras de gran fondo, la manera ideal de correr es la circular.
Si se observa a los niños y niñas de entre cinco y once años, se constata que la forma más habitual es la circular. Pero, si se repite la observación entre un grupo de adultos al azar, salta la sorpresa. La carrera ya no es circular, sino que en la mayoría de los casos es pendular.
Carrera circular
En la carrera circular la rodilla y el tobillo realizan un recorrido similar al pedaleo
La carrera pendular
En la carrera pendular la rodilla y el tobillo describen un péndulo similar al de la marcha.
LA TÉCNICA DE LA CARRERA CIRCULAR
Las fases de la carrera circular
En la carrera hay tres fases, la de amortiguación, la de impulso y la de vuelo.
La fase de contacto -amortiguación
Se inicia cuando el pie toma contacto con el suelo. El pie, al bajar, pasa de apuntar el suelo con el talón a efectuar el contacto con el exterior del metatarso. Es una acción rápida de zarpazo. El pie nunca entra de talón, aunque en ocasiones pueda parecerlo a simple vista. Cuanto mayor es la velocidad de carrera, el apoyo se efectúa más cerca de los dedos.
Obsérvese cómo el pie de la atleta con mallas cortas va a contactar de talón. La atleta más adelantada ya está iniciando el zarpazo para contactar de metatarso.
El contacto se produce delante del centro de gravedad. Esto implica una acción de frenado. Si el talón contacta con el suelo, la acción de frenado es mucho mayor y provoca, además de la pérdida de velocidad, un aumento de la flexión de la rodilla y un descenso de las caderas.
En esta fase la musculatura extensora del muslo y pie realiza un importante trabajo excéntrico (evita la flexión del muslo). Los tendones se estiran como muelles. Si esto no sucediese, las caderas bajarían hasta los talones. Los músculos isquiotibiales traccionan atrás compensando en parte el frenado del apoyo.
El talón de la otra pierna que ha llegado al glúteo se mantiene pegado a él. La rodilla alcanza la rodilla de la pierna de apoyo para sobrepasarla y los muslos llegan a estar paralelos antes de cruzarse en tijera para iniciar el camino hacia la horizontalidad de la fase de impulso.
En esta fase la bóveda plantar se deforma y acumula una energía elástica que se liberará juntamente con la de los tendones en la fase de impulsión.
A mayor velocidad de carrera, menor será el ángulo de flexión de la rodilla cuando el centro de gravedad pase sobre el apoyo del pie. A partir de este momento finaliza la fase de amortiguación y comienza la de impulso.
En esta fase el atleta mantiene el tronco recto gracias a la acción de la cadera.
La fase de impulso
La fase de impulso comienza en el momento en que el centro de gravedad sobrepase el apoyo.
Los extensores del muslo y del pie comienzan la contracción responsable de la extensión del muslo. A la contracción muscular se sumará la liberación de la energía elástica de los tendones y de la bóveda plantar. Un pie reactivo y elástico es determinante para correr con eficacia.
Esta extensión tiene como objetivo fundamental empujar al frente la cadera y acelerar el centro de gravedad.
El pie pasará de un apoyo del metatarso y exterior (de la fase de contacto) hacia los dedos y al interior; la impulsión finaliza siempre en el dedo gordo. Es frecuente una moderada rotación externa del pie.
La articulación de la rodilla alcanza su máxima extensión y lanza la cadera en retroversión, adelante.
La otra pierna inicia la fase con el talón en el glúteo. La rodilla comenzará a avanzar y a subir, sobrepasando la de la pierna de apoyo. Si el talón se despega del glúteo, la rodilla no se elevará tanto y el pie irá a buscar el suelo haciendo un péndulo y no un círculo (carrera pendular).
¡¡¡ATENCIÓN!!!
Con el trabajo de técnica de carrera diaria se evita que los atletas corran de forma pendular o con impulsión deficiente
A medida que el muslo va alcanzando la horizontalidad, el talón se va separando más del glúteo hasta que la tibia está perpendicular al suelo. Momento en que el pie busca la máxima flexión dorsal para preparar la acción de zarpazo.
El ángulo que forman los dos muslos se denomina tándem de carrera en el momento final de la impulsión.
A mayor velocidad de carrera mayor tándem.
La fase de vuelo
Es una fase de transición entre el impulso y el apoyo. Se caracteriza por la acción circular del talón de la pierna que ha finalizado el impulso. La pierna se flexiona por la rodilla y el talón va a buscar el glúteo, del que no se despegará hasta bien entrada la fase de impulsión.
La pierna libre pasa de la horizontal con flexión de rodilla (máximo tandem) a buscar activamente el suelo con una extensión de la articulación de la rodilla y el pie va a buscar el suelo con el talón (que con la acción de zarpazo evitará el contacto).
Acción de los brazos
Los brazos se mueven, flexionados por el codo unos 90°, en sentido contrario a la pierna correspondiente. En la fase de apoyo el ángulo suele ser mucho mayor.
A mayor velocidad de carrera mayor amplitud de braceo.
Los brazos arrastran al tronco de forma que la línea de hombros y la de caderas se van cruzando en planos paralelos. (Cuando la cadera derecha avanza, el hombro derecho retrocede y viceversa).
Las manos irán semiabiertas, sin crispar los puños, de manera que las yemas del pulgar y el índice se toquen. No obstante, hay muchos atletas que corren con posiciones peculiares de manos.
El tronco
Está erguido, casi perpendicular al suelo, con una mínima inclinación al frente.
Sufre torsiones a derecha e izquierda para permitir la acción de las piernas y la compensación de los brazos.
El tronco avanza sin crispaciones y la cabeza va erguida sin cabecear ni encoger los hombros.
La mirada, al frente.
La relajación
Una carrera eficaz requiere un alto grado de relajación de toda la musculatura que no interviene en la acción de carrera. Para ello la mirada irá al frente, la cara relajada, sin apretar los dientes ni tensar los puños.
El tiempo de contacto del pie en el suelo resultará determinante en la velocidad de carrera. A mayor velocidad de carrera le corresponde un menor tiempo de contacto del pie en el suelo.
Los parámetros de carrera
Podemos valorar la carrera según tres parámetros: la frecuencia, la amplitud y el tiempo de contacto del pie en el suelo.
El tiempo de contacto del pie en el suelo resultará determinante en la velocidad de carrera. A mayor velocidad de carrera le corresponde un menor tiempo de contacto del pie en el suelo.
La frecuencia dependerá básicamente de los factores neuromusculares; la amplitud dependerá de la longitud de los huesos de las piernas y de la capacidad de la musculatura extensora. Pero todos estos parámetros vendrán condicionados por la técnica y por la condición física.
En el cuadro se puede apreciar cómo varían los parámetros de frecuencia (pasos por segundo) y amplitud (metros) en función de la velocidad de la carrera. Son valores medios que se pueden apreciar en atletas de alto nivel mundial.
Una eficaz técnica de carrera no consiste en correr bien estéticamente, sino que depende de una correcta acción de los diferentes grupos musculares. Esta optimización sólo se consigue mediante una metodología específica cotidiana tanto desde el punto de vista gestual, como de la adaptación específica de los grupos musculares, aspectos que ahora pueden parecer oscuros, pero que desarrollaremos posteriormente.
LAS CARRERAS LISAS
Las carreras de velocidad
Se considera carreras de velocidad todas las carreras lisas cuya distancia no supere los 400 m. Las distancias oficiales en pista al aire libre son los 100, 200, y 400 m lisos tanto en la categoría masculina como en la femenina. En pista cubierta se corre sobre distancias de 50, 60, 200 y 400 m.
En todas las carreras de velocidad los atletas tendrán que salir agachados utilizando los tacos de salida. Las carreras de velocidad se corren por calles de 1,22 m, delimitadas por líneas blancas concéntricas de 0,05 m. Ningún corredor podrá salir de su calle.
El juez de salida da dos voces: «a sus puestos», «listos», tras las cuales el corredor se coloca y se incorpora a la espera del disparo.
Si un corredor en la posición de listos se mueve antes del disparo se le da salida nula; el corredor que haga una salida nula tras haberse producido otra en la carrera quedará eliminado.
Un velocista tendrá una tipología longilínea, con alta proporción de fibras de contracción rápida y un metabolismo anaeróbico muy desarrollado.
El entrenamiento de un velocista consistirá básicamente en el desarrollo de la técnica de carrera, de la fuerza explosiva, elástica y reactiva; de la cordinación intra e intermuscular; de la potencia anaeróbica láctica y aláctica, y de un trabajo de estiramientos y de relajación importante.
Los medios utilizados son muy variados. Los fundamentales son las pesas, la carrera rápida, los multisaltos, las cuestas y el trabajo de supervelocidad con gomas o poleas.
Los corredores de 400 m, desarrollan mucho más la potencia aeróbica y la potencia anaeróbica láctica.
La salida de tacos
Los tacos de salida son el resultado de la evolución de los agujeros que se hacían en las antiguas pistas de ceniza para apoyar las puntas de los pies y mejorar la puesta en acción y acelerar el cuerpo al máximo.
La salida de tacos.
No se puede hablar de un modelo único de salida. Cada atleta en función de sus características se adapta de forma particular a los tacos.
No obstante, existen elementos mecánicos comunes a todos los atletas.
Los tacos de salida, como norma general, se colocarán inicialmente con una separación entre la línea de salida y el primer taco equivalente a la de la pierna del atleta, es decir, del talón a la rodilla. Esta misma distancia es la que separará el primer taco del segundo. Sin embargo, hay atletas que colocan los tacos mucho más juntos y otros, algo más separados.
Las voces de los jueces
Los atletas se colocarán en los tacos de salida a la voz «a los puestos» que da el juez de salida.
Rodilla en tierra y con las manos apoyadas en el suelo detrás de la línea de salida esperarán oír la voz «listos» para cambiar de posición, elevar las caderas y quedarse sobre el apoyo de pies en los tacos y manos detrás de la raya.
• ¡A sus puestos!
Los corredores situados unos metros detrás de la línea de salida se dirigen a los tacos de salida y colocarán los pies apoyados sobre los tacos y con los dedos en contacto con el suelo.
Las manos se apoyan en el suelo, separadas (más o menos) la anchura de los hombros sobre los dedos. La palma mira al suelo y el dedo pulgar por un lado y los otros por el otro hacen una V invertida apoyándose en el suelo sobre las yemas y las últimas falanges, aunque existen otras formas peculiares de colocación.
Los brazos bajan extendidos y perpendiculares o moderadamente oblicuos al suelo.
La rodilla adelantada queda alta y la de la pierna retrasada apoyada en el suelo a la altura del pie adelantado.
La cabeza estará relajada.
• ¡Listos!
A la voz de listos el atleta elevará la cadera por encima de los hombros y cargará todo el peso del cuerpo sobre las manos. Las piernas semiflexionadas por las rodillas (la delantera unos 90° y la trasera unos 130°). En esta posición, la proyección de la línea de los hombros cae delante de la línea de salida.
• Disparo
Cuando el atleta oiga el disparo abandonará las manos del suelo; esta acción romperá la estática del CG.
La pierna retrasada se elevará velozmente al frente doblada por la rodilla, mientras que la adelantada empuja el taco y busca la extensión total.
En el instante anterior a que el pie adelantado abandone el taco de salida, la posición que adopta el cuerpo es la siguiente.
La pierna del taco delantero, la cadera, el tronco, el hombro y la cabeza están totalmente alineados. La pierna libre, con el muslo elevado y flexionado por la rodilla. Los brazos, en máxima amplitud de braceo (adelante y atrás) flexionados por los codos.
La fuerza sobre los tacos la ejercen ambos pies. Tradicionalmente se sostiene la teoría de que es sólo el pie adelantado el que hace la fuerza. Actualmente los estudios de J.L. López (no publicados) parecen demostrar lo contrario y que depende de cada atleta la fuerza que se ejerce sobre uno y otro taco.
• Los primeros apoyos
Los 14 primeros pasos tras la salida son mucho más cortos, van aumentando su longitud de veinte en veinte centímetros aproximadamente por paso hasta llegar a la longitud máxima de zancada.
En estas primeras zancadas los apoyos se hacen debajo del centro de gravedad (CG) del atleta, y poco a poco van adelantándose. El cuerpo va mucho más inclinado adelante.
Los primeros apoyos.
La eficacia de la salida depende de la velocidad de reacción, de la fuerza explosiva y de la técnica.
No hay que confundir la velocidad de reacción con la velocidad de salir de los tacos. La velocidad de reacción es el tiempo que transcurre desde el disparo hasta que el pie inicia la acción de empuje; a partir de este instante es la fuerza explosiva la que interviene. El tiempo de reacción oscila en torno a los 0,150 seg.
En los JJ.OO. de Seúl, Ben Jonson impresionó al mundo con su salida. Paradójicamente no era el atleta con mejor velocidad de reacción, pese a que era, con diferencia, quien salía antes de los tacos. Jonson gozaba más de fuerza explosiva que de velocidad de reacción.
• La carrera lanzada
La carrera lanzada en velocidad, tras los primeros apoyos después de la salida, no presenta modificaciones respecto a la técnica de carrera general. Simplemente se caracteriza por una amplitud y frecuencia mayores; el ángulo de tándem es mayor y el tiempo de contacto del pie en el suelo, menor.
La carrera lanzada.
Las salidas en curva
La diferencia de las salidas en curva, los 200 m y los 400 m, estriba fundamentalmente en la colocación de los tacos de salida en el suelo. Se situarán en la parte más exterior de la calle en un ángulo adecuado para tomar por el camino más corto la curva.
Las carreras de 200 m
Pese a ser el doble de los 100 m es una carera de estructura técnica similar. Exceptuando algunos corredores de gran masa muscular, alta frecuencia, especialistas en los 60 m en pista cubierta, la mayoría de los corredores de 100 m suelen correr bien los 200 m y viceversa.
Durante la primera parte de la carrera en curva el corredor se inclinará hacia el interior de la curva. Procurará hacerlo lo más pegado a la línea interior de la calle a fin de hacer el recorrido lo más corto posible.
Desde el punto de vista energético, las carreras de 200 m lisos utilizan la vía energética anaeróbica láctica en mayor medida que en la carrera de 100 m lisos. No obstante, hasta el final de la carrera la presencia de ácido láctico no comienza a ser importante para mantener el altísimo ritmo de carrera y la velocidad en los últimos metros de carrera baja moderadamente.
El tiempo que obtiene un atleta en los 200 m es algo inferior al doble de la marca en 100 m. La pérdida de velocidad de los últimos metros de carrera en los 200 m es menor que la que se pierde en la salida. El atleta de 200 m solamente sale una vez.
Las carreras de 400 m lisos
Es una de las carreras más duras del atletismo por cuanto se debe poseer una gran velocidad y una gran capacidad para mantenerla. Esto supone que el corredor de 400 m ha de ser un velocista que además debe gozar de una importante potencia anaeróbica láctica. Para correr esta prueba se requieren entrenamientos muchísimo más duros que para correr 100 y 200 m.
Es fundamental el control del ritmo en esta carrera. Se podría afirmar que entre atletas de niveles semejantes no gana quien es capaz de correr más deprisa al final, sino quien pierde menos velocidad en los últimos metros.
Según Pascua Piqueras, en una carrera de 400 m lisos en la que se haga un tiempo de 46”, los parciales de cada 100 m serían los siguientes: 11”50, 10”60, 11”34 y 12”56.
Un caso es el de dos atletas con tipología semejante, con unas marcas similares en 200 m, con la misma capacidad aeróbica en las pruebas de esfuerzo y valores equivalentes de fuerza explosiva. Aparentemente ambos deberían hacer marcas semejantes en 400 m lisos, pero el atleta A corría en 50” mientras que el atleta B no bajaba de 51”5. ¿Dónde estaba la causa de esta diferencia de marcas?
La respuesta la encontramos en las pruebas de lactatos. Tras esfuerzos intensos anaeróbicos, el atleta A generó mucho más ácido láctico que el atleta B. La capacidad para generar y tolerar altas concentraciones de ácido láctico son determinantes en el resultado de los 400 m lisos.
La formación de un corredor de 400 m es mucho más larga que la de un corredor de 100 m, puesto que los entrenamientos son muy duros y requieren un proceso de adaptación mucho mayor. El tiempo de recuperación de muchos entrenamientos es mayor que en los entrenamientos de velocistas y mediofondistas. Hay que ser precavidos y no quemar etapas en la formación de jóvenes promesas de 400 m lisos.
Las carreras de mediofondo
Los corredores de mediofondo tienen una mayor capacidad aeróbica y menor anaeróbica láctica que los velocistas de 400 m. El número de fibras de contracción rápida es menor que en los velocistas; estas diferencias se acrecientan a medida que aumenta la distancia de la prueba.
Los mediofondistas desarrollarán fundamentalmente la potencia aeróbica, la capacidad anaeróbica láctica y la resistencia a la fuerza. En el entrenamiento moderno de los mediofondistas y fondistas se trabaja la fuerza máxima, la elástica y la reactividad del pie. Durante toda la temporada se ejecuta diariamente trabajo de transferencia a la técnica y a la carrera.
La tipología de los corredores se caracteriza por una relación (ratio) talla-peso muy baja, con medias que oscilan entre 0,38 y 0,34 en los hombres, y 0,32 y 0,30 en las mujeres. La ratio disminuyen a medida que aumenta la distancia. La edad óptima de los corredores crece igualmente con la distancia, entre los 25 años para los 800 m y los 27 años para los 10.000.
En los 800 m lisos se corre por calles la primera curva, posteriormente los atletas toman calle libre. El ritmo de carrera depende mucho de la táctica que cada corredor emplee. Generalmente en las carreras donde se busca una buena marca se corren los primeros 400 m algo más rápidos que los segundos, aunque hay tantos ritmos como corredores.
Los 1.500 m lisos se corren por calle libre desde el principio. Estas carreras tienen un importante componente táctico. Básicamente se pueden encontrar dos modelos básicos.
El primer modelo es la carrera eminentemente táctica en la que se corren los primeros dos tercios de carrera muy lentos y a falta de 500 m (en los 1.500) o 300 (en los 800) comienzan las escaramuzas y tirones. En esta situación cada atleta debe jugar su baza de lanzar el ataque largo y conseguir no pinchar en la última recta o dejar marchar los primeros e intentar alcanzarlos con el cambio de ritmo final.
El segundo modelo es la carrera a ritmo alto desde los primeros metros. No obstante, en los 800 m los primeros 400 m suelen ser algo más rápidos que los segundos.
En las carreras de mediofondo, y especialmente en los 800 m, en la última recta se pueden alterar muchísimo las posiciones. Pese a ser una carrera de alto contenido aeróbico, la aparición de altas concentraciones de ácido láctico muscular pueden parar literalmente al atleta y pasar de la cabeza al último puesto.
En estas carreras existen dos tipos de atletas de alto nivel. Los atletas de ritmo, como la turca Suleya, el suizo Boucher o la mozambiqueña Moutola, desde el primer metro quieren imponer su ritmo fuerte y descolgar a sus adversarios o agotar precozmente a quienes intenten seguirlos. En el polo opuesto están quienes se mantienen exageradamente a la zaga esperando los últimos 200 m para cambiar el ritmo, como el ruso Borzakowski o en los años 1970 el norteamericano Wootle.
Sin embargo, el atleta ideal es aquel que es capaz de llevar un ritmo uniforme y disponer de la capacidad de cambio de ritmo progresivo en el último tercio de carrera y brusco durante los últimos metros. En todos los casos es determinante tener capacidad para bajar lo menos posible el ritmo en los últimos 50 m de carrera. El resultado depende cada vez más de la capacidad para tolerar y superar la fatiga del ácido láctico durante los últimos metros de carrera.
En todos los casos es imprescindible saber estar en carrera. Llevar un ritmo muy alto, ir en carrera en posiciones que no te permiten maniobrar (especialmente en carreras lentas) o llegar al final de carrera encerrado puede dejarnos sin opciones pese a estar en forma.
En las carreras lentas suele suceder que, pese a ir delante, se inicien cambios de ritmo desde atrás y comiencen a colocarse atletas delante y al lado quedando el atleta en un par de segundos totalmente encerrado. Salir supone esperar alcanzar la cola, abrirse y adelantar por fuera o intentar salir lateralmente a trompicones con el riesgo de tropezar, caer o ser descalificado por empujar.
Las carreras de mediofondo en pista cubierta son un buen aprendizaje de estrategias para aplicarlas al aire libre.
Pese a todo, hay casos en los que la teoría no sirve para nada. En la final de los 1.500 m de los JJ.OO. de Barcelona 92, la carrera hubiese podido tener un desenlace muy diferente. Cacho iba encerrado al salir de la última curva y esperó adelantar ¡por el interior en la recta final! Fue un error táctico de quienes iban en cabeza. Quien tiene la cuerda no suele permitir estas maniobras de sus contrarios.
Los 3.000 m obstáculos
Es una prueba en la que se debe pasar una ría por vuelta y cuatro obstáculos de 0,914 m los hombres y 0,76 m las mujeres. Su origen deriva del deseo de llevar los obstáculos de los hipódromos y del cross a la pista de atletismo (en sus orígenes algunos lo llamaban el cross de bolsillo). Los corredores de obstáculos suelen ser especialistas en esta prueba pese a desenvolverse bien en los 1.500 m lisos o en los 5.000 m lisos.
El corredor de obstáculos debe tener facilidad para cambiar de ritmo, una excelente técnica de vallas y una gran elasticidad y reactividad del pie.
Las carreras de fondo
Los mediofondistas y fondistas de alto nivel suelen correr semanalmente entre 70 y 190 kilómetros.
La creencia de que la técnica de carrera era algo secundario para el fondo está totalmente desestimada. Tampoco que se deba correr de forma pendular.
Las carreras de fondo se deciden cada vez más al esprint; un corredor de 10.000 m debe ser capaz de correr 400 metros en 52”, para lo cual debe correr igual de bien que un velocista.
Los corredores de fondo deben gozar de un gran sentido del ritmo. Esto significa conocer mucho sus posibilidades y no dejarse llevar por el corazón. Las actuales tecnologías permiten conocer el ritmo posible que pueden llevar en un cinco o diez mil sin agotarse antes del final.
El mito de que correr fondo es un tema casi exclusivo de resistencia aeróbica está cada vez más obsoleto. La capacidad de fuerza y la reactividad del tobillo son determinantes.
El gran fondo
Oficialmente se considera gran fondo la especialidad de maratón, prueba de 42,196 m. En 1992 se aceptó la carrera de 100 km, pero no se incluye dentro del calendario olímpico ni de mundiales.
Los corredores de gran fondo presentan unas características psicológicas muy especiales y tienen una media de edad superior a la de los mediofondistas. Poseen una extraordinaria resistencia fisiológica general y unas articulaciones con gran capacidad para soportar sobrecargas intensas. La energía para soportar esfuerzos tan grandes la obtienen, básicamente, a través del metabolismo aeróbico de los hidratos de carbono y de las grasas.
Defectos fundamentales en la técnica de carrera
Correr de forma pendular.
No terminar la impulsión.
Dejar la cadera baja.
Carecer de reactividad en el tobillo.
Correr poco relajados.
Poco sentido del ritmo.
Poca capacidad para cambiar de ritmo.
Llevar los brazos descompensados.
Mala posición del tronco.
Aspectos técnicos fundamentales en las carreras
El desarrollo de la técnica circular es imprescindible.
La llegada activa y en zarpazo del pie al suelo permitirá una tracción importante que minimizará el frenado de la fase de amortiguación o apoyo.
La reactividad del pie y la correcta transmisión de fuerzas de impulso a la cadera son fundamentales.
En la fase de impulso la extensión de la pierna debe transmitirse eficazmente a la cadera. El muslo de la pierna libre se eleva hasta la horizontal.
Correr relajados.
En la salida de tacos, en la posición de listos la proyección de los hombros debe caer delante de la línea de salida.
En la puesta en acción no se debe perder la alineación de pie, rodilla, cadera y hombro. Los brazos flexionados 90° en la máxima amplitud de braceo.
Tras la salida la incorporación debe ser progresiva. Hasta los 30 m no se tiene que adoptar la posición totalmente erguida.
En las carreras de 200 m el ritmo de carrera debe ser máximo hasta el final; por el contrario en los 400 m lisos se debe regular el ritmo de carrera a fin de poder aguantar la última recta.
En las carreras de mediofondo y fondo los fundamentos de técnica de carrera no varían respecto a los de velocidad. La frecuencia y la amplitud son menores a medida que disminuye el ritmo de carrera. El apoyo de pie pasa del metatarso (en la velocidad) a la planta-metatarso en el fondo.
La capacidad para controlar y cambiar el ritmo es imprescindible en todas las carreras más largas de 200 m.
Saber dosificar el esfuerzo en función de las propias condiciones y las de los adversarios (aspectos técnicotácticos) y tener capacidad para poder cambiar y responder a acciones de los adversarios son factores que determinan el nivel de un corredor.
Los relevos
Las pruebas de relevos oficiales son dos, los 4 × 100 m lisos y los 4 × 400 m lisos, tanto en categoría masculina como en femenina. Cuatro atletas recorren la distancia correspondiente portando en la mano un testigo cilíndrico.
Los relevos de 4 × 100 m se corren por calles, en el 4 X 400 se corren tres curvas por calles, como en los 800 m lisos, y a partir de este momento los atletas toman calle libre.
Los 4 × 100
En los relevos cortos lo que se persigue es una buena entrega de forma que ambos corredores lleven una velocidad muy alta la distancia máxima entre ambos.
En la pista está señalada la «zona» de 20 m donde se debe llevar a cabo el cambio. No obstante el receptor puede esperar hasta diez metros antes en la llamada «prezona».
Esquema de una calle con las zonas (Z) y prezonas (PZ) de cambio de relevo.
El entrenamiento de los relevos se basa en sincronizar el momento en que debe salir el receptor.
El receptor esperará en pie, en una posición similar a la salida de 800 m.
Cuando el portador pasa por la señal convenida, el receptor inicia su carrera a toda velocidad sin mirar atrás.
Cuando el portador ve que alcanza al receptor dice ¡Ya! y éste extiende su mano atrás sin mirar ni girarse ni perder velocidad.
Cuando el portador ve la mano del receptor, le coloca el testigo. No lo soltará hasta asegurarse de que lo ha agarrado bien.
Los relevos se pasan cruzados. El primer corredor con el testigo en la mano derecha y el segundo relevista lo recibe con la izquierda, el tercero con la derecha y el cuarto con la izquierda, De esta forma el testigo va al lado exterior de la curva de braceo más amplio.
El cambio de testigo se puede hacer de dos formas, por arriba y por abajo.
Cuando el testigo cae al suelo, siempre lo tiene que recoger el portador.
Si el cambio no se efectúa con el testigo dentro de la zona, el equipo es descalificado.
Los 4 × 400
El primer cambio se hace básicamente como el de 4 × 100, con la diferencia de que no hay prezona. Los corredores llegan muy cansados. El receptor debe cuidar su velocidad a fin de no dar tiempo a que el portador lo alcance y consecuentemente mirará hacia atrás.
Los siguientes cambios se hacen en la calle libre, los corredores se ordenan en función de las posiciones que llevan al pasar por la salida de los 200 m. Este cambio suele ser conflictivo por cuanto abundan los codazos, cortes de paso y empujones.
LAS CARRERAS CON VALLAS
Estructura básica
La carrera con vallas consiste en recorrer unas distancias de 110, 100 ó 400 m superando diez obstáculos separados entre sí una distancia idéntica.
Las carreras con vallas.
El objetivo de la técnica de las vallas será perder la mínima velocidad al franquear el obstáculo. Para evitar la pérdida de la trayectoria del centro de gravedad debe seguir una línea lo más recta posible.
En segundo lugar, en la aproximación al obstáculo no se debe disminuir la velocidad de carrera; finalmente, tras superar el obstáculo el ritmo de carrera debe mantenerse estable.
Las vallas se pueden tocar y tirar siempre que no sea de forma intencionada. En este caso el corredor podrá ser descalificado.
Las diferentes distancias a recorrer, la separación y altura de las vallas conforman una especialidad muy plural.
Características del vallista
Los vallistas masculinos tienen que ser altos y elásticos, y estar dotados de una gran flexibilidad. En el caso de las mujeres, en especial las corredoras de los 100 m, la altura excesiva perjudica más que favorece dada la poca altura del obstáculo y la corta separación entre ellos.
Los corredores de 400 m vallas deben tener, además, un gran sentido del ritmo y capacidad de regulación de la zancada. Sus parámetros de fuerza y metabólicos serán muy parecidos a los de los corredores de 400 m lisos.
El entrenamiento de un vallista es similar al del velocista, aunque aumenta mucho el trabajo de flexibilidad, de ritmo y de técnica de paso de vallas.
Fundamentos técnicos
El análisis de la técnica de la valla se hace desde la prueba de los 110 m vallas masculinos. Las otras especialidades se analizarán en comparación con ésta.
La estructura de la carrera de vallas requiere desplazarse y superar obstáculos de forma que el centro de gravedad sufra las menores oscilaciones verticales posibles. No es una carrera con obstáculos que se deben saltar; es una carrera con unos obstáculos que se deben pasar.
Una buena técnica de franqueo evitará que el centro de gravedad del atleta suba mucho al pasar la valla y se hunda tras franquearla. En segundo lugar, e íntimamente relacionado con lo anterior, se buscará que al pasar la valla la pérdida de velocidad sea mínima.
La salida
En las carreras con vallas se sale de forma casi idéntica a como se hace en las carreras de velocidad; en las vallas cortas vendrá condicionado por la proximidad a la primera valla.
En las vallas cortas los atletas adquieren la posición erguida antes que en las carreras lisas.
La salida.
| Carrera | Distancia a la 1a valla | Número de pasos |
| 100 m vallas fem. | 13 m | 8 |
| 110 m vallas masc. | 13,72 m | 7 a 8 pasos |
| 400 m vallas fem. | 45 m | 18 a 24 |
| 400 m vallas masc. | 45 m | 22 a 27 |
No obstante, el número de pasos que se den desde la salida hasta la primera valla condicionará el pie del taco de salida adelantado.
Los atletas de vallas cortas que den 8 pasos hasta la primera valla deberán tener en el taco adelantado el pie de impulso. Quienes den siete pasos hasta la primera valla deberán tener adelantado en el taco de salida el pie de ataque.
En la carrera de los 400 m vallas es aconsejable atacar las dos primeras vallas con la pierna izquierda a fin de favorecer la carrera en curva por el recorrido más corto. Quienes dan pasos pares saldrán con la pierna derecha adelantada en el taco Para quienes den pasos impares, la pierna adelantada en los tacos de salida será la izquierda.
• ¿Cómo se llega a la valla?
La llegada frente a la valla se produce mediante una zancada recortada que provoca que el tronco vaya más inclinado hacia delante (25°). El apoyo del pie se produce casi debajo del centro de gravedad.
La pierna de impulso tras una entrada en zarpazo y a una distancia de entre 2,20 y 2,30 cm de la valla empujará la cadera al frente. El pie estará en la línea de carrera sin rotación alguna.
Este recorte de la zancada y de la inclinación del tronco al frente pretende eliminar al máximo el frenado que provoca el apoyo del pie en el suelo en la fase de amortiguación.
La pierna de ataque, con el talón en el glúteo, eleva la rodilla colocando el muslo por encima de la horizontal. La mirada siempre al frente y no se pierde la alineación pie-cadera-cuello.
Esta fase de impulsión determinará el tiempo que el vallista permanece sobre el obstáculo y la trayectoria del CG. Un impulso incorrecto no solamente implica una pérdida de tiempo en el paso de la valla, supone también una pérdida de velocidad en el inicio del nuevo tramo de carrera.
Ataque incorrecto: el atleta ataca de cerca, baja la cadera, la pierna de ataque casi estirada.
El franqueo
Cuando la pierna de impulso pierde contacto con el suelo, los muslos de ambas piernas adquieren la mayor separación.
La pierna de impulso flexiona por la rodilla, rota hacia el exterior y el muslo se eleva buscando la horizontalidad.
La acción del muslo la guía la rodilla. En ningún caso lo hará el talón.
El muslo pasará paralelo a la valla al tiempo que lo hace la cadera y con la rodilla flexionada.
La pierna de ataque se despliega al frente, sin llegar a la extensión total. El talón parece que quiera golpear la valla. Algunas mujeres extienden la pierna sobre la valla.
En el instante en que el talón ya ha superado la valla, el pie va a buscar el suelo. La pierna de ataque siempre se mueve en un plano perpendicular a la valla. El descenso de la pierna es rápido y con la musculatura extensora de la pierna y pie en máxima tensión. Esta tensión al tomar contacto con el suelo es determinante para el éxito del vallista.
Durante el franqueo de la valla el tronco se inclina mucho más, pero la vista sigue apuntando siempre al frente. A medida que la pierna de ataque desciende, el tronco va recuperando su posición erecta.
Los brazos cumplen una misión equilibradora y compensadora de las rotaciones y separaciones de la pierna de impulso. El brazo contrario a la pierna de ataque va al frente semiextendido y con el pulgar mirando al suelo haciendo el movimiento de «robar y guardarlo en el bolsillo». La mano no debe cruzar por delante pasando el plano medio del tronco (aunque algunos atletas lo hacen).
El otro brazo permanece más estático y sin un modelo único. Unos lo llevan flexionado, algo retrasado, el codo alto y cerca del costado. Otros lo lanzan atrás y hay hasta quienes lo llevan al frente.
Diferencias de franqueo
Hay que diferenciar entre dos modelos diferentes en los 110 m vallas masculinos el índice de dificultad para superar el obstáculo es muy alto en comparación con los 100 m vallas femeninos o los 400 m vallas.
La dificultad para superar las vallas en los 110 m es mucho mayor que en las vallas femeninas y en los 400 m vallas. Es frecuente que corredores de 400 m lisos se pasen a las vallas y viceversa, consiguiendo niveles aceptables en ambas especialidades, pero difícilmente un velocista podrá alternar los lisos con los 110 m vallas. En el caso de las mujeres sí ha habido quienes han destacado en ambas especialidades (las longevas Blankers-Koen en los años 1940 o G. Devers entre Barcelona 92 y Atenas 2004).
En los 100 m vallas femeninos y en los 110 m vallas masculinos, un error técnico en el franqueo puede hacer fracasar el objetivo esperado en la carrera, pero en los 400 m vallas, donde la velocidad de la carrera es menor y el número de zancadas entre vallas por cada paso es mucho mayor, un error o una técnica poco depurada en un franqueo se pueden compensar en el tramo liso. En la tabla se observa el número de zancadas que corresponden por cada franqueo de obstáculo.
| Prueba | Zancadas por franqueo | Relación |
| 400 m vallas | 13 a 21 | 1/13 a 1/21 |
| 100 y 110 m vallas | 3 | 1/3 |
La posibilidad de paliar los efectos de un error técnico es muy alta en los 400 m; hay más de trece zancadas de compensación pero en los 110 m vallas sólo hay tres, y dependen de un franqueo correcto.
El contacto
La pierna de ataque ha bajado a tomar contacto con el suelo, si bien estaba algo flexionada por la rodilla al pasar la valla, cuando llega al suelo lo tiene que hacer en total tensión de la musculatura extensora, al tiempo que el cuerpo que estaba inclinado hacia delante va adoptando una posición erecta.
Obsérvese la diferencia de tensión en el tobillo de los dos atletas a la llegada del pie al suelo.
La pierna de impulso que ha pasado su muslo paralelo a la valla juntamente con la cadera continúa flexionada por la rodilla y experimentando una rotación interna que la colocará en una posición de carrera (en algunos casos con una mayor elevación del muslo).
Los brazos continúan su trabajo de compensación y de reequilibrio, adoptando la posición de carrera.
El objetivo de esta acción es utilizar la fuerza elástica y refleja del pie para salir rápidamente al frente con mínima pérdida de velocidad horizontal adoptando un tándem de carrera un poco menos abierto que en la carrera lisa.
En resumen, en el contacto con el suelo (a 1,40 m aprox. de la valla) el vallista adopta una posición de carrera pero con la pierna de ataque en total extensión (el talón nunca tocará el suelo) y casi perpendicular al suelo, y una mayor elevación del muslo de la pierna de impulso.
Diferencia en el ritmo de carrera lisa y en el ritmo de carrera con vallas cortas
Los corredores de 100 m lisos pueden dar entre 43 y 50 zancadas en una misma carrera, pero en las vallas cortas la mayoría dan el mismo número de zancadas (una o dos de diferencia como máximo). Esta diferencia es igualmente mínima entre atletas de elite que corren en 13” y quienes lo hacen en 16”.
Los parámetros de velocidad en las carreras lisas indican trabajar en dos sentidos: mejora de la amplitud y de la frecuencia; lo que no es adecuado en el caso de las vallas puesto que la distancia entre los obstáculos determina la amplitud de la zancada.
Para analizar el ritmo entre vallas habrá que analizar una unidad de recorrido, que es el conjunto del franqueo más la carrera entre dos vallas. En el análisis de una unidad de recorrido se puede comprobar que las zancadas que dan los corredores entre valla y valla son sensiblemente inferiores a las de los corredores de velocidad al tiempo. Pero también que las tres zancadas son diferentes entre sí. El paso de la valla, por el contrario, es una zancada modificada pero mucho más larga que las zancadas en la carrera de velocidad en liso.
Distancias entre vallas masculinas (a) y femeninas por unidad de recorrido. Longitud de cada zancada.
Las zancadas son de longitud irregular e inferiores a la de las zancadas de los 100 m lisos, que en el tramo medio de carrera oscilan entre 2 y 2,30 m en las mujeres y entre 2,26 y 2,50 m en los hombres.
¿Le servirá de mucho a un vallista entrenar para ganar velocidad en la carrera lisa uniforme?
La carrera entre vallas
La carrera entre vallas tiene que ser recta, circular y sin una excesiva elevación de rodillas. La observación atenta de un vallista permite visionar la forma peculiar de carrera. Pese a recortar la zancada, la carrera no deja de ser circular.
Carrera recta significa que todos los apoyos tienen que estar en línea de carrera como si de lisos se tratara. En especial hay que prestar atención a la alineación de apoyo de impulso y los dos primeros tras el franqueo. Esta línea debe ser paralela a las que marcan los límites de las calles. Si la pierna de impulso tras franquear el obstáculo no se coloca al frente, se percibe un apoyo fuera de la línea de carrera.
El ritmo que siguen entre vallas es uniforme, y apenas deben existir alteraciones de tiempo entre la primera y segunda valla y entre la séptima y octava. Es en el tramo liso final donde aumenta considerablemente la velocidad del atleta. En el cuadro se resumen las características de las tres zancadas entre vallas.
El tramo final
El último tramo en las vallas cortas lo logran con seis zancadas los hombres y cinco las mujeres. En este tramo adoptan la zancada propia de la velocidad.
El ritmo de carrera en los 400 m vallas
En las vallas cortas el ritmo en los 100 femeninos y en los 110 m masculinos está condicionado por la separación entre las vallas. El número de apoyos entre vallas es idéntico para cualquiera que se considere vallista. Ni la antropometría ni la fatiga alteran este ritmo. Los buenos vallistas deben gozar de una gran frecuencia de zancada.
Por el contrario, en las carreras de 400 m vallas el ritmo entre vallas está condicionado por otros aspectos: el metabólico (la potencia anaeróbica láctica y la resistencia a la fuerza explosiva y elástica), el control del ritmo y el antropométrico-mecánico (longitud de la zancada).
El nivel de entrenamiento y la capacidad física condicionarán el número de apoyos que los atletas realizan entre vallas. Un mismo atleta (salvo excepciones), a medida que crece la fatiga, aumenta el número de zancadas que da entre vallas. El número de apoyos entre vallas a lo largo de la temporada no tiene siempre la misma secuencia. Varía en función del estado de forma del atleta o de factores externos como el viento.
En los 400 m vallas resulta imprescindible tener una habilidad de paso con ambas piernas. Esta habilidad permite plantear la carrera aumentando de una en una el número de zancadas a medida que la fatiga va apareciendo. Quienes solamente son hábiles con una pierna, deben pasar de una valla a otra con dos zancadas de más para evitar perder ritmo a causa de franqueos incorrectos.
El corredor de vallas debe asimismo tener una gran percepción espacio-temporal a fin de ser capaz de regular la zancada antes de llegar a la valla. No hacer la adaptación de zancada desde la salida de la valla anterior invita a dar pasitos con la consiguiente pérdida de velocidad y con el gasto energético suplementario que supone el proceso de frenado y de vuelta a acelerar tras el paso de la valla.
Otra consecuencia de los pasitos es atacar de demasiado cerca la valla. Esto supone volarla más y hundirse al salir de la valla.
La atleta rompe el ritmo; se frena; corre pendular y de talón, y sale de la valla hundida.
No obstante, para prever esta posibilidad se debe saber «hacer pasitos» corriendo circular con zancada muy corta, compensando en frecuencia la pérdida de amplitud.
En resumen, «hacer pasitos» en una valla puede estropear toda la carrera.
El número de pasos entre vallas que dan los hombres de alto nivel es de 12 a 15 entre vallas; las mujeres, de 15 a 17. Cuanto menor sea el nivel de los deportistas, más zancadas darán entre vallas.
El corredor de 400 m vallas debe tener una gran capacidad para modificar o rectificar la zancada en condiciones de fatiga extrema a fin de poder salvar situaciones imprevistas al acercarse a la valla. Los titubeos en los últimos pasos antes de atacar la vallas (especialmente las tres últimas) son fatales para el desenlace de la prueba.
La velocidad de carrera en liso
Este aspecto de la carrera de vallas es fundamental, pero varía sustancialmente entre los 400 m vallas y las vallas cortas.
Las vallas cortas, especialmente los 110 m masculinos, son carreras rápidas muy diferentes a las carreras de velocidad; los atletas tienen condicionada la amplitud de la zancada a la distancia de las vallas. Desde el punto de vista técnico, solamente se pueden dar tres pasos (cuatro apoyos entre vallas). Un vallista de 2 m y uno de 1,80 m de altura deben dar las mismas zancadas entre vallas.
En los 400 m vallas se entrenarán de forma similar a los 400 m lisos, pero hay que añadir un importante trabajo técnico y de ritmo entre vallas, especialmente en la medida en que se aproxima el período competitivo.
En las vallas cortas el modelo de entrenamiento respecto al del corredor de 100 m presenta más variaciones que en los 400 m vallas respecto al corredor de 400 m lisos.
Corrección de defectos
Los defectos que presenta un atleta no pueden ser observados globalmente.
El vídeo favorece mucho el análisis técnico. Para ello hay que determinar desde dónde se filma y qué aspecto se debe analizar desde cada ángulo.
El ejemplo de las vallas puede servir de modelo para la confección de plantillas de cualquier especialidad.
Finalizado el análisis, se debe hacer una valoración.
La tecnología actual permite hacer fichas en soporte digital donde se puede guardar las fotos fijas o las secuencias más significativas de un atleta para comparar su evolución.
PLANTILLA DE ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE VALLAS
Ataque de la valla
Visión lateral
Recorte del último ____________________ distancia de ataque ____________________ impulso _________________
Inclinación del tronco______________________ cadera _____________________
Pierna de ataque talón glúteo ___________________
Brazo derecho ______________ izquierdo______________________
Visión frontal
Brazo de ataque ¿cruza el plano medio? _______________________________
Muslo de ataque perpendicular a la valla _________________________________
Visión trasera
Rotación precoz pie de impulso __________________________________________________
Separación brazos ________________________________________________________________
Pase de la valla
Visión lateral
Finaliza el impulso _______________________________________________________
Acción pierna de ataque ______________________________________________________
Posición pierna de impulso-cadera en el franqueo ______________________________________________
Descenso pierna de ataque _____________________________________________________
Bloqueo del brazo retrasado ________________________________________________
Equilibrio del tronco_________________________________________________________________
Visión trasera
El talón de la pierna de impulso sube más que la rodilla ________________________________________
El muslo de la pierna de impulso alcanza la horizontal __________________________________________
Los brazos se separan del tronco _______________________________________________________
Visión frontal
La pierna ataca perpendicular ________________________________________________
El brazo de ataque cruza el plano medio del tronco ___________________________________________
Elevación del CG ______________________________________________
Oscilaciones laterales de tronco ________________________________________________
Caída de la valla
Visión lateral
La pierna de ataque busca el suelo ________________________________________________
Distancia de caída __________________________________________________
La rigidez del tobillo ______________________________ y de la rodilla ____________________________
Equilibrio del tronco __________________________________
Posición de brazos __________________________________
Colocación del muslo de la pierna de impulso ___________________________________
Longitud de la primera zancada _____________________________________
Visión frontal
El muslo de la pierna de impulso alcanza la línea de carrera __________________________
Separación de los brazos del tronco _________________________________________
Alineación de los apoyos ______________________________________
Equilibrio del tronco _______________________________________
Carrera entre vallas
Visión lateral
Distancia entre apoyos ______________________________________________________
Corre pendular o circular ___________________________________________________
El pie llega activo al suelo y con zarpazo _______________________________________
Busca frecuencia __________________________ corre a saltos (2° de triple) ___________________
Visión frontal
Están alineados los apoyos de los pies _____________________________________________
Informe
Fecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen de los puntos más débiles de la técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estrategia de intervención
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA TÉCNICA DEL OBSTACULISTA
(por Rafael Sánchez)
Los 3.000 m obstáculos
Es una carrera de mediofondo en la que los atletas deben superar 28 pasos de obstáculos, de altura igual que la de las vallas de 400 m pero que, a diferencia de éstas, son fijos (no caen al tocarlos ni pisarlos), rígidos y pesados. Igualmente, en cada vuelta (siete en total) el atleta debe superar una ría.
La ría la forma un obstáculo que precede a un foso cuadrado de 3,66 m de lado. El foso tiene una profundidad máxima de 0,7 m. El paso de los obstáculos se basa en principios similares a los que rigen la especialidad de 400 m vallas, pero primando una mayor economía de las acciones. Esto implicará unos recorridos menos marcados en las articulaciones de caderas, rodillas y tobillos. Entre obstáculos la técnica de carrera es prácticamente la misma que la vista para el resto de las especialidades de medio fondo, excepto las pequeñas variaciones que se producen como consecuencia de la rotura del ritmo que origina el paso de los obstáculos.
El paso del obstáculo
En edades de iniciación puede introducirse la técnica de superar el obstáculo pisando travesaño, pero, en cuanto mejoren las condiciones de fuerza y técnica, sea preferible optar por el paso sin tocar la barra (como el paso de vallas).
Al acercarse al obstáculo es muy importante no disminuir la velocidad que lleva el atleta ni la amplitud del paso («hacer pasitos»). Hay que procurar realizar una acción de impulsión relativamente lejos del obstáculo, lo cual permitirá pasarlo sin elevar excesivamente el CG.
La caída debe realizarse de forma activa, procurando realizarla en el mínimo tiempo indispensable.
Paso de la ría
Sólo se enseñará a partir de la categoría juvenil, puesto que supone una importante sobrecarga para los más jóvenes. Anteriormemente se pueden utilizar pequeños muros o bancos de piedra para practicar el paso del obstáculo con apoyo y empuje adelante.
El pase óptimo de la ría requiere llegar rápido; es conveniente que unos metros antes se incremente muy ligeramente la velocidad.
La ría se pasa apoyando el pie de ataque en la barra con un movimiento de secante. El cuerpo queda «doblado» (posición similar al agrupamiento del lanzamiento de peso) encima de la barra.
El atleta llega sobre el obstáculo poco doblado; con poca flexión de la pierna de apoyo. Esto perjudicará la fase posterior.
Cuando el CG del atleta (la cadera) sobrepasa el apoyo del pie de apoyo comienza una potente extensión al frente que permita avanzar y sobrepasar la mayor parte. El aterrizaje se hace con un pie y en el agua. No es adecuado intentar alargar excesivamente el salto para no mojarse. Esto originará un frenado muy marcado de la velocidad de desplazamiento, lo que implicará una pérdida de eficacia y economía en las acciones posteriores.
El impulso del atleta sobre el obstáculo es excesivamente alto; debería buscar una trayectoria más descendente.
LA MARCHA ATLÉTICA
El origen de la marcha como medio de locomoción humana se sitúa actualmente hacia finales del Neolítico.
La marcha como deporte no aparece documentada en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, pero siempre han sido habituales los mensajeros que utilizaban diferentes modos de locomoción (andar, marchar, correr) para llevar los mensajes a su destino.
La marcha atlética moderna tiene sus orígenes a nivel olímpico en categoría masculina en 1906 en Atenas, variando de distancias en cada Olimpiada, hasta establecerse las dos pruebas clásicas de 20 y 50 km en la Olimpiada de Melbourne de 1956. En Montreal 1976 sólo se disputaron los 20 km marcha).
La marcha atlética.
La marcha femenina quedó marginada en el calendario atlético internacional durante muchos años, pese a que en algunas partes del mundo como en Cataluña la mujeres practicaban marcha y se organizaban competiciones. La marcha entra en el calendario olímpico tras unos años de presencia en campeonatos nacionales, internacionales juniors y copas del mundo, pero no entra en los JJ.OO. hasta Barcelona 92 con los 10 km marcha.
En Sydney 2000 se pasa a disputar los 20 km marcha femeninos. Actualmente, los 50 km marcha son la única prueba del calendario masculino que no tiene su homóloga en las mujeres.
Debido al reglamento que rige la especialidad, no se han producido a lo largo de los años grandes variaciones en la forma de marchar de los atletas, si bien se puede observar en las últimas décadas las siguientes modificaciones:
•Aumento de la frecuencia gestual en el movimiento de caderas, piernas y brazos.
•Contacto con el suelo de la pierna que oscila adelante más cerca del centro de gravedad del cuerpo.
•Fase de doble apoyo más dinámica. Hace años se realizaba esta fase de forma que ambas piernas se encontraban totalmente estiradas y en cambio actualmente en la mencionada fase la pierna retrasada se encuentra doblada en la mayoría de los atletas, lo que implica una menor pérdida de inercia.
Tipología del marchador
Los marchadores tienen tipologías muy diferentes, pero su perfil se asemeja al de los corredores de fondo. Pero las características técnicas de la marcha requieren algunas capacidades diferentes de las del corredor de fondo:
•Alta velocidad gestual.
•Capacidad de contracción/descontracción muscular rápida.
•Mayor porcentaje de fibras blancas que el corredor de fondo (pero menor que en los velocistas).
•Capacidad para mantener la técnica con altos niveles de fatiga (la marcha incorrecta supone la descalificación).
Descripción técnica
La marcha atlética no se puede considerar una actividad natural; pese a ser cíclica, la forma de marchar que se utiliza para conseguir la mayor eficacia respetando el reglamento obliga a adoptar una técnica muy diferente a la que utilizan los corredores o los andarines (forma a medio camino entre andar y correr).
Esta complejidad técnica de la marcha es fácilmente demostrable en la vida cotidiana. Si alguien tiene prisa, andará rápido y de aquí pasará a la carrera, pero nunca veremos que de forma natural se pase a desplazarse marchando.
Otro elemento que confirma la complejidad motriz de la marcha es la dificultad técnica y física que supone para cualquier adulto que esté en buen estado de forma completar 1 km de marcha sin infringir el reglamento.
La marcha es una especialidad en la que la técnica tiene un papel fundamental para el logro de un óptimo rendimiento.
Un elemento significativo y diferencial de la marcha es que una técnica deficiente puede causar la descalificación del marchador en una competición, lo que no sucede en las carreras (no se descalifica a nadie por correr mal).
Aspectos reglamentarios
La técnica de la marcha está condicionada por dos normativas de obligado cumplimiento por los deportistas durante toda la prueba:
•En ningún momento puede encontrarse el atleta sin contacto con el suelo. Incumplimiento.
•Desde que la pierna toma contacto con el suelo debe estar totalmente extendida –en la articulación de la rodilla– hasta que la misma se encuentra en la vertical del centro de gravedad.
Estas dos normas tienen sus respectivas transgresiones: el botar, o que el atleta pierda por unos instantes el contacto con el suelo y la flexión de la rodilla durante el contacto y tracción iniciales.
El atleta flexiona la rodilla antes de que el CG sobrepase el apoyo.
Fases de la marcha
•Doble apoyo: El marchador tiene los dos pies en contacto con el suelo.
•Tracción: Se produce en la pierna que se encuentra adelantada justo en el momento en el que acaba el doble apoyo y finaliza cuando la pierna se coloca perpendicular al suelo: fase de sostén.
•Sostén: La pierna de apoyo se encuentra perpendicular al suelo. Desde el momento de contacto con el suelo hasta la presente fase debe mantenerse una total extensión de la rodilla.
•Impulsión: Cuando la prolongación imaginaria del CG del atleta sobrepasa el lugar de contacto del pie con el suelo, se inicia la fase de impulsión, que es en la que se genera más velocidad de desplazamiento.
El movimiento global
La marcha atlética es una forma técnificada de andar que permite desplazarse a una velocidad tres veces mayor que andando.
| Marcha humana | Marcha atlética | Incremento |
| 5 km/h | 15 km/h | Vel. marcha humana × 3 = vel. marcha atlética |
La velocidad de desplazamiento, al igual que en carrera, viene determinada por dos parámetros fundamentales: la frecuencia y la amplitud.
Llamaré la atención en lo referente a la frecuencia, contrariamente a lo que se pueda pensar, la frecuencia del marchador se acerca más a la del corredor de velocidad que a la del maratoniano.
| Prueba | Duración aproximada | Frecuencia (zancadas/segundo) |
| 800 m lisos | 1’45” | 3,6 a 3,7 |
| Maratón | 2h 08’ | 3,1 a 3,2 |
| 20 km marcha | 1 h 20’ | 3,6 a 3,9 |
La relación entre la frecuencia y la amplitud a la hora de plantear mejoras en el rendimiento debe plantearse en las siguientes proporciones:
| Mejora que proviene de la amplitud | Mejora que proviene de la frecuencia |
| 25-30% | 70-75% |
Acciones principales
•Brazos / manos: Deben formar un ángulo aproximado de 90° –el brazo con el antebrazo–. El movimiento es ligeramente convergente por delante del cuerpo y ligeramente divergente por detrás. Equilibran las acciones producidas en el desplazamiento. Las manos se mantienen semicerradas y sin crispación.
Brazos / manos.
•Tronco: Se mantiene recto o ligerísimamente adelantado –nunca hacia atrás.
•Cadera: Se mueve siguiendo una doble rotación que provoca un movimiento hacia delante y abajo de la pelvis.
•Piernas: Describen en su desplazamiento una acción de tipo pendular. Se debe evitar la conocida popularmente como «marcha en bicicleta», frecuente entre marchadores hispanoamericanos. Esta acción se asemeja al movimiento de pedaleo del ciclista por cuanto eleva el talón hacia el glúteo al finalizar la impulsión.
Cadera.
•Pies: El pie toma contacto con la parte externa del talón y finaliza la acción de impulsión por el primer dedo del pie.
Pies.
Defectos fundamentales
El tronco se inclina hacia atrás o excesivamente hacia delante.
Flexionar en la fase de tracción.
Botar.
Elevar el talón excesivamente al finalizar la impulsión.
Predominio del movimiento de hombros respecto al de caderas.
Crispación en los brazos.
Falta de movilidad de la cintura pélvica.
Fundamentos técnicos básicos
Soltura y relajación general.
Desplazarse con las mínimas oscilaciones posibles del CG –tanto vertical como horizontalmente.
Pérdida mínima de inercia. Encadenar fluidamente los movimientos.
Predominio del movimiento de caderas con respecto a los hombros.
Relajación de la zona abdominal.
Marchar con una acción de piernas de tipo pendular, evitando el tipo circular.
Mantener una adecuada amplitud sin perder frecuencia.
Evitar inclinaciones de tronco.
LOS SALTOS
GENERALIDADES
Los saltos en atletismo se pueden agrupar en dos grandes grupos: los saltos horizontales y los saltos verticales.
Los saltos horizontales son la longitud y el triple salto. Los verticales, la altura y la pértiga.
Los saltos horizontales se celebran en un pasillo con una tabla de madera desde donde batir (botar) para caer en el foso de arena.
Los saltos verticales se celebran en espacios diferentes. La altura, en el interior de la pista entre la cuerda y el césped, y se cae sobre un foso de colchones.
La pértiga, en un pasillo de saltos con un cajetín donde se apoyará la pértiga en el momento del salto. La caída se amortigua con un amplio y mullido foso de caída.
La aparición de los materiales plásticos en los años 1960 revolucionó el mundo de los saltos verticales. Los fosos de espuma permitieron el estilo flop en el salto de altura (en los fosos de arena no se podía caer de espaldas) y la fibra de vidrio y los fosos de caída en la pértiga.
En la competición de los saltos horizontales, todos los saltadores realizan tres intentos; los ocho mejores tienen opción a pasar a la mejora. La clasificación se hace considerando el mejor salto de todos los realizados por cada atleta.
Para que una marca sea válida la velocidad del viento no puede superar los dos metros por segundo. No obstante, en una competición para decidir los puestos no se tiene en consideración la velocidad del viento. Se puede dar la paradoja de que un saltador consiga batir el récord del mundo en un campeonato y quedar segundo. En este caso el vencedor de la prueba habría saltado más pero con viento superior al legal. Uno se llevaría el campeonato y el otro el récord.
En la competición de los saltos verticales cada atleta puede hacer dos saltos consecutivos nulos; al tercer nulo consecutivo queda eliminado. La altura del listón va subiendo a medida que los saltadores la superan, rehúsan o hacen tres saltos nulos sobre las alturas prefijadas.
Características de los saltadores. Los saltadores poseen una tipología longilínea; son altos y delgados. En su estructura muscular aparece una alta proporción de fibras de contracción rápida. La fuerza reactiva, la velocidad, la fuerza elástica y la flexibilidad, junto con un alto grado de coordinación, son sus cualidades físicas predominantes.
Los sistemas de entrenamiento fundamentales son semejantes a los empleados por los vallistas. Los saltadores con pértiga hacen un intenso trabajo de acrobacia.
Estructura del salto
En todos los saltos aparecen unas fases comunes:
La fase de aceleración. Todos los saltos se inician con la carrera de aceleración. Se pretende llegar a la batida a la máxima velocidad. En el salto de altura la velocidad no llega a ser la máxima posible y sí la máxima controlable.
En todos saltos horizontales y en la pértiga la carrera es recta; en la altura tiene una fase en línea recta para finalmente hacer una curva.
La batida. Es la fase fundamental del salto, comienza en los penúltimos apoyos antes de la batida (bote) propiamente y finaliza cuando el pie abandona el suelo.
En la batida el saltador pretende transformar la energía cinética que lleva su cuerpo acelerado horizontalmente en energía potencial. Las piernas y los pies actúan como un muelle, por un lado frenan la velocidad horizontal y por otro catapultan el cuerpo hacia arriba.
Las últimas zancadas de la carrera antes de la batida se caracterizan por aumentar la frecuencia y empujar adelante las caderas. Entre los principiantes o los saltadores con un mal aprendizaje técnico, en estos últimos pasos se provoca una acción de frenado.
En todas las batidas el pie entra activo, de metatarso, traccionando adelante y arrastrando adelante y arriba las caderas. La pierna de batida apenas se doblará por la rodilla. Si la rodilla cede, el salto es raso.
La fase de vuelo. Una vez que el pie abandona el suelo, la trayectoria del centro de gravedad en el aire no se puede modificar (excepto en el salto con pértiga, en el que el saltador mantiene el apoyo en el suelo mientras está agarrando la pértiga). Todas las evoluciones que se hacen en el aire tienen como objetivo colocar los diferentes segmentos corporales.
Franqueo y caída. En los saltos horizontales se busca colocar las piernas y el tronco de la mejor forma para un aterrizaje lo más eficaz posible. En el salto de altura y de pértiga se pretende que ningún segmento corporal golpee el listón cuando el centro de gravedad lo ha superado.
Campeonas mundiales como Niurca Montalvo o Marion Jones pierden muchos centímetros en la caída al foso, no colocan las partes del cuerpo de forma adecuada y marcan la arena mucho más cerca de la tabla de batida que otros saltadores con mejor técnica de caída y de nivel inferior al suyo.
En el salto de altura y de pértiga sucede algo semejante. Hay saltadores que elevan el centro de gravedad tan sólo unos centímetros por encima de la altura del listón. Otros como Sotomayor, en finales de campeonatos del mundo, llegan a elevar el centro de gravedad (en alturas máximas) hasta diez centímetros por encima de la altura del listón.
Distancia real y distancia oficial
En los saltos atléticos hay que diferenciar entre la distancia que se ha alcanzado en un salto y la distancia que figurará oficialmente como resultado de la competición.
En los saltos horizontales, la medición se hace desde el límite de la tabla de batida con la plastilina. Si un saltador bate a diez o quince centímetros de la tabla, el salto oficial será diez o quince centímetros menor que el salto real. Este condicionamiento reglamentario obliga a que los saltadores talonen con gran precisión la carrera a fin de acercar al máximo el salto real al salto oficial.
Cuando Bob Beamon batió el, quizás más mítico, récord del mundo de salto de longitud en los JJ.OO. de México de 1968 con 8,90 m, se dieron muchas circunstancias favorables: la velocidad del viento era la máxima permitida; la presión atmosférica, muy baja, y la altura, casi tres mil metros en México, D.F. (menor gravedad que a nivel del mar). Pero además el saltador entró a toda velocidad, sin mirar referencias de carrera y coincidió milimétricamente el punto de batida con el límite del nulo. El salto real y el salto oficial coincidieron. Posiblemente haya muchos saltadores que hayan saltado una distancia real superior al récord vigente o al saltador ganador de la competición, pero la distancia oficial ha resultado inferior.
En los saltos verticales la altura alcanzada realmente viene dictada por la colocación del listón. Puede darse el caso de que el atleta sobre una altura × pase todo el cuerpo cinco o diez centímetros por encima del listón. Pero a la siguiente altura, cuando el listón ha subido unos centímetros, sea incapaz de repetir el salto igual que en la altura inferior y lo derribe. De nada sirve pasar diez centímetros sobre el listón situado a dos metros si cuando se coloca a dos metros y cinco centímetros se derriba. En los saltos verticales la capacidad para afrontar una altura sin miedo es determinante en el salto. El buen saltador es el que es capaz de hacer el mejor salto con el listón situado a la mayor altura. Hay un trabajo psicológico y de control de la ansiedad importante. Esta diferencia es semejante a la eficacia de marcar un penalti cuando se gana por tres goles o cuando es en el último segundo del partido y se pierde por un gol.
El talonamiento
Talonar es el conjunto de acciones dirigidas a medir y poner referencias en la carrera del saltador. En longitud y triple el punto de batida viene condicionado por la tabla de batida. En el salto con pértiga el punto de batida lo determina la longitud de la pértiga y en altura, el propio atleta en función de la técnica.
Para que el talonamiento sea eficaz, el atleta debe tener una técnica de carrera estabilizada y un buen sentido del ritmo.
Para talonar, es necesario conocer la longitud de carrera óptima.
Esta operación se puede iniciar fuera del pasillo de saltos; consiste en salir de un punto concreto de la pista y batir cuando se hayan dado las zancadas correspondientes. Una vez hecha esta operación, se traslada la distancia entre el punto de salida y el de batida al pasillo de saltos y se va ajustando la distancia.
Los saltadores de nivel suelen poner referencias a media carrera a fin de poder rectificarla en la segunda mitad. No obstante, hay quienes prefieren salir con una sola referencia a fin de no distraerse.
En función del estado de forma utilizan una carrera más larga o más corta. Los pertiguistas además condicionan su talonamiento en función de dónde agarren la pértiga.
En el salto de altura el talonamiento en más complejo puesto que comienza en recta y termina en curva. Lo que obliga a que el saltador ponga más referencias.
Las marcas del talonamiento son pequeños tacos provistos de un clavo que se fijan en la pista. La organización debe facilitar las señales a cada atleta.
El tipo de pista y las condiciones meteorológicas pueden alterar al talonamiento. Antes de cada competición el atleta medirá su carrera y hará diferentes aproximaciones y ajustes a la carrera inicial.
Para ajustar el talonamiento en competiciones es necesario que el entrenador u otro atleta le señale el punto exacto donde ha pisado. Esto permitirá que el atleta adelante o retrase el punto de inicio de la carrera.
En el transcurso de la competición puede cambiar el viento. El atleta debe contemplar este factor por si debe modificar la carrera antes de cada salto. La medición del talonamiento se hace contando la distancia en piso.
El salto de longitud.
El SALTO DE LONGITUD
El saltador de longitud intentará caer en el foso de arena lo más lejos posible de la tabla de batida. Para ello debe conseguir alcanzar una alta velocidad de aproximación, batir lo más cerca posible de la banda de salto nulo, no perder la velocidad horizontal en los pasos anteriores a la batida, batir correctamente y salir en un ángulo adecuado (20° aprox.) y hacer las evoluciones adecuadas en el aire para intentar llegar con todas las partes del cuerpo delante del centro de gravedad.
La instalación
El pasillo de saltos tiene una longitud que viene determinada por la construcción de la instalación. Suelen estar ubicados en el interior de la cuerda y paralelos a las rectas de la pista. La longitud del pasillo es 45 m (mínimo) y la anchura, 1,22 m.
La tabla de batida se situará como mínimo a 1 m del foso de caídas, tiene una longitud de 1,22 m, y una anchura de 20 cm. En el borde la tabla de batida se coloca una banda de plastilina de 9-10 cm que permitirá que los jueces valoren si el salto es nulo (si el saltador pisa la plastilina o la sobrepasa, el salto es nulo). A cada lado de la tabla se podrá colocar unas señales para facilitar la visión al saltador.
El foso de caída es una cubeta llena de arena mullida cuyas dimensiones mínimas son 9 × 2,75 m.
El personal de pista dispondrá de las herramientas necesarias que le permitan nivelar y descompactar la arena después de cada salto.
Dinámica de competición
Cada saltador dispondrá de un tiempo de 1,30 minutos para saltar desde que el juez lo llama. Si sobrepasa el tiempo, será salto nulo.
Los ocho saltadores que participan en la mejora saltarán por orden inverso a la marca alcanzada (el mejor salta el último).
La medición del salto es la distancia de la perpendicular que va desde el punto donde el saltador ha dejado la última huella hasta el límite de la plastilina con la tabla de batida.
El saltador debe salir por delante. Si se levanta gira y regresa pisando la zona de caída, el salto es nulo. Si cae con una parte del cuerpo fuera del foso y por detrás de la última huella, el salto es nulo. Si cae al foso y una parte toca fuera pero delante de la señal última en la arena, el salto es válido.
En caso de empate se mira cuál de los saltadores empatados ha hecho el segundo salto más largo. De persistir el empate, se consideraría el tercero y así sucesivamente.
La carrera
Es progresiva. Se inicia con zancadas lentas buscando amplitud. Tras el cuarto o quinto apoyo se va buscando frecuencia. Las últimas zancadas antes de la tabla son más frecuentes y pueden acortarse.
La carrera será siempre circular, observándose una mayor elevación de rodillas que en la carrera de velocidad.
La longitud total de la carrera oscila entre los 30 y los casi 45 m, mientras que en las mujeres es algo menor, entre 25 y 40. En ambos casos estas distancias corresponden a un número de entre 16 y 22 apoyos.
La llegada a la tabla
En las últimas zancadas predomina la frecuencia. Si bien algunos saltadores bajan la cadera en la penúltima. Lo importante es no perder la velocidad. Los atletas de elite mundial llegan a la tabla a una velocidad próxima a los 11 metros por segundo, mientras que las atletas se acercan a los nueve metros por segundo.
El apoyo anterior a la batida nunca tiene una acción de frenado; por el contrario, su acción empuja fuertemente la cadera al frente.
La pierna de batida va a buscar la tabla con el pie activo, dando un zarpazo. Nunca impacta el talón.
El apoyo del pie de batida en el suelo se hace un poco más adelantado, respecto al centro de gravedad, que en la carrera.
La batida
Es importante que la pierna de batida se mantenga lo más rígida posible. Cuanto más se doble por la rodilla, más raso será el salto.
El ángulo de salida ideal oscila en torno a los 20°.
La pierna libre va a buscar la posición de tándem de manera activa y con bloqueo brusco con la rodilla que va al frente y los brazos igualmente bloqueados. Todo el tronco estará en tensión, los hombros tirarán hacia arriba.
En la batida el tronco permanece erguido; debe evitarse echarlo atrás.
El vuelo
Las acciones que el saltador hace en el aire no son más que una preparación de la caída. El atleta no puede andar ni avanzar por el aire. La trayectoria del centro de gravedad del cuerpo no puede ser modificada una vez se pierde contacto con el suelo. Lo que se puede modificar es la posición de los diferentes segmentos corporales.
Todas las evoluciones que se hacen en el aire van encaminadas a que las señales que deje el saltador en la arena con los pies y tronco se alejen al máximo de la tabla.
Los diferentes estilos reciben el nombre de los pasos que se dan en el aire:
El 1 ½ o estilo natural. Tras la batida el saltador mantiene esta posición de tándem en el aire. Una vez en el aire, la pierna de batida va a buscar la pierna libre semiflexionada por la rodilla. El brazo contrario acompaña a la pierna libre y se intenta mantener el tronco en equilibrio.
El 2 ½ consiste en que la pierna libre baja y la de batida pasa al frente y espera que de nuevo la retrasada la iguale al frente para caer; es como dar un paso circular en el aire.
El 3 ½ es como el 2 ½ pero con un paso más (ver la seriación de Lamela).
Algunos atletas, especialmente mujeres, utilizan también la extensión, que consiste en que la pierna libre baje a buscar la de batida y en arquear el tronco atrás para, antes de la caída, dar un golpe de riñones y llevar tronco y piernas al frente dejando atrás las caderas.
En la iniciación atlética se aconseja aprender el estilo natural o uno y medio.
El aterrizaje. A medida que la pierna libre se junta con la de batida, el tronco se inclina adelante y los brazos van a buscar los pies. Las piernas llegan a la semiextensión. Los talones, al contacto con la arena, abren el camino donde todo el resto del cuerpo entrará. Las rodillas se irán flexionando y los brazos irán al frente y pasarán atrás sin tocar nunca el suelo.
No se puede precipitar la acción de llevar los brazos adelante; esto provoca una rotación del cuerpo por el eje de las caderas que hace bajar las piernas y contactar precozmente con la arena.
Algunos atletas terminan el aterrizaje con una moderada inclinación lateral evitando así que la espalda y hombros dejen marcas en la arena más cerca de la tabla.
Defectos más frecuentes
No tener una carrera automatizada.
Ritmo incorrecto de carrera.
Carrera excesivamente larga o corta.
Talonamiento incorrecto.
Perder velocidad durante los últimos apoyos.
Frenarse en el último apoyo al bajar la cadera o al recortar la zancada.
El pie entra pasivo o de talón.
No controlar la velocidad de llegada a la tabla.
No terminar la batida.
No proyectar las caderas al frente-arriba en la batida.
Acciones inadecuadas en el aire.
Precipitar la caída.
Fundamentos técnicos del salto de longitud
La carrera es progresiva, buscando la máxima velocidad al llegar a la batida.
Aumentar la frecuencia en los últimos apoyos.
El talonamiento debe ser preciso.
El pie entra en la tabla activo y en zarpazo.
La batida debe ser veloz.
Los brazos marcan la posición de tándem y se bloquean con una acción de los hombros arriba.
Ejecutar en el aire las evoluciones adecuadas.
Optimizar la caída.
EL TRIPLE SALTO
La instalación
El pasillo de triple salto es el mismo que se utiliza para el salto de longitud.
La tabla de batida se situará a 13 y 11 m (hombres y mujeres) del foso de caída; no obstante, en categorías menores o en competiciones de nivel local se utilizan tablas más próximas al foso con la finalidad de que todos los participantes puedan llegar a la arena.
Triple salto.
Dinámica de competición
La expuesta para el salto de longitud. Cada saltador dispondrá de un tiempo de 1,30 minutos para saltar desde que el juez lo llame. Si sobrepasa el tiempo, el salto es nulo.
Los ocho saltadores que participan en la mejora saltarán por orden inverso a la marca alcanzada (el mejor salta el último).
La medición del salto es la distancia de la perpendicular que va desde el punto donde el saltador ha dejado la última huella hasta el límite de la plastilina con la tabla de batida.
El saltador debe salir por delante. Si se levanta, gira y regresa pisando la zona de caída, el salto es nulo. Si cae con una parte del cuerpo fuera del foso y por detrás de la última huella, el salto es nulo. Si cae al foso y una parte toca fuera pero delante de la señal última en la arena, el salto es válido.
En caso de empate se mira cuál de los saltadores empatados ha hecho el segundo salto más largo. De persistir el empate, se consideraría el tercero y así sucesivamente.
Para que el salto sea válido, el saltador debe realizar los dos primeros saltos con el mismo pie y el tercero con el otro.
La carrera
Es progresiva, similar a la del salto de longitud. Se inicia con zancadas lentas buscando amplitud. Tras el cuarto o quinto apoyo se va buscando frecuencia. Las últimas zancadas antes de la tabla son más frecuentes y pueden acortarse.
La longitud total de la carrera oscila entre 30 y casi 45 m mientras que en las mujeres es algo menor, entre 25 y 40. En ambos casos estas distancias corresponden a un número de entre 16 y 22 apoyos.
La llegada a la tabla
En las últimas últimas zancadas se aumenta la frecuencia. Si bien algunos saltadores de longitud bajan la cadera en la penúltima zancada, los triplistas no suelen hacerlo. Lo importante es no perder la velocidad. Los atletas de elite mundial llegan a la tabla a una velocidad algo menor que en el salto de longitud y en torno a los diez metros por segundo, mientras que las atletas se acercan a los nueve metros por segundo.
El apoyo anterior a la batida nunca tiene una acción de frenado; contrariamente, su acción empuja fuertemente la cadera al frente.
La pierna de batida va a buscar la tabla con el pie activo, dando un zarpazo.
Los dos primeros saltos se realizan con la misma pierna y el tercero con la otra.
El primer salto
El pie llega activo al suelo algo menos adelantado al CG que en el salto de longitud. No lo hace de talón, busca una acción de zarpazo intensa. Es importante que la pierna de batida se mantenga lo más rígida posible. Cuanto más se doble por la rodilla, más bajo será el salto.
La pierna libre va a buscar la posición de tándem de manera activa y con bloqueo brusco con la rodilla que va al frente y los brazos igualmente bloqueados mucho más activos que en longitud. Todo el tronco estará en tensión, los hombros tirarán hacia arriba y adelante.
El ángulo de despegue es de unos 10 a 15°, algo menor que en el salto de longitud. Consecuentemente la altura de este salto es menor que en el salto de longitud. Un primer salto muy alto supone hundirse en el segundo y perder toda la velocidad horizontal.
La pierna de batida abandona el suelo y realiza una acción circular como si de carrera se tratase. De hecho, este primer salto a la pata coja se asemeja a un paso en el aire.
A medida que se acerca al suelo la pierna de batida se extiende y va a buscar el suelo con el talón (pero el talón no llega a impactar) muy por delante del centro de gravedad.
El tronco permanece equilibrado, sin inclinaciones adelante ni atrás.
Los brazos pueden actuar simultáneamente (técnica rusa) o de forma alterna como en la carrera (técnica polaca).
El segundo salto
Para considerarse saltador de triple se debe ser capaz de hacer este segundo salto largo. Es el más difícil de realizar. De hecho, en inglés a esta especialidad se la conoce como hop-step-jamp, esto es bote, paso, salto. Quien da un paso no es saltador de triple, Este segundo salto debe alcanzar un treinta por ciento de la longitud total del salto.
Este segundo salto es más raso y corto que el primero. Como la pierna llega muy adelantada al suelo, puede parecer que exista una importante acción de frenado y amortiguación por el impacto del talón y la flexión de la rodilla, pero esto no sucede porque el talón no llega a impactar. Por el contrario, el pie lleva a cabo el zarpazo con una acción de tracción del muslo (una acción similar a la de la pierna que impulsa en un monopatín o patinete). El pie, pues, contacta de planta. La rodilla apenas se flexiona.
La pierna libre tiene un importante protagonismo en la batida del segundo salto, va de atrás adelante flexionada y se bloquea cuando llega a la horizontal coincidiendo con la extensión total de la pierna de batida. El tronco, equilibrado, es arrastrado hacia arriba por la acción de los brazos que en algunos atletas es sincrónica (ambos a la vez) y en otros, simétrica (como en carrera).
La pierna libre va a buscar el suelo extendida y de talón más cerca del centro de gravedad que en el salto anterior y con mayor flexión de la rodilla.
Los neófitos en el triple salto no son capaces de remontar el segundo; los mejores saltadores despegan con un ángulo mayor.
Tercer salto
Este salto se hace con la pierna contraria a los dos primeros. El talón tampoco llega a impactar con el suelo. El ángulo de salida es superior al del salto de longitud para compensar la pérdida de velocidad horizontal.
El vuelo, al igual que la caída, son similares a los del salto de longitud en uno o medio o en extensión.
Fundamentos técnicos del triple salto
Los mismos que en el salto de longitud.
Equilibrio en los tres saltos.
Controlar adecuadamente la altura del primer salto.
El pie en todos los saltos entra activo y en zarpazo.
La ejecución del segundo salto es determinante para el resultado del salto.
El equilibrio del tronco y la acción de brazos cobran una importancia fundamental.
El talón jamás golpeará el suelo en las batidas.
Defectos más frecuentes
Los mismos que en el salto de longitud.
Pretender saltar triple sin dominar los multisaltos horizontales de parado y con poca velocidad en el césped o la playa.
Hacer muy largo y/o alto el primero.
Hacer muy corto el segundo.
Impactar con el talón en el suelo.
Golpear el suelo en lugar de traccionar-empujar.
Dejar atrás la cadera en la batida.
No llevar activos los brazos.
EL SALTO DE ALTURA
El salto de altura tiene dos estilos bien diferentes. El más clásico o rodillo ventral y el moderno, utilizado por la casi totalidad de los saltadores, denominado flop Fosbury.
El rodillo ventral es un salto con carrera de aproximación corta, en línea recta, con velocidad de aproximación al listón lenta; se bate con el pie más cercano al listón y entrando de talón. Se pasa el listón envolviéndolo con la parte anterior de todo el cuerpo. La pierna libre y la mano correspondiente a esta pierna son las primeras partes del cuerpo en pasar el listón. La pierna y el pie de batida, las últimas.
Desde que en los JJ.OO. de México 68 el norteamericano Dik Fosbury sorprendiese al mundo saltando de espaldas, el rodillo ventral fue perdiendo adeptos, quedándose en un estilo anecdótico.
El estilo flop permite al saltador alcanzar mayor velocidad y acumular en la curva la fuerza centrífuga que permitirá el franqueo horizontal del listón (el vertical será consecuencia de la acción de batida).
El salto de altura.
La instalación
El salto de altura es el único salto donde la zona de aproximación no es un pasillo. La aproximación se lleva a cabo en un espacio amplio. Generalmente se utiliza la zona interior de la pista junto a la curva. La zona de impulso debe tener unas dimensiones mínimas de 15 a 25 m. Frecuentemente los atletas utilizan las calles de la curva para iniciar su carrera de aproximación al salto.
El foso de caída será de 3 × 5 m y el listón tendrá una longitud de 4 m (+- 2 cm). Será de sección circular y su peso no excederá los 2 kg.
Dinámica de competición
En el salto de altura sólo se permite botar con un pie.
En cada competición se establece unas alturas predeterminadas del listón que variarán en cada prueba (según el nivel de los atletas).
Ejemplo. Comienza la competición con el listón a 1,40 m, sube de 5 en 5 cm hasta 1,60 m. A partir de 1,60 m, sube de 3 en 3 cm.
Cada saltador podrá iniciar la competición a la altura que desee.
El saltador dispondrá de un minuto y medio para realizar el salto una vez es avisado por el juez de salto.
Dispondrá de tres intentos para sobrepasar el listón. Tres nulos consecutivos supone la eliminación del saltador.
Se considera salto nulo cuando el saltador derriba el listón o cualquier parte de su cuerpo pasa por el plano formado por los dos saltómetros, el suelo y el listón.
Generalmente los saltadores, cuando hacen un derribo, suelen repetir los intentos siguientes sobre esta altura. Pero en algunos casos, como estrategia de competición, los saltadores dejan uno o dos intentos para alturas superiores.
En este ejemplo de competición Pedro ha comenzado a saltar sobre 1,30 m, Jaime sobre 1,42 m y Apolo sobre 1,40 m.
Pedro, en sus dos primeras tentativas sobre 1,30 m, ha hecho salto nulo. En lugar de intentar por tercera vez sobre esta altura ha reservado el tercer intento para la altura superior de 1,40 m. Como la ha superado, puede continuar la competición. Tras dos saltos nulos sobre 1,44 m, ha intentado repetir la estrategia, pero esta vez no ha llegado a buen fin y ha derribado el listón. Sólo disponía de un intento.
Jaime ha utilizado todos los intentos en la misma altura. Pero Apolo, tras el segundo nulo sobre 1,44 m, ha dejado el tercero para la altura superior, que ha franqueado con éxito.
De esta forma resulta vencedor de la prueba Apolo con 1,46 m; en segundo lugar, Jaime con 1,44 m, y en tercer lugar, Pedro con 1,42 m.
La causa de la estrategia de Apolo ha sido evitar el empate. ¿Qué hubiese sucedido en el caso siguiente?
El vencedor habría sido Jaime; ambos habrían superado 1,44 m, pero Jaime en el primer intento y Apolo en el tercero.
Descripción técnica del estilo flop
La carrera
La carrera en el salto de altura tiene una primera parte en línea recta y una final en curva.
La carrera se inicia frente al saltómetro pero desplazado unos metros a la derecha o a la izquierda, según se bata con la pierna izquierda o la derecha. Se sale del lado contrario al de la pierna de batida.
La mayoría de los saltadores botan con la pierna izquierda.
Esta carrera se inicia en línea recta, perpendicular a la prolongación de la línea del listón. En los últimos cuatro apoyos el saltador realiza la curva previa a la batida.
El número de zancadas que da el saltador es de ocho a doce, pero inicialmente da un par de pasos para no empezar bruscamente la carrera.
La velocidad de la carrera del salto de altura, a diferencia de los otros saltos, no es la máxima que puede alcanzar el saltador. Si en longitud la velocidad de aproximación del saltador en la batida supera los 38 km/h (unos 10,7 m/s), en el salto de altura la velocidad oscila entre los 28 y 31 km/h (unos 8 m/s).
Llegar a la batida a máxima velocidad no permitiría controlarla. El saltador se lanzaría contra el listón. En el caso de la altura toda la energía cinética debe transformarse en potencial. No es lo mismo que la pierna de batida tenga que propulsar el cuerpo en un ángulo de 20° (salto de longitud) que en uno de 45° o hasta 50° (salto de altura).
Durante los pasos en curva el saltador se inclinará hacia el interior, de forma similar a como se toma una curva en bicicleta.
Es un error de principiantes llevar mayor inclinación del eje piecadera que el de tronco. Sería como inclinar la bicicleta y mantener el tronco perpendicular.
El radio de la curva dependerá de la velocidad del saltador y de la inclinación. Un radio de siete a nueve metros y una inclinación de unos 70° (del eje corporal con el suelo) son parámetros medios. No obstante, la carrera se debe adaptar a cada atleta de manera que se sienta cómodo. La altura, el peso, la altura de caderas son variables muy importantes, que influyen en la dinámica de la carrera en curva.
La carrera de salto de altura comienza con el cuerpo ligeramente adelantado, pero en los últimos apoyos, además de aumentar la frecuencia, se retrasa moderadamente. Este retraso del cuerpo permitirá colocar el pie de batida más adelantado del centro de gravedad que en longitud y mucho más que en triple.
Los pies siempre traccionan y empujan adelante. ¡No deben provocarse frenazos de última hora!
En los últimos apoyos se ve en algunos saltadores un descenso de las caderas que en el momento antes de la batida alcanza su altura mínima.
Los últimos tres pasos antes de la batida están casi en línea recta.
La batida
El saltador llega con el cuerpo retrasado y el tronco inclinado atrás, y el pie de batida inicia su recorrido circular pese a que la cadera está más baja (en el penúltimo apoyo la pierna libre no ha llegado a la extensión) y apunta con el talón al suelo.
En los inicios del estilo flop, el pie entraba a batir de talón, igual que en el rodillo ventral; actualmente algunos saltadores, si bien contactan con el talón, realizar el apoyo más de planta y de metatarso con zarpazo rápido.
La rodilla de la pierna de batida llega al contacto rígida, pero se dobla por la fuerza de todo el cuerpo hasta un máximo de 150° antes de comenzar su brusca y rápida extensión que propulsará verticalmente al atleta.
La batida se lleva a cabo a 70-115 cm del listón. El pie de batida estará casi en línea con los dos anteriores apoyos. Si el pie rompe la línea y se apoya más lejos de la colchoneta, el saltador se lanzará contra el listón. El cuerpo permanece inclinado atrás y hacia el interior y los brazos suelen dirigirse atrás para favorecer la acción vertical y enérgica en la batida.
En la acción de la pierna libre hay dos formas diferentes de ejecución. El péndulo corto y el largo. En el péndulo corto la acción de la pierna libre es semejante a la de una zancada: el talón sube hacia el glúteo y la rodilla se eleva con la pierna flexionada.
Péndulo corto.
En el péndulo largo el talón no va a buscar el glúteo y la pierna se eleva casi recta y se va doblando por la rodilla a medida que se acerca a la horizontal.
Péndulo largo.
En ambos casos la pierna libre queda alta y sube paralela al plano del listón.
En el proceso de batida el cuerpo del saltador se coloca perpendicular al suelo, rompe las dos inclinaciones para iniciar el vuelo totalmente perpendicular.
El vuelo
Una vez finalizada la batida, el cuerpo del saltador se desplaza erguido, arriba y adelante girando sobre el eje longitudinal para dar la espalda al listón. Evitará durante los primeros momentos del vuelo arquearse o lanzarse hacia el listón.
Arqueo precipitado.
A medida que sube, el hombro próximo y la cabeza se acercarán al listón mirándolo.
En este ascenso, la pierna libre continúa elevada y flexionada por la rodilla y alejada del listón; la pierna de batida va a buscar la libre flexionando la rodilla.
El franqueo y la caída
El brazo próximo al listón lo supera en primer lugar. Tras él, la cabeza, el hombro y el resto del cuerpo que se arquea al máximo para superar perpendicularmente el listón.
Una vez las caderas han sobrepasado la altura, se deshace el arco del tronco y se bascula para evitar que las piernas y talones derriben el listón.
Habrá que prestar atención al otro brazo que generalmente se encuentra pegado al cuerpo del saltador o alto cruzado sobre el pecho.
El centro de gravedad pasa entre tres y seis centímetros por encima del listón. Valores superiores implican una técnica de franqueo poco eficaz.
El saltador cae sobre la espalda con las piernas abiertas y los brazos extendidos a los lados. Se debe evitar que las rodillas impacten contra la barbilla.
Defectos más frecuentes
Carecer de ritmo de carrera.
Carrera excesivamente larga.
Batir demasiado cerca de la colchoneta.
Romper la inclinación de la curva.
Frenarse en los últimos apoyos (clavando talones o planta).
Peder la alineación de los tres últimos apoyos.
No inclinarse atrás antes de la batida.
No batir verticalmente.
Lanzarse precipitadamente contra el listón.
Batir dando la espalda al listón.
Falta de tensión en la pierna libre y brazos en el momento de batir.
No arquearse sobre el listón.
Falta de sincronización en el arqueo y recogida.
Pasar oblicuamente el cuerpo respecto al listón.
Fundamentos técnicos del salto de altura
Carrera
La carrera tiene una parte en recta y una en curva.
El número de zancadas es de 6 a 13.
La velocidad es menor que en los otros saltos.
En la curva todo el cuerpo se inclina hacia el interior.
En los últimos pasos aumenta la frecuencia y baja el CG.
El apoyo pie de batida está alineado con los dos anteriores.
Batida
En la batida el cuerpo se coloca perpendicular al suelo.
La acción de batida se hace paralela al listón.
Los giros (excepto el pie de batida) no se inician hasta que el cuerpo ha perdido contacto con el suelo.
Vuelo
La cabeza y el hombro más próximo al listón se aproximarán en primer lugar al listón.
La pierna de batida se encontrará con la libre y ambas estarán alejadas del listón.
Franqueo
Primero pasa el brazo, la cabeza y el tronco totalmente arqueado y perpendicular al listón.
Las piernas están juntas y flexionadas.
Cuando la cadera ha sobrepasado el listón se rompe el arqueo.
Se cae sobre la espalda cuidando que las rodillas no golpeen la barbilla.
EL SALTO CON PÉRTIGA
Básicamente es un salto que inicialmente presenta muchas semejanzas con el salto de longitud. Una carrera lineal, progresiva, que pretende llegar al punto de batida a la máxima velocidad posible. La gran diferencia estriba en que se transporta una pértiga que servirá de palanca y catapulta para transformar la energía cinética del atleta en carrera en potencial.
El salto con pértiga.
La pértiga
Actualmente se utilizan pértigas de fibra de vidrio, cuya ligereza y elasticidad permite que se doble tras la batida. La fibra de vidrio, a diferencia de las antiguas de acero y bambú, permite agarres mucho más altos y propulsar verticalmente al saltador cuando va a franquear el listón.
El tipo de pértiga que se debe utilizar dependerá del nivel técnico del saltador, de su peso y de la velocidad con la que llega a la batida.
A mayor velocidad, peso y nivel técnico, se utilizarán pértigas más duras y más largas.
Un saltador de pértiga suele tener más de una pértiga. En función del calor, de su estado de forma o de la dirección y velocidad del viento, utilizará una u otra.
Los saltadores utilizan una cinta adhesiva y resinas para agarrar la pértiga y evitar que las manos se suelten o se deslicen.
Para la iniciación existen unas pértigas adecuadas para seguir una progresión óptima. No obstante, es necesario aprender utilizando pértigas rígidas. Pueden utilizarse de aluminio o trozos de pértigas rotas de saltadores adultos.
La instalación
El pasillo de saltos es similar al de longitud y triple. La peculiaridad estriba en la existencia de un cajetín incrustado en la pista donde el pertiguista introducirá el extremo de la pértiga sin peligro de que se deslice.
La zona de caída ha evolucionado mucho. La aparición de la gomaespuma abrió una vía de investigación tecnológica que permite caer en cualquier posición en el foso con riesgo mínimo de lesión.
El foso debe tener unas dimensiones mínimas de 5 × 5 m. Junto al cajetín aparecen asimismo colchonetas de caídas laterales.
El cajetín tiene 1 m de largo y 60 cm de ancho en la boca y 40 cm en el fondo. Esta estructura en pendiente permite hacer de tope con gran seguridad.
El listón es cilíndrico con extremos planos y tiene una longitud de 4,48 a 4,52 cm.
Los saltómetros de pértiga, a diferencia de los de altura, son móviles. El saltador puede acercar o separar el listón del cajetín 40 cm hacia delante y hasta 80 cm hacia atrás.
Dada la altura a la que debe subirse el listón, los saltómetros disponen de mecanismos elevadores eléctricos o manuales.
DINÁMICA DE COMPETICIÓN
Sigue la misma dinámica que el salto de altura.
Un salto se considera nulo cuando el saltador no supera el listón, trepa por la pértiga o sobrepasa con la pértiga o con el cuerpo el plano vertical del cajetín.
LA TÉCNICA
¡¡¡ATENCIÓN!!!
Esta técnica está descrita para saltadores diestros
El agarre. La pértiga (para saltadores diestros) se agarra con la mano derecha alta y la izquierda baja. Para evitar problemas, si se coloca la pértiga apoyada por el extremo en el suelo, se agarra la parte alta con la mano derecha entre los dedos pulgar e índice que miran hacia arriba y la palma mira a la izquierda.
La mano izquierda con la palma mirando a la derecha, pulgar alto y apuntando atrás. Las manos se separarán entre 45 y 60 cm.
La altura a la que se agarra la pértiga dependerá del nivel del saltador.
El transporte. La pértiga se transporta al costado derecho del saltador, con la punta muy elevada y colocada ligeramente a la izquierda. De esta forma el centro de gravedad de la pértiga está mucho más cerca del centro de gravedad del pertiguista. Es la forma de poder evitar parte de las alteraciones mecánicas de carrera que provoca el transporte de una pértiga larga.
Los saltadores zurdos la transportan al lado izquierdo.
Saltador zurdo.
La carrera. Desde el punto de vista rítmico es muy similar a la del salto de longitud. Durante la carrera y a medida que el saltador va ganando velocidad y aproximándose al cajetín, la pértiga va descendiendo progresivamente.
La presentación. La presentación de la pértiga comienza en el antepenúltimo apoyo cuando el antebrazo izquierdo avanza ligeramente respecto a la cadera.
El brazo izquierdo inicia un avance y una elevación hasta la altura de los hombros.
En el penúltimo apoyo el brazo izquierdo se extiende arriba. A esta acción del brazo izquierdo le corresponde una elevación de la mano derecha hasta la altura de la cabeza.
¡¡¡ATENCIÓN!!!
La mano derecha permanece agarrando fijamente la pértiga sin que gire
En la fase de vuelo entre el penúltimo y último apoyo, los dos brazos se extienden arriba y adelante y la punta de la pértiga ya estará llegando al cajetín. Este movimiento es activo y rápido pero no brusco ni repentino saltándose las fases anteriores.
La batida. Muy similar a la del salto de longitud. La llegada del pie es activa y en zarpazo pero con la peculiaridad de que los brazos están finalizando su extensión.
En el instante del despegue el saltador, con los brazos extendidos, notará el impacto de la pértiga en el fondo del cajetín.
Es importante que la pértiga se clave en la misma dirección que la línea de carrera.
El punto de batida estará situado justo en la proyección de la mano derecha cuidando de no «meterse» como se observa en la figura en la que la atleta despega el pie unos 30 cm delante de la proyección de la mano derecha.
El despegue y la penetración. Se debe buscar una sensación de ir a penetrar en la pértiga con el pecho y la cadera. El brazo derecho irá extendido y el izquierdo se flexionará unos 90° impidiendo que la pértiga se pegue al pecho. Esto permitirá el inicio del doblado de la pértiga y que el cuerpo pueda penetrar y la posterior elevación girando sobre el eje de los hombros.
Un saltador que bata adelantado respecto a la proyección del agarre derecho cargará la pértiga y, como se puede ver en la foto, la atleta que se ha metido en la batida doblará excesivamente la pértiga en esta fase y el salto perderá mucha eficacia.
La fase de péndulo y recogida.
Una vez en el aire el saltador hará un péndulo manteniendo la posición de batida, esto es, con la pierna de batida extendida y la libre flexionada. Esta posición se mantiene hasta que la línea del brazo derecho, cadera y pierna izquierda forman un ángulo de unos 45° con la horizontal.
En este momento se inicia la recogida en que la pierna de batida va a buscar la libre.
La pértiga alcanza su máxima flexión, los brazos irán extendidos y perpendiculares al tronco, las piernas juntas algo flexionadas por la rodilla y apuntando al cielo. Esta fase termina cuando la espalda se acerca a un plano paralelo al suelo.
La extensión. Es la fase en que la pértiga se recupera de su flexión y libera la energía elástica acumulada tras el doblado, y el cuerpo pasa a una posición de equilibrio invertido.
En la primera fase las caderas del saltador seguirán el camino ascendente de las piernas.
El brazo izquierdo se flexionará y el derecho permanecerá extendido. El pecho irá lo más pegado posible a la pértiga. En esta fase el cuerpo adquiere posiciones semejantes a las letras L, J (girada) e I.
En la extensión final es cuando interviene el brazo derecho, que se va flexionando mientras el cuerpo va girando sobre el eje longitudinal y deja de dar la espalda al listón.
En esta fase el saltador irá apoyado siempre sobre la mano derecha, que no deja la pértiga hasta el último instante.
Cuando el saltador no es capaz de alcanzar la verticalidad, precipita la acción, se lanza sobre el listón y no lo puede franquear ventralmente, y lo intentará pasar, perdiendo eficacia, de costado.
Franqueo del listón. Se sucede un conjunto de acciones muy rápidas que enlazan el giro y la extensión final con la flexión de tronco para superar el listón. Mientras la mano puede apoyarse en la pértiga, el empuje debe seguir incluso con la acción de hombros. Es una acción semejante a la quinta en gimnasia deportiva. Sobre el listón la habilidad del saltador y la correcta ejecución de las acciones anteriores determinarán la eficacia del franqueo.
La caída. Actualmente la caída no requiere técnica alguna; los fosos de aire y materiales derivados de la gomaespuma permiten caer en cualquier posición sin riesgo de lesión. No obstante, fijarse en la zona donde cae el saltador puede dar alguna información sobre la ejecución técnica del salto.
Una caída que tiene lugar cerca del cajetín significa que la velocidad del pertiguista no ha sido la adecuada para el agarre y/o la dureza de la pértiga. Si el saltador cae muy alejado del cajetín, puede deducirse que debe cambiar la altura del agarre o la dureza del pértiga. Las caídas muy laterales suelen ser consecuencia de una presentación de la pértiga incorrecta.
Defectos más comunes
Los errores en la presentación y en la batida impedirán la correcta ejecución de las acciones posteriores.
Elección de una pértiga de dureza inadecuada.
Agarre inadecuado.
Los mismos de la carrera de salto de longitud.
No presentar la pértiga en la misma dirección que la línea de carrera.
Meterse en la batida.
Batir a destiempo.
Batir con la pértiga no alineada (en la dirección de la línea de carrera).
Bajar la mano derecha.
Flexionar el brazo derecho.
No batir con intensidad.
La mano izquierda deja de hacer tensión y la pértiga se pega al pecho.
No elevar las caderas por encima de los hombros.
Precipitar la extensión antes de finalizar la recogida.
No coordinar las acciones finales de extensión, giro y franqueo.
Fundamentos técnicos del salto con pértiga
Es fundamental utilizar la pértiga y el agarre adecuados a las posibilidades de cada saltador en el momento de la competición.
La carrera es progresiva, buscando la máxima velocidad al llegar a la batida. No se puede titubear al acercarse a la tabla.
El talonamiento debe ser preciso.
La pértiga se transporta de forma que altere lo menos posible la mecánica y la velocidad de carrera.
La batida, que es semejante a la de longitud; se penetra en la pértiga.
El punto de batida es la proyección de la mano derecha.
La pértiga se clava en el cajetín en la misma dirección de la línea de carrera.
El saltador, gracias a la acción del brazo izquierdo, impide que se acerque la pértiga al pecho hasta las fases finales del salto.
Las acciones de extensión vertical del cuerpo y la tracción-extensión de los brazos se hacen de forma coordinada con la acción de recuperación de la pértiga.
La posibilidad de optimizar la técnica viene condicionada por el trabajo de acrobacia y de fuerza dirigida muy específica que realice el saltador en el gimnasio.
LOS LANZAMIENTOS
GENERALIDADES
Los lanzamientos son cuatro: lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de martillo.
La dinámica de la competición es similar a la de los saltos horizontales. Todos los lanzadores tienen tres lanzamientos. Se hace una clasificación según el mejor lanzamiento de cada atleta. Los ocho primeros pasan a la mejora y tienen opción a tres lanzamientos más. La clasificación se hace en función del mejor lanzamiento de los seis.
Para que un lanzamiento sea válido el lanzador no debe sobrepasar los límites de la zona asignada para lanzar; la ejecución del lanzamiento no debe transgredir el reglamento y el artefacto debe caer dentro de la zona designada o sector de caída.
El disco, el peso y el martillo se lanzan desde un círculo. El de peso tiene en la parte frontal un contenedor o bordillo; un arco de circunferencia de madera o plástico que facilita que el pie del lanzador se apoye sin sobrepasar el círculo.
Jaula de martillo y disco.
El círculo de martillo es de igual tamaño que el de peso, pero sin el contenedor, y el de disco es algo mayor; están rodeados parcialmente por una red con el fin de evitar que los lanzamientos desviados puedan impactar fuera de la zona y provocar algún accidente.
El lanzamiento de jabalina es el único en que la aceleración del artefacto se hace mediante carrera y en un pasillo del mismo material que la pista de carreras y saltos. Igualmente el lanzador de jabalina es el único que utiliza botas en lugar de zapatillas y en la suela lleva clavos tanto en la planta como en el talón.
Para evitar los accidentes en los lanzamientos hay que tomar unas estrictas precauciones que se expondrán posteriormente.
Características de los lanzadores
Los lanzadores son altos y dotados de gran masa muscular. La envergadura es fundamental para trabajar con amplias palancas. En el lanzamiento de martillo y la jabalina la talla no condiciona tanto el resultado como en el peso y el disco. En su estructura muscular predomina el volumen y las fibras de contracción rápida. El trabajo de fuerza de los lanzadores se asemeja mucho al de los saltadores y es completamente diferente al de los culturistas.
El lanzador de jabalina debe, además, disponer de un gran sentido del ritmo de carrera y una importante elasticidad y flexibilidad de la articulación del hombro.
Fundamentos técnicos
¡¡¡ATENCIÓN!!!
Esta técnica está descrita para lanzadores diestros
El lanzador pretende acelerar al máximo el artefacto antes de proyectarlo en el ángulo adecuado para que alcance la mayor distancia.
Contrariamente a lo que puede parecer a primera vista, el resultado del lanzamiento no depende tanto de la acción de los brazos como del trabajo de las piernas. Los brazos son los transmisores y multiplicadores de las acciones de las piernas y de la elasticidad de la torsióndistorsión del tronco.
El lanzador, con los pies apoyados, empuja el sistema de palancas activas que transmiten y suman las fuerzas hasta llegar a la mano y ésta al artefacto.
La eficacia del lanzamiento dependerá de la correcta sincronización activa de las palancas corporales.
Ejemplo: intente empujar un coche parado sin el freno de mano.
•Empuje haciendo fuerza solamente con los brazos.
•Empuje utilizando las piernas y los brazos.
•Empuje utilizando las piernas y los brazos pero dando un salto.
Sucederá que la forma más eficaz será la segunda. En la primera se aplican pocas fuerzas; en la segunda actúan sincrónicamente piernas y brazos; en la tercera, pese a que la acción de las piernas es más explosiva, la pérdida del contacto con el suelo desplazará hacia atrás el cuerpo y el coche apenas se moverá.
El coche, al igual que los artefactos que se lanzan, se empuja con las manos, pero lo que realmente hace la fuerza es el empuje de las piernas apoyadas firmemente en el suelo.
Evolución de las técnicas
Las técnicas de los lanzamientos son complejas si se las compara con las técnicas iniciales de finales del siglo XIX. El peso se lanzaba de costado y con un impulso de un paso lateral. Tuvieron que pasar muchos años hasta que a O'Brien, en los años 1950, se le ocurriera lanzar de espaldas y sumar una torsión del tronco a la traslación. En disco se pasó del estilo griego y de parado (ver la estatua de El Discóbolo de Mirón) a las vueltas.
En la jabalina la forma es quizás más semejante a la forma de lanzar original.
Aspectos mecánicos básicos que determinan la distancia de un lanzamiento
La evolución de las técnicas ha venido determinada por la búsqueda de formas de ejecución que favorecían mejorar la distancia del lanzamiento. Estos factores son muchos y están interrelacionados. Su estudio requiere unos importantes conocimientos de física y de biomecánica. No obstante, es necesario conocer los más determinantes para comprender la técnica y los motivos que llevan a dirigir el entrenamiento en una dirección determinada.
•El punto de salida del artefacto. Cuanto más alto sea el lanzador y más largos sean sus brazos, la posibilidad de soltar el peso alto y adelantado de la línea de lanzamiento será mayor. Un lanzador de peso de 2 m de altura y con una envergadura de 2,30 m podrá soltar el peso más arriba y más adelantado que un lanzador de talla media.
•De la velocidad de salida del artefacto. El artefacto adquiere una velocidad durante la fase de desplazamiento. En el final se suma la velocidad que el puede impartir a la acción del brazo. A mayor velocidad lineal de salida del artefacto, mayor distancia.
•El ángulo de salida o despegue. Un ángulo excesivamente abierto provocaría una trayectoria excesivamente parabólica. Subiría mucho y caería en picado. Un ángulo excesivamente cerrado conduciría al artefacto a una caída precoz.
•Elementos externos. Las características metereológicas influyen mucho en el lanzamiento de jabalina y disco. El ángulo de despegue que debe dar el lanzador al artefacto puede variar en función del viento. Un moderado viento en contra favorece el vuelo de los discos y las jabalinas.
•La gravedad también influye en la longitud del lanzamiento. A nivel del mar la aceleración de la gravedad en mayor que en zonas altas y el peso cae antes.
Elementos comunes en los lanzamientos atléticos
En la fase de iniciación, el lanzador se coloca en la zona del lanzamiento; debe agarrar el artefacto según las normas reglamentarias y los criterios técnicos, para iniciar una serie de acciones con la intención de romper la inercia e iniciar la aceleración del artefacto.
En esta fase de desplazamiento se busca acelerar el artefacto y colocarlo en la posición óptima para la acción final. La línea de las caderas se adelanta a la de los hombros (exceptuando en el lanzamiento de martillo). El artefacto se coloca lo más alejado de la línea de lanzamiento buscando llegar al final con la palanca más eficaz.
En los lanzamientos de disco y de martillo este desplazamiento se hace mediante giros y una pequeña traslación.
En la jabalina y en el estilo clásico del peso, el artefacto sólo se acelera linealmente.
El doble apoyo y el final. En todos los lanzamientos, menos en el de martillo, el lanzador va a frenar el avance del cuerpo con la pierna izquierda. Es el momento del llamado doble apoyo. El tronco esta sometido a una torsión longitudinal. La línea de caderas está adelantada a la de hombros tanto en la torsión sobre el eje longitudinal, como en el eje anteroposterior. El metatarso del pie derecho soporta todo el peso del cuerpo y el artefacto alejado del punto del lanzamiento.
Los hombros del lanzador no están de frente, mirando en la dirección hacia donde deberá lanzar, sino de costado (casi paralelos a la dirección del lanzamiento) o dando la espalda (casi perpendiculares) a la dirección de lanzamiento.
Los dos pies están apoyados en el suelo, el izquierdo adelantado, algo abierto y con la rodilla rígida.
En este momento el lanzador rompe la estructura anterior. Comenzará por el metatarso del pie derecho e irá transmitiendo las fuerzas como un látigo hasta que lleguen al artefacto.
En este proceso el peso del cuerpo pasará de la pierna derecha a la izquierda. El pierodilla derechos empujarán la cadera derecha al frente, ésta arrastrará al tronco forzando la torsión. El tronco deshará la torsión y arrastrará los hombros y éstos, el brazo y el artefacto.
Este proceso es semejante a un coche. Si frena bruscamente el ocupante sin cinturón sale despedido al frente.
Cuanto mayor sea la velocidad del coche (la fase de desplazamiento y de empuje final) y más brusco sea el frenazo, más se desplazará al frente el ocupante.
El freno en el caso de los lanzamientos es la pierna izquierda. Si en el final se dobla por el empuje de todo el cuerpo, tiene el mismo efecto que un frenado suave.
Dos aspectos finales y fundamentales de los lanzamientos. La acción del brazo es la última de todas. Muchos principiantes precipitan esta acción. Finalmente, resaltar el paso de la parte derecha del cuerpo hacia delante, que se produce de manera semejante a como se cierra una puerta. Toda gira sobre un eje (el marco de las bisagras). En los lanzamientos el eje de giro es el formado por la pierna-cadera-hombro izquierdos.
En todos los lanzamientos, tras el explosivo final, hay que procurar no salir por delante de la zona de lanzamiento. Para evitarlo los lanzadores hacen una serie de piruetas que consisten básicamente en cambiar de pierna, saltar sobre la izquierda y apoyar la derecha mientras el cuerpo hace equilibrios y giros para no caer por delante.
Los lanzamientos básicos
Previamente a lanzar los artefactos convencionales, es necesario ejecutar lanzamientos simples con artefactos ligeros donde el atleta sea capaz de comprender, ejecutar y sentir correctamente las acciones de empuje, de anticipación de cadera y de giro sobre el eje izquierdo.
Los multilanzamientos con balones medicinales, los lanzamientos con objetos ligeros de fácil manejo y la ejecución correcta-incorrecta de gestos básicos serán fundamentales para aprender las técnicas complejas de los cuatro lanzamientos.
LANZAMIENTO DE PESO
El lanzador de peso pretende soltar la bola a la mayor velocidad posible y en el ángulo adecuado. Todos los movimientos realizados previamente buscarán este objetivo.
Lanzamiento de peso.
Existen básicamente dos técnicas para llegar a una misma acción final de lanzamiento, la clásica o de desplazamiento rectilíneo, y la de rotación, que es muy similar a la del disco. En este texto sólo se describirá la rectilínea.
En ambas técnicas existe el condicionante de las dimensiones del círculo de lanzamiento.
Instalación y material
El peso es una esfera de metal dura, que suele ser de hierro o de plomo recubierto de latón.
Las dimensiones y peso varían para hombres y mujeres.
| Categoría | Peso mínimo | Diámetro |
| Masculina | 7,26 kg | 110 a 130 mm |
| Femenina | 4 kg | 95 a 110 mm |
En las categorías inferiores el peso de los artefactos varía, pero no en todos los países ni en un mismo país se mantienen estables las categorías y los reglamentos. Esto impide poder dar las medidas exactas por categorías.
En categoría femenina los pesos van de los 2 kg para las benjaminas hasta los 4 kg en categoria absoluta. Los pesos para los chicos van de los 3 kg los benjamines a los 7,26 kg los seniors pasando por pesos de 4, 5 y 6 kg.
La zona de lanzamiento es una superficie circular de cemento o madera lisa, limitada por un aro de hierro de 2,135 m de diámetro.
En el centro del círculo una línea blanca que se prolonga lateralmente, un contenedor central de madera o plástico de 10 cm de alto por otros 10 de ancho.
El sector o zona de caída es de 35°.
Medición del lanzamiento
Para que el lanzamiento sea válido se requiere una serie de condiciones:
•Que el peso caiga dentro del sector.
•Que el lanzador no pise o sobrepase el círculo o la parte superior del contenedor durante el lanzamiento.
•Que, finalizado el lanzamiento, el lanzador salga equilibrado por detrás de la línea central.
•Que el lanzador no separe el peso del cuello antes de llegar a la acción final.
La medición del lanzamiento se hace de forma que el cero de la cinta coincida con la señal que ha dejado el peso en la zona más próxima al contenedor. La cinta se hace pasar tensa y paralela al suelo sobre el contenedor y por encima del centro del círculo. Se mide en el borde interior del contenedor.
Descripción de la técnica con desplazamiento rectilíneo
Sujeción del peso. El peso se sujeta con los dedos, que abrazarán la bola, y se apoya en la última parte del metacarpo de la mano. La palma no debe tocar el peso.
Posición inicial. El lanzador se coloca de espaldas y con la línea de hombros perpendicular a la de lanzamiento.
El peso se apoya en el cuello lateralmente y la barbilla ayuda a sujetarlo. El codo permanece alto.
El lanzador se apoya sobre el metatarso del pie derecho, el izquierdo algo retrasado, la mano derecha alta. A partir de este momento el lanzador buscará acelerar su centro de gravedad, pero igualmente intentará que el peso se mantenga lo más bajo y retrasado posible; de esta forma, cuando llegue el final, podrá aplicar una mayor aceleración gracias a la acción de la pierna derecha y la distorsión del tronco.
El desequilibrio. El lanzador, tras adoptar una posición de balanza, sobre la pierna derecha, se agrupa como si buscara colocarse en posición fetal a pata coja.
El peso permanece pegado al cuello, el codo del brazo derecho alto y el brazo izquierdo relajado con la mano cerca del pie derecho, el tronco casi paralelo al suelo. El pie izquierdo permanece en el aire con la rodilla flexionada.
En esta fase inicial del lanzamiento, el lanzador tiene el centro de gravedad y el peso en el punto más bajo de toda la trayectoria que seguirá a lo largo del lanzamiento.
Estas posiciones no son estáticas, se pasa de la balanza a la posición agrupados sin parada alguna. Tras alcanzar la posición agrupados, el peso del cuerpo pasa de la punta al talón del pie derecho, al tiempo que la pierna izquierda comienza a extenderse atrás. En esta acción el cuerpo ya se ha desequilibrado.
¡¡¡ATENCIÓN!!!
No cometer el error de echar atrás los hombros y girar el tronco prematuramente para desequilibrarse atrás. El peso deberá permanecer hasta llegar a la fase del doble apoyo, bajo y lo más alejado posible del pie izquierdo.
Comparar la posición del tronco en ambos atletas. La atleta de mallas negras tiene el tronco girado y muy alto.
El desplazamiento. Las piernas actúan como un resorte. La pierna derecha sobre el talón se extiende atrás, la izquierda ya se ha extendido y se encuentra en prolongación del tronco que permanece de espaldas casi paralelo al suelo (según los atletas, la elevación es mayor o menor).
En esta fase la línea de hombros continúa perpendicular a la de lanzamiento, pero la de caderas comienza a girar hacia el lado izquierdo, provocándose una torsión de tronco que posteriormente será de suma utilidad.
La pierna derecha finaliza su extensión activa y el lanzador queda por unos breves instantes en una fase de suspensión en la que el pecho está aún mirando el suelo y no ha iniciado el giro.
El atleta ha precipitado el giro de hombros.
El doble apoyo. Tras la corta fase de suspensión, en la que el pie derecho recorre entre 80 cm y 1 m, el pie derecho llega al centro del círculo en un ángulo de 120° (eje del pie con la línea de lanzamiento) a 90°. Es fundamental que este apoyo se haga sobre el metatarso. El peso de todo el cuerpo recae aún sobre esta pierna y, si se apoya todo el pie, resulta muy difícil pivotar para empujar la cadera al frente.
Gran parte de los errores en el lanzamiento tienen su origen en la llegada del pie derecho con toda la planta.
Obsérvese cómo llega de metatarso el pie derecho. En las acciones siguientes la cadera derecha va al frente mientras el pecho apunta aún al suelo. En la tercera foto el peso del cuerpo está aún sobre la pierna derecha que espera, para realizar la extensión, a que las caderas estén más adelantadas.
Si se compara con la secuencia anterior, se puede observar bien las diferencias: el pie derecho llega de planta y con el tronco muy abierto. La pierna derecha empuja arriba y no tanto al frente la cadera. La consecuencia es que en la segunda foto el peso del cuerpo ya está sobre la izquierda. En la tercera foto saca el peso del cuello sin que la cadera derecha haya ido al frente. En la tercera de M. Martínez, el peso sigue pegado al cuello, la cadera derecha avanzada, el peso del cuerpo sobre la derecha el tronco forzando la torsión atrás.
Compárense los pies derechos de la primera foto incorrecta y segunda foto correcta.
El pie izquierdo llega (inmediatamente después de que el derecho haya contactado con el centro del círculo) al contenedor sobre el borde interno y separado unos 15 cm a la izquierda y con la rodilla moderadamente flexionada (una flexión excesiva precipitará la acción final e impedirá el bloqueo).
En esta fase de doble apoyo, la cadera continúa su apertura a la izquierda, al tiempo que la línea de hombros sigue retrasada respecto a la de la cadera (transversal, ya no está perpendicular a la línea de lanzamiento).
¡¡¡ATENCIÓN!!!
Evitar llegar al doble apoyo con:
• La línea de hombros alineada con la de lanzamiento.
• El pie derecho apoyado de planta.
• El tronco excesivamente levantado.
• El peso del cuerpo repartido entre ambas piernas.
Transición. La transición del desplazamiento a la acción final comienza con el doble apoyo. Parte de las acciones ya han sido comentadas:
El pie derecho pivota y coloca la cadera adelante y arriba.
La línea de caderas continúa inicialmente adelantada a la de hombros.
¿Qué sucede con el tronco durante este doble apoyo?
El tronco va elevándose al tiempo que, arrastrado por la cadera, va rotando hacia la izquierda. El peso del cuerpo pasa progresivamente de la pierna derecha a la izquierda.
La pierna izquierda va adquiriendo tensión y rigidez.
El brazo izquierdo flexionado por el codo no se abre atrás, está en prolongación de la línea de hombros. Un error que se debe evitar es echar atrás el hombro izquierdo para dar paso al derecho. Lo correcto es apartar lateralmente el hombro izquierdo a fin de que pase el derecho.
Una vez que el lanzador está mirando al frente, el hombro izquierdo ya se fija y sirve de eje de giro para el final.
¡¡¡ATENCIÓN!!!
• Durante esta fase el peso no se despega del cuello.
• La pierna derecha está aún un poco flexionada.
• Empuja la cadera al frente. ¡No se extiende arriba y deja las caderas con el abdomen mirando a la derecha!
• El empuje sigue desde el dedo gordo del derecho.
• El peso del cuerpo pasa a la pierna izquierda, que se extenderá.
Final. El lanzador llega a la posición previa al empuje del peso con:
pierna izquierda rígida y bloqueada;
pierna derecha finalizando su rotación interna (izquierda) y extensión que ha sido guiada por el pie, que está casi de punta;
línea de caderas y de hombros paralela (se libera la energía acumulada por la torsión del tronco).
Cuando el peso comienza a separarse del cuello, la cadera derecha está al frente, la línea de hombros se iguala a la de caderas, el pie izquierdo está rígido y el derecho empuja.
Nota: inicia el final con la cadera un tanto retrasado.
¡¡¡ATENCIÓN!!!
Recuérdese que estas posiciones descritas no son estáticas. Es un recurso didáctico. El lanzador no se para en cada posición.
En el final propiamente dicho culmina la extensión de la pierna y brazo derechos que empuja el peso arriba y adelante.
Se debe evitar levantar el pie derecho antes de que el peso haya salido de la mano; parte del impulso lleva el cuerpo atrás. Solamente atletas muy potentes pueden abandonar el suelo en el último instante. Nunca debe levantarse precozmente la pierna derecha.
Ha quitado precozmente el pie derecho y no ha colocado bien la cadera al frente.
El brazo izquierdo no debe echarse atrás, puesto que provocaría que el radio de giro fuese menor y rompería el bloqueo de la pierna-troncohombro izquierdo (el eje de giro de la rotación final).
Compárese la acción de la mano izquierda entre los dos finales. El primero es correcto, el segundo no; da el manotazo.
¡¡¡ATENCIÓN!!!
• Evítese dar un manotazo atrás con el brazo izquierdo.
• No se debe saltar (cuando se pasa de 18 m puede ser efectivo en algunos lanzadores muy corpulentos) hasta que el peso no abandona la mano.
• No apartar el pie derecho (supone lanzar sin apoyo y sin empujar).
• No flexionar la rodilla izquierda.
Cambio de pierna. Una vez el peso abandona la mano, el lanzador debe evitar caer hacia delante; haría lanzamiento nulo.
El lanzador tras la explosiva acción del final queda en el aire. Debe buscar equilibrarse de nuevo pero dentro del círculo.
Generalmente, los lanzadores colocan rápidamente el pie derecho contra el contenedor y extienden y elevan el izquierdo atrás.
Defectos fundamentales en el lanzamiento de peso
Sujeción del peso
Sujetar el peso con la palma de la mano.
No apoyar el peso correctamente en el cuello.
Llevar el codo derecho bajo.
Posición inicial
Situarse ladeado en el círculo.
El desequilibrio
Desequilibrarse echando el cuerpo hacia atrás.
Desequilibrarse empujando arriba con la pierna derecha.
Desequilibrarse por la acción de levantar el brazo izquierdo.
Desequilibrarse al tiempo que se gira el tronco.
El desplazamiento
No empujar con el talón derecho atrás.
Iniciar la acción antes de haberse producido el desequilibrio.
La pierna izquierda va pasiva a buscar el contenedor.
La pierna derecha no culmina la extensión.
El tronco se levanta excesivamente.
Los hombros giran hacia la izquierda.
El brazo izquierdo se levanta.
Las caderas no inician el giro y permanecen paralelas a la línea de hombros.
El pie derecho se arrastra y no llega a despegar del suelo.
El doble apoyo
El pie derecho no se coloca debajo de CG.
El pie derecho no se coloca en el centro del círculo.
El peso del cuerpo cae con todo el peso sobre la planta y no sobre la parte anterior del pie.
El pie derecho no cae en un ángulo óptimo (entre 120° y 90°).
El pie izquierdo tarda mucho en llegar al contenedor.
El pie izquierdo llega al contenedor excesivamente abierto o excesivamente cerrado (a la derecha o muy a la izquierda del eje de lanzamiento).
El pie izquierdo llega excesivamente flexionado y sin tensión.
Llegar al doble apoyo con la cadera excesivamente abierta y el tronco elevado.
Llegar al doble apoyo con el brazo izquierdo abierto y adelantando la línea de hombros.
El defecto contrario, llegar sin que la cadera haya iniciado la apertura hacia la izquierda.
Llegar y precipitar la extensión de la pierna derecha.
Transición
En esta fase los defectos fundamentales vendrán de la precipitación de algunas acciones en la transición del desplazamiento a la acción final:
La pierna derecha empuja arriba la cadera en lugar de llevarla adelante.
La línea de caderas se queda retrasada con respecto a la de hombros.
Elevar y rotar precipitadamente el tronco.
El peso del cuerpo pasa súbitamente a la pierna izquierda, que se dobla por falta de tensión.
El brazo izquierdo se abre atrás para dar paso al derecho.
Separar precozmente el peso del cuello.
Final
La pierna izquierda flexionada por la rodila y sin tensión.
Empujar el peso con la mano sin empujar con la pierna derecha y sin colocar la cadera derecha al frente.
El peso comienza a separarse del cuello antes de colocar las caderas al frente.
Falta de explosividad en la acción del brazo derecho en el final.
Empujar el peso en un ángulo inadecuado.
Saltar en el final.
Retrasar la cadera en el final.
Dar un manotazo atrás con el brazo izquierdo y romper el bloqueo de la pierna-troncohombro izquierdo (el eje de giro del final).
Fundamentos técnicos primordiales
Aumento de la velocidad durante todo el proceso.
Iniciar correctamente el desequilibrio.
Mantener la anticipación de las caderas hasta el final.
El pie derecho cae en tensión de metatarso y girando.
Bloqueo de la pierna izquierda.
Los pies en el círculo de peso.
LANZAMIENTO DE DISCO
Lanzamiento de disco.
El objetivo será lanzar el disco lo más lejos posible; para ello habrá que darle la mayor velocidad lineal de salida. Todos los movimientos que se realizan previos al final pretenden acelerar al máximo el artefacto.
Instalaciones y material
El disco tiene forma de dos platos unidos por el borde. El cuerpo del disco es de madera o de material sintético. En el centro hay un núcleo de hierro. El borde es metálico.
Agarre del disco. El disco se apoya sobre la punta de los dedos (menos el pulgar) y la palma de la mano. La mano está en prolongación del brazo sin apenas flexión. Todo el brazo permanece relajado.
Posición inicial. En la parte posterior del círculo y de espaldas a la zona de lanzamiento. Los pies separados algo más que la anchura de caderas. Las piernas moderadamente flexionadas por las rodillas.
Balanceos. El brazo inicia unos balanceos acompañados de ligeras oscilaciones provocadas desde las torsiones-distorsiones del tronco.
En estos balanceos el peso del cuerpo pasa de uno a otro pie, que están apoyados sobre los metatarsos. Finalmente el lanzador eleva el disco atrás y a la derecha, cargando todo el peso del cuerpo sobre el metatarso derecho.
En esta acción la línea de caderas se adelanta a la de hombros, situación que se mantendrá hasta el momento final del lanzamiento.
Inicio del giro. Cuando el brazo derecho se encuentra alto y atrás, en prolongación de la línea de los hombros. El lanzador apoyado sobre su pierna derecha semiflexionada.
El pie izquierdo, libre de carga, inicia sobre el metatarso un giro hacia la izquierda. Este giro estará ayudado por la acción del brazo izquierdo, que se abrirá hacia atrás pero sin arrastrar el hombro.
El tronco y el brazo derecho acumularán una considerable tensión provocada por la gran torsión que provoca el adelantamiento de la línea de caderas y el retraso de la línea de hombros-brazo-disco.
Salida. A medida que el pie izquierdo va apuntando a la zona de lanzamiento, el pie derecho deja el suelo.
El izquierdo empuja al frente.
Suspensión. El pie izquierdo, una vez finalizada la impulsión, abandona el suelo, al tiempo que el pie derecho, con una acción envolvente, irá a buscar con el metatarso el centro del círculo por el camino más corto posible.
El pie izquierdo se dirige lo más recto posible a buscar la parte frontal (aunque un poco a la izquierda) del círculo, y el lanzador permanecerá unos instantes en suspensión (mínimos posibles).
La altura del vuelo es mínima a fin de reducir esta fase al menor tiempo posible.
Las acciones de giro en esta fase las llevan a cabo las piernas; el tronco permanece inactivo, manteniendo la torsión (retraso de la línea de hombros respecto a la de caderas). El tronco no cae hacia delante, se mantiene casi vertical.
El brazo derecho permanece alto buscando en todo momento mantener el máximo radio posible.
Del apoyo derecho al doble apoyo. El pie derecho entra en contacto con el centro geométrico del círculo.
La pierna esta flexionada pero tensa y el peso del cuerpo recae sobre el metatarso, que continúa su acción de giro arrastrando la cadera.
El tronco continúa alto y relajado.
El pie izquierdo, con la rodilla extendida, busca contacto con toda la planta-interior en el borde del círculo.
Los brazos altos, la línea de hombros y el tronco erguido van retrasados respecto a la de caderas.
El brazo izquierdo siempre alto y atrás.
Del doble apoyo a la extensión. El cambio del peso corporal hasta la pierna izquierda se hace gracias a la acción de pivote del pie derecho que empuja la cadera al frente para colocarla perpendicular a la línea de lanzamiento. La línea de hombros continúa retrasada y el brazo, alto.
Una sensación para conseguir esta acción es empujar al frente con el metatarso derecho al tiempo que la rodilla intenta buscar el suelo. Esto posibilita meter la cadera sin extender precozmente la pierna.
Final. El lanzador en la fase de doble apoyo, con el peso del cuerpo sobre el pie derecho, tendrá que transmitir, de abajo arriba y de derecha a izquierda, toda la energía elástica acumulada en el giro al brazo derecho. Igualmente sumará los empujes de la pierna y brazo derechas.
Esto no es posible sin la acción de bloqueo de la pierna izquierda que impide el avance del cuerpo al frente. Todo el lado izquierdo (pierna-tronco) fija el eje de giro de los hombros –brazo derecho– disco.
La pierna derecha empuja adelante la cadera y ésta arrastra el tronco en torsión.
El brazo acompañará el disco de atrás adelante y de abajo arriba, procurando en todo momento que el radio sea lo más amplio posible.
Cuando se va a romper la torsión del tronco que mantenía las caderas adelantadas respecto a los hombros, el peso del cuerpo pasa de la pierna derecha a la izquierda y todos los grupos musculares de la pierna derecha y el tronco favorecen el avance explosivo en forma de latigazos de la línea de hombros-brazodisco.
Ambas piernas extendidas y apoyadas sobre las puntas de los pies, y el brazo derecho al frente y arriba.
El brazo izquierdo de la atleta permanece junto al costado. No ha dado un manotazo atrás. Esto provocaría pasar el eje de giro al centro del cuerpo y perdería radio.
En el primer lanzamiento la mano izquierda se pega al costado. En el segundo da el manotazo atrás.
Cuando el disco abandona la mano sale por el dedo índice, imprimiéndole una rotación.
A fin de evitar el nulo, se hace un cambio de pierna similar al del peso.
Trayectoria del disco
Generalmente cualquier error en las fases de lanzamiento tendrá como consecuencia que el disco no salga en la dirección y/o el ángulo adecuado. No obstante, algunas causas pueden estar directamente relacionadas con la acciones en la posición final.
•El disco sale demasiado a la derecha; esto puede deberse a:
… que la pierna derecha en el doble apoyo se extiende y empuja arriba antes de girar y empujar la cadera derecha adelante,
… que la acción del brazo derecho se retrasa,
… una colocación del pie izquierdo demasiado a la derecha.
•El disco sale demasiado alto; esto puede deberse a:
… que el brazo derecho se ha salido de la trayectoria (ha bajado al adelantarse a la línea de caderas),
... no empujar con la pierna derecha.
•Si el disco sale demasiado bajo puede deberse a:
… que la pierna izquierda se haya doblado excesivamente en el final.
•Si el disco sale demasiado a la izquierda, puede deberse a:
… que la pierna izquierda se coloca en el doble apoyo demasiado a la izquierda,
… que el pie derecho no empuja, la cadera derecha se queda retrasada y el disco se adelanta al girar con un eje muy corto (el brazo derecho).
•El disco no sale plano, sale oscilando como una mariposa, se debe a que:
… el disco no deja la mano por el dedo índice, imprimiéndole la rotación final dos o más fuerzas (dedos).
Defectos más frecuentes
En el proceso de aprendizaje habrá que evitar cometer una serie de errores que pueden automatizarse y fijarse como defectos técnicos de difícil corrección:
Sujetar incorrectamente el disco agarrándolo con los dedos.
No relajar el brazo de agarre.
Iniciar el giro con la acción del tronco y no con la pierna derecha.
El pie derecho no cae de metatarso.
El pie derecho no cae activo ni girando en el centro del círculo.
El peso del cuerpo se desplaza hacia el pie izquierdo precozmente.
El brazo derecho pierde su alineación con los hombros y baja durante el giro.
Empujar arriba y no adelante con el pie derecho.
Precipitar el final antes de que la cadera haya pasado delante.
No bloquear con la pierna izquierda.
Quitar el pie derecho del suelo antes del final.
Sacar el disco por detrás.
Sacar el disco haciendo la mariposa (el impulso final lo da con dos dedos).
Fundamentos técnicos
Habilidad y relajación del brazo en el agarre.
Iniciar el giro desde la pierna derecha pivotando sobre la izquierda.
Acción de giro del metatarso del pie derecho empujando las caderas.
Anticipación de las caderas a los hombros.
Extensión y empuje de la pierna derecha cuando la cadera ya está al frente
Ritmo de giro y en la torsióndistorsión del tronco.
Bloqueo del lado izquierdo.
Los pies en el círculo de disco.
LANZAMIENTO DE JABALINA
El lanzamiento de jabalina tiene dos partes claramente diferenciadas: la carrera de aceleración inicial y el final.
La fase de carrera a su vez tiene dos fases, una primera de carácter cíclico y una segunda en la que el lanzador coloca los diferentes segmentos corporales de forma que llegue en la posición final óptima: con la jabalina lo más atrasada posible, y con la tensión suficiente para acelerar al máximo el artefacto.
Agarre de la jabalina. La jabalina se agarra por la empuñadura según los tres modelos que se señalan.
Carrera inicial (fase cíclica). No existe un modelo único, cada lanzador adopta formas particulares de realizar estos primeros pasos, si bien debe seguirse unas pautas básicas.
La jabalina se transporta paralela al suelo o con la punta algo más baja que la cola.
La mano de agarre se sitúa un poco por encima de la cabeza.
El lanzador mirará al horizonte.
El número de pasos de carrera está en torno a los 10 (±2).
La carrera siempre es en progresión y con zancadas amplias con un trabajo importante de pies.
La velocidad que alcanzan no depende necesariamente del nivel del jabalinista, si bien existe cierta relación: a mayor distancia de lanzamiento, más velocidad (hasta 8 m/s).
Carrera acíclica. En esta fase no se busca tanto incrementar la velocidad como mantenerla. Se pretende colocar adecuadamente la jabalina y los segmentos corporales para ejecutar eficazmente la acción final de lanzamiento.
El centro de gravedad avanzará al tiempo que la jabalina se aleja del hombro izquierdo.
Antes de los dos pasos finales se dan tres o cinco pasos.
La mano que sujeta la jabalina se va extendiendo atrás y los hombros giran hasta estar en línea con la dirección de lanzamiento.
La punta de la jabalina quedará a la altura de la cara del lanzador.
La línea de caderas se adelanta gracias al cruce de la pierna derecha sobre la izquierda.
El cruce es el resultado de un impulso al frente más intenso y amplio de la pierna izquierda y un avance con gran elevación de rodilla de la pierna derecha.
Los últimos apoyos. La pierna derecha cruza la izquierda y se apoya en el pie girado al exterior traccionando, adelantado y algo desplazado a la derecha.
El tronco está evidentemente, inclinado atrás (30 a 35°) y el brazo derecho extendido con los hombros en línea de lanzamiento.
El atleta con rayas blancas no extiende el brazo derecho y da poca profundidad al cruce.
Esta secuencia de cruces, que varía según los atletas, tiene como elementos comunes:
•Mantener el brazo derecho extendido con la palma agarrando la jabalina hacia arriba y un poco por encima y alineada con los hombros.
•Adelantar las caderas respecto a la mano derecha.
Llegar al doble apoyo final
Para llegar al doble apoyo se requiere que la rodilla de la pierna derecha se flexione y deje pasar adelante la cadera y la pierna izquierda.
La pierna derecha no debe extenderse y empujar arriba la cadera.
La atleta ha extendido la pierna derecha empujando verticalmente las caderas sin llevarlas al frente. Además, el pie derecho ha abandonado el suelo. Lanzará totalmente en el aire.
La clave está en empujar la cadera derecha adelante y continuar descendiendo y empujando al frente hasta que ...
Este atleta ha empujado arriba sin colocar la cadera al frente. Las caderas no llegan a adelantarse a los hombros.
... el pie izquierdo toma contacto con el suelo de talón y con la rodilla totalmente extendida.
La pierna derecha continúa flexionada y el brazo derecho extendido.
Ambos atletas mantienen flexionada la pierna derecha y la izquierda busca el suelo extendida, en ambos, pero el brazo derecho está semiflexionado. El chico de la foto de arriba además lleva la línea de hombros demasiado adelantada (no crea tensión de torsión cadera-hombros).
El arco-tenso. La acción final tiene como objeto impulsar al máximo la jabalina que se encuentra atrás.
La pierna izquierda (aún flexionada) girará hacia el interior.
La rotación de la pierna izquierda arrastrará la cadera al frente, ésta al tronco y éste transmitirá la energía al brazo.
El avance del tronco habrá finalizado por el bloqueo de la pierna izquierda, la línea de caderas y la de hombros estarán al frente, el tronco arqueado atrás.
Esta posición, denominada de arco-tenso, transmitirá toda la energía acumulada en la carrera en las torsiones-distorsiones de tronco y de empuje de la pierna derecha hasta al brazo. El brazo inicia su avance con una rotación interna y elevación del codo al frente y arriba.
Es imprescindible que la pierna izquierda haga el efecto de pared, de frenado total.
El primer atleta no ha flexionado suficientemente la pierna derecha y está muy próxima a la izquierda, y el arco es pequeño. El segundo ha realizado un apoyo izquierdo algo más amplio y el arco-tenso es algo mayor, pero la pierna izquierda está flexionada (el pie izquierdo debería apoyarse girado a la derecha). El codo en el segundo no está bien colocado (bajo).
El final. Las caderas han empujado el tronco arriba y adelante.
El tronco arrastra el hombro derecho y éste al codo.
El codo se colocará al frente y arriba, arrastrando tras de sí el antebrazo, la mano y la jabalina.
Es importante mantener la rigidez de la pierna izquierda.
Tras soltar la jabalina, el lanzador deja en el aire la pierna izquierda y coloca la derecha para mantener el equilibrio y evitar el lanzamiento nulo.
Defectos más frecuentes
Agarre de la jabalina
Agarrarla incorrectamente como si se tratara de un puñal.
Agarrarla con excesiva tensión de los dedos meñique, anular y medio.
Girar la mano excesivamente a la derecha, izquierda, arriba o debajo, de forma que la jabalina no esté orientada correctamente.
Carrera inicial (fase cíclica)
La jabalina no se transporta en la dirección y el ángulo adecuados.
La jabalina va oscilando a medida que el lanzador va corriendo.
El lanzador corre pendiente de la jabalina y no mira al horizonte.
La carrera es incicialmente rápida y va perdiendo velocidad a medida que se acerca a la fase acíclica.
Llevar una velocidad de carrera excesiva para el nivel técnico del lanzador.
Carrera acíclica
Llevar bruscamente la jabalina atrás.
La jabalina oscila y pierde su dirección.
La punta de la jabalina no queda a la altura de la cara del lanzador.
En el cruce el impulso es poco activo y pierde velocidad.
El brazo derecho no se extiende totalmente atrás.
El brazo derecho baja por debajo del hombro.
Los últimos apoyos
Llegar con la cadera y los hombros adelantados.
La pierna derecha viene del cruce y se apoya rígida.
El tronco no se inclina atrás y se imposibilita adoptar la posición de arco-tenso.
Los hombros giran precozmente y adelantan a la cadera.
La jabalina no queda alineada con los hombros.
El arco-tenso
Anticipar la acción del lanzamiento antes de la llegada del pie izquierdo al suelo.
Falta de rotación de la pierna derecha que solamente empuja hacia arriba la cadera derecha pero no al frente.
Falta de bloqueo de la pierna izquierda (se flexiona por la rodilla).
La línea de caderas no pasa adelante.
La línea de hombros se adelanta a la de caderas.
El codo se coloca por debajo del hombro.
El final
El codo no se coloca al frente, y se extiende el brazo incorrectamente.
Precipitar la acción de latigazo y romper o impedir el efecto del arco-tenso.
Perder la rigidez de la pierna izquierda.
Romper el eje izquierdo de giro.
La mano derecha no sigue una trayectoria recta en toda la acción del final.
El codo sale por debajo del hombro.
Soltar la jabalina en un ángulo incorrecto.
Fundamentos técnicos primordiales
Aumento de la velocidad durante la primera fase de la carrera.
Empujar adelante durante los cruces.
Alejar al máximo la jabalina de la pierna izquierda antes de la acción final.
Crear una fuerte tensión.
Empujar con la pierna derecha las caderas al frente en el final anticipándolas al los hombros y arqueando el tronco.
Sacar correctamente el brazo en el final (codo por encima del hombro).
Movilidad y elasticidad del hombro.
Bloqueo de la pierna izquierda.
LANZAMIENTO DE MARTILLO
El lanzamiento de martillo es una especialidad muy técnica que consiste en intentar acelerar el martillo con el mayor radio de giro posible.
El martillo se acelera mediante volteos y giros. En los volteos ambos pies permanecen en el suelo y el martillo se acelera fundamentalmente con la acción de los brazos.
En los giros los brazos permanecen rígidos, extendidos y alejados del pecho, y el pie derecho empuja el cuerpo a girar sobre el pie izquierdo.
El final se inicia de espaldas al sentido del lanzamiento y culmina con la torsión de caderas, hombros y la elevación de los brazos.
Agarre del martillo. Se agarra el asa con las segundas falanges de los dedos (menos el pulgar) de la mano izquierda. La mano derecha abrazará exteriormente la izquierda.
Posición inicial. El atleta se coloca de espaldas a la dirección del lanzamiento con las puntas de los pies casi tocando el círculo (algunos atletas colocan el pie derecho separado unos centímetros del perímetro del círculo).
Los pies están separados la anchura de los hombros o un poco más (según preferencias). Las rodillas semiflexionadas y el peso del cuerpo sobre la pierna derecha. Los brazos estirados sujetan el asa del martillo, que estará apoyado en el suelo dentro o fuera del círculo según preferencias.
Los volteos. El lanzador buscará acelerar el martillo mediante dos (algunos tres y más) volteos a fin de que el martillo adquiera un 40% de la velocidad máxima que alcanzará en el final.
El lanzador, con los brazos estirados, pasará el martillo por delante y cambiará el peso del cuerpo de la pierna derecha a la izquierda. Al pasar el martillo delante del pie izquierdo, el lanzador pasará de nuevo el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda, elevará y flexionará los brazos y las manos pasarán sobre y delante de su cara, pero nunca por detrás de la cabeza. El peso del cuerpo vuelve a la pierna derecha y se estiran de nuevo los brazos, iniciándose el segundo volteo.
El primer giro. Cuando el martillo está en el punto más alto del último volteo, el lanzador bajará un poco las caderas. La línea de caderas continua adelantada a la de hombros, extenderá los brazos y en el momento en que el martillo llegue a su punto más bajo iniciará el primer giro.
A diferencia de los volteos, en los giros intervienen la musculatura rotadora del tronco a fin de acelerar el martillo. Los brazos están totalmente extendidos en un intento por separar al máximo el martillo del cuerpo (conseguir un radio largo). Los brazos forman con la línea de hombros un triángulo isósceles que no se rompe hasta que suelta el martillo.
El pie derecho va pasando el peso del cuerpo hasta el pie izquierdo que comienza a girar sobre el talón, e irá pasando el apoyo hacia la parte lateral externa del pie.
Los lanzadores que dan cuatro giros, hacen el primer giro sobre la punta (como en disco) girando sin avanzar.
En esta fase el pie derecho ya ha abandonado el suelo, el lanzador deja de dar la espalda a la dirección del lanzamiento y el martillo va buscando el punto más alto.
El pie derecho no se separa demasiado del izquierdo ni se levanta demasiado, va a buscar lo antes posible el suelo junto al pie izquierdo.
¡¡¡ATENCIÓN!!!
Cuando el pie derecho llega al suelo con la pierna flexionada, ¡no cargar el peso de cuerpo sobre la derecha!
En este punto hay que hacer una pausa en la descripción para centrarse en algunos conceptos.
En esta fase el pie derecho irá a buscar el suelo en el momento en que el martillo ya ha alcanzado el punto más alto de la trayectoria. Es importante que el lanzador esté el mínimo tiempo posible sobre un solo pie. En las fases de un solo apoyo, como se podrá observar en el gráfico, la fuerza que se aplica sobre el martillo y la velocidad que alcanza en la fase de un solo apoyo son menores que en el doble apoyo.
En la fase del doble apoyo es cuando el lanzador puede incidir activamente sobre el martillo para aumentar su velocidad. Ésta es la causa de que la pierna derecha se adelante tanto, pero ¿por qué las caderas no se adelantan tanto a los hombros como sucede en los demás lanzamientos? Sencillamente porque se rompería el triángulo brazos-clavículas y el radio de giro sería menor, y, consecuentemente, también sería menor el momento de inercia del martillo.
(Durán 1993, pág. 163)
Volviendo al doble apoyo, el pie derecho empujará activamente hacia la izquierda rotando sobre la punta al tiempo que el talón del pie izquierdo inicia la rotación. En esta fase de doble apoyo, el punto bajo del martillo está situado en la prolongación del pie derecho. Los brazos mantienen el triángulo isósceles con las clavículas; la línea de hombros y la de caderas irán paralelas. El peso del cuerpo estará sobre el pie izquierdo. El pie derecho abandona activamente el suelo parar ir a buscarlo de nuevo lo más velozmente posible a fin de minimizar al máximo la fase de apoyo único (recuérdese que en la fase de apoyo simple el martillo pierde velocidad).
En los siguientes giros el punto bajo del martillo se irá desplazando hacia el pie izquierdo (en total se dan tres o cuatro giros) y el atleta no va tan flexionado.
¡¡¡ATENCIÓN!!!
Los giros jamás se inician con un desplazamiento del hombro izquierdo hacia la derecha; para evitarlo, habrá que tener muy claro que los brazos van estirados activamente buscando alejar el martillo del cuerpo.
El final. Finalizada la fase de apoyo único del último giro, el lanzador ya no busca, como en los giros, mantener las piernas flexionadas. Cuando el martillo alcanza el punto bajo (delante del pie izquierdo), las piernas se extienden bruscamente y el pie derecho gira para poder dirigir la acción de salida del martillo.
Es importante que en el final el lanzador no incline el cuerpo hacia atrás.
Defectos más frecuentes
Agarre del martillo
Agarrar el asa con la mano y no con las segundas falanges.
Agarrar primero con la mano derecha.
Posición inicial
Llevar las rodillas rígidas.
No repartir el peso del cuerpo.
Los brazos encogidos.
Los volteos
Dar poco recorrido al martillo llevando los brazos flexionados más tiempo del justo para pasar el martillo por atrás.
Voltear en un plano excesivamente vertical.
Adelantar el punto bajo.
Acelerar el martillo en exceso o sin progresión.
No compensar el cambio de peso del cuerpo de una a otra pierna.
Elevar las manos excesivamente y le pasarán por encima o detrás de la cabeza.
No torsionar el tronco a la derecha para ir a buscar el martillo.
Inicio del primer giro
Iniciar el giro sin que los brazos se extiendan del todo y con tensión en los hombros.
Iniciar el primer giro antes o después de que el martillo llegue a su punto más bajo.
Iniciar el giro con el peso del cuerpo sobre la pierna derecha.
Iniciar el giro tirando del hombro izquierdo que se va atrás o a la izquierda.
Ejecutar incorrectamente el giro de talón-exterior-planta.
Elevar excesivamente la punta al girar sobre el talón.
Esto suele provocar que el cuerpo se eche hacia atrás.
Extender la pierna izquierda durante el giro.
En la fase de apoyo único, la pierna derecha actúa lentamente o se separa en exceso de la izquierda a la hora de dirigir el giro e ir a buscar el suelo.
Fase de doble apoyo
Cargar todo el peso del cuerpo sobre el pie derecho cuando llega al suelo.
El martillo se adelanta excesivamente y tira de los hombros y de las caderas.
Permanecer pasivo en la fase del doble apoyo y dejar que el martillo arrastre el cuerpo en lugar de que sean los pies y los rotadores del tronco los que aceleren y dirijan la rotación.
Los brazos no forman un triángulo isosceles con las clavículas y la línea de hombros.
El peso del cuerpo no está sobre el izquierdo.
Los otros giros
No ir a buscar el martillo lo más atrás posible.
El punto bajo del martillo no se desplaza hacia el pie izquierdo.
Iniciar el giro con un desplazamiento del hombro izquierdo hacia la izquierda; para evitarlo, habrá que tener muy claro que los brazos van estirados activamente delante del cuerpo.
Caer sobre el pie derecho en el doble apoyo.
No aumentar la velocidad en cada giro.
No controlar la velocidad del martillo.
El final
El pie derecho no gira para dirigir la acción de salida del martillo.
En el final el lanzador echa el cuerpo atrás.
Estudio biomecánico de la trayectoria del martillo.
Fundamentos técnicos primordiales
Aumentar el número de giros en función de la posibilidad de poder acelerar el martillo sin que se adelante (ritmo).
Mantener como eje de giro el pie izquierdo.
Mantener el radio amplio alejando el martillo del pecho en los giros.
Acción intensa de empuje del pie derecho.
Mantener las flexiones de piernas hasta la acción final.
Buscar minimizar el tiempo de apoyo simple durante los giros.
Acción explosiva de piernas en el final.