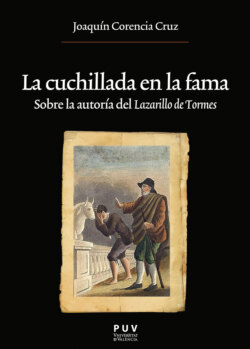Читать книгу La cuchillada en la fama - Joaquín Corencia Cruz - Страница 7
ОглавлениеIntroducción
«NUESTRO VICTORIOSO EMPERADOR»
Harto difícil es aportar algo nuevo a una obra literaria tan excepcional y tan expertamente analizada antes de nuestro modesto intento crítico. La feliz expresión de que no hay que buscar a su autor, porque así lo quiso él o porque está evidenciado en su protagonista, Lázaro de Tormes, no debe poner freno al intento de encontrarlo en su escondite. No obstante, somos conscientes de que la autoría no es lo más importante de la novela, aunque sí es cierto que desde ella emerge la verdadera dimensión de algunas de sus críticas, personajes y contextos.
El paso de los años y los afortunados asedios críticos nos han ido aproximando al narrador y su fresco social, pese a las desventuras que ha sufrido la novela con otros intentos espurios.
José Hierro solía decir que la poesía, como la literatura, para ser más verdadera, tenía que mentir. Y eso ha hecho nuestro novelista en su texto, presentarlo como anónimo y unívoco. Por nuestra parte, ensayamos también un acercamiento poético a la novela, y así, al observar cómo se articulaba la realidad representada y su imaginario desde un momento tan importante como el final del texto literario, pensamos que el Lazarillo recobraba otros valores decisivos. Las últimas líneas de la novela no trataban exclusivamente de datar un texto a partir de unas fechas o hechos históricos que se citan en la conclusión. Creemos que debemos detenernos y analizar qué es lo que el autor ha seleccionado para finalizarla, y contemplar, con la misma ironía que recorre toda su creación, esas fechas, personajes y acontecimientos históricos.
En efecto, una ficción narrativa en la que la ironía y la sutil sátira no han dejado títere ni estamento con cabeza, no detendrá su visión irónica precisamente al final. Pues decía también José Hierro que la poesía es un texto que se abre desde dentro y desde el final, como una caja fuerte, que tuviera sus cerrojos en el interior y en su parte postrera. Y este ha sido nuestro camino. Hemos intentado desentrañar la novela aprendiendo de todos los muy importantes estudios que nos han precedido y ayudado; pero sin perder de vista el interior de la novela, sus adentros, y, especialmente, su final. Creemos que el creador de una buena poesía o una buena novela sabe que los últimos versos o líneas son su clímax, el momento culminante no sólo por su ubicación estratégica; sino porque es el broche desde donde el autor intensifica la especificidad de su mensaje, nos resuelve sintética y concluyentemente su intención y emoción, culmina, en definitiva, la trayectoria y sentir de todas las palabras que preceden a este momento dominante. Y un poeta del 27, Pedro Salinas, decía que dicha secuencia climática contiene, además, una sensación de despedida. En verdad, ahí deja escrito datos esenciales, termina su entero mensaje e intención comunicativa, abandona a su criatura para ceder el paso al lector.
El colofón de la novela es precisamente el momento en que leemos, por ejemplo en su edición de Medina del Campo de 1554, que «nuestro victorioso Emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró, y tuvo en ella cortes, y se hicieron grandes regocijos y fiestas, como Vuestra Merced habrá oído». El final de la novela no debe ser entendido sólo, pues, como una fechación, para eso ya estaba el remate de los impresores o editores. El final del Lazarillo es de su autor, pertenece al mismo autor del resto de la novela. Y este antepone, pensamos que con el mismo tono irónico de toda la narración, el adjetivo «victorioso» a su emperador, e «insigne» a la ciudad de Toledo. Pero las Cortes de Toledo (1538-1539) están escritas con minúscula –«cortes»– ampliando la polisemia del vocablo porque los nobles no le dieron ni un ducado a su empobrecido y «victorioso» emperador, que venía, por cierto, de ser derrotado en Préveza (1538) y se dirigía, terco y torpe, hacia el calamitoso y silenciado gran desastre de Argel (1541). Y no se hicieron «grandes regozijos y fiestas», como era costumbre al finalizar las Cortes, aunque el autor sí escribió «regocijos y fiestas» con ánimo burlón porque rescataba de la memoria los acontecimientos políticos y personales que agraviaron a su emperador al acabar dichas Cortes. Sucesos que Lázaro de Tormes, el protagonista de la ficción novelesca, pregonaría por la ciudad de Toledo y que llegarían a oídos de «Vuestra Merced».
Se han buscado datos históricos en el colofón del Lazarillo para fechar el texto, estudio sustancial y necesario; pero la historia oficial dista de la interpretación de sus contemporáneos, aquella dimensión intrahistórica unamuniana. Y, sobre todo, el colofón de la novela y su irónica e histórica interpretación son propiedad de su autor, las palabras postreras y su intención comunicativa le atañen a él, y no al impresor o historiador, porque siguen siendo parte de su novela, su momento culminante –«la cumbre de toda buena fortuna»–, el instante climático en el que su fina ironía se dirige explícitamente al emperador y su hueca capital, por la que ha hecho desfilar a todo tipo de personaje poco «insigne». El mismo planteamiento topamos en el contemporáneo Liber facetiarum et similitudinum de Luis de Pinedo: «Sopló el odrero y levantóse Toledo».
Sabemos que nuestra tentativa de clave acróstica es discutible como todas las anteriores, pero parte de unos aspectos textuales que están ahí y que confluye con otros intentos, aunque, obviamente, puedan aceptarse o rechazarse en pleno. Con todo, no es lo importante de nuestra aportación, ni lo pretende. Sí lo es nuestra modesta invitación a otra lectura, a otra aproximación interpretativa de la novela que pretende escapar de ideas preconcebidas y de verdades absolutas.
En este sentido, habría que analizar cuánto daño hizo Alfred Morel-Fatio a don Diego Hurtado de Mendoza. Aunque, ¿qué sería de nosotros sin los sabios trabajos de tantos hispanistas y esa luz que nos viene de fuera? O, tomándole prestado unas frases a Max Estrella, «¿Qué sería de este corral nublado? ¿Qué seríamos los españoles? (...) Quizá un poco más tontos». No obstante, hombres fueron como nosotros, y como nosotros también se equivocaron. Ahí está, por ejemplo, la errónea interpretación de Hugo Friedrich sobre los romances y el «Romance sonámbulo» de Lorca, o la opinión ligera y desacertada de Morel-Fatio sobre Hurtado de Mendoza. Sin que por ello sufra, en nuestra sincera opinión, la más mínima mella el valor, vigor y vigencia de muchas de sus investigaciones y desvelos. Pero su idea del círculo erasmista de los hermanos Valdés para la autoría del Lazarillo, y su valoración de obra poco digna de un noble como Hurtado, barrieron de un plumazo cualquier juicio previo favorable al aristócrata, pero golfo humanista. Y, sobre todo, se empezó a descartarlo de la candidatura sin apenas leerlo. Sin embargo, una simple lectura de su prosa, cartas literarias y personales, y, sobre todo, su poesía, desmienten de golpe un criterio poco atinado.
Si en un primer momento Hurtado compitió en buena lid por la autoría del Lazarillo con fray Juan de Ortega, su caída en desgracia ocultó a ambos y abrió la candidatura a considerables aspirantes: Alfonso y Juan de Valdés, Luis Vives, Sebastián de Horozco, Lope de Rueda, Hernán Núñez de Toledo, Pedro de Rúa, Fernando de Rojas, Torres Naharro, Juan Maldonado, Cervantes de Salazar, Juan Arce de Otálora, fray Juan de Pineda, Gonzalo Pérez, etc. No hay una sola obra literaria con tal cúmulo de estudios pretendientes a su autoría. Ante tantas opciones, algunas fútiles y poco fértiles, comenzamos nuestra investigación rescatando a los dos primeros contendientes en liza que fueron propuestos por aquella su crítica coetánea (fray José de Sigüenza, Valerio Andrés Taxandro, Andrés Schott). Y es ahí donde don Diego Hurtado de Mendoza presenta las mejores credenciales de sus experiencias y destrezas con varias prosas. Con ellas va creciendo como novelista al tiempo que vemos desfilar y depurar rasgos, técnicas, temas y personajes del Lazarillo: Diálogo entre Caronte y el ánima de Pedro Luis Farnesio, Carta del bachiller de Arcadia al capitán Salazar, Respuesta del capitán Salazar, Carta a Feliciano de Silva, Carta de los catarriberas, y, muy especialmente, el Sermón de Aljubarrota, un texto narrativo de mayor madurez creativa y vinculación con el Lazarillo (desde el uso de la primera persona narrativa a la presencia de bulderos, hidalgos pobres, sátira clerical, etc.). Vinculación que también comparte el Liber facetiarum et similitudinum de Pinedo con quien don Diego colaboró. Su versatilidad narrativa –dejando de lado su amplia, italianizante y diversa obra lírica– se refrenda con su Historia de la Guerra de Granada hecha por el rey D. Felipe II contra los moriscos de aquel reino, sus rebeldes.
Estas últimas líneas son, como las de un poema, de despedida e invitación. Un pequeño contrasentido. La función de unas páginas introductorias es siempre de iniciación y apertura, de acercamiento primero. Y, a nuestra invitación a la lectura, se solapa la sensación de lance que añade todo prologo. Un rasgo paradójico que comparte con el poema, el cuento, y esta maravillosa novela de cuentos con un final poco apreciado, pese a su táctica posición natural y su condición de cumbre y guinda de una novela de fortunas. Ciertamente el Lazarillo es una ficción afortunada; pero sin duda que no le hicieron ni pizca de gracia a su «victorioso Emperador», Carlos V, aquellos «regocijos», aquella cuchillada.