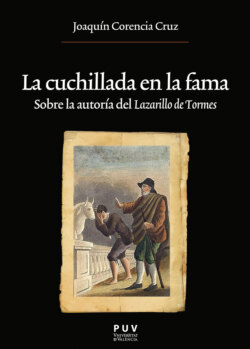Читать книгу La cuchillada en la fama - Joaquín Corencia Cruz - Страница 9
ОглавлениеCapítulo 2
DE LAS «COSAS TENIDAS EN POCO DE ALGUNOS QUE DE OTROS NO LO SON». UN PRÓLOGO, CICERÓN Y UNA SOSPECHA
Una ironía es que hayamos estado leyendo el prólogo de manera ortodoxa, esto es, como un texto introductorio escrito en primera persona y dotado de los habituales componentes: presentación y justificación de la narración (variación del horaciano «Aut prodesse aut delectare est»); citas de autoridades (Plinio y Cicerón) apoyadas ya en argumentación probatoria, ya en modelos sociales (soldado/armas, predicador/letras, caballero) demostrativos de cita; tópico de la falsa modestia; invocación y dedicatoria de la obra a un superior jerárquico; defensa de la valía y ejemplaridad de una vida miserable, etc.
En realidad, parece que, en una obra en la que todo tiene una doble lectura y en la que el aspecto mordaz es sobresaliente, también deberíamos tomar el prólogo como un texto preambular de intencionalidad si no heterodoxa o ambigua, sí, al menos, turbia, con sombras enigmáticas contagiadas del distanciamiento irónico del autor. Y estas sombras desvelan no sólo un rasgo satírico de la personalidad del escritor sino una pista inicial para conocer a la entera persona verdadera, a él mismo, que está jugando a esconderse entre sus palabras.
En efecto, prescindiendo de prejuicios eruditos, daremos la autoridad al narrador y crédito a sus conjeturas. Así, vamos a subrayar con cursiva todas las frases del primer párrafo del prólogo que pudieran resultar ambiguas o dilógicas, que pudieran indicar que hay una invitación para desentrañar un mensaje críptico en la novela. La segunda mitad del párrafo resalta la importancia que al reconocimiento intelectual otorga el escritor.
Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos1 y no se entierren en la sepultura del olvido, pues Podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade, y a los que no ahondaren tanto los deleite. Y a este propósito dice Plinio que «no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena»; mayormente que los gustos no son todos unos, mas lo que uno no come, otro se pierde por ello, y así vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son. Y esto para que ninguna cosa se debría romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto. Porque, si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo, y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados, no con dineros, mas con que vean y lean sus obras y, si hay de qué, se las alaben. Y a este propósito dice Tulio: «La honra cría las artes».2
Sin mucho esfuerzo podría entenderse que el autor del prólogo avisa de que en su texto hay «cosas señaladas (...) nunca oídas ni vistas», y que es bueno que lleguen a ser conocidas por muchos y no se entierren en el olvido, «pues podría ser que alguno que las lea halle algo» siempre que ahonde mucho. Así, «vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son».
En la segunda parte del párrafo, y con intencionalidad diferente, advierte que no se escribe para uno, «pues no se hace sin trabajo», y que los escritores «quieren (...) ser recompensados (...) con que vean y lean sus obras y, si hay de qué, se las alaben. Y a este propósito dice Tulio: “La honra cría las artes”».
Profundizando en el texto, penetrando en las entrañas de sus palabras y de «cosas tan señaladas», podemos, por tanto, hallar «algo». Y, sin duda, pensamos que al escritor le gustaría ser reconocido literaria y socialmente por su trabajo como narrador.
¿Por qué iba a ocultarse del todo y para siempre el autor si cree necesario el público reconocimiento intelectual como aspiración última? ¿Para qué se hace un elogio de la honra literaria si no va a firmar su obra? ¿Por qué distingue entre una lectura superficial y otra para los que ahondaren? ¿Además de la doble lectura que proponga la ironía, no sería lógico pensar que puede existir una clave identificadora, un anagrama, una interpretación disconforme con la presunta anonimia?
En realidad, la doble intencionalidad, el equívoco,3 la dilogía, la ironía sobre el propio escrito, es un recurso muy utilizado desde siempre. Un ejemplo guasón del valor polisémico de las palabras, lo tenemos en el autor de clerecía más singular del siglo XIV, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. En uno de los textos prologales del Libro de buen amor, el conocido como «La disputa que los griegos y romanos tuvieron entre sí», socavaba la interpretación de su miscelánea obra burlándose, mediante el bellaco de Roma, del lenguaje de signos, de las palabras, y añadía:
Por esto dize la pastraña de la vieja fardida:
«non ha mala palabra, si no es a mal tenida»;
verás que bien es dicha, si bien es entendida:
entiende bien mi libro e avrás dueña garrida,
la burla que oyeres no la tengas en vil,
la manera del libro entiéndela sotil
saber el mal, dezir bien, encobierto, doñeguil
tú non fallarás uno de trobadores mil.
(Estrofas 64 y 65)
El aviso de la doble interpretación de sus palabras iba salpicando versos sucesivos: «En general a todos fabla la escriptura (…) escoja lo mijor el de buena ventura» (estr. 67). Juan Ruiz avisaba de las «razones encubiertas», nos estimulaba a buscar las señales verdaderas: «trabaja do fallares las sus señales ciertas» (estr. 68), y así concluía la citada disputa:
De todos los estrumentes yo, libro, so pariente,
bien o mal, qual puntares, tal diré ciertamente,
quál tú dezir quesieres, y faz punto, y tente,
si puntarme sopieres, siempre me abrás en miente.
(Estrofa 70)4
Otro autor canónico, el judío converso Fernando de Rojas, temeroso de las críticas inquisidoras sobre La Celestina y sobre sí mismo, pudiera verse obligado a publicarla inicialmente anónima –si fuere quien la escribiere– en 1499 (Burgos) para que, un año después en Toledo, unos versos acrósticos, presuntamente suyos, identificaran al creador;5 acronimia que, con distinta intencionalidad, ya utilizara Alfonso X en Las Siete Partidas o Juan del Encina para referir a sus amadas (Bárbola, Ysabel, Leonor), tal y como nos refiere Hurtado de Mendoza:6 «supo meter el nombre de su amiga en las primeras letras de sus coplas, y declaró todas las letras del a, b, c, al propósito de sus amores».
Seguimos a Juan Ruiz, ¿Rojas? y Encina en este doble planteamiento de ambigüedad interpretativa de un lado, y clave diseminada, por otro. Nuestra intención es sacar, mediante esta prudente estrategia compositiva de precavidos autores, algún «fruto» para que nuestro escritor vea reconocida «la honra» de su arte.
Él conoce perfectamente la tradición literaria. Desde el primer párrafo hay referencias cultas a Horacio, Plinio y Cicerón. Recurre a la paráfrasis de elementos folclóricos: orfandad, golpe en la cabeza con la piedra, robo de vino, hurto de carne, ciego resabiado, casa lóbrega, buldero embaucador, etc. Y presiente los problemas que pueden acarrearle los poderosos y la Inquisición con una novelita en la que desnuda a impíos pastores de la Iglesia, en la que vierte su finísima ironía contra la capital y el emperador, en la que ridiculiza a personalidades destacadas. Así es que acude al doble sentido de sus palabras, no sólo como humorístico uso elocutivo sino como salvaguarda de su verdadera personalidad e intencionalidad al escribir el prólogo (cual caballo de Troya), pues sabe que, con sopesada habilidad y astucia, puede engañar a censores y lectores.
Juega a la anonimia inicial para declarar su nombre donde no se le espera, más adelante, con una clave bien sencilla «después de todo, / después de tanto todo», como decían los versos del último poema de José Hierro en Cuaderno de Nueva York.
En su propia simpleza ha radicado el éxito de su ardid.
1. El pronombre indefinido tiene dos fuentes sustantivas. Una se refiere a los posibles lectores u oidores contemporáneos en lectura pública. Y, como sabe que bajo apariencia de carta fingida, de carta mensajera, la suya excede los límites razonables y se convierte en extenso texto narrativo, en novela, «muchos» se proyecta simultáneamente hacia los lectores futuros, hacia la posteridad. Comentan B. M. Damiani y G. Allegra en su edición crítica del Retrato de la loçana andaluza (Madrid, Porrúa, 1975, p. 8) que en «tal retrato entran, como insiste el autor, solamente aquellos elementos oídos y vistos por él: “… solamente diré lo que oí y vi”» (p. 70). Frente a esta prueba de veracidad de la «Dedicatoria», sospechosamente en el Lazarillo son también cosas «por ventura nunca oídas ni vistas.» En efecto, La loçana (Venecia, 1528), uno de los modelos para el Lazarillo, no sólo comienza con la «Dedicatoria» a un «Ilustre señor» al que se refiere como «vuestra señoría», sino que de varias frases de ella tendrá su paralelo y eco en el prólogo: «he dirigido este retrato a vuestra señoría (…) para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y ví (…) alguno se maravillare que me puse a escribir semejante materia (…) y asimismo es pasado el tienpo que estimavan los que trabajavan en cosas meritorias (…) y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tiempos passan, que no son laude a los presentes (…) Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, favoresciendo mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suceder.»
2. Para las citas del Lazarillo seguimos la edición de Francisco Rico, Madrid, RAE, 2011, pp. 3-4.
3. Sadi Lakhdari («El equívoco en el Lazarillo de Tormes», en Actas XIII Congreso AIH, Tomo I, 199, pp. 360-365, Centro Virtual Cervantes) aprecia pocos ejemplos en el Lazarillo y piensa que el doble sentido está dirigido a las alusiones eróticas de ciertos términos («al pie de una carga», «bodigos», «pan», «da», etc.). Lamentamos no compartir esta idea, el doble sentido es muy frecuente y no creemos que necesariamente esté relacionado con elementos sexuales. Tenía la opción de parafrasear a La Lozana andaluza, pero el tono erótico no es el de Lázaro. En su relato, Lázaro disfruta de la imprecisión que le permite el equívoco, y el lector, con las sospechas del doble sentido que produce su bivalencia semántica.
4. Ambas citas son de la edición de Joaquín Rafel y Lidia Pons: Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, Barcelona, Bruguera, 1978, pp. 90 y 91.
5. Sobre el autor, editor y transmisión textual véase la «Introducción» de José Luis Canet a su edición crítica de la Comedia de Calisto y Melibea, Valencia, Universidad de Valencia, 2011, pp. 9-165.
6. Respuesta del capitán Salazar (Sales españolas o Agudezas del ingenio nacional, Madrid, Tello, 1890, pp. 84-99).