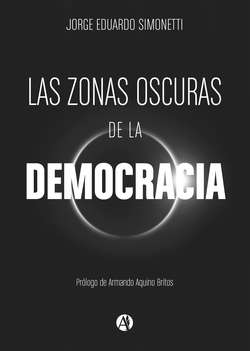Читать книгу Las zonas oscuras de la democracia - Jorge Eduardo Simonetti - Страница 11
ОглавлениеCAPÍTULO IV
La democracia argentina
Breve historia antes de 1983
Para quienes tienen menos de cuarenta años, el largo período democrático que transcurre sin interrupciones probablemente sea considerado como algo normal. Para quienes vivimos los gobiernos previos a 1983, ese año es casi fundacional, un antes y un después que sigue marcando no sólo los hechos objetivos del calendario nacional, sino también un cambio decisivo en la conciencia de todos nosotros.
En 1862, con la reunión de todas las provincias bajo una misma autoridad nacional se inició una continuidad institucional que duró hasta 1930.- Obviamente, no había la democracia tal cual hoy la concebimos, un pequeño grupo de dirigentes controlaba el sistema, había una baja participación de votantes y el fraude no estaba ajeno si las condiciones ameritaban28.-
En 1916 se eligió por primera vez un presidente mediante el voto secreto y obligatorio, y en 1930 fue interrumpido el más largo proceso institucional a través del primer golpe de estado moderno.
En rigor de verdad, el sufragio universal –definido como ausencia de restricciones de tipo censitario, étnico o educativo- existe en nuestro país desde las elecciones nacionales de 1857, estando en clara ventaja respecto a las democracias del primer mundo. Obviamente, se entiende como universalidad del voto, el derecho de hacerlo de todos los adultos (en un primer largo período, sólo varones)29.
La historia argentina moderna muestra los efectos que las secuencias cívico-militares a partir de 1930 produjeron en la nación, y particularmente en el desarrollo de los relacionamientos vitales y políticos del pueblo argentino.
Desde entonces, entre los golpes militares y la proscripción del peronismo (1955-1973), sólo existen dos períodos en que el sufragio sin condicionamientos pudo subsistir, la década que va desde 1946 a 1955 y el convulsionado tiempo de 1973-1976.
El relato subsistente hasta nuestros días se esfuerza en determinar por repetición, la concepción maniquea que ha campeado generalmente en el análisis histórico.
De un lado, los militares que además de hacerse del poder por fuera del ordenamiento jurídico y de los mecanismos electorales, instalaron la violencia material y/o institucional en la gestión gubernativa.
Del otro, las administraciones civiles nacidas del sufragio, que en los últimos setenta años estuvieron signadas por la presencia inmanente de una concepción política de neto corte criollo, el peronismo, ya sea que éste estuviera en el gobierno o fuera de él.
Resultaría finalmente paradójico que un movimiento político nacido a partir de los cuarteles, con un líder de alto rango militar y con una práctica de disciplina partidaria castrense, se victimizara ante los golpes de estado y se atribuyera permanentemente la titularidad del espíritu democrático.
La arraigada conducta de no hacerse cargo de las consecuencias de sus propios actos políticos, el reciclaje permanente de su dirigencia y una notable habilidad para la mutación camaleónica conforme las circunstancias, hicieron del peronismo un actor permanente de la vida institucional argentina, un verdadero “cajón de sastre” que albergara las derechas y las izquierdas, los nacionalistas y los globalizadores, los civiles y los militares.
Hay que decir, sin embargo, que la violencia política que imperó en la década del setenta y la sangrienta dictadura militar que gobernara el país en el período 1976-1983, marcó de tal modo la convivencia política nacional, que se generó el más largo período de gobiernos elegidos por sufragio desde 1930 y la internalización social de descreer en las soluciones mágicas que vinieran de la mano de los golpes verde oliva.
La reinstauración democrática con Raúl Alfonsín
“La democracia no es una competencia bárbara por el voto del pueblo, sino una forma de vida, una filosofía, que nos debe obligar a trabajar por la dignidad del hombre, al que hay que darle libertad y justicia social”
Raúl Ricardo Alfonsin
El 28 de febrero de 1983, el último presidente militar Reynaldo Bignone, anunciaba al país la convocatoria a elecciones para el 30 de octubre de ese año, y la entrega del poder para el 30 de enero de 1984.
Muchos fueron escépticos ante el anuncio, pero los partidos políticos comenzaron a reorganizarse y a poner en marcha el aparato electoral interno para elegir sus candidatos.
El 23 de abril, la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral, constituido por 17.892.797 ciudadanos y ciudadanas, de los cuales el 30% estaba afiliado a algún partido político. El Partido Justicialista era la expresión política con más afiliados, 3.005.355, le seguía la Unión Cívica Radical con 1.410.123.
Finalmente, luego de dudas y rumores, el 13 de julio se publicó la ley de convocatoria a elecciones para el 30 de octubre.
La competencia interna en el radicalismo se suscitó entre Raúl Alfonsín –de Renovación y Cambio- y Víctor Martínez –del poderoso y más conservador radicalismo cordobés-, por un lado, y Fernando De la Rúa –de Línea Nacional- y Luis León –Movimiento de Afirmación Irigoyenista.
Poco a poco, la figura de Raúl Alfonsín fue copando el escenario nacional, y De la Rúa terminó renunciando a su candidatura, lo que posibilitó, en la convención radical del 29 de julio, se oficializara la fórmula Alfonsín-Martínez.
Mientras Alfonsín denunciaba un pacto sindical-militar para el caso que el peronismo llegara al poder, el Partido Justicialista no acertaba en las preferencias hacia un candidato. Raúl Matera, Antonio Cafiero e Ítalo Luder, competían en medio de una gran tensión interna.
Finalmente, se impuso la fórmula Ítalo Luder-Felipe Deolindo Bittel, con el apoyo decisivo del hombre fuerte del sindicalismo, Lorenzo Miguel, y Herminio Iglesias alcanzó la candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en un congreso partidario en La Plata, dónde sus acólitos la emprendieron a golpes y cadenazos contra sus rivales que apoyaban a Antonio Cafiero.
Las circunstancias del peronismo no ayudaban a posicionarlo favorablemente en las preferencias del electorado, un pasado de violencia y autoritarismo que muchos no estaban dispuestos a repetir.
Alfonsín instaló la idea de la antinomia que se definía en la arena electoral: democracia versus antidemocracia30.-
“Con la democracia se come, se cura y se educa”
El 30 de setiembre, en el estadio de Ferro, Raúl Ricardo Alfonsín, el candidato a Presidente por el radicalismo, dio uno de sus discursos más recordados, algunas partes de cuyo texto me permito transcribirlas:
“…parecen haber algunos que no han entendido lo que significa la democracia, que no es una competencia bárbara por el voto del pueblo, sino una forma de vida, una filosofía, que nos debe obligar a trabajar por la dignidad del hombre, al que hay que darle libertad y justicia social. Y cuando se pone en marcha un pueblo para ir a la democracia, están claras las reglas del juego: se someten los candidatos a elecciones: a veces ganan y a veces pierden.”
“…lo primero, el estado de derecho, el imperio de la ley…para que todos los hombres sepan inclinarse ante la majestad de la ley, y ningún hombre tenga jamás que inclinarse ante otro hombre. División de poderes, para que quien recurra a la Justicia encuentre en ella lo que corresponde…seguridad para todos, para que la democracia se entienda como la necesidad de servir al hombre en su dignidad…democracia integral, democracia en todas sus partes, democracia en las Fuerzas Armadas, lo que significa la supeditación de los poderes militares a los poderes institucionales…democracia integral en el país en todas partes; democracia que debe apoyarse y afianzarse en un sindicalismo fuerte…pero también sindicalismo democrático, con participación de las minorías.”
“…Quien piensa distinto en el pluralismo de la democracia puede ser un adversario, pero jamás un enemigo. No sigan a hombres. Los hombres fallan a veces o no pueden…Sigan a ideas. Los principios acompañan toda la vida a un hombre de bien.”
“…Cada uno ha entendido que la única forma de solucionar nuestros problemas es a través de la recuperación de nuestros derechos y nuestras libertades. Cada uno ha entendido que con la democracia no sólo se vota; con la democracia se come, se cura, se educa.”
Cierres de campaña y elecciones
Las encuestas indicaban una gran polarización entre Alfonsín y Luder, pero la mayoría creía que en el Colegio Electoral el triunfo sería del peronismo.
El 26 de octubre el radicalismo cerró su campaña en Buenos Aires, en torno al Obelisco, con reunión de cerca de un millón y medio de personas, que cantaba y danzaba al ritmo del “siga, siga el baile, al compás del tamboril, que vamos a ser gobierno de la mano de Alfonsín”.
El candidato radical volvió a demostrar sus dotes de gran orador, diciendo:
“Argentinos: Se acaba la dictadura militar. Se acaban la inmoralidad y la prepotencia. Se acaban el miedo y la represión. Se acaba el hambre obrero. Se acaban las fábricas muertas. Se acaba el imperio del dinero sobre el esfuerzo de la producción. Se terminó, basta de ser extranjeros en nuestra tierra. Argentinos, vamos todos a volver a ser los dueños del país. La Argentina será de su pueblo. Nace la democracia y renacen los argentinos.”
Dos días después, en el mismo lugar, con una cantidad cercana a los dos millones de personas, el peronismo cerraba su campaña, con Luder como orador principal:
“Aquí está el peronismo, consciente de la repuesta que le cabe dar como fuerza mayoritaria política y de los derechos que le caben…junto a nosotros están como siempre las grandes mayorías populares que han permanecido fieles a las grandes causas nacionales.”
Terminado el acto, un grupo acercó al escenario un ataúd con la inscripción “UCR. Alfonsín Q.E.P.D.”, que fue quemado allí mismo por Herminio Iglesias, evento que pasaría a la historia por su tremendismo31.
El 29 de octubre de 1983 se levantó el estado de sitio y el 30 se realizaron las elecciones. La fórmula radical obtuvo el 52 % de los votos contra el 40% del peronismo. Alfonsín logró amplia mayoría en diputados, pero perdió el Senado a manos del peronismo, lo que fijaría de alguna manera el rumbo de los acontecimientos políticos en el futuro.
El 5 de noviembre, el debilitado gobierno militar anuncia la entrega del poder para el 10 de diciembre.
En el Congreso, en la asunción de su cargo, el nuevo presidente dijo:
“Tenemos una meta: la vida, la justicia y la libertad para todos los que habitan este suelo. Tenemos un método: la democracia para la Argentina. Tenemos un combate: vencer a quienes desde adentro o desde afuera quieren impedir esa democracia. Tenemos una tarea: gobernar para todos los argentinos sacando al país de la crisis que nos agobia.”
Luego, prefirió el Cabildo por sobre la Casa de Gobierno, y allí terminó su discurso de la misma manera con que lo hizo en los actos de la campaña: parafraseando el preámbulo, como una especie de rezo laico que emocionaba a la multitud.
Nunca más
La refundación democrática iniciada en 1983 en nuestro país tuvo características diferenciales respecto de sus similares de Brasil y Chile. En estos países la transición fue pactada entre los movimientos políticos emergentes y los militares.
En Argentina, sin embargo, la novel democracia se hizo cargo de saldar las cuentas con el pasado autoritario, sin arreglos ni pactos. Con ello, “se abrió paso a una concepción de la democracia como régimen deliberativo, que se interroga sobre sus principios constitutivos y que no se consolida sobre la base de compromisos que silencian los hechos del pasado o procuran un consenso que intentaría evacuar una conflictividad irresuelta”.32
El triunfo del radicalismo significó un cambio en la relación de las Fuerzas Armadas con el gobierno, tanto que Alfonsí se propuso juzgar a los principales responsables del terrorismo de estado, para lo cual debía desarmar los mecanismos de obstaculización que el gobierno militar le dejó.
Debido a que los dos principales candidatos –Alfonsín y Luder- se negaron a pactar con los militares, éstos se dieron a la tarea de dictar legislación que les garantizara impunidad futura.
El 28 de abril de 1983, la Junta Militar integrada por el teniente general Cristino Nicolaides, el almirante Rubén Franco y el brigadier general Augusto Hughes, dieron a conocer el llamado Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, atribuyendo la responsabilidad política e institucional de lo actuado a las órdenes emanadas de la Presidenta María Estela Martínez de Perón. Así decía:
“Todas las operaciones contra la subversión y el terrorismo llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias, bajo control operacional, en cumplimiento de lo dispuesto por los decretos 261/75, 2770/75, 2771/75 y 2772/75, fueron ejecutadas conforme a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Militar a partir del momento de su constitución.”