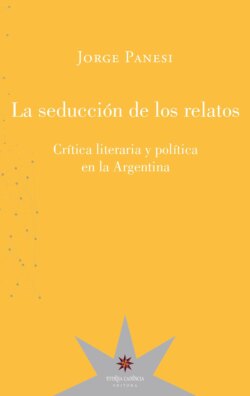Читать книгу La seducción de los relatos - Jorge Panesi - Страница 5
PRÓLOGO
ОглавлениеLa cuna del hombre la mecen con cuentos.
LEÓN FELIPE
La contracara de [la] decadencia [de la narración] es el surgimiento de la crítica literaria como género, incluso como género absorbente y exclusivo.
CÉSAR AIRA
Este ejercicio de recopilación de artículos dispersos tiene como fondo, o como paisaje, mi vejez, por lo tanto, escribo con cierta extrañeza, pero sin ninguna nostalgia o melancolía. La posible (o esquivada) melancolía podría tener su causa en la sombra del testamento que acecha impertinente la inevitable lucidez de los viejos. Debido a su carácter testamentario, escribir es siempre convocar al futuro, a las sombras engañosas de la esperanza (el lector y la lectura son, con todos sus equívocos, la esperanza de quien escribe).
Pero no se crea que hay aquí un gesto presuntuoso: catalogar un libro como un testamento es suponer a priori que hay algo que legar, algo valioso que se cuida o se preserva mediante la confianza depositada en el anonimato indescifrable de un futuro. Porque no hay nada más incierto que una herencia. Arrojar una moneda o una piedra al aire o al mar: quien escribe apuesta a la esperanza que no tiene rostro y que esquiva toda certeza. El que escribe, paradójicamente, escribe para un porvenir, pero él mismo está ciego a cualquier eventualidad del futuro. Y siempre cuenta, a modo de consuelo, con la gracia irónica y justiciera del olvido.
Es el exacto contrario de quien enseña: los rostros y las palabras de aquellos que aprenden se dibujan a diario y dan todas las señales de receptividad y de desdén posibles, y aunque el futuro parece encarnarse en esa certeza presencial, el legado del maestro no es menos volátil. Salvo que el cara a cara le permite una satisfacción inmediata. Con todos sus peligros, porque el engaño podría así acrecentarse. Quien enseña tampoco sabe inequívocamente qué espejismos, identificaciones o resistencias han provocado sus palabras. Se pregunta, en una cultura del provecho y del éxito, para qué han servido sus discursos, sus especulaciones, más allá de los sentimientos de empatía o de rechazo (que son el núcleo que se esconde en una relación intelectual). El consuelo de quien enseña literatura va de la mano con la incertidumbre de su objeto: a alguien, seguramente, sus monólogos o sus diálogos le habrán servido para algo, aunque este servir no esté en el derrotero exacto de sus deseos o pretensiones.
Si leer, más que enseñar o escribir, es el legado de una enseñanza, su actividad propia y también el destino anhelado de quienes escriben, la lectura se ocupará siempre de lo incierto, de lo indeterminado, de las catástrofes y de las felicidades fortuitas, impredecibles. Una lectura solamente puede legar aciertos que quedan acotados por las circunstancias, pues el verdadero provecho de una lectura consiste en los errores en los que las circunstancias también obran. La opinión común dice con apabullante resignación que solo se aprende de los errores y desaciertos. Esta teoría vulgar de la experiencia debería extenderse desde una subjetividad aislada que actúa y se equivoca hacia todos los grupos que pretenden legar algo y al legado mismo.
Sea como fuere, enseñar y escribir construyen el andamiaje material del discurso crítico, son el sostén que rige el entramado institucional de la escritura crítica contemporánea. Esta matriz bifronte hace que sea un mandato conciliar la oralidad fugitiva (que sin embargo también se escribe) con la escritura misma que se autofigura como trascendencia, como una pretensión de apartarse con un empinamiento orgulloso de los negocios de todos los días.
Si hay una ocupación –algo maltrecha y casi extinta– que llamamos “crítica literaria”, esta se refugia y prospera casi únicamente en una institución de enseñanza, en los claustros universitarios. La crítica literaria académica es hoy casi la única en su género, sobreviviente de varios naufragios y suaves cataclismos culturales que le han dado su configuración universal y hegemónica.
Por consiguiente, enseñar y escribir (esta es la fórmula obligada de la investigación en las aulas universitarias) dará como resultado lo que Alberto Giordano llama “un profesor que escribe”. Mi fórmula, lo confieso, sería idéntica, pero con la salvedad o el remordimiento de haber escrito poco.
El profesor que escribe muchas veces cree conciliar lo disímil, opuesto o enfrentado, en una especie de drama donde el tiempo y la energía deben repartirse como si fuese un bígamo que voluntariamente se ata a dos hogares, que en rigor son dos mundos o dos leyes diferentes. Sin embargo, esta aparente contradicción o estas finalidades contrapuestas se concilian en una actividad que es el producto de una alquimia o de un malabarismo, o quizá del resultado de unos avatares biográficos contingentes y a la vez necesarios.
No digo nada nuevo, nada que no haya apuntado en los años de Tel Quel Roland Barthes (gurú, faro, modelo, personaje reverenciado por la crítica argentina). Las diferencias que establece Barthes entre el discurso pedagógico sobre la literatura (el profesor), la investigación (cuyo modelo sería la tesis y el tesista) y la escritura que es el valor más alto en “Écrivains, intellectuels, professeurs” (1971) exhiben lo que acabamos de llamar “un tironeo”, aunque verdaderamente sería un desajuste entre los deseos y las aspiraciones culturales o sociales de cuantos abrazaron por interés o por necesidad el discurso académico y la crítica literaria. Lo que describe Barthes es la condición de posibilidad y de imposibilidad de la crítica, vale decir, las condiciones bajo las cuales actualmente enseñamos y escribimos.
El tironeo o el desacuerdo entre enseñanza y escritura se produce por una especie de recurrente sueño de libertad que suele esperanzar a los críticos académicos (es decir, a casi todos). Más que un sueño, la apetecida libertad depende, sin embargo, del cumplimiento de los propios logros de un discurso que, independientemente de ciertas florituras o apetencias estéticas, se declara inmerso en propósitos relacionados con el saber. La crítica es iluminista; la literatura, no necesariamente.
Algunos hijos pródigos de la crítica académica, pesarosos por lo que consideran un lastre que parece humillarlos, se quejan del legado universitario, lo disimulan o lo travisten según los repartos de dones con que la competencia y la destreza los han favorecido. Es un lugar común de los críticos universitarios lamentarse por las condiciones o por las prácticas claustrales que condicionan el trabajo, la investigación o la escritura misma. Como si a la crítica académica le fuera connatural renegar de cualquier academicismo. Al cumplir con un conjunto de normas y leyes no siempre explícitas, pero igualmente inflexibles, lo quieran o no, deben pagar tributo a la institución que les permite existir. Porque la vida fuera del vivero académico les resulta difícil y tortuosa. El rótulo de profesor o de escritor (o de ambos simultáneamente) equivale en los medios de difusión al de “experto” que opina sobre temas más vastos a los que su expertise lo destina. Así, por ejemplo, el profesor o el escritor cuyo métier es la cátedra universitaria o la escritura literaria se ocupará del discurso político o de la política misma. Una especie de corrimiento funcional hacia otros territorios, pero si se mira bien, nada que no esté de alguna manera previsto en la misión histórica que la crítica argentina –académica o no– ha pensado o imaginado siempre como una de sus tareas, como tal vez su principal tarea: la intervención en las políticas de la cultura y en los entramados políticos a los que no se resigna a analizar solamente desde el encapsulamiento intelectual, sino que se concibe a sí misma como un actor de esas políticas. Contorno y David Viñas son eso, y también lo son Beatriz Sarlo, Josefina Ludmer y muchos otros.
En los últimos años, el deslizamiento hacia el análisis político que han tenido algunos académicos y escritores parece responder a una demanda mediática: inscribir en las especulaciones politológicas ciertos matices literarios e intelectuales que la descripción y la explicación periodística no podrían alcanzar. Sin paradojas, la crítica, o una parte muy acotada de ella, regresa hacia las instituciones que la vieron nacer: el periodismo, los medios masivos, la discusión pública. Porque la crítica literaria siempre se conjuga en tiempo presente, y las fluidas peripecias del ahora le son históricamente consubstanciales a su razón de ser. ¿Y en qué consiste esta demanda? Cuando la narración retrocede frente a la inenarrable experiencia (Walter Benjamin), los intelectuales proveen relatos y contrarrelatos. Los políticos enarbolan estadísticas y porcentajes, que son la nada misma si no se insertan en una narración que los haga consumibles. Por eso, este libro se llama La seducción de los relatos: la seducción que, consciente o inconscientemente, los medios masivos, la cultura y la política en general tienen por el relato literario, pero también la seducción de la literatura y de la crítica por insertar sus narrativas en un contexto de difusión más amplio.1
La expansión, o el deseo de expandir el alcance y el influjo del discurso crítico en la vida social, no solamente se ata al análisis o la discusión política para lograr sus fines: cree encontrar en el territorio del ineludible objeto del que se ocupa, la literatura, las armas que habrían de sacarla de su confinamiento, o de su destino minoritario y hasta elitista. Intenta, para ir más allá de sí misma, fundirse con una parte privilegiada de ella misma. Actualmente hay tanteos o ensayos en los que la crítica argentina se identifica con la literatura y quiere ser enteramente literaria, borrando las ataduras institucionales que han formado su historia. Lo intenta ya sea asumiendo en su discurso procedimientos abiertamente literarios, o bien, tiñendo su proceder con inscripciones autobiográficas (el diario, la crónica) que sustituyen los sesudos protocolos académicos que fueron los reservorios privilegiados de su verosimilitud.
La vida universitaria en relación con la literatura forma parte de una narración irónica, autoirónica o llanamente satírica. Es así porque desde hace cierto tiempo (digamos: desde hace medio siglo) hay un crecimiento encapsulado de una especie subcultural bastante pretenciosa, la cultura académica, que muchas veces quiere explicar el ancho campo de la sociedad e intervenir en los cambios y las disputas contemporáneas. La visibilidad o la notoriedad de esta cultura (particularmente en Estados Unidos) la han convertido en un tópico literario, y en un género, desde el fundador de las “aventuras académicas de un exiliado”, Vladimir Nabokov (en Pnin, 1957), hasta Jorge Luis Borges (“El soborno”, 1975) o Ricardo Piglia en la Argentina (Viaje de ida, 2013), sin olvidar el suceso del inglés David Lodge, que es novelista (Small World, 1984), profesor y divulgador de teorías literarias (Twentieth Century Literary Criticism, 1972).
En el caso argentino, a una primera camada o generación que enseñó regularmente en Estados Unidos (María Rosa Lida, Raimundo Lida, Ana María Barrenechea, Enrique Anderson Imbert), luego, cuando se intensifica el fenómeno de intercambio generalizado de las profesiones universitarias, o si se quiere, de la mundialización, al cual la cultura académica no es ajena, se agregan Sylvia Molloy, María Luisa Bastos y, más adelante todavía, Josefina Ludmer y Ricardo Piglia (entre otros). En la actualidad, los que enseñan y escriben en el extranjero, en una especie de diáspora que, sin embargo, no anula su pertenencia al campo cultural argentino (o tal vez a una pertenencia dual o bicéfala), se han multiplicado. Es así como David Viñas debe agregar un nuevo tipo de viaje a los que tipifican la historia de la literatura argentina, el viaje académico, del que él mismo como exiliado ha formado parte. Por supuesto, a lo largo del tiempo, las catástrofes nacionales han incentivado esta diáspora: me refiero a las hecatombes políticas, militares y económicas de la Argentina trenzadas e intensificadas en la década de los setenta. Un episodio de la literatura nacional (irse o quedarse ante un contexto despiadado) parece repetirse como si fuera una matriz histórica.
Sin embargo, las contrariedades y las desventuras colectivas, en vez de quebrar la continuidad reflexiva de la crítica argentina, la han fortalecido otorgándole no solamente mayor coherencia, sino también contribuyendo a hacer patente un reconocimiento de su historia, de los problemas característicos que la mueven e incentivan y, sobre todo, le han provocado una conciencia de sí que dibuja los contornos de una cierta o incierta identidad.
Tengo la pretensión desmedida de que el lector, a modo de juez (una antigua figura de la crítica literaria), inscriba La seducción de los relatos en esa cadena que se nutre de las actividades de la enseñanza, en las ceremonias no exentas de teatralidad que llamamos enseñanza universitaria, y de la concentración aislada de la escritura. No sé si es conveniente separar ambas actividades, no sé tampoco si conviene fundirlas, o si los eventuales vasos comunicantes son los que le darán a lo disperso un vestido de unidad.
1 Insistir en los “relatos”, como lo hago desde el título y en uno de los trabajos recopilados, quizá necesite de una justificación adicional, que encontramos en un uso reciente otorgado o añadido a la significación habitual. Desde hace poco tiempo, periodísticamente hablando, el “relato” en cuestión es de patrimonio exclusivo del kirchnerismo y equivale a “mentira”, una construcción políticamente mentirosa. El contexto inmediato de cualquier trabajo literario incide indirectamente, me parece, en cuanto se escribe. Asumo esta correspondencia como un valor irónico, pero no juzgo sobre el acierto de la caracterización semántica, a pesar de ser un convencido antikirchnerista.