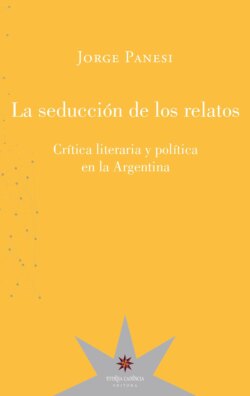Читать книгу La seducción de los relatos - Jorge Panesi - Страница 7
1. ACERCA DE UNA FRASE DESDICHADA Y SOBRE LA DESDICHA DE NO TENER POLÉMICAS2
ОглавлениеMe doy cuenta de que el título que he elegido, además de falsamente enigmático, resulta a todas luces confuso. La desdicha a la que alude sería, entonces, solamente la mía: mi desdicha retórica. O quizá, si la retórica, si los retóricos se encaminan siempre hacia la guerra en el ágora, hacia el polemos o el litigio, debo confesar que he practicado muy poco algo que parece producir una dicha, un goce, un placer belicoso de lo dicho: el entredicho de la polémica. La desdicha de no haber sido polémico, de haber practicado muy poco un arte que hoy se considera –y por eso la desdicha, la incomodidad y el vacío– perdido.
La frase desdichada o la desdicha que está detrás de la frase les resonará con una familiaridad casi inapelable, puesto que la hemos oído, o la hemos dicho con un acuerdo de tranquilidad que dicta sentencia acerca de los tiempos que nos han tocado vivir, a nosotros, los críticos, precisamente a nosotros, que vivimos, que nos alimentamos de polémicas. Tiempos a-críticos, poco propicios para la crítica y la labor de los críticos, porque serían tiempos sin polémica. Este es el murmullo, el rumor, lo que se oye aquí y allí, en las tertulias, lo que aceptamos sin confirmación, resignados al tiempo y a la doxa que busca el irreflexivo acuerdo abroquelado en una frase abrumadora por su patético sonsonete unánime: “En la Argentina ya no hay polémicas”. Esta parece ser una frase firmada anónimamente, una firma que nos atornilla a un tiempo sin esperanzas, sin relieves intelectuales que motiven la polémica. La frase “Ya no hay polémicas” remite a un pasado pletórico en el que sí las había, y en el que reinaban sin desplazarse del centro de la escena los intelectuales críticos, serios en su función de polemizar, atravesados por la luz de una misión que los hacía combatir entre sí para iluminar a aquellos espectadores que fuera de la batalla dieran, como en la arena romana, el veredicto de triunfo o de derrota, o eventualmente se sumaran a uno de los bandos. La otra dimensión de la frase, la del presente decepcionado, sitúa a los intelectuales fuera de la escena: o bien ya no hay polémicas, porque las polémicas no tienen lugar en el escenario social (absurdo que se parecería a la rigidez tranquila de la muerte), o bien porque los intelectuales han perdido el gusto por la polémica y se han aburguesado resignadamente claudicando en su misión o pasión beligerante, o bien porque la guerra ha desplazado sus trincheras y dejado en retaguardia a los críticos que solo pueden clamar nostálgicos por una edad de oro en la que cada cual se sentía partícipe implícito de una polémica generalizada.
En esta descripción, en el meollo de lo que pretende ilustrar, hay un mito intelectual, una ilusión de los intelectuales, una creencia indemostrable, que no solamente no es una opinión sobre el tiempo que les ha tocado vivir, sino apenas un compadecido autoexamen de su imagen, su papel, su acción, sus posibilidades y funciones. Si se trata de imágenes o de imágenes de uno mismo, seguramente se trata también de un problema de ilusiones o de ilusiones perdidas. Porque basta con hojear las revistas culturales y académicas que consumimos o prestar atención a las ponencias que oímos para cerciorarnos de un interés por indagar casi obsesivamente en el pasado, en el presente y en la posibilidad de un futuro inimaginable las funciones, los papeles, las misiones de los intelectuales y de los proyectos que encarnan o encarnaron. En semejante interés no hay solo la contemplación narcisista de quien se proyecta en otros para indagarse a sí mismo, sino también el vacilante atisbo de una pregunta que difícilmente sea respondida más allá de esa búsqueda. Porque buscar es la divisa de los intelectuales, fracturar lo dado mediante las preguntas y no aceptar la comodidad de las respuestas.
De modo que por alguna razón (comodidad, pereza, autocomplacencia, resignación, resentimiento) parecemos aceptar como una evidencia silogística la frase “Ya no hay polémicas”. Pero si una breve investigación empírica, si una lectura apenas distraída de revistas literarias haría vacilar el masivo convencimiento (en efecto: hay tantas polémicas en el aire como hubo siempre, y tal vez más que siempre, y con una velocidad reproductiva y expansiva como no hubo nunca), ¿por qué, entonces, la aceptación gregaria de la frase? ¿Qué polémicas se espera que haya? ¿En qué otras polémicas definitivamente pasadas piensan los intelectuales cuando dicen “Ya no hay polémicas”?
La frase ha dejado de residir en los cafés o las conversaciones casuales para alojarse en la letra escrita, y desde allí repetirse como una ley que nos gobierna. Por lo menos así la transcriben desde el diálogo con intelectuales los periodistas que, también como los críticos, se alimentan con la sangre cotidiana que destilan las disputas. Es lo que ocurre con un reportaje a una crítica prestigiosa, una académica de Yale, que se aburre, según nos dice la reportera María Moreno.3 Con lo que inesperadamente abre un interrogante menor: ¿la principal diversión de los intelectuales es la disputa?, o también ¿con quién disputa Josefina Ludmer, la académica de Yale? Todo el texto del reportaje tiene una fuerte dicotomía espacial, académica y cultural: son los “aquí” y “allá” que lo escanden. ¿Dónde se aburre o se divierte Josefina Ludmer? ¿Allá, en Yale, o aquí en la Argentina, donde ya no hay polémicas? ¿Cuáles son esas polémicas que divierten en un “allá” brumoso pero previsible? Porque Ludmer pronuncia al pasar la frase del consenso, “acá no hay polémicas”. La frase completa, entre prescriptiva y admonitoria dice así:
Yo creo que hoy hay que escribir La gran aldea o sea, escribir el Buenos Aires del antes del neoliberalismo y el de ahora. Y dejar de pensar tanto en Foucault, Derrida, Lacan. Otra cosa que no hay acá es polémica.4
¿Las razones? Según Ludmer, la ausencia se debe, en primer lugar, a una interpretación errónea que confunde violencia allí donde solo hay diferencia, y en segundo lugar, porque “se han reducido los espacios”. Miedo a ser violentos con el otro, el otro en tanto enemigo intelectual, como individuo particular, y no como sujeto productor de ideas. Se me ocurre que, de ser esto cierto (pero no lo es, como se verá), la historia argentina justificaría sobradamente la renuencia a entablar combates mortales, aunque solo sea porque la última máquina de guerra dictatorial no respetó al otro como otro, ni siquiera como cuerpo muerto o cadáver. Y sí hubo y hay polémicas en torno a este difícil recuerdo u olvido.
En cuanto a la reducción de los espacios de la polémica, creo que Ludmer tiene razón. Pero el reducido alcance de las polémicas, su fragmentación o interiorización en pequeños espacios no significa la extinción, sino un desplazamiento significativo, un nuevo estatuto de la polémica. Local, localizado. Nadie podría decidir de antemano qué disputa tocará, a pesar de los muros, qué otra fibra cultural más honda y de mayor alcance. No podríamos confundir el gesto provocador, la provocación, con el desatarse de una polémica. Una provocación es el ensayo azaroso que busca el combate, que tantea al enemigo para que responda en la pelea. Un gesto de compadrito intelectual que Borges, ese gran compadrito literario, tipificó con sus reglas retóricas desde “El arte de injuriar”. ¿Cómo decretar que súbitamente una cultura de compadritos literarios, o de teólogos académicos, haya dejado de lado las disputas? Las disputas son, en su expansión o en su espacio reducido, el flagrante costado político de la literatura que no se borra o se disuelve en el espontáneo acuerdo racional ni en la condescendencia piadosa. En materia de políticas de la literatura siempre habrá polémicas, aunque los participantes crean gozar de una paz que los une por sobre las diferencias y supongan un acuerdo amistoso de capillas; habrá polémicas más allá de los sujetos que no quieren tenerlas o se imaginan un estado de apolítico desinterés.
Indudablemente los espacios de repercusión polémica se han fragmentado e interiorizado, replegado incluso. Este repliegue se produjo en consonancia con profundas mutaciones económicas y culturales de las que se suele culpar al neoliberalismo reinante (se habla o se discute ahora acerca de un sujeto globalizado). Si Josefina Ludmer denuncia la falta de polémicas en el medio intelectual argentino, su intervención pública en el reportaje que comentamos exhibe sin equívocos un gesto provocativo, elusivo y general, pero reconocible como “parada” polémica que se enfrenta a un “aquí” tomado como una totalidad y enfrentado a un “allá” del que nada se dice. Aquí no hay polémicas, vivimos en la repetición alienada del canon teórico: Michel Foucault, Jacques Derrida… Pero si cambiamos la escena, o si cambiamos de universidad y de sujeto (y viajamos a Berkeley), Francine Masiello desde el aquí y el allá de su último libro, El arte de la transición, implícitamente cree otra cosa: no solo releva las polémicas que en Chile y Argentina se dieron y se dan en la etapa de la posdictadura, sino que afirma su carácter central para la construcción de una cultura emancipadora basada en la diferencia y el disenso. Lo notable de la narración crítica que traza Masiello es que el “aquí” y el “allí” (lo que ella llama el eje o el tráfico norte-sur, esto es Estados Unidos y América Latina) se hallan problematizados, en tensión y contradicción polémicas.
Lo que se perfila en el libro de Masiello es, sobre todo, la desorientación de los intelectuales argentinos y chilenos ante un nuevo estado cultural, social y económico que exige otro modo de construcción polémica, otro modo de acción intelectual y política. La violencia en nuestra cultura, parece decir Masiello, se oye como en sordina, pero su disonancia abre brechas en las melodías monocordes que cantan al reinado de la mercancía. Y así la profesora estadounidense, un poco estupefacta, consigna y discute la modalidad de los “escraches” con que la agrupación HIJOS sacude la memoria “y en ese proceso –señala Masiello–, sobrepasan los esfuerzos insuficientes de los políticos para rectificar las violaciones a los derechos humanos provistas por la ley”.5 El texto cultural abre una brecha contra el sentido común siempre conciliatorio, aliado por inercia del neoliberalismo.
En el recorrido intelectual que Masiello traza de Beatriz Sarlo encontramos varias de las encrucijadas a las que se han enfrentado los intelectuales en la posdictadura y en el contexto de la nueva situación económica:
Quienes más han padecido sus efectos son los intelectuales, pues los hábitos de la vida posmoderna y la supresión del análisis y el debate los han hecho poco menos que inservibles.6
La polémica no es ya para o por el sujeto popular a quien los intelectuales han creído liberar, porque ese sujeto está cada día más distante, en un diálogo imposible que ni siquiera puede ser imaginado o recreado (“como si se encontrara fuera del campo de influencia de los intelectuales”, dice Masiello). Y este análisis descubre y consigna un miedo en Sarlo, a pesar del relieve exitoso de su figura pública, un miedo que –agrego yo– es el mismo que tenemos todos los intelectuales cuando decimos (pero Sarlo no lo dice jamás) “Ya no hay polémicas”. Se trata del miedo a la marginalidad intelectual, es decir, a las voces que discuten entre sí, condenadas a no ser oídas fuera de los muros en que han sido encerradas, mientras perciben las hipérboles de su propio reverbero.
Entonces es la desilusión, el desengaño, el escepticismo, la desdicha. Una nota que El arte de la transición sigue desde Néstor García Canclini hasta Tomás Abraham. Unos afirman las posibilidades de la micropolítica, otros parecen desdeñarlas, pero el balance intelectual es el mismo y no se evitan los tonos de la melancolía. Tonos justificadamente tangueros que nos asaltan sorpresivos pero inequívocos en la frase con que Beatriz Sarlo, en el número 70 (agosto de 2001) de su Punto de Vista, titula un comentario de actualidad. El título nos dice “Ya nada será igual”, y sintetiza el compartido sentimiento de la débacle argentina, sobre todo en su dimensión política. “Ya nada será igual”, en efecto, y el tono melancólico de la frase contrasta con una noticia de la primera página de este número, que queda opacada en lo que debería ser una perspectiva gozosa, o al menos nueva en el derrotero de la revista: Sarlo nos anuncia también que Punto de Vista ha inaugurado su página web. ¿Para qué? Para abrir un espacio de polémica, sobre todo. Un deslizamiento, una transformación del espacio de disputas, agregaría intencionalmente yo. Una apuesta casi loca, azarosa, tal como ella la pinta, un juego del todo o nada, coqueteo con la suerte, y la posibilidad del ruido total, un afuera poliédrico o rizomático de la polémica. Dice Sarlo:
La red es una rueda de la suerte, del encuentro fortuito tanto como de la destreza para encontrar. […] Bazar Americano confía su futuro a un espacio donde los lectores, reales y virtuales, discutan con la revista y entre ellos.
“Con la revista y entre ellos”. Notable variación en la perspectiva polémica del diálogo, un deslizamiento concreto en el terreno experimental con que se conciben los debates intelectuales en el presente. Pero del artículo con título tanguero queda una nota a modo de residuo que se hace cargo o soporta aún el encierro intelectual, el diálogo trunco, aquello que llamamos “reverberaciones”, y que bien podrían ser diálogos fantasmales. “Ya nada será igual” se hace eco de un debate grabado en el que el comité de la revista analizó la situación argentina en el mes de mayo de 2001. Diálogo y eco de un diálogo. Y así lo presenta Sarlo, como una vuelta y como un eco:
La situación [política argentina] que parecía gravísima, todavía no anunciaba este momento de máxima cerrazón.
Mucho de lo que se dijo en la reunión de mayo es retomado en el artículo de Beatriz Sarlo, como debate o como eco. Quien oficia de fantasma o eco intelectual es la voz de Oscar Terán desde un recuadro gris que “dialoga” con el cuerpo impreso de Sarlo. Interiorización del diálogo y la polémica. Acorralamiento de la discusión clásica entre intelectuales.
Si la discusión no trasciende las fronteras de un “nosotros” que se afirma en una soledad compartida, entonces habrá que hacer lugar al repliegue dentro del material de la revista. Se trata de un corrimiento, una mutación o de un nuevo estatuto interior de la disputa. Ya no el reportaje polémico, ya no la polémica por escrito en que dos boxeadores intelectuales intercambian los golpes o las injurias retóricas, sino la charla, el diálogo ad hoc que luego se transcribe. Sustituto de una polémica que resignó saltar el muro. En estos diálogos transcriptos, un “nosotros” dialoga y eventualmente cree polemizar entre sí o con un invitado que casi siempre parece ser de la familia. Pero no me estoy refiriendo solamente a Punto de Vista, estoy describiendo un género o subgénero dentro de las revistas culturales, como puede verse en los extraños reportajes o diálogos de los que hace gala el contrapunto o la contracara polémica de Punto de Vista, la hermana tuerta de Punto de Vista, la que dirige Horacio González y se llama El Ojo Mocho. Extraños diálogos porque, a diferencia de la hermana mayor, El Ojo Mocho ostensiblemente declina (o finge declinar) la edición de los diálogos, mochos a fuerza de ser insistentes, al borde del anacoluto y el balbuceo.
Este género o subgénero funcionaría en el actual contexto cultural argentino como portador de una definición o autodefinición del grupo editorial, y en el que los otros, el otro, los probables otros de la polémica se refractan y se desdibujan por medio de alusiones. El “nosotros” es exclusivo y se autoafirma en el subgénero que generaliza las particularidades, las exclusividades, las exclusiones. El diálogo trascripto marca un territorio interior, un repliegue, pero al mismo tiempo, lanza un pedido de escucha y de lectura más allá de los límites de la clausura real o imaginaria.
Supongo que a esta altura de mi exposición ya existirán reparos u objeciones. Se me dirá que la frase “Ya no hay polémicas” no se refirió jamás a nada cuantitativo, sino a la calidad y el alcance de las discusiones. Sea, pero precisamente el tono de uniforme melancolía con el que los intelectuales se refieren a estas cuestiones indica no solo un desplazamiento del espacio de discusión, y de los términos mismos en que se emprenden los debates, sino también algo central en la guerra, constitutivo del combate como tal: la claridad con la que se constituye al enemigo. El enemigo es borroso, ubicuo, omnipresente, inasible. En la época de la globalización el enemigo está en todas partes y en ninguna, se nos escamotea sin esconderse, lo que reclama otros parámetros, otros medios y otros lenguajes abiertos, aún imprevisibles para establecer la discusión. Quizá Ludmer viera algo de esto cuando protestaba por las adhesiones congeladas a las teorías canónicas que repiten mecánicamente discusiones ajenas en vez de lanzarse por otros caminos más azarosos, menos reglamentados por el saldo de polémicas ya saldadas. Pero ¿en la teoría social, en la teoría literaria o política hay definitivamente algo ya saldado? Si se trata de políticas culturales, nada es del todo residual y no hay residuo que no permanezca actuante, que no exija una nueva polémica, en otros términos.
Se me objetará también que hablar sobre este nuevo estatuto de las polémicas intelectuales habría exigido un análisis y recuento empírico más detallado del campo. No creo que el puntilloso examen de las numerosas y hasta proliferantes disputas, además del previsible tedio de la audiencia, hubiese arrojado más luz sobre una situación que Horacio González, en consonancia inadvertida con Punto de Vista, ha titulado “Hombres en tiempos de oscuridad”.7 Oscuridad o incomodidad intelectual ante el nuevo estatuto de las polémicas. Es, como en el caso de González, tener que disputar incesantemente con el hermano o con el amigo, según podemos comprobar en la polémica política y teórica que El Ojo Mocho ha sostenido con El Rodaballo de Horacio Tarcus. “Zoon polemikón” titula González un apartado de su revista para disputar con Tarcus. Y comprobamos en este último un empecinado aferrarse a la discusión como un modo de esclarecimiento intelectual, necesario, indispensable, último bastión de la racionalidad. Lo que González le reprocha es la adhesión a un núcleo teórico novedoso, “la nueva subjetividad global”, porque “la nueva subjetividad global […] se parece demasiado al internacionalismo de Juan B. Justo o de la Segunda Internacional”. La racionalidad que El Rodaballo reclama tiene para Horacio González el aire de un prejuicioso dogmatismo:
Los compañeros de El Rodaballo formulan temas relevantes y necesarios. Festejamos su ánimo para la polémica, pues no podemos reclamarla y después desentendernos cuando esta se da. Lo que resulta incómodo –y toda polémica, sin duda, lo es, pues la incomodidad es su propia “búsqueda de racionalidad”– lo encontramos en el blasón pedagógico que se evidencia en una rectitud profesoral que aquí y allá [reparte] amonestaciones como populismo o vitalismo. Demasiados fantasmas para tan escasos intentos –el de todos nosotros, incluyendo los de El Rodaballo– por renovar el pensamiento crítico argentino.8
Quizá sea difícil imaginar una polémica desinteresada en la que no se mezclen los turbios intereses que mueven siempre la lucha por el prestigio intelectual, ni que la discusión pueda llevarse a término sin una buena cuota de dogmatismo en las posiciones. Lo importante es aquí el gesto de búsqueda sin predeterminación de las nuevas formas de la polémica que González parece afirmar: la búsqueda de una racionalidad que no estuviera predeterminada más allá del diálogo mismo, lo que equivale (como en la alusión a la ruleta de Internet en el caso de Sarlo) a la irrupción de una cierta forma del azar y de lo otro.
Porque ni siquiera el combate cuerpo a cuerpo de los oponentes y los intercambios epistolares que puntúan la polémica entre El Rodaballo y El Ojo Mocho escapan del corsé tradicional con que siempre los intelectuales han imaginado la forma del litigio. Y así nos encontramos en el número 11-12 de El Rodaballo con dos cartas de lectores: una de Carlos Correas (autor de una nota bibliográfica que ha enojado mucho a Tarcus), y otra sobre este mismo asunto de Horacio González (a quien Tarcus responde con otra misiva). Lo que Carlos Correas reproduce, como un eco que solo intenta expandirse a partir del intencionado vacío que deniega la polémica, es ese para quién o para qué del diálogo belicoso. Correas se afirma como un outsider intelectual y académico, pone en abismo las condiciones mismas que regulan inexorablemente la disputa:
Jamás discuto con nadie y no busco en absoluto el “debate de ideas”. Soy un hombre solitario y, al menos conscientemente, carezco de tal o cual “política cultural”. Sólo compito conmigo mismo y en esto radica uno de mis orgullos.9
En el ghetto todos se pelean sin vislumbrar un más allá que los redima del obligado cautiverio. En el último rincón solitario del margen académico: así le complace verse a Carlos Correas con orgulloso gesto autosuficiente que reproduce a ciegas la lógica individualista del neoliberalismo económico. Aunque nos invita también a meditar sobre el estatuto universitario de las polémicas, sus regulaciones, sus rituales, sus burocráticas maneras pulidas. La desazón allí (o en el prolongado “aquí” que convierte a El Rodaballo o a El Ojo Mocho, o la propia Punto de Vista, en patios traseros universitarios que intentan escapar a la lógica académica del debate) es quizá la misma: no hay un enemigo claramente identificable, todos son amigos y enemigos, cofrades en el mismo entuerto. Lejos estamos del regocijo juvenil con que los jóvenes polemistas de Martín Fierro atacaban los ídolos, o de la seriedad política y teórica con que Contorno construyó una nueva mirada universitaria sobre las ruinas del estéril acartonamiento académico de la década de los cincuenta. ¿Y hasta qué punto podemos decir que nos hemos liberado hoy, en nuestras polémicas, de esos fetiches constitutivos de la crítica argentina?
De tener yo tiempo y los lectores paciencia, nos convendría visitar otro ghetto, más exclusivamente literario, el de la poesía. No menos sacudido en su repliegue por las polémicas, como nos lo señala la irrupción en ese ámbito restringido de una revista que se llama La Guacha y que apela, en su afán desmitologizante de las figuras canónicas, a los modos y formas de los magazines del espectáculo mediático. Arturo Carrera y Alejandra Pizarnik y otros tantos son abatidos de su pedestal como mitificaciones intelectuales. Sin embargo, si el gesto parricida e iconoclasta posee el picante sabor de un escándalo orquestado, el gusto poético de los redactores forma una alianza con polvorientos nombres que pertenecen a los abuelos (Horacio Armani, Antonio Requeni, Horacio Salas). Como si estos heterodoxos para matar a sus padres, cayeran en la ignominia de celebrar acríticamente el supuesto esplendor de los abuelos.
Si Sarlo, en un gesto de voluntaria confianza10 (“pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad” es su sentencia rectora), entrega al azar electrónico o virtual de ignotos polemistas cibernéticos el futuro de su revista, en el ghetto de la poesía hace ya tiempo que estas virtualidades circulan levantando acres polvaredas de incomodidad en una disputa anónima, artera. El correo electrónico de nuestros poetas hace un tiempo se había estremecido con las crónicas sociales, de sociabilidad poética, de un firmante, “El vampiro de Düsseldorf”, que ejercía sus artes sanguinarias sobre el estrecho cuerpo de la cofradía poética argentina.
¿Un soporte nuevo alcanza para modificar el rumbo, el espesor y la finalidad siempre enigmática de las polémicas? ¿O las hace más secretas, más encerradas, sin contacto con el resto? Como no me veo obligado a contestar estos interrogantes, me basta con señalar que en el “bazar americano” de los debates intelectuales de hoy, apunta con nitidez apenas una sensación, casi un sentimiento: necesitamos de las polémicas y, sin ser capaces de inventarlas (porque en su azar son estrictamente, culturalmente, necesarias y no se inventan las polémicas como se construyen estrellitas de cine), nos precipitamos en la incertidumbre de ensayar sin esplendores un cobijo en la intemperie para una manía o una pasión que es nuestro ser mismo. Porque el tiempo, o todos los tiempos, como dice Derrida, o como dice Hamlet, siempre están “out of joint”. De no estarlo (pero es lo radicalmente inconcebible), vendría uno de nosotros y diría “Ya nada será igual”. Que no es hablar ni de la derrota ni de la insípida esperanza, sino de la polémica.
2 Este trabajo fue leído en el Congreso Internacional CELEHIS en Mar del Plata en diciembre de 2001, un momento muy desesperanzado para la Argentina. Debo aclarar que la supuesta falta de polémicas que procuro refutar como un lugar común bastante generalizado comentaba un contexto levemente anterior, hacia fines de 1990. Conjeturo ahora que la communis opinio, en su desencanto por una inexplicable paz intelectual, presentía la inminencia del descalabro.
3 María Moreno, “El lugar de la resistencia”, en Radar libros, Página/12 (7/10/2001).
4 Ibíd (subrayo yo).
5 Francine Masiello, El arte de la transición, Buenos Aires, Norma, 2001.
6 Ibíd., pp. 22-23.
7 El Ojo Mocho, núm. 15, primavera 2000.
8 Horacio González, “Razón de la polémica, polémica de la razón. A propósito del último número de El Rodaballo”, en El Ojo Mocho, núm. 15, primavera 2000.
9 Carlos Correas, en “Correo de lectores”, El Rodaballo, año VI, núm. 11-12, primavera-verano 2000.
10 “Bazar Americano, el sitio de Punto de Vista”, en Punto de Vista, núm. 70, agosto de 2001.