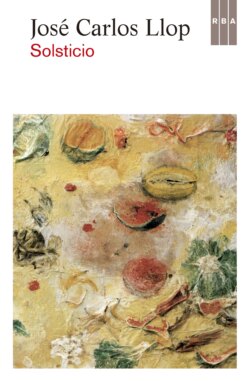Читать книгу Solsticio - José Carlos Llop - Страница 6
1 ET IN ARCADIA EGO
ОглавлениеDebo mi paraíso privado a dos razones singulares: el hecho de ser insular y el Ejército. Es decir, a que mi padre fuera militar y estuviera destinado, durante toda mi infancia, en Mallorca. Que por otro lado era y es nuestra tierra familiar. Mi paraíso estuvo en zona castrense —por tanto vedada al mundo, que, como todos sabemos (al menos lo sabemos los hijos de militar) es civil—. Que su entrada estuviera prohibida a los demás y vigilada con armas reforzaba aún más la idea de hortus conclusus, con espadas flamígeras que impedían el acceso a extraños, en forma de alambradas, garitas, uniformes, armamento y correajes. ¿El lugar? Una alejada batería de costa de la isla, en los años 60. Y en ella, nuestra casa de verano: el pabellón de mandos adyacente a la gran casa cuartelaria que albergaba la guarnición y el armamento ligero de la Batería: mosquetones, bayonetas, correajes, la pistola del sargento —sólo el sargento llevaba pistola—, dos ametralladoras y la munición correspondiente. Todo a la vista, que es como se tienen estas cosas en la vida militar. Y más abajo, a escasos kilómetros, los cañones de la Batería: cuatro piezas artilleras Schneider Canet-Mod procedentes de un viejo acorazado, instaladas en tierra y adaptadas para la defensa de la isla ante un ataque enemigo.
La batería artillada, como otras repartidas a lo largo de la costa insular, se había montado durante la guerra de Abisinia —que caía lejos: Abisinia, digo, pero su origen de opereta imperialista italiana predecía cierta posibilidad bélica en el Mediterráneo— y se había reforzado durante la II Guerra Mundial para proteger la isla de cualquier ataque aliado o nazi, según el transcurso de la contienda y la cambiante estrategia del gobierno. En el fondo, mi paraíso se lo debía a Franco y no por ser el Jefe del Estado en aquellos años, sino porque el plan de baterías y nidos de ametralladora protegiendo la costa había sido uno de sus trabajos mientras estuvo destinado en la Comandancia Militar de Baleares a principio de los años 30. Y aquí he de volver a Abisinia y al sueño imperial del Duce: en la prolongación de ese sueño se barajó por distintas vías, durante la guerra civil española, la hipótesis de italianizar las Baleares y convertirlas en una base de Mussolini cercana al norte africano. Con lo que la creación de aquella y otras baterías con pretexto abisinio no acabaría siendo ningún disparate.
Los enemigos del paraíso —y eso lo averiguaría mucho más tarde— suelen ser aquellos que están fuera de él. Por eso no cuentan. Quiero decir que no existían entonces y no cuentan ahora. Dentro, en cambio, estábamos nosotros. Pero había alguien más. Aquellos cañones también protegían a los muertos: las almas de los muertos más antiguos de Mallorca, cuando aún era una isla sin nombre. Se trataba de muertos sin continuidad ni descendientes: un pueblo perdido, una raza extinta. Aquellos cuatro cañones Schneider Canet-Mod, que procedían de un buque de guerra de cuando la pérdida de Cuba y Filipinas, protegían los asentamientos de los primeros pobladores de Mallorca, que también habían elegido aquel paisaje árido para vivir. Y frente al mar permanecían, desperdigados por el árido paisaje, sus pequeñas y fortificadas ciudadelas, cementerios y monumentos megalíticos: navetas, talaiots y dólmenes. Aquellas grandes lajas de piedra se dispersaban junto al telémetro de la Batería —como un fósil sobre una chimenea art-déco—, bajo frondosos acebuches que ahora sustituían su techumbre pétrea, o rodeadas de enormes matas de lentisco que eran, a su vez, refugio para el ganado. Muros, columnas, círculos concéntricos, tumbas… restos de la Edad del Bronce. Yo asociaba la soledad del paisaje —que favorecía las nociones de libertad y de independencia, dos cosas que siempre he cuidado en mi vida y que no aportan riqueza material alguna y sí más de un disgusto— a la vida de aquellos hombres prehistóricos, que primero vivieron en cuevas y después en sus poblados de piedra. Sus cuevas junto al mar carecían de pinturas que nos hablaran de escenas de caza, pesca o natación. Sus poblados estaban cubiertos de vegetación. El hombre sin historia. El hombre sin pasado ni futuro. El hombre solo. Como el paisaje solo y solitario, el mismo paisaje de roca arenisca y la misma vegetación —palmito, acebuche, lentisco, manzanilla…— que contemplaron aquellos hombres antes de que se extinguiera su rudimentaria civilización. Et in arcadia ego, gracias a mi padre, que no representaba sólo la modernidad militar en el paisaje primigenio, sino también la soledad de ese paisaje, su aridez, como de refugio de los Santos Padres, tan adecuado para él. Sin que ninguno de los dos —su carácter militar y su necesidad de soledad primitiva (es decir, verdadera)— perjudicara o alterara al otro. Eran tan complementarios como lo habían sido la cultura del Megalítico y la cultura de la guerra como defensa. Ambas cosas en un paisaje de una belleza seca y antigua como ciertos fragmentos de la Biblia y La Odisea. Al fin y al cabo, cuando el paraíso desaparece, siempre aparece la literatura.