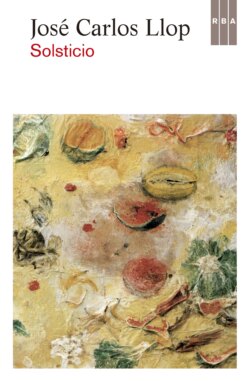Читать книгу Solsticio - José Carlos Llop - Страница 7
2 EL VIAJE
ОглавлениеEl día 1 de agosto, a las nueve y media de la mañana, un Simca del Ejército, color cereza, aparcaba ante la entrada de casa, Vía Alemania, número 30. Durante siete años, cada 1 de agosto, aquel Simca del Ejército, color cereza, aparcó ante el edificio racionalista donde vivíamos, preparado para conducirnos a más de ochenta kilómetros de distancia de la ciudad.
Se producía en ese momento, nueve y media de la mañana, un efecto especular: las líneas años 30 del automóvil coincidían con las líneas náuticas del racionalismo arquitectónico de la casa. Un racionalismo modesto, sin mármoles ni cromados, como las colonias obreras que Mussolini construyó en los extrarradios de las ciudades. Ambos, coche y edificio, eran de la misma época y atmósfera, y parecía que la entrada acristalada de la casa estuviera hecha para que aquel automóvil se reflejara en ella y a la inversa.
Hablo del período que va de 1961 a 1968, con lo que esa imagen ya era una imagen trasnochada y aún siéndolo vivíamos en un mundo que no nos lo parecía. No a mí, al menos, como con tantas otras imágenes trasnochadas que son fragmentos de mi vida. En ese mundo circulaban automóviles y camiones fabricados en los años 30 y 40, mezclándose con utilitarios nacionales o deportivos híbridos como el Dauphine o el Gordini, de colores que parecían salidos de un acuario tropical. El color cereza del Simca destinado a mi padre también era, sin parecérnoslo, un color estrambótico, pues los vehículos del Ejército o eran caquis o eran negros y nunca en mi vida he visto o sabido de otro de aquel color, que siempre he de asociar a mi padre destinado en Estado Mayor.
Durante siete veranos —o mejor, siete agostos— estuvimos viviendo en Betlem, en la bahía de Alcúdia, junto a la Colònia de Sant Pere, que entonces llamábamos Colonia de San Pedro, aunque a Betlem le llamáramos siempre Betlem y nunca Belén. Tenía cinco años cuando llegué y doce al marcharme, la infancia entera, otro territorio que suele asociarse al paraíso, supongo que con fundamento teológico: el paraíso no como lugar, sino como estado. Pero en la infancia el paraíso carece de fundamento teórico: está, no es, y está en un espacio y no al revés, no en uno mismo. Como el imaginario Shangri-La de los adultos; sólo que su carácter de mito no es, exactamente, tal —no hay invención—, sino que radica en la transfiguración de un espacio real en espacio mítico.
En esa época mi padre era teniente coronel y su despacho estaba en Capitanía General. Mi padre, durante muchos años, fue teniente coronel. Tantos, que yo tenía la impresión de que ser teniente coronel era una forma de ser militar, como ser artillero y diplomado de Estado Mayor, que es lo que era y fue siempre mi padre. Desde luego ser teniente coronel de Estado Mayor fue la causa de mi conocimiento del paraíso y de que ahora tenga cierta memoria del mismo y la evoque y escriba. Porque cuando mi padre ascendió a coronel y pasó a mandar el regimiento mixto de Artillería n.º 91 —que es de quien dependía la batería militar donde estaba situado el paraíso—, decidió que no podía solicitar su pabellón de mandos nunca más. Aunque hubiera pagado un alquiler por ese mes de agosto durante siete veranos y reglamentariamente pudiera continuar haciéndolo, ya no consideró correcto solicitar un bien cuya concesión dependía de él.
Cruzar la isla era un viaje que suponía cruzar el continente —eso es la isla para un insular— y su duración, una mañana entera: la huida a Egipto. Abandonábamos la ciudad entre las nueve y media y las diez, y solíamos llegar a Betlem sobre la hora de comer. Como todo viaje y más hacia el paraíso, también este disponía de cierto carácter iniciático, simbolizado en tres encuentros que a mí me parecían pertenecientes al mundo de las rondaies que escuchaba por la radio al caer la noche. El primero era el demonio, tan presente en esos cuentos populares, que surgía, como en la estancia evangélica del desierto, en un recodo del primer tercio del viaje. El demonio aparecía en la carretera, no sé sabía de dónde, con un tridente de madera —en realidad una forca de aventar paja— y unos grandes cuernos de macho cabrío. Vestía amplio mono tiznado y pintarrajeado con pequeñas llamas que rodeaban un esqueleto tan alto como el mismo demonio y llevaba una capucha, también pintada con un rostro esperpéntico, mitad calavera humana, mitad animal, que sacaba una larga y burlona lengua roja. Aquel demonio daba brincos junto a la carretera, agitando el tridente de forma amenazadora y luego desaparecía o era el coche que lo adelantaba y él quedaba atrás brincando y amenazando y sacando esa lengua condenada a no poder regresar jamás a su boca y descansar. Pero en aquel encuentro no existía el miedo. Había un aviso en tono festivo de mi madre y algo dislocadamente paródico en la danza demoníaca que impedía que el miedo —tan presente en la educación religiosa de mi generación— tomara cuerpo e hiciera de las suyas. Y en ese humor —presente también en los reveses que acababa sufriendo el diablo en las rondaies— estaba algo que años después, avisado por el escritor Cristóbal Serra, observaría en Blake: que al mal sólo se le vence si no se le toma en serio, es decir, desde la risa.
El segundo encuentro ocurría en el segundo tercio del viaje y era más siniestro que el diablo danzarín. Recuerdo la belleza del paraje: árboles frondosos, un gran aljibe, algunos huertos más abajo. Y en un claro de tierra roja, un árbol seco y enorme del que pendían grandes frutos como bolsas o sacos. Tantos, que costaba distinguir que aquel árbol —un almez— no tenía una sola hoja: estaba tan muerto como la higuera en la que se ahorcó Judas y como de esa higuera pendían sus hediondos frutos. De sus ramas colgaban docenas y docenas de animales: gatos salvajes, jinetas, martas y comadrejas y esos cadáveres ahorcados cumplían la doble función de aviso y escarmiento. Pero eran también el anuncio de una brutalidad desconocida y un doble lenguaje que se reflejaba de modo sutil al nombrar las especies: los gatos eran gatos y las martas, martas; las jinetas, sin embargo, eran genetes y las comadrejas, mostels, como el almez, que jamás fue almez sino lledoner y para mí, aunque nunca lo dijera delante de mis padres, el Árbol de la Muerte o una especie de Bergman, mediterráneo y avant-la-lettre (antes de haber visto El séptimo sello, quiero decir).
El carácter simbólico de ambos encuentros fue cobrando evidencia a medida que pasaba el tiempo: no existía el paraíso sin ritos de paso, sin miedos, sin dolor. No existía el viaje sin el conocimiento de lo ajeno y eso, lo ajeno, era el reverso de nuestro propio mundo. Inmediatamente relacioné el demonio pintarrajeado con el árbol de la muerte: la exaltación del paganismo, aunque fuera burlona, conducía al descarnado ensañamiento en la brutalidad, sin necesidad de ser Nerón retratado por Suetonio, que eran personajes de los que también se hablaba en casa. Como si estuvieran vivos.
Pero antes, en el camino, había un tercer encuentro que representaba el contacto con el mundo y el poder más allá de todo poder. Ese encuentro también tenía el perfume de un pasaje del Nuevo Testamento, pero en un sentido parabólico. La carretera de Ses Comunes era recta y larga y en ella solíamos parar unos minutos antes de reemprender la marcha: estirar las piernas, rezar el Ángelus y aliviar la vejiga, los niños. Surgía entonces la tercera aparición bajo la forma de hombre armado con escopeta y tocado por un sombrero de paja. Llevaba un uniforme de lista, como de los tiempos de la Cuba colonial, y le cruzaba el pecho una banda de cuero con una refulgente placa ovalada en el centro. Que el nuestro fuera un coche del ejército —ET en la matrícula— no lo detenía. Ese hombre era —y sobre todo, tenía conciencia de serlo— una representación del poder terrenal. Un poder sin trascendencia metafísica, pero con la suficiente trascendencia física como para meter en nómina a cualquier súcubo o íncubo saltarín si eso fuera necesario.
El hombre de la escopeta se dirigía al chófer (que aquel día no iba de uniforme) y este, como un intérprete en posición de firmes, le musitaba una frase inaudible a mi padre. «Vámonos», nos decía mi padre, después de encender un cigarrillo y pensárselo, sin dignarse más que a hacer, ya sentado en el coche, un leve saludo con el índice, pulgar y corazón. Manteniendo las distancias, como un pantocrátor. Alejado de lo que representaba el guardabosques, como alejado en la cúpula del templo está el pantocrátor, y sin hacer uso de su condición militar para ahuyentarlo. Luego, el hombre uniformado desaparecía en el sotobosque, que nosotros llamábamos garriga como al guardabosques, garriguer. Un verano pregunté. «Son tierras de March», contestó mi padre impávido y pasó a otra cosa, como si ese nombre no tuviera que ver con él —y así era— y yo tuviera que saber quién era March. Como si todos en Mallorca supieran quién era March y así, también, era: todos lo sabían. Todos menos mi hermano pequeño y yo, para quienes el único March existente era un conocido playboy de la época, que vivía en el piso de enfrente del nuestro y se llamaba Ernesto, como en la obra de Wilde, pero al revés, tantas eran las mujeres que le rondaban y sedujo sin apenas esfuerzo.
Pero el hecho de que mi padre nos hiciera subir al coche y partir era tan extraño para mí como la brincante aparición demoníaca y la visión inmóvil del árbol de la muerte. Y los tres eran Circe y los lestrigones y Polifemo. O lo serían el verano en que mi abuelo materno me regaló un libro de mitología que leí en el Ática mallorquina de Betlem y años después vendí junto a otros títulos en una librería de viejo que ya no existe, para comprarme mi primer disco de Bob Dylan.