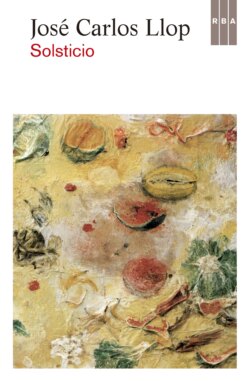Читать книгу Solsticio - José Carlos Llop - Страница 9
4 PASSIFLORA CAERULEA
ОглавлениеEl pabellón tenía una gran terraza con sombrajo de pino, pilares que eran troncos pintados de blanco en la base y suelo de cantos rodados. Por un lado miraba al mar y por otro a las peladas montañas de la Serra, cuya falda lindaba con el jardín. Al otro lado de la puerta de casa —una vidriera con una persiana verde— había una mesa circular de obra, con bancos y una glorieta por la que trepaban varias plantas de pasionaria o Passiflora caerulea, formando un toldo verde y salpicado de flores, bastante más sofisticado que el sombrajo de ramas de pino, pura economía mediterránea. En esa mesa comíamos y jugábamos a cartas con mi madre.
Las noches de luna oíamos a las ratas pasear nerviosas por el sombrajo y los días de sol —que eran todos— las abejas se daban un festín del néctar sedante de la pasionaria, bajo el calor de agosto. La glorieta tenía cierto aire japonés —art déco japonés, aunque nadie en casa me hubiera hablado del art déco— y algo de pintura modernista, como de Fortuny, lo que contrastaba con su lado místico. Los pistilos liláceos de la flor formaban la corona de espinas de Cristo y los estambres color óxido, las cinco llagas. Las tonalidades de la flor, más allá del blanco, tenían pigmentos cuaresmales y el número de pétalos y sépalos guardaba también relación con la Pasión. Eso, a mis ojos, la convertía en una flor sabia y misteriosa, una flor más allá del resto de las flores, que yo veía sin simbolismo alguno y hechas tan sólo para embellecer. (Nunca se me hubiera ocurrido aún relacionar, por ejemplo, la rosa con los pliegues del sexo de una mujer entre otras cosas porque no sabía cómo era el sexo de una mujer).
Alrededor, las pitas de hoja dentada y gris y los geranios de colores, y junto al jardín, ya en la falda de la montaña, algunos acebuches y algarrobos, pocos y desperdigados. El jardín estaba enfrente de la terraza y la glorieta, al otro lado de un camino que conducía a la derecha al gallinero y a la izquierda al huerto. El gallinero, paredes altas y encaladas y una puerta de tablones verdes, recordaba la sequedad y el colorido de las instalaciones militares de Tetuán, Xauen —donde había estado mi padre, cuando no lo era—, Sáhara o Alhucemas. El huerto, grande y rodeado de paredes de piedra seca, estaba abandonado. Junto a él, se levantaba el oscuro establo del mulo loco.
En el jardín había dos estanques circulares y un palomar entre ambos. En los estanques nadaban patos y ánades, pero duraron poco —un año, quizá dos— y son un recuerdo vago. Decorativo —el plumón azul del cuello, los escudos cobrizos de los flancos, los verdes brillantes de las alas, las plumas doradas de la testa, la blancura del pecho, como colores de caballeros en un torneo medieval— pero vago: una chinoiserie entre la calima. Ya secos, en el interior de uno de ellos se guardaban los botes de pintura con los que año tras año se repintaban la batería, las casamatas y los cañones apostados frente al mar, protegiéndonos de una invasión fantasmal. Ese debía de ser uno de los trabajos de la escasa guarnición, que no parecía, exceptuando las guardias, tener ningún otro, pues la pesca para el rancho no podía ser considerado un trabajo. Nosotros jugábamos con esas pinturas como si fueran confituras de las que hacía mi madre y hubo un verano que en el otro estanque circular, mi hermano y yo reunimos cerca de medio centenar de tortugas capturadas que pusimos en libertad a finales de agosto, el día que nosotros la perdíamos hasta el verano siguiente.
Alguna tarde, a la hora de la siesta, abandonábamos nuestro cuarto por la persiana a pie de patio, a la sombra del frondoso algarrobo, y nos metíamos ahí donde el olor era diferente a todos los que hubiéramos conocido. Mi abuelo materno —que también era militar y había guerreado en Marruecos— lo llamaba olor a soldadesca y era un olor a cuero de bota y correajes, uniforme sudado, grasa de cañón, taquilla metálica, gasoil y fusil recién engrasado. Quien haya hecho el servicio militar sabe de lo que hablo. No es que fuera un olor dominante o agresivo, los soldados eran muy pocos y el espacio grande: simplemente flotaba en la magnitud de la nave e impregnaba con levedad el aire, sin llegar a ser impertinente. Era el olor de aquella nave, nada más, y ese olor era el olor del ejército; al margen de mi padre, que siempre olía bien, a colonia 4711 o Álvarez Gómez; a masaje Floïd —una botella plana de líquido ámbar con etiqueta de los años 30— después de afeitarse; a jabón Lux o Heno de Pravia, sus manos.
Las cigarras no paraban de chirriar bajo el sol implacable de las primeras horas de la tarde, pero la nave estaba en sombra, todas sus persianas cerradas, como en nuestra propia casa, donde las persianas estaban también cerradas, menos la de la habitación de mis padres, la que miraba al mar, como la casa desde donde ahora escribo con las persianas abiertas. Parecía que los soldados estuvieran siempre escondidos en ese recinto o haciendo la siesta, excepto al mediodía, antes de que comiéramos, cuando aparecía uno de ellos, perfectamente uniformado —ni un botón desabrochado, la hebilla, botas y correaje relucientes, manoplas y guantes blancos— con «la prueba» entre las manos.
La prueba era una bandeja de madera con el menú del día para la guarnición, en el que solían abundar los arroces amarillos, surtidos con toda clase de pescado y cangrejos. Mi padre la observaba un minuto, cogía el tenedor, separaba los alimentos, y sin probarla nunca, daba su aprobado y decía tres palabras, siempre las mismas: «Bien, puede retirarse». A mí me apetecía más el menú de la prueba que lo que íbamos a comer en casa, pero jamás pude ni probar siquiera de aquella bandeja, que era tabú para nosotros. Puede retirarse. Y veía la suculenta bandeja marcharse humeante tal como había venido, sin entender por qué nosotros no podíamos almorzar de lo mismo que el sargento, el cabo y los soldados apenas visibles. O sólo visibles en su lugar de descanso.
La primera sensación al entrar en el extenso habitáculo era la de una cámara vacía, sin apenas muebles: una mesa perdida, con una silla, no más de tres o cuatro literas dobles en un extremo, varias cajas de madera, largas y con asas de cuerda a los lados —la munición— y el mueble donde se alineaban los mosquetones y colgaban los correajes negros, con hebilla de latón en el centro y la bayoneta en un costado. Sueltos por el suelo o sobre algún cajón se veían peines de cinco balas para el mosquetón o vainas vacías, recogidas después de haber disparado. Los soldados nos regalaban algunas de esas vainas y nosotros las montábamos sobre fragmentos de tronco de asfódelo y eran los cañones de nuestras batallas. Olían, además, a pólvora quemada.
Nunca vi entrar a mi padre en esa dependencia.
Quien sí, en cambio, aparecía en alguna ocasión por las nuestras, era el mulo loco. El mulo loco era el mulo de la Batería, que vivía en el establo de madera que había en la explanada y del que los soldados decían que estaba loco. Mi madre nos tenía prohibido acercarnos al establo y había tardes en que, a patadas y empujones, el animal lograba abrir el portón —cuya altura le llegaba sólo al cuello— y escapar —el sonido de sus cascos retumbando en el silencio— y brincar por la explanada dando coces y cabezazos como un verdadero poseso.
Observar a los soldados —como hacía yo a cubierto desde el ángulo de nuestra terraza que daba a la explanada— intentando controlar al mulo airado tenía mucho de sainete español y cierto aire berlanguiano. Gritos, carreras, caídas al suelo. Y el convencimiento de que el animal regresaba al establo no tanto por la habilidad de sus improvisados domadores, como por puro cansancio. Pero otras veces, el mulo, en absoluto belicoso, escapaba al mediodía, cuando la tropa estaba sesteando, y asomaba su testa en nuestra terraza, con curiosidad por lo que nosotros comíamos al otro lado de las pitas y los geranios. Se quedaba quieto, mirándonos, moviendo espasmódicamente una u otra oreja, hasta que se cansaba y volvía solo al establo. Yo miraba a mi padre, que continuaba comiendo como si el mulo no hubiera aparecido, pero sabía que aquella tarde, después de la siesta, al sargento le iba a caer una buena bronca. Y eso era parte de nuestra escasa relación con el mundo.
Como el teléfono de manivela —que no usábamos pero cuya presencia nos recordaba la existencia del mundo al otro lado— o la visita matinal a La Colonia en el carro de la Batería. Era un carro fino y alto, cubierto por un toldo de gruesa lona marfileña y dos bancos laterales más el del conductor, desde donde guiaba al mulo loco, aquí de lo más pacífico y enjaezado. La clásica galera de las fincas de la isla. Aquel paseo nos permitía alejarnos de nuestros padres y jugar a lo que no éramos, que tanto podía ser comancheros bajo los cuervos, caballeros del XIX de paso por sus tierras, o una patrulla militar de servicio. Recuerdo aquel paseo, lento y basculante, borroso en la memoria aunque nítida la luz y el contoneo del carro, como uno de los grandes momentos del verano. Siempre a primera hora de la mañana, para poder regresar a la Batería, cargados de víveres que no eran para nosotros, antes de la hora del baño con mis padres. Durante años creí que no era bueno bañarse por la tarde.