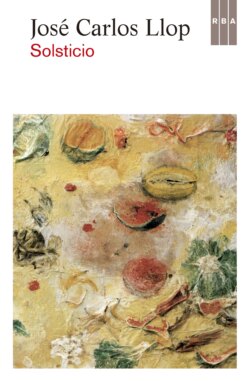Читать книгу Solsticio - José Carlos Llop - Страница 8
3 LA LLEGADA A ARCADIA
ОглавлениеAl tomar el cruce y dejar atrás la cruz del término y un poco más adelante los muros encalados del cementerio marino de La Colonia, divisábamos el nuevo campanario de la iglesia, de color verde claro, y a la derecha Farrutx, la gran montaña de piedra anaranjada que se asomaba sobre la vieja Devesa real, los viñedos frente al mar y La Colonia y su embarcadero con portón de madera para los días de temporal, que no eran pocos. Tenía algo ciclópeo, Farrutx, y así lo miré siempre: como un gran cíclope custodiando la puerta del paraíso o la efigie de un mamut fosilizado en el tiempo. Pero el Simca color cereza no se detenía en La Colonia sino que seguía por una estrecha carretera hasta llegar a los caminos sin asfaltar que cruzaban la antigua finca de Betlem. Uno de ellos, pedregoso y lleno de cardos, nos conducía hasta la Batería, levantada, precisamente, junto a las casas de Betlem.
La orografía era rasa —las montañas no muy altas— y el carrizo y los palmitos —de los que nacía toda una industria cestera local— destacaban, pese a las matas de lentisco y los acebuches, como si fueran plantas solitarias. El palmito era la vegetación más abundante y cada una de sus plantas parecía pintada por Carpaccio en el desierto de los Santos Padres. Y ese desierto africano —que más tarde asociaría al Ática griega— era el paisaje. Junto al camino, incluso, había una choza de adobe y elevado techo cónico de carrizo seco, atado en su vértice, que en nada se distinguía de las que aparecían en las fotografías de una revista de misiones a la que mi padre estaba suscrito, El Eco de África. Siempre estuvo cerrada a cal y canto, aquella choza, y yo la imaginaba habitada por un ser misterioso que dormía de día y vivía en la oscuridad de la noche.
Sobre una suave loma estaba la Batería, con vistas sobre la bahía, mientras que los cañones estaban emplazados más abajo, en las fortificaciones de la costa, tras las alambradas que sorteábamos al ir a bañarnos todas las mañanas, con el temible aviso de ni siquiera rozarlas, no fueran a contagiarnos el tétanos y provocarnos la muerte, no sin haber sufrido antes dolores que ni la morfina podría calmar.
La Batería estaba formada por una edificación de una sola planta y dos cuerpos principales: una larga nave cara al mar —ahí estaban los soldados y se guardaban el armamento ligero y su munición— y, a su derecha y en perpendicular, el pabellón de mandos, de una sola vertiente y con una sola ventana en dirección al mar, la de la habitación que ocupaban mis padres. Las otras se asomaban a la terraza, al jardín y las montañas, salvo una salida trasera junto a un algarrobo, que daba al patio central de la Batería, sobre las escalinatas que, entre pinos, descendían hasta la explanada. En el otro extremo de la gran nave estaba la residencia del sargento, que a veces tenía familia y a veces no, pero nosotros apenas si veíamos al sargento y mucho menos al cabo o los soldados. Nuestras dependencias se daban la espalda y ellos ponían buen cuidado de no toparse con el teniente coronel, que aunque estuviera de vacaciones podía hacerles pasar un mal rato por cualquier pequeña irregularidad. Para mi padre —y su fama le precedía— no había irregularidad pequeña. Una sola mirada suya bastaba para sentir el peso de toda condena.
El recinto militar estaba rodeado de un alto muro de piedra seca y sus casas, en principio, apenas diferían de las del predio —de tan vecinas, adosadas— salvo en su cuidado —la finca estaba semiabandonada— y un detalle que iba resultando más llamativo a medida que nos acercábamos. Todas las ventanas y puertas estaban enmarcadas con pinturas de camuflaje —como un tanque o el blindaje de los cañones—, lo que le daba un aire muy alegre, con algo vanguardista que entonces no hubiera sabido definir, pero que asociaba a la carrera de mi padre. Porque la intervención militar en la naturaleza era, al menos en esa época, curiosa. Se encalaban las piedras superiores de las paredes secas y las piedras de los parterres y se adornaban tanto los pilares de la entrada —también blanqueada su parte superior— como las verandas y escaleras, con unas bombas negras —como munición para culebrinas— apiladas en forma piramidal, o una sola —el emblema de artillería— con llama roja donde la mecha. Blanco, verde, negro y rojo combinaban con la piedra caliza y la argamasa de las fachadas. Más los granates, azules, verdes y marrones de las pinturas de camuflaje. Tenía algo entre colonial y artístico esa decoración militar, entre los colores naíf y el México de Frida Kahlo.
Al entrar en el recinto de la Batería, el sol caía a plomo sobre la explanada. Armados y en formación nos esperaba el destacamento militar casi en pleno (los dos o tres soldados que faltaban estaban de guardia en la costa, en una garita situada a la entrada a la fortificación y entre los cañones). El primero en bajar del coche —después del chófer, que le abría la portezuela del Simca— era mi padre —sahariana blanca, pantalón de rayadillo y alpargatas nuevas (azules o beige) de lona y esparto—, que recibía novedades del sargento y luego mandaba deshacer la formación. Inmediatamente se acercaban dos temerosos soldados —probablemente no habían visto a un teniente coronel de cerca en su vida y les debía de parecer un temible mariscal napoleónico— y recogían cestas y maletines del maletero del coche hasta llevar en un santiamén todos los bultos, que no eran muchos, al pabellón de mandos. Es decir, a casa.
La sensación es de haber interiorizado el paisaje —aquel paisaje primitivo cuya única intervención humana era su defensa de un imaginario enemigo exterior— y que ese paisaje y no otro sería siempre el paisaje de la felicidad. Una felicidad que nunca imaginé que pudiera truncarse, como tampoco imaginé lo contrario, que fuera eterna. Sin embargo apenas tengo recuerdos del interior de la casa: la vida transcurría fuera: en el jardín, en la terraza, en el huerto, en la explanada, en la pequeña cala adonde íbamos por la mañana, en las excursiones vespertinas encabezadas por el paso rápido de mi padre y su bastón de boj con el reverso del mango quemado como un tizón. La casa es un interior en sombra, las persianas siempre cerradas, con un comedor que no usábamos, una cocina posterior y un cuarto de cuyo techo colgaba, de un gancho con polea y cuerda atada en otro gancho de la pared, la fresquera, donde tras la rejilla se conservaban a salvo de los ratones y el calor —pero sobre todo de los roedores— los alimentos perecederos. No había, por supuesto, luz eléctrica. Nos iluminábamos con quinqués de gasoil y faroles de carburo, que despedían una peste aceitosa que lo impregnaba todo. Años después llegaría el cámping-gas, con su pequeña bombona azul y su luz restallante y fría, como de neón. Pero siempre fue algo así como un intruso, el cámpinggas, la nota disonante de los inicios de una modernidad a la que nuestro mundo de verano, que todavía era un mundo antiguo, se resistía.