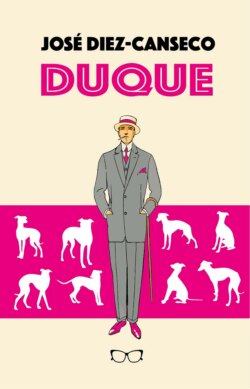Читать книгу Duque - José Diez-Canseco - Страница 4
ОглавлениеCAPÍTULO II
Duque ladró acogedor a cambio de un tironcito de orejas. Silencioso y de jebe, precedió a Teddy que llegó al escritorio donde doña Carmen escribía —letra pequeña, muy junta, con oes cerradas a la inversa y mayúsculas enormes— unas cuentas que no le salían bien.
—¿Qué hay, Teddy?
—Nothing, mami. En el Country no tienen noción de la salade chambord. Voy por...
—Oye, dos cartas. Esta tarjeta de Carlos Suárez Valle invitándote a toros. Este muestrario de telas...
—Bueno, señora, voy por citrato y luego a dormir largo. Que me tengan el baño a las cinco. Luego veré eso.
Beso sonoro, y Teddy comienza a desnudarse desde el hall; luego por la escalerilla de seis escalones, muestra por la camisa abierta su pecho sin vellos.
—¡Niño!
Arroja sobre la cama guantes y sombrero: ingiere la pócima, y se tiende, desnudo y claro, sobre los almohadones de seda del diván que le acarician con un susurro blando. Prende un cigarrillo, y comienza a fumar y pensar, operaciones idénticas que consisten en arrojar nubecillas de humo.
Beatriz. ¿Qué era? Una muchacha bien de una sociedad específicamente cursi. Tibia y fresca como un tazón lleno de leche. Dulzura y malicia criollas dentro de un cuerpo gringo mate que el sport ha hecho más fuerte, más esbelto, más gentil. Durante el almuerzo había charlado con ingenio y gracia, cosa tan difícil de hallar ahora. En sus ojos claros había una llamita pálida que se agrandaba y empequeñecía denotando alzas y bajas de su temperamento, como en un mercado de valores. Lengüecilla filuda y de un rojo subido que certificaba la marcha normal de su estómago. Aquellos lejanos días de «San Pedro» habían dejado, en su boca carnosa, rezagos de un querer con «candideces». Bailando con ella, había sentido la crispatura de su mano cuando sus muslos rozaban, bajo el claro vestido verde, con los muslos de Bati que piafaba con urgencias chúcaras de potranca. Supo —la sociedad es más rápida que la Associated Press— de unos flirts furiosos en los que Bati había desarrollado una táctica marina de oleaje y resaca. Eran veintidós años estremecidos, gritones, tropicales. A los quince —esto no lo sabía Teddy— sintió malestares que la obligaron a excusarse: «estoy constipada»…
—¡Guapa chica!
Guapa chica, de veras. Había de tratarla, obstinado y cotidiano, por ver hasta dónde le dejaba llegar. No precisaba con ella audacias ni astucias. Suavemente —ya lo había iniciado con la rodilla— iría ahondando en su temperamento, pero sin posturas de galán. Dos camaradas, dos amigos. El buen muchacho entretenido con el que se juega tenis y se toma el gin con gin matinal. ¿Para qué más? Ya había olvidado, y para siempre, las torpes actitudes de las pasiones eternas. Este sería un flirt complicado y efímero, y por eso lleno de sorpresa; del encanto de las sorpresas que no son esperadas, como no sucede en otros terrenos en los que se jura, «hasta la muerte», sabiéndose de antemano que media siempre un tercero en discordia.
La ceniza del cigarro le cayó sobre el pecho, despertándole de sus vagares. Largó el pucho, y se durmió apacible diciéndose «hasta el viernes».
***
—Toribio, sáqueme el traje azul. ¡Sí hombre, el azul!
—Es que…
—¡El azul le he dicho, hombre, el azul!
—Yo no me llamo Toribio...
—¡Ah! ¿No? ¿Y cómo se llama?
—Paulino.
—Pues desde hoy en adelante se llamará usted Toribio. ¡El azul! Y dígale a Román que aliste el coche: voy al centro.
—Está bien, niño.
Por las ventanas, planos y fríos, entraban unos rayitos de amarillo sol, bostezante. Crepúsculo cursi de tarjeta postal. Martínez Sierra habría dicho que una brisa perfumada mecía las glosianas. Yo también lo digo, pero en el jardín de Teddy no había glosianas. El Napier no arrancaba bien. Estaba frío y estornudaba a veces. Cogió una malaca —recuerdo de Jules Dupré— y calzándose los guantes, bajó hasta el coche en que esperaba Román, as indiscutido e indiscutible de chauffeurs alcahuetes.
—Al Palais.
En el cruce del Paseo Colón le detuvieron un rato. Cruzaron bocinazos y gentes precipitadas. Al fondo, Bolognesi, en su actitud de borracho, resaltaba sobre el crepúsculo blando. El paseo se encontraba desierto de gentes. Nadie paseaba por allí todavía, sin saber que conduce siempre al heroísmo del coronel bruto y bizarro.
Jirón de la Unión. Plaza Zela con ciertas reminiscencias europeas. Sobre la derecha, San Martín contempla, a las patas de su caballo rengo, el mejor negocio peruano. Anuncios eléctricos faltos de atracción: Jabón Orión, leche St. Charles, lámparas Philips, cerveza Cristal, Dodge Bros. De balcón a balcón, todo un episodio de un drama cinematográfico y truculento: Lucha de Almas. En las aceras los cartelones de colorines: Harold Lloyd, Priscilla Dean, Mary Pickford, troupe de Mack Sennet. Vitrolas que desmayan tangos y valses. A veces el fox de moda:
¡Adolorido, adolorido,
Adolorido el corazón!
Son ya las seis. Las gentes se escapan de oficinas y hogares para exhibirse en la hora vesperal y anodina. Espeso hormigueo opaco. Ociosidad ambiente. Los mozos agrupados en las esquinas, en las puertas de los bares, gritan que no tienen qué hacer, qué gozar, qué querer. De vez en cuando, un piropo subido. Displicentes y descocadas, busconas mal vestidas. Muy serias, busconas bien vestidas. Dentro el Napier, cae un «adiós, niño» femenino, redondo y proxeneta. Avanza hasta la Plaza de Armas. El reloj de la Basílica da, con un son cansino, las seis y cuarto.
Cinco minutos después le invitaban a lustrarse los zapatos, en los que, como en unos espejos, se reproducía la carota lívida del lustrabotas alcohólico.
—God dam! ¡Qué vaina!
En la puerta del Palais —art nouveau del 904, espejos, retratos de unos toros y de Sussoni, ejemplares de la Piedad de los Fuertes, cajas de chocolate con marinas imposibles— exhibían muchachos «bien» trajes deplorables.
Coro entusiasta de bienvenida. Dos «¿cómo has dejado el Garrón?»; tres «¿desde cuándo en Lima?»; un «¿sigue en París la Torre Eiffel?». Presentaciones.
Un mozo, hinchado con caspa y lamparones, aulló deteniendo el tránsito:
—¡El gran Teddy! ¡Yo, don Pedro, cultor del amor macho —la ciudad lo sabe— te saluda! ¡Un cocktailchampagne! ¡Inmediatamente! ¡Acudan salvajes!
Era Rigoletto. Genial y bueno, con todos los vicios y ningún defecto. Ancho, cordial, magnánimo, cobarde. Pueril poseur de actitudes absurdas, y hombre hasta en eso: en sus caídas.
—Calma, hombre, calma... ¿Qué pasa?
—¡Casi nada! ¡El advenimiento de un justo! ¡Bello y bien vestido! ¡El domingo Lalanda te brinda un toro: he tomado mis medidas!
Té de las seis y media. De los violines de las valetudinarias se desborda un vals melancólico, húngaro y gastado, que anega la plataforma e inunda las anchas copas del cocktail rastá. Ir y venir de caderas agresivas que soportan, heroicas, duras arremetidas ópticas. Rigoletto se exalta. Cruzan saludos inalámbricos. Del subsuelo —cine Imperio— asciende, una vez que todos se beben el vals en sus copas, un fox de treinta soles mensuales. Rigoletto sigue berreando:
—Teddy, te conozco desde hoy, y somos amigos desde hace veinte años. No uso monóculo, pero uso cocaína, que es lo mismo: una cochinada. Me consuelo con Lissette de las perradas de Pipo, ¿no lo conoces? ¡Un confite! ¡Dieciocho años sin anteojos! Puedo mandar medio Lima a San Lorenzo, pero ciertas debilidades… ¡Creo en Dios y en Johnny Walker! ¡Por lealtad con el Supremo Gobierno declaro que Vilcahuaura ha dado los mejores toros del mundo! ¡Comulgo en Cuaresma, me emborracho, y afirmo que Chocano es un justo! ¡Gano más que un ministro y fumo Romeo y Julieta! ¡Te aseguro que si no tuvieras los millones que tienes no habría cocktail ni derroche de este genio que admiras!
Una risotada rodeó toda la mesa.
—¡Un instante: el hijo del Amo me llama!
Y se marchó curvado, con una mirada fatal que hizo sonreír a Pepe Camacho que estaba atorándose con un choux-à-la-crème.