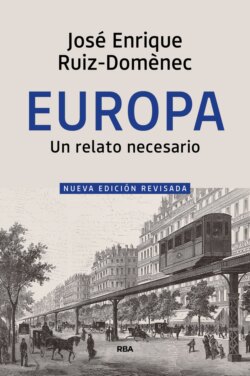Читать книгу Europa - José Enrique Ruiz-Domènec - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеDesnudo al pie lo lleva recogido
Porque el agua del mar no se lo bañe
y con aire de miedo y desconsuelo,
llamar parece en vano a sus amigas
que, en medio del verdor y de las flores,
dolientes lloran todas a Europa.
«¡Europa!», oye la playa, «¡Europa, vuelve!»;
y el toro, mientras nada, el pie le besa.
ANGELO POLIZIANO
AHORA QUE TODO ES NUEVO
Todavía una historia más.
Y apenas hemos sido iniciados en ella; nos hemos juramentado, eso sí, en aprender de sus errores para no repetirlos; saber del pasado para construir el futuro. Se puede intentar desde el sentido común, de forma decorosa y honesta, en el convencimiento de que la concepción europea del mundo es una idea de orden moral de la sociedad, creada a través de un ajustado aprendizaje, llámese civilidad o cortesía, crucial en la integración de los individuos en un objetivo común; un gesto humano, demasiado humano para dejarlo en manos de unos dogmáticos capaces de llevarnos au bout de la nuit, como advirtió Céline. La educación es más necesaria que nunca ahora que todo es nuevo.
La historia de Europa es poderosa y tiene su propia gravedad. Quiero ofrecer aquí mi narración de lo sucedido; luego llegará el tiempo de enjuiciarlo, si le place al lector. El espíritu de indagación y la curiosidad fueron los detonantes de este libro hace ahora cuarenta años. De entonces son los primeros bocetos.
En marzo de 1968, cuando hice el equipaje para viajar a Europa, pocos creían en ella. Eran los tiempos en que aún se podían ver las huellas del cisma entre el este comunista y el oeste capitalista. Comentabas alguna cosa y al instante se hablaba de la Guerra Fría; en cambio el Tratado de Roma solo provocaba la sonrisa de los euroescépticos y la reprobación de los partidarios del socialismo real. Pensé que era un proyecto decidido, pero carecía de formación para defenderlo. En el ambiente flotaba el deseo de un cambio que pusiera fin a la división pactada en los tratados internacionales; pero no había consenso en la manera de hacerlo. En Varsovia y Budapest se apostaba por una vía, en Roma y Berlín por otra; en los extremos, París y Praga, preocupaban las proclamas juveniles que hablaban de llevar la imaginación al poder. No se encontraron argumentos sólidos para provocar un vuelco de la situación: muchas protestas, muchas teorías y escasas posibilidades. Europa siguió dividida veinte años más.
¡Cómo! Eso fue así, salvo que aceptemos el pensamiento débil donde la verdad de los hechos solo se demuestra por la reiteración aforística, en staccato, y escasamente objetiva, de la propaganda política. Luego, al instalarse la Comisión Europea en Bruselas, se vio que el porvenir se ligaba a una poderosa fuerza en auge: la administración comunitaria. Entonces fue habitual pensar Europa en contra de la opinión de los amateurs; al menos se hacía en algunos libros que no rehusaron la responsabilidad de afrontar los temas permanentes, pero litigiosos, para refugiarse en investigaciones sin valor. Se buscaron precedentes de esa actitud comprometida. La concepción de la unidad europea es ciertamente un elevado ideal, cuyo vigor radica tanto en las esperanzas de un futuro prometedor como en la ajustada interpretación del pasado.
En un pasaje del humanista Eneas Silvio Piccolomini, escrito hacia 1458, se puede leer: nunc vero in Europa, id est, in patria, in domo propria, in sede nostra, percussi caesique sumus, que traducido queda: «Ahora verdaderamente en Europa, vale decir, en nuestra patria, en nuestra casa, hemos sido atacados y muertos». Al escribir sobre un suceso relevante de su tiempo (la caída de Constantinopla en poder de los otomanos), Piccolomini halló lo que andaba buscando: el cosmos europeo. Había encontrado el buen camino. Muchos le siguieron: humanistas cuyos argumentos se juzgaron irrefutables.
El cosmos europeo constituye un ordenamiento complejo de la realidad con más de mil quinientos años de vigencia: se fraguó en la Edad Media. Históricamente marcó el devenir de un mosaico de pueblos con tradiciones, lenguas y puntos de vista diferentes, incluso opuestos, origen de confesiones, recuerdos y heridas. Es la patria de las ocasiones perdidas, de los sueños que convierten los molinos de viento en gigantes, de las utopías sociales imbuidas de un sentido de la rectitud a la par estético y moral, de la libertad, de los riesgos y oportunidades, de la ciencia.
En 1935, Edmund Husserl habló de que ese cosmos debía protegerse para que no fuera arrollado (como así fue) por unas ideas diabólicas que acabaron en un baño de sangre. Conviene no olvidarlo, ya que lo nuevo no está reñido con la capacidad de recordar lo sucedido, e incluso de denunciarlo. «Nunca esa inocencia otra vez», dijo Philip Larkin al referirse a la confusión previa a la Gran Guerra. No vaya a ser que volvamos a sentir la halagadora nostalgia por un pasado inventado, falso.
Ahora que todo es nuevo, la situación se ha vuelto crucial. Los viejos valores no convencen a la sociedad, pero no se han difundido los que deben sustituirlos. Ignoramos lo que sucederá mañana, pero podemos mejorarlo si aceptamos que el pasado tiene muchas cosas que enseñarnos; por ejemplo, la complejidad de cualquier cuestión, una crisis económica, un revés político, una guerra, un atentado terrorista, una catástrofe. Es la mejor vacuna contra el dogmatismo y la necedad con los que se acostumbra empedrar el camino del desastre. Y sin grandeza alguna. Porque, de repente, todo queda claro, cualquier necio puede tomar una decisión catastrófica por toda una serie de secuenciadas razones: la imposibilidad de prever un problema, de percibirlo una vez se ha producido, la incapacidad para disponerse a resolverlo una vez que se ha percibido y el fracaso en las tentativas de encontrar la solución.
Una duda se extiende entre los europeos, como ya pasó a comienzos de la Edad Moderna: ¿será Europa un museo que gestione sus antiguas glorias o por el contrario un laboratorio que permita seguir a la vanguardia de la modernización en el campo de la ciencia, la tecnología y el pensamiento? ¿O será ambas cosas a la vez? El futuro está condicionado por dos factores de primer orden, que han surgido en fechas recientes y que nadie pudo predecir antes de su repentina aparición. Uno de ellos es el avance de la globalización y el libre mercado, que exige competir con las potencias emergentes conocidas como Bric (Brasil, Rusia, India, China) y con el imperio irresistible de Estados Unidos. El segundo factor es que la Unión Europea requiere una historia que describa sus valores comunes y sus objetivos. De nada sirve avanzar hacia adelante sin conocer lo que se deja atrás. El peligro es deslizarse a la oscuridad de la desmemoria, perder la nitidez de lo que pasó y con ella la cordura.
La historia de Europa no es una cadena de acontecimientos, sino una serie de problemas: fundamentales e ineludibles problemas, dijo Geoffrey Barraclough en una de sus habituales charlas en la BBC. Todo aumento de conocimiento, en vez de simplificarlos, los complica; hace menos fácil conseguir una solución bien definida, tajante. Es precisamente esa problemática lo que ha cautivado a las figuras estelares de cada generación; y, al considerar una y otra vez los problemas centrales, la historia se ha renovado a sí misma, descubriendo nuevos impulsos y nuevas perspectivas. En tres ocasiones ha ocurrido así; en el siglo IV cuando tuvo que decidir la suerte del Imperio Romano; en el siglo XI cuando se enfrentó ante el hecho de la expansión turca en Anatolia, el bajo Danubio y el Mediterráneo oriental en medio de una profunda reforma de las instituciones eclesiásticas; y en el siglo XVIII que, gracias a la Ilustración, ofreció una salida a los problemas heredados del largo conflicto religioso que condujo a la destructiva (y absurda) Guerra de los Treinta Años.
Solo cuando hemos comprendido, en toda su amplitud, esas grandes crisis del espíritu, logramos una perspectiva real de la historia de Europa y podemos comenzar a valorar su herencia: esa maraña de contradicciones no resueltas. Algo completamente necesario ahora, a comienzos del siglo XXI, al haber entrado en un nuevo crisol que busca poner fin a siglos de callejones sin salida, de movimientos que no iban a ninguna parte, de soluciones precipitadas.
La historia de Europa no tiene que ser necesariamente eurocéntrica, pero sí un acto de vindicación de su herencia que busca compartir la imaginación y el apremio a los valores de la modernidad como única posibilidad de ser una comunidad propia en medio de la aldea global. El recorrido al que invito al lector descansa en este sueño.
Comenzaré el recorrido por el nombre.
NOMBRE
Se desconoce el significado exacto del nombre de Europa, pese a ser un nombre familiar, íntimo, entrañable, querido, aunque a veces también odiado. Se busca su etimología, sin suerte. Hace tres mil años, los antiguos asirios llamaron Ereb a las montañas, valles y llanuras del extremo occidental de la masa continental euroasiática. Siglos más tarde Hesíodo, un agricultor de Beocia que escribía poesía, asoció el adjetivo eurus, largo, al sustantivo ops, mirada. Se contó entonces la historia de la hija del rey Agenor de Tiro, en Fenicia, el actual Líbano, llamada Europa; su rapto por Zeus bajo la apariencia de un toro y su traslado forzoso a Creta. Este mito se asocia a un rito de fertilidad solar y a la importancia de la figura del Minotauro en los palacios de Cnossos. La cultura que difunde esas ideas se atribuye el poder sobre la denominación de las cosas que ve; lo que, en la Biblia, Dios le otorga a Adán en el Edén. La magia de poner un nombre a un territorio, una persona, un animal o una planta es una manera de imitar a la divinidad.
Nombrar Europa significa participar del mito, aceptarlo como la metáfora fundacional. Lo hizo Horacio en la oda A Galatea al transformar el rapto en el relato de una seducción; o Angelo Poliziano al recrear la escena para el círculo de Lorenzo de Médicis, el Magnífico. Por pequeño que fuera el trozo de tierra que esperaba a la hija de Agenor, la felicidad de saberse la elegida del dios tuvo la función de sostener el nacimiento de un mundo que en su honor se llamará Europa. Así, gracias al mito, la tierra de poniente dejaba de ser una frontera para convertirse en el hogar de la gran madre fenicia. Pero hubo que esperar todavía unos años, a la desaparición del Imperio Romano de Occidente, para que se perfilara definitivamente su realidad histórica.
Europa, tierra mestiza de encuentros entre romanos, germanos, eslavos, celtas y pueblos de la estepa, superó los obstáculos de unos tiempos convulsos y creó un espacio político y cultural. Con Beda, el Venerable, en el siglo VII, era mucho más que un nombre: era la tierra del padre con la que el monje se sintió espiritualmente identificado. Se comenzó a buscarle un color.
COLOR
Azul es el color de Europa. Lo ha sido siempre; salvo en los siglos donde perduraba el rechazo hacia él de la cultura romana, que lo consideró el color propio de los bárbaros, «tan fantasmal —escribió Julio César—, que asusta a sus adversarios». Era normal: el dios Wotan aparecía en los relatos como un caminante con sombrero flexible y capa azul. La reconstrucción de la historia del azul permite comprender su estatus de color favorito de más de la mitad de la población europea (le siguen, a distancia, el verde y el rojo), un hecho que tiene una significación profunda. El color es la expresión de una virtud oculta, anotó Marguerite Yourcenar en Los escritos en el jardín: la virtud de una repentina densidad de la vida.
Azul fue el color elegido por el emperador Enrique II para la capa de coronación el año 1002, hoy en el museo de Bamberg; el color de la bóveda celeste, cuyas constelaciones expresan la voluntad de convertir el universo en la garantía del orden en la Tierra; el azul está presente en las señales heráldicas con flores de lis de los reyes de Francia, en los rosetones de las catedrales, en los ornamenti que tanto agradaban a Guido Cavalcanti. Pero, en los frescos de la capilla Scrovegni, en Padua, el azul devino un color abstracto, cumpliendo la función del oro en los mosaicos, las miniaturas o las tablas góticas: la función de dirigir al espectador al orden profundo, oculto, inmaterial que fragua las historias sagradas. De ese modo Giotto convirtió el azul en el punto de partida de una exploración del papel del arte en la cultura europea. Para ello debió enfriarlo.
La pintura moderna prolongó la propuesta. Picasso situó el azul en el centro de una indagación sobre el desenganche de la sociedad europea de sus antiguas lacras, la miseria, la enfermedad y la guerra; Kandinski lo vinculó a la reflexión sobre lo espiritual en el arte y el significado de Der Blaue Reiter (El jinete azul). Después de 1948, el anhelo de paz se enlazó con el azul, pese a que por entonces el rojo era el color de la revolución y el negro el del expresionismo abstracto (baste ver a Rothko); y así se convirtió en el color del consenso, de la unión de lo diverso. Con el azul, Antonioni buscó el misterio de Oberwald; con el azul Kieslowski pensó la música que debía acompañar a Europa para superar sus heridas a través del testimonio de una mujer (excelente Juliette Binoche) que guarda en su memoria las notas que su marido había compuesto para celebrar la creación de la Unión Europea.
El azul fue adoptado por los organismos internacionales: ONU, Unesco, Consejo de Europa y, por supuesto y de modo relevante, la Unión Europea.
ESTRELLAS EN LA BANDERA
Los europeos sienten debilidad por la música. Su presencia les ha acompañado desde Gregorio Magno, el Papa que codificó el canto litúrgico que lleva su nombre, canto gregoriano. Aún hoy, la gente admira los rituales de presentación de un concierto, el silencio de la sala cuando el director levanta la batuta, la expectación por la forma de interpretar un pasaje que se ha escuchado muchas veces. Una metáfora de la armonía del universo, la convicción de que por ese camino se harán realidad las maravillas de la ciencia, el progreso social y el arte.
La música es el único arte realmente europeo. A nadie se le ocurre preguntar por la lengua natal de Couperin, Bach o Falla; no ocurre así con la novela, la poesía o el ensayo, donde resulta clave el idioma en que se escribe. La música, lenguaje universal, es el producto de una sociedad proclive al ordenamiento metódico. Algo a tener en cuenta en la época del iPod y las descargas de Internet.
Una curiosidad: la pieza musical elegida como himno oficial de la Unión Europea procede de la Oda a la alegría de Schiller que Beethoven incorporó a la Novena Sinfonía: «¡Alegría, hermosa centella de los dioses...!», adaptada por Herbert von Karajan. En la nueva versión la jubilosa esperanza del idealismo se sustituye por una paz perpetua sostenida por las estrellas doradas de la bandera. Quien escucha el himno no tarda en sentirse satisfecho por su mensaje optimista. Desde el solemne estreno, el 29 de mayo de 1985, los europeos se han convertido en unos atletas de la voluntad a través de su trabajo y de su diversión, a pesar de la atroz Guerra de los Balcanes. Persisten en su ancestral creencia de que, ante los desuellos del poder, las injurias del opresor y las afrentas del soberbio, solo cabe la solidaridad.
USOS DE LA HISTORIA
Desde 1989, Europa se acrisoló al distanciarse de la posguerra sintiendo alivio por el cierre de un largo y desgraciado capítulo de su historia. Esto es tan importante como la solidez del euro, el acomodo de la conducta a la democracia, la estandarización de los planes de estudio, la renovación de la vida familiar, la función del capitalismo, la fe en el Estado del bienestar, la emigración o la crisis económica. La cuestión es, entonces, ¿qué pueden hacer los europeos ante el reto del futuro? Antes que nada y sobre todo, deberían aprender a distinguir el pasado de las evocaciones presentes en las películas y en las novelas. Por definición, necesitarán recurrir al historiador, el más capacitado para que el pasado no pierda su carácter y se convierta en una silueta, una simplificación o una abstracción. El rostro del pasado solo se podrá recobrar fomentando un oficio seriamente amenazado por la burocracia.
El uso de la historia para pensar Europa fue visto con recelo por los intelectuales que habían vivido durante décadas en los países del Telón de Acero. Ellos identificaban el estudio de la historia con el materialismo dialéctico de inspiración marxista, y no era una exageración. Los manifestantes de la zona oriental ante el Muro de Berlín, derrumbado ante sus ojos, consideraban, al igual que sus compatriotas del otro lado, los occidentales educados en los principios de la sociedad abierta, que el materialismo dialéctico se había demostrado estéril en el estudio del pasado y engañoso en el esbozo del futuro. La exigencia de una única línea de trabajo impidió atender las versiones críticas, alternativas, imaginativas. En su estrecho sudario no cabía la compleja realidad de Europa, arte, literatura, música, ciencia, tecnología. Por si fuera poco, ese método legitimó un Estado autoritario, ineficaz y policial.
La pregunta «¿Ha muerto la historia?», que tanto ruido hizo veinte años atrás, se ha reemplazado por esta otra: «¿Qué puede hacer el historiador en la construcción de Europa?». La historia narrativa ha encontrado la respuesta: presentando el pasado por medio de un relato con vida propia que no es ficción, ya que se atiene a los hechos reales y a sus pruebas. Ese relato, incluso cuando narra sucesos del pasado más remoto, es en presente: el lector lo sigue, lo percibe, incluso lo escucha. Es como una llamada de atención. La nueva historia; la única que está a la altura de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo: el equilibrio entre iniciativa privada e interés publico, los límites entre libertad e igualdad, el valor compensatorio de la solidaridad y los objetivos de una política social, el sentido de la emigración y la fricción social en los suburbios, o los conflictos del primer mundo con los demás. Y así sucesivamente.
Una historia a la altura de esos problemas nunca será un gabinete de curiosidades, sino una herramienta de acción política y cultural.
PATRIMONIO
El pasado se cierne sobre el presente: museos, parques temáticos, monumentos, santuarios, celebraciones. El turismo cultural es la gran industria de esparcimiento del siglo XXI. El objetivo de esta recuperación de un ayer perdido se detecta en su mensaje: se avanza hacia una nueva era visitando los lugares de la memoria de la mano de guías entusiastas y se percibe que esas visitas son más gratificantes que los viejos manuales escolares.
La palabra patrimonio implica una historia partícipe de las preocupaciones cotidianas de la gente. Pero ¿cómo se puede valorar el patrimonio de Europa? En este punto hay dos obstáculos. Primero, el deseo de sentirse europeo conservando intacta la emoción de ser alemán, francés, italiano, holandés, checo, polaco o español. Toda emoción sobre un patrimonio cultural es una apuesta personal, que encierra una cierta subjetividad y, por qué no decirlo, prejuicios localistas. ¡Es mejor mi catedral que la tuya! El segundo obstáculo es sostener una vivencia europea en las experiencias nacionales. He aquí por qué se sigue preguntando si Carlomagno fue francés o alemán, o si se debe decir Aquisgrán, Aachen o Aix-la-Chapelle. ¿De qué nos informan esos hechos? De un único dato, repetido muchas veces de formas variadas: la historia se ha utilizado para mostrar el orgullo de un pueblo ante un entorno hostil. El efecto final proporciona una idea bastante ajustada del desafío del presente siglo, ya que, en toda circunstancia, en Europa son más importantes los pilares que los acontecimientos que alcanzan valor por las lealtades nacionales de quienes los defienden.
Los pilares de Europa han estado en permanente cambio; por eso hablaré de epigénesis, recurriendo a un concepto de la biología, que significa la capacidad de adaptación de un ser al entorno de una forma eficiente y creativa. Cada época interpreta el pasado a su modo. Hoy, los historiadores proponen una descripción densa basada en un renovado análisis de las fuentes. Así, han liberado la historia europea de una interpretación basada en la lucha del bien y del mal, y la entienden a la luz de una franqueza educada y de una tolerancia escéptica, la última hazaña de una cultura laica instruida que relativiza la verdad humana y prefiere comprender en lugar de juzgar. Cuanto más se profundiza en esa forma de hacer historia más se entiende lo que tienen en común una catedral gótica, una pintura de Rembrandt, un concierto de Mozart y un tren de alta velocidad. Esa mirada ilumina aspectos considerados irrelevantes hasta hace poco.
La torre Eiffel, por ejemplo. Si fuese solamente el reclamo de la Exposición Universal de 1889, nadie acudiría a visitarla, salvo algunos expertos en la industrialización francesa; pero al verse como un icono europeo, pese a ser rabiosamente parisina, es decir francesa, abandona su valor específico para despertar una emoción de orgullo compartida por millones de personas. Al seguir su construcción he encontrado el hilo narrativo necesario para comprender Europa.
EL IMPERATIVO MORAL
¿Cuáles son los motivos del orgullo europeo? Francis Bacon, en su Tratado sobre el valor y el progreso de las ciencias, escribió «nosotros, los europeos» al registrar una serie de logros culturales de los que se sentía personalmente implicado. Uno de ellos era el ansia de saber; otro era el progreso material: a finales del siglo XVI existían redes internacionales de comercio que llevaban las naves fondeadas en los puertos ingleses a los lugares más alejados del planeta, suntuosas ciudades que soportaban una República de las Letras y un flujo constante de dinero en metálico o en crédito que sustentaba un tono de vida sofisticado, sin ser ampuloso. Era evidente: las ciudades y la moneda construyeron la modernidad. Otra fuente de orgullo, aunque no se expresa con el mismo énfasis, era la incontestable hegemonía militar. Quedaba la política: en ella anidaron los problemas.
Bacon tuvo sobradas razones para deplorar y condenar las rencillas nacionales que ganaron fuerza conforme se radicalizaba la disensión entre la casa de Habsburgo y los reyes de Francia; pero no consiguió salvar los pilares comunes, ni siquiera un orden internacional regido por el derecho de gentes. Fracasó, dejando en suspenso la dignidad en Westfalia, una paz que solo tuvo en cuenta a una parte. Esta injusticia dio pábulo a una crisis de la conciencia europea en el último tercio del siglo XVII, sin que pudiera evitarlo la República de las Letras pese a contar con personajes de la talla de Bayle, Leibniz, Locke, Newton o Perrault. Se volvió a intentar en el Siglo de las Luces, hoy tan contestado por muchos porque desembocó en una guerra en Europa y en el polémico Congreso de Viena. Luego, en el transcurso del siglo XX, se percibió el peligro de perder la dignidad; o, como dijo Max Scheler en un famoso ensayo, de aceptar sin reparos la indignidad del ser.
Un ejemplo atroz: la Bildung desarrollada por el nazismo estigmatizó a los europeos judíos al afirmar que el atributo de la Sittlichkeit, dignidad, era un privilegio exclusivo de los europeos arios. Se desplazó a los demás individuos a la categoría de Untermenschen («infrahumanos»). Cuando una sociedad pone en movimiento una imagen así resulta difícil, por no decir imposible, evitar la caída en el abismo. ¡Qué monstruoso mundo nace de este tipo de ideas!
La pregunta al respecto es la siguiente: ¿se ha de mantener un trato racional con la razón en el futuro como ocurrió en algunos momentos del pasado europeo, aunque desde luego y por desgracia no en todos? Y en caso de que se hubiera de hacer, ¿se podría llevar a cabo sin el auxilio de la historia?
El futuro de Europa pasa por un análisis del pasado conforme al espíritu que vemos en la física, las matemáticas o la medicina, un espíritu de orgullo por los logros obtenidos que han convertido al siglo XXI en la época con mayor esperanza y nivel de vida de todos los tiempos. Reconozco que este planteamiento es el punto de partida de las batallas culturales de la década de 1990 que hoy regresa para enseñarnos la parte de pasado que hay en el futuro de Europa. En primer lugar, los medicamentos, la clínica hospitalaria, el tratamiento de graves epidemias (polio, cólera, tifus, malaria), la odontología o el estudio del dolor. Los esfuerzos por extirpar esas lacras comenzaron con una postura crítica de la sociedad abierta ante los errores de sus gobernantes. Después, el servicio a la comunidad sigue siendo uno de los valores más consolidados del espíritu europeo. Pese a sus diferencias de credo, ideas políticas o gustos artísticos, los europeos están convencidos de la necesidad de un imperativo moral como norma rectora de la conducta social.
PARADA EN EL LEGADO
¿Cuál es el legado de Europa? Vale la pena hacer esta pregunta ante el carácter desconcertantemente extraño que va adoptando el pasado, en parte resultado de la velocidad de los cambios durante los últimos años, en parte por la ausencia de una forma narrativa a la hora de presentarlo. Eso lo supo Stefan Zweig al escribir sobre das Europäisches Erbe («el legado europeo») en su libro El mundo de ayer cuyo subtítulo es toda una proclama: Memorias de un europeo.
El legado de Europa se acrisola en siete rasgos de larga duración.
1. Las raíces cristianas. Es uno de los temas estrella en el Parlamento de Estrasburgo y en las cadenas de televisión, sobre todo tras el animado debate entre Joseph Ratzinger y Marcello Pera. ¿De qué se trata? La cristianización de los nombres fue la prueba de la integración de los pueblos bárbaros en la sociedad. Cambiar de nombre es un emisor de significados. Así, las raíces cristianas vienen alentadas por un reconocimiento del santoral y sus implicaciones simbólicas. Por otro lado, la continuidad de la cultura clásica fue posible gracias a los scriptoria monásticos, donde se copiaron miles de textos que de otro modo se hubieran perdido, y también gracias a la creación de escuelas catedralicias, universidades y estudios generales, al estímulo de los gremios, los hospitales, las hosterías, los montes de piedad y, al cabo, al desarrollo del gótico, el primer arte europeo.
Ese mundo recibió un serio revés con la Reforma en el siglo XVI cuando la República de Letras, desde Erasmo, alegó que los modos de razonar, los gustos y los sentimientos eran un asunto de la cultura literaria y no de la religión. Hume, Voltaire y Kant hablaron del principio de la razón para superar la variedad de las costumbres europeas. También de la torre de Babel, decenas de lenguas en igualdad de condiciones. Esto es lo que Herder quiso decir cuando enalteció las diferencias nacionales basadas en la lengua y la tierra. La historia se convirtió en el estudio de las ofensas de unos pueblos sobre otros. Comenzó así un debate doctrinal que se dirimió en el campo de batalla: desde la Guerra Franco-prusiana de 1870-1871 hasta la Guerra de los Balcanes a finales del siglo XX, pasando por las guerras civiles en España, Grecia, Finlandia, sin olvidar las dos conflagraciones mundiales.
La memoria social exige difundir las imágenes heroicas de unos pueblos en defensa de su identidad que sin embargo colisionan con la sensibilidad de una Europa democrática, laica, partidaria de la libertad religiosa, de los derechos del hombre, de la libertad de pensamiento, de la igualdad de género. A ese respecto, conviene tener presente la coexistencia de seis credos religiosos: católicos, ortodoxos, protestantes, judíos, sunnitas y chiítas. Tras constatarlo, hagamos la pregunta de nuevo: ¿Europa tiene raíces cristianas? Estamos probablemente lejos de obtener una respuesta irrefutable a una pregunta que ha de interpretarse como el principio de legitimidad del estilo de vida europeo. Para unos, las raíces cristianas son una invención que sustenta la exclusión de judíos y musulmanes de la societas fidelium; para otros, se trata de una realidad histórica sustentada en el Credo de Nicea, la obligatoriedad de los sacramentos, la transubstanciación, el secreto de confesión, la disciplina clerical.
2. La cultura. No solo es literatura, música, arte; también es una disposición del espíritu; por ejemplo, la capacidad de establecer analogías entre una pieza de Mozart y la filosofía de Voltaire; entre una pintura de Leonardo y los ensayos de Montaigne; la física de Galileo y la escultura de Bernini. Una cultura sin una lengua común; sino con muchas.
Desde la Edad Media, la lengua es el principio de identidad de los pueblos hasta el punto de que algunos intelectuales de esa época convirtieron el latín en la lengua común europea sin percatarse de que eso no era posible sin provocar el cisma con las naciones cuyas matrices lingüísticas eran griegas, muchas a través del alfabeto cirílico (llamado así por el misionero Cirilo). El resultado fue el desarrollo de las lenguas nacionales y su literatura. La máxima diversidad en el mínimo espacio; en un estado actual pueden convivir tres o cuatro lenguas propias como ocurre en España, compartiendo la misma cultura pero formas de expresión y matices tan diferentes que estimulan el deseo a la escisión. Eso provoca polémicas que afectan a los grandes nombres de la literatura y a los pequeños. Kafka, que escribía en alemán aunque nacido en Praga y que por lo tanto (desde 1918) era checo, ¿a qué literatura pertenece, a la alemana o a la checa? Eso mismo puede decirse del poeta barcelonés del siglo XVI Joan Boscán, que escribió en castellano como su amigo Garcilaso, ¿a qué literatura pertenece, a la castellana o a la catalana?
¿Un autor es del país en el que vive o de la lengua en la que escribe? Pregunta pertinente en más de un sentido. Un europeo, cosmopolita o nacionalista, está determinado por la relación que mantiene con su país natal, que es como decir con su lengua y las costumbres de sus mayores. El hecho imprime una impronta de singularidad a Europa, donde coexisten grandes naciones forjadas por la historia con pequeñas naciones entre las cuales muchas han obtenido la independencia en los últimos doscientos años y otras aún porfían por conseguirla reclamando el derecho de autodeterminación, utilizado en la Conferencia de París de 1919 para diseñar el nuevo mapa europeo tras la Gran Guerra. Todas las naciones, grandes y pequeñas, quieren participar de la cultura común europea, pero cada una a su modo, a partir de sus propias experiencias y de su lengua.
El papel central que la cultura ha desempeñado en Europa es asumido por el experimento: la elaboración de la naturaleza por parte de los hombres. La expansión comercial y la Revolución científica de la Edad Moderna son sus fundamentos empíricos. La modernidad inventó un destino común para los europeos que condujo a mirar el pasado antiguo y medieval a través de la explicación humanística, ilustrada, romántica o modernista.
3. La geografía. Conocer Europa exige observar un mapa del Viejo Continente. La cartografía ha cambiado con la historia. De los mapas medievales en forma de T a las descripciones del siglo XVIII o a los modernos mapas de tres dimensiones, la oferta es rica pero tiene en común una misma preocupación: poner en valor el detalle. El cartógrafo no es un historiador ni un cronista: es un notario de la realidad. Delante de un mapa se comprende mejor el origen de los tópicos más usuales, el que contrapone los bárbaros del norte a los civilizados del sur, o el desarrollo de Occidente y el atraso de Oriente. Igualmente apreciamos mejor las expresiones culturales del pasado: iglesias ortodoxas con sus clásicas cúpulas en forma de cebolla dejan paso a iglesias barrocas, minaretes a ermitas, suntuosos palacios de estilo bizantino a austeras casas de inspiración protestante. Luego está el asunto de la creación de redes: las conexiones que permiten trasladar mercancías, pero también personas e ideas. El Camino de Santiago es un icono de la cultura europea.
El estudio de las redes de comunicación llevó a Jeno Szucs a señalar tres espacios europeos: Occidente es el bloque franco-alemán, en estrecha relación con las ciudades hanseáticas del Báltico y las islas Británicas; Oriente es Bizancio y sus herederos, Rusia, Bulgaria, Serbia, la memoria del zarismo, el alma eslava, la ortodoxia y el alfabeto cirílico, sin olvidar Polonia, una especie de isla de religión católica y cultura latina; el tercero es la Europa central, policéntrica, donde ciudades como Praga, Viena, Budapest o Zagreb crean núcleos de cultura volcados sobre Bohemia, Austria, Hungría, Eslovenia, el centro del continente y en más de un sentido: tierra de elección, foros críticos, tránsito de ideas y personajes. A esos tres espacios me gustaría añadir un cuarto, cada vez más visible entre nosotros, el espacio euromediterráneo, con su larga frontera al sur y al este, más allá de la cual habitan pueblos no europeos, una historia de encuentros y desencuentros múltiples. En esos cuatro espacios, Europa se ofrece al espectador como un hecho perpetuamente potencial, inconcluso: el reto actual es la unificación de esos espacios en la convicción de que una cultura común es posible como creadora de esa realidad nueva, sin precedentes históricos. La pugna por la superioridad de un espacio sobre otro ha sido superada en la práctica política de los últimos años. En la esfera de una conciencia común, se disuelven las dicotomías heredadas de siglos de luchas tan estériles como inútiles.
4. El espíritu científico. La clave aquí es la voluntad de elevarse por encima de la contingencia: labrar campos, desecar pantanos, roturar bosques, fijar límites entre superstición y conocimiento científico. Breve, la invención de la invención. La prueba de que antes de la gran apertura al mundo en el siglo XV todas las sociedades quedaron rezagadas con respecto a Europa. El porqué de este fenómeno es una cuestión histórica relevante, por supuesto polémica, ya que se aprende tanto del fracaso como del éxito. Víctimas de viejos prejuicios, algunos comentaristas modernos no se han molestado en valorar el alcance de esas ideas, y prefieren propagar el bulo que la tecnología europea no se puso al nivel de la de Asia hasta finales del siglo XVIII. No fue así. Ocurrió en la Edad Media con un denuedo como jamás habíamos visto antes.
¿A qué se debió ese cultivo de la invención de la invención? Fue el resultado de muchas cosas conjuntadas. El respeto por el trabajo manual, el concepto de persona vinculado a la vida social, el valor del tiempo lineal, la hegemonía del mercado y el espíritu de empresa, la sosegada frialdad ante las admoniciones de quienes enarbolaban las figuras de Ícaro y Prometeo para limitar la ambición humana.
El deseo de cambiar el mundo no es arrogancia, tampoco insolencia: es un principio de responsabilidad, la norma ética de la civilización tecnológica, que dijo Hans Jonas. Europa ha transformado ese principio en un valor intelectual y no creo que deba sentir vergüenza al respecto. Puede, eso sí, censurar sus excesos, sus errores; pero jamás sus aciertos, esos hallazgos que forjaron el actual estilo de vida. Como historiador, deseo llamar la atención sobre la capacidad de los campesinos medievales para transformar las herramientas de trabajo, la sutileza de los escolásticos para adaptar la ciencia helenística que conocieron por medio de los árabes y los bizantinos, el esfuerzo por investigar la naturaleza convertido en un objetivo de la vida con Galileo, Newton o Darwin; la inteligencia para buscar la materia que no se ve a simple vista, el mundo celular, microbiano, vírico, y desde allí transformar la farmacología hasta llegar al estudio de las células madre, nuestro objetivo prioritario para el futuro. Hasta tal punto estos procedimientos han cambiado el mundo que hoy nos preguntamos si hay que poner límites al conocimiento en la idea de que quizás algún territorio no sea moralmente aceptable.
La distinción entre saber y saber-hacer creó desde el siglo XII las condiciones necesarias para el desarrollo del espíritu científico, que permitieron la metamorfosis del artesano en el ingeniero, del maestro de obras en arquitecto, del alquimista en químico. La precisión es la condición necesaria para que filósofos, ingenieros, físicos, astrónomos sean los portadores de los inventos, cuyo significado no es un atributo de los dioses sino de los hombres.
5. La separación de lo secular y lo religioso. A diferencia de las sociedades teocráticas de su entorno, incluida la islámica, los europeos realizaron la distinción entre Dios y el César. A cada cual lo suyo, aunque no se erradicaron los conflictos ideológicos sobre la supremacía del Sacerdocium o del Imperium, más bien al contrario; pero sirvieron para estimular una forma de pensar que resultó positiva para el desarrollo del espíritu. Los debates sobre la supremacía de la Iglesia o el Estado fomentaron un vastísimo tejido intelectual: los laicos de formación humanística en el siglo XII, los escolásticos y maestros universitarios en plena Edad Media, los reformadores del siglo XV, los protestantes del siglo XVII, los philosophes de la Ilustración, los miembros de una República de las Letras organizados en clubes, logias, sociedades de amigos, ateneos, los abolicionistas del siglo XIX y los líderes de los movimientos de los derechos civiles del siglo XX.
Los europeos comprendieron que la lucha por mantener una actitud crítica, distante, entre los dos poderes, el eclesiástico y el civil, era el precio a pagar si querían avanzar en el principio de distinción. Las élites culturales se dieron a conocer y alcanzaron renombre, reputación, incluso fama: sus nombres se citaban con respeto en una especie de bazar mundial de ideas, de argumentos científicos y filosóficos. Su visión de Europa era la de un futuro asentado en la distinción entre lo secular y lo religioso. Hegel fue el paladín de esa propuesta, al final de la cual aparecen los valores que hoy nos parecen de obligado compromiso, y que por ello se califican como universales: la Europa actual es democrática, laica, partidaria de la libertad religiosa, de los derechos del hombre, de la libertad de pensamiento, de la libertad sexual, de la reducción de las desigualdades sociales, de la emancipación de las mujeres, del respeto a las minorías, del elogio a la razón.
6. Las formas de gobierno. Europa ideó tres formas de gobierno para articular la sociedad y desarrollar la economía.
Primera, el imperio territorial con Carlomagno y, mejor aún, con la construcción del Sacro Imperio Romano Germánico tras la victoria de Otón I sobre los magiares en el río Lech; un modelo político que se transformará en la monarquía universal de los Habsburgo y desde ahí en un ambicioso proyecto por articular la Europa central que dio lugar al Imperio austrohúngaro. A su estela, la República francesa se transformó en el Imperio napoleónico, los reyes de Prusia en el Imperio alemán y los zares de Rusia se legitimaron mediante la creación de un imperio con Siberia como tierra de promisión.
Segunda, el Estado-nación comenzó como una legitimación de poderosas dinastías de la Edad Media, capetos, plantagenets, duques de Borgoña, reyes de Navarra, Saboya, para convertirse en monarquías nacionales en la Edad Moderna y naciones-Estado en los siglos XVIII y XIX.
Tercera, la ciudad autónoma, il comune del que hablan los italianos. A partir del proverbio medieval Die Stadtluft macht frei, vale decir, «El aire de la ciudad nos hace libres», la búsqueda de un espacio político garante de la libertad se convirtió en el pilar de la sociedad abierta y el Estado de derecho.
La síntesis actual de estas tres formas de gobierno exige una ecología de las instituciones, que dijo Peter Drucker, es decir, que los logros sociales y políticos dependan del influjo y no de la fuerza. Vale la pena pensar en ello, como higiene ante el peligro que siempre supone la resistencia al cambio y a la hora de tomar decisiones sobre la seguridad física y la seguridad en el trabajo.
7. Los mitos. Europa creó sus propios mitos sin olvidar los procedentes de fuentes ancestrales, egipcias, griegas, judaicas, persas o romanas. Los mitos propiamente europeos se reducen a dos: el Grial y Fausto; son una especie de señas de identidad.
El mito del Grial se elaboró por medio de una serie de relatos sobre el rey Arturo y los nobles caballeros de la Tabla Redonda. Nació en Francia y Alemania a lo largo del siglo XII como un proyecto pedagógico para los jóvenes de las familias nobles, preocupados por el papel de las mujeres en la vida social. Se difundió luego por todas las literaturas nacionales y se convirtió en un icono político cuando en el siglo XV Thomas Malory, con La muerte del Rey Arturo, realizó la síntesis más difundida al ser la obra que influyó en Tennyson, Rossetti o Burne-Jones.
La educación europea se ha vinculado a la recuperación de esos mitos, expresión de un modo de ser que, con la llegada del modernismo, entró en contacto con la tradición oculta y los misterios del gran arquitecto del mundo. Estos mitos forjaron una estructura con cuatro personajes que recuerda los trabajos de Jung, y que mantendrán la commedia dell’arte y las óperas de Wagner, donde cuatro voces (tenor, bajo, soprano y contralto) debaten entre sí sobre un tema concreto. Vemos claramente ese esquema en el desarrollo del tema del amor en Tristán e Isolda, o la superstición (brujería) en Lohengrin o la presencia de lo sagrado en la vida humana en Parsifal.
La búsqueda del Grial es la razón de ser de la novela de caballerías: historias imposibles o increíbles, donde se da rienda suelta a las observaciones más inesperadas, a las situaciones más sorprendentes. Crearon dos contrafiguras, convertidas en referentes universales. Don Quijote, el hidalgo de la Mancha que se saturó de lecturas y enloqueció, lo que dio lugar a unas cómicas aventuras que conforman lo mejor del legado de Europa; y Don Juan, quien redujo los valores caballerescos a una desenfrenada táctica de conquista sexual de las mujeres, y que desde Tirso de Molina a Mozart, pasando por Molière, alecciona con su desazón a un mundo que se preguntaba por el papel del sexo en la vida.
El mito de Fausto, el doctor que vende el alma al diablo para lograr un poder sobrenatural y la juventud eterna, aparece ya en algunos relatos anónimos de la Edad Media, pero solo alcanzará su perfil definitivo con Marlowe, Lessing, Goethe y Mann. Leído o visto en el escenario (Fausto llegó a la ópera con Gounod y Berlioz), el mito ayudó a la construcción de la mentalidad europea.
CODA
El lector encontrará en este libro una descripción de los rasgos principales de Europa a lo largo de su historia. Para poder hacerlo me he tenido que calzar las botas de siete leguas del célebre cuento que tanto me impresionó de niño, ya que a cada paso he recorrido un período, una cultura o la vida de un personaje; y, gracias a esas botas, he recorrido los siglos sin dejarme vencer por las dificultades ni por el miedo a lo imprevisto.
¿Por qué Europa?, se preguntó la canciller alemana Angela Merkel en una sesión del Bundestag, en mayo de 2006. La raison d’être de la Unión Europea, dijo, debía ser redefinida conforme al triple reto del siglo XXI señalado por el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios Joaquín Almunia: el desafío económico, la explotación de su mercado interior y la reorientación de sus actividades hacia los sectores de crecimiento; el desafío intelectual, grandes inversiones en investigación e innovación, la materia gris del desarrollo; y el desafío de gobierno, un esfuerzo de pedagogía de cara a los ciudadanos.
¿Quería decir con esto que, para afrontar el futuro de Europa, debemos insistir en una descripción densa de su pasado? Exactamente eso es lo que yo deduzco de sus palabras. No tengo la menor duda de que el estudio de la historia deberá situarse en el centro de la educación del siglo XXI. Hay mucho en juego, pues, como dijo Henry Adams, «la educación tendría que intentar reducir los obstáculos, disminuir la fricción, fortalecer la energía, y debería enseñar a la inteligencia a reaccionar, no al azar sino por elección, ante las líneas de fuerza que contraen su mundo». ¿Es demasiado desear? La historia de Europa que propongo aquí está pensada desde el punto de vista de un cosmopolita no solo porque compararé culturas diferentes entre sí a lo largo de los siglos, sino porque valoraré positivamente el estilo de vida donde la democracia funciona mejor cuanto más distribuida está la propiedad entre los ciudadanos y cuanto más desarrollado está el intercambio de ideas y opiniones. Al cabo, este libro es un ensayo, en la línea de Montaigne, un boceto de cómo el pasado marca el presente y define el futuro. Por eso hago mías las confesiones del maestro: «Yo he leído en Tito Livio cien cosas que otros no han leído. Plutarco ha leído cien aparte de las que yo he sabido leer y aparte, acaso, de lo que el autor había registrado».
¿Por qué Europa? Mi respuesta es directa: por su historia. Al seguirla paso a paso, como quiero hacer a continuación, entenderemos mejor lo que quiso decir Hamlet en un momento de preocupación: «Hay algo más en el cielo y en la Tierra, Horacio, de lo que ha soñado tu filosofía».